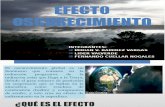Resumen El Paciente y El Analista
-
Upload
bella-haiat -
Category
Documents
-
view
111 -
download
4
Transcript of Resumen El Paciente y El Analista


La alianza terapéutica difiere de lo transferencia. Es la alianza que necesariamente deben establecer el paciente y el analista si se pretende que la labor terapéutica tenga éxito.
Se trata de un “rapport” razonable y racional, no neurótico del paciente con su analista, que lo lleve a trabajar de buen grado en la situación analítica. No refiere solamente al deseo que tiene el paciente de mejorar, dado que este deseo puede llevar adheridas expectativas irreales y mágicas sobre el tratamiento y no puede decirse que estos sean aliado confiables para la labor terapéutica.
Freud: “convertimos al paciente en nuestro colaborador”.
Se plantea un yo relativamente independiente de las mociones (funciones autónomas del yo), y la alianza terapéutica se basa en apelar a dichas funciones.
El paciente debe tener capacidad de observarse a si mismo como si fuera otra persona, lo que es correlato de la presencia en el yo de elementos centrados en la realidad que le permiten al paciente identificarse con los propósitos de la terapia. La alianza tiene como núcleo una relación real, “parte no neurótica”, no transferencial entre paciente y analista.
Se basa en el deseo consciente o inconsciente del paciente de cooperar y en su disposición a aceptar ayuda del terapeuta para superar sus dificultades internas.
Tolerar cierto monto de frustración, adhesión a las finalidades que persigue el tratamiento, la existencia de una confianza básica y la capacidad de observarse a sí mismo. Evaluar si el paciente tiene la capacidad y motivación suficiente para crear una alianza que le permite sobrellevar las tensiones y lo momentos difíciles que el tratamiento impone.
Si bien el tratamiento puede iniciarse aunque no exista una alianza intensa, por lo común alguna clase de contrato terapéutico es indispensable desde el principio. La alianza de tratamiento podrá desarrollarse luego en el curso de la terapia, y lo ideal es que así ocurra, gran parte de la labor del analista consistirá en contribuir a ello. Por ende, se observa que la alianza terapéutica no es sólo función del paciente, sino que la habilidad del analista desempeña un papel esencial.
La consolidación de la alianza terapéutica implica que el paciente permanezca en tratamiento y le permiten tolerarlo durante las etapas de resistencia y de transferencia hostil.
A su vez, también puede entenderse la alianza terapéutica como el percatamiento que tiene el paciente de su enfermedad y a sus sentimientos conscientes e inconscientes de que necesita hacer algo al respecto, lo cual se conecta con su capacidad para soportar el esfuerzo y el pase que provoca el enfrentamiento con los conflictos internos.
Posibilidad de cooperar con el terapeuta en un proceso penoso que insume mucho tiempo.
TransferenciaPara los psicoanalistas, el análisis de los fenómenos menos transferenciales es el núcleo de su técnica terapéutica, y fuera del psicoanálisis el concepto es asimismo muy utilizado para comprender las relaciones humanas en general.Freud utilizo el término por primera vez al dar cuenta de su intento de provocar asociaciones verbales en los pacientes (Freud, 1895). El objetivo de su método era que el paciente descubriera, fundamentalmente a través de sus asociaciones y reacciones emocionales, el nexo

entre sus síntomas y sentimientos presentes, por un lado, y sus experiencias del pasado, por el otro. Freud menciono que los sentimientos de “transferencia” se producían como resultado de los que llamo un “falso enlace” entre una persona que había sido objeto de antiguos deseos (habitualmente sexuales) del paciente, y el médico. Diez años más tarde Freud (1905) volvió a emplear el término “transferencia” aplicado al contexto del tratamiento psicoanalítico se planteaba: Que las transferencias son reediciones, recreaciones de las mociones y fantasías que a medida que el análisis avanza se van despertando y se hacen conscientes; pero lo característico de todo el genero es la sustitución de una persona anterior por la persona del médico. Freud distinguió permanentemente entre el análisis de transferencia comoprocedimiento técnico y la llamada “cura de transferencia”, en la que el paciente parece abandonar todos sus síntomas como consecuencia del amor que siente por el analista y de su afán por complacerlo (1915). Freud (1916-17) puntualizó que “desde el comienzo del tratamiento está presente en el paciente una transferencia que durante un tiempo es móvil más poderoso de su avance”. En 1912 Freud había hablado de las transferencias “positivas” por oposición a las “negativas” y había subdividido a las primeras en las que colaboraban con la labor terapéutica y las que la estorbaban. Se consideraba que las transferencias negativas eran el traslado al terapeuta de sentimientos hostiles, y que su forma extrema se manifestaba en la paranoia; no obstante, sentimientos negativos más moderados podrían coexistir con la transferencia positiva en todos los pacientes. Para Freud, la repetición del pasado en la forma de transferencias en el presente era una consecuencia de lo que llamó “compulsión” a la repetición. Ana Freud acuño asimismo la expresión actuación transferencial, por la cual la transferencia se intensificaba y difundía en la vida cotidiana del paciente. Entendía Anna Freud que esta exteriorización de aspectos muy estructurados de la personalidad era algo diferente de la repetición en la transferencia de la relación infantil del paciente por ejemplo con un padre punitivo.
Alexander (1925) al igual que Freud (1940) aludieron al hecho del que el psicoanalista “asumía” el papel de la conciencia moral (o superyó) del sujeto, y vieron en ello una parte primordial del proceso terapéutico. Melanie Klein (1932), quien como consecuencia de su trabajo analítico con niños llegó a considerar que todo comportamiento posterior era en gran medida una repetición de las relaciones que, según ella, se daban en el primer año de vida. Greenson (1965) escribe: La transferencia consiste en vivenciar hacia una persona del presente sentimientos, pulsiones, actitudes, fantasías, y defensas que no corresponden a dicha persona y son una repetición, un desplazamiento de reacciones originadas en personas significativas en la niñez temprana. (…) Para que una reacción sea considerada una transferencia debe presentar estas dos características: ser una repetición del pasado y ser inapropiada para el presente. Waelder (1956) afirma: “Puede decirse que la transferencia es una tentativa del paciente por revivir y volver a ejecutar, en la situación analítica y en relación con el analista, situaciones y fantasías de su niñez. Por lo tanto, la transferencia es un proceso regresivo (…) Surge como

consecuencia de las condiciones en que se da el experimento analítico de las condiciones en que se da el experimento analítico, vale decir, la situación analítica y la técnica analítica”.La controversia en torno a la neurosis de transferencia. El concepto de Neurosis de transferencia fue introducido por Freud (1914), concebido por él como una “enfermedad artificial” que reemplazaba en el análisis a la “neurosis ordinaria”. La neurosis que sufría el paciente en el momento de la consulta era para Freud una “reedición” de la denominada “neurosis infantil”.En la situación analítica la transferencia abarca las defensas, los afectos, las fantasías integradas, así como las actitudes vinculadas a las relaciones objétales infantiles. Consideraciones evolutivas en relación con la transferencia. Settlage (1983) comenta: La interrupción o falla del proceso de desarrollo impone la permanente necesidad de reinstaurarlo (…) en la relación analítica. La interpretación transferencial libera el proceso de desarrollo al diferenciar el objeto transferencial del pasado, vinculado a la patología, del analista como nuevo objeto neutral y efectivo en el presente. En la labor clínica con niños y adultos, se ha vuelto posible, en mayor medida que antes, discernir la representación en la transferencia de las estructuras y conflictos patológicos del desarrollo temprano, y descifrar sus interrelaciones con las estructuras y conflictos posteriores. Otras variedades de transferencia El concepto de transferencia que definió Freud surgió dentro del contexto de tratamiento psicoanalítico de pacientes neuróticos. Transferencia erotizada: en 1915 Freud describió ciertos casos de “amor de amor de transferencia” en los que la paciente en tratamiento analítico declaraba estar “enamorada” del analista (1915). Cuando la transferencia “apasionada” es tan intensa que la demanda de gratificación es muy grande y cesa el trabajo analítico productivo, puede suponerse que hay una grave psicopatología.Rappaport establece una correlación entre las exigentes reacciones, intensamente sexuales, en el análisis y la gravedad de la patología del paciente. Menninger (1958) sostuvo que la transferencia erotizada era una manifestación de la resistencia que se singularizaba por exigencias de amor y de gratificación sexual dirigidas al analista y que el paciente no juzgaba impropias ni ajenas. Transferencia psicopática y transferencia en estados fronterizos Freud (1911) creía que la psicopatología psicótica constituía un retorno a un nivel muy antiguo de funcionamiento psíquico, en el cual aun no se había desarrollado la capacidad de relacionarse con los demás como seres distintos de uno mismo y de amarlos. Así como Freud consideraba (1914) que el tratamiento de los pacientes neuróticos los problemas internos que provocaban las neurosis se encontraban en el tratamiento a modo de “neurosis de transferencia”, así también Rosenfeld y Searles suponen que es dable discerniruna “psicosis de transferencia” correspondiente a las siguientes cuatro variedades:1. Situaciones transferenciales en las que el terapeuta se siente desvinculado del paciente.2. Situaciones en las que se ha establecido un vínculo definido entre paciente y terapeuta, y este ya no se siente desvinculado de aquel, pero el vínculo es profundamente ambivalente.3. Casos que la psicosis del paciente representa, en la transferencia, un esfuerzo por complementar la personalidad del terapeuta o por coadyuvar a que el “terapeuta-progenitor” pueda afianzarse como persona separada e integra.4. Situaciones en las que un paciente crónico gravemente afectado intenta que el terapeuta piense por él, pero al mismo tiempo procura escapar de esa relación íntima.

Contratransf erencia 1) HISTORIA DE LA CONTRATRANSFERENCIA:A continuación, siguiendo un eje cronológico, desarrollaré las diferentes perspectivas, de autores que han opinado y trabajado sobre el concepto de contratransferencia, en definitiva ir viendo el enriquecimiento en torno a este término.El primero en mencionar la reacción que tenía el analista ante un paciente fue Sandor Ferenczi, comentándole a Freud a través del intercambio epistolar que ambos compartían “Tengo una excesiva tendencia a considerar como propios los asuntos de los enfermos”. Freud usa el término por primera vez en una carta que le escribe a Carl Gustav Jung en 1909. Presentándola como un obstáculo a superar para la técnica psicoanalítica, afirmando que el analista nunca debe ofrecer nada al paciente proveniente de su propio inconsciente. A lo largo de su evolución profesional nunca estimo la posibilidad de utilizar la contratransferencia de una forma activa en el desarrollo del análisis. Aunque si de forma implícita reconoció la utilidad de los sentimientos del analista, para poder descubrir la vida psíquica del paciente y su relación con el psicoanalista. En cambio Ferenzci que al principio estaba de acuerdo con Freud, posteriormente discrepo de él, desarrollando la técnica activa, consistente en dar muestras directas de afecto y ternura al paciente, junto al análisis mutuo en el cual el paciente y analista dirigían la cura a la par. Siendo intuitivo y sensible, pronto empieza a darse cuenta de la importancia de sus propias sensaciones despertadas en el curso analítico, escuchándose y entregándoselas al paciente para que pueda liberarse de la relación transferencial, y así diluirse la artificialidad de la relación analítica clásica. La concepción de Ferenczi, se ve reflejada en mayor o menor medida, en la escuela inglesa y en la Psicología del Yo. Glover (1927) Distingue entre contratransferencia negativa y positiva, considerándola como reacción a la neurosis del paciente.En O. English y G. Pearson (1937) encontramos la primera definición amplia de contratransferencia, en la que no se restringe a la reacción neurótica del analista frente al paciente, sino que dan un paso más allá, abarcando todo los sentimientos del analizando respecto al analizado.E. Balint (1939) Define la contratransferencia como el conjunto de todos detalles que mostramos al paciente (ambiente de consulta, frecuencia de sesiones, aspecto físico del terapeuta, tono emocional en las intervenciones) afectándole en su transferencia.Me acerco a Winnicott (1949) haciendo una breve reseña, para posteriormente desarrollar su ideología al respecto. Culminando el artículo con sus originales aportaciones, sobre como trabajamos de una manera flexible y “usamos” la contratransferencia, adaptándonos al diagnóstico del paciente. Simplemente señalar, como él distingue tres posibles tipos de actitud que debe de tener en cuenta el terapeuta.Paula Heimann (1950) da un viraje a la concepción de la contratransferencia. Transfigurándolo de patito feo a hermoso cisne, lo hace con una gran sutiliza, no disintiendo de Klein, ya que ésta no tenía una actitud positiva, respecto a la publicación sobre este tema. La opinión básica de esta autora, es que el inconsciente del analista engloba al del paciente, y esta comprensión en lo más profundo del inconsciente es la que emerge en los sentimientos del analista, percibiéndolo como respuesta a la comunicación y proyecciones que recibe del paciente. Denominando

contratransferencia a la globalidad de estos sentimientos. Entendiendo esta comunicación, entre la pareja terapéutica, como la más directa y dinámica.Margaret Little (1951) en su concepción de la contratransferencia, engloba la actitud total del terapeuta respecto a su paciente. Difiriendo de su colega Heimann, en su visión indisoluble, entre paciente y terapeuta, teniendo éste la obligación de comunicar toda contratransferencia. R. Fliess (1951) asemeja la contratransferencia para el terapeuta como la transferencia para el paciente, pero así como la transferencia es necesaria, la contratransferencia la considera una contaminación para el proceso. Entendiéndola como una identificación regresiva, en oposición a la identificación no regresiva que sería la empatía. Al hilo de este recorrido, me parece interesante profundizar en la línea de pensamiento de R.E. Money-Kyrle (1956), acorde con Heimann, para poder entender el proceso contratransferencial. Este autor, plantea que la identificación e interés por el paciente, surge de dos impulsos: el reparativo (como el extremo de un continuo dinámico, siendo el opuesto las tendencias destructivas, característico de la naturaleza humana) y el parental. Cree que el terapeuta, a pesar de percibir objetos e imágenes diversas del paciente, prioriza su atención, hacia el niño inconsciente de éste. A través de su propio análisis y reconocimiento de su self temprano, puede comprender el del paciente y devolverle, su comprensión. Según Money-Kyrle, el precursor de todo este dinamismo transferencial-contratrasnferencial será la proyección e introyección. Por medio de la comunicación el terapeuta se identifica introyectivamente con el paciente, entendiéndolo por su movimiento interior, para proyectarlo al mundo externo, una vez metabolizado y elaborado, denominándola contratransferencia normal.Todo este proceso, se paraliza cuando el terapeuta queda identificado introyectivamente con un aspecto que él no entiende. Produciéndose una etapa de oscuridad. El único camino llegados a esta encrucijada, es que el terapeuta tenga la capacidad “de no saber”, con un súper yo benévolo, permitiéndole el tiempo necesario para ir discriminando los aspectos que el paciente está introyectando. Y si éstos, de alguna forma se enredan con puntos ciegos propios, sin resolver. Puesto que si se precipita una intervención, sin mesura, habrá que pagar el precio de consecuencias indeseables para el tratamiento.H. Racker (1948 1960) llevando a cabo un estudio pormenorizado del concepto de contratransferencia, sus diversos aspectos y formas. Observa y explica el concepto desde tres ángulos diferentes, acorde con los planteamientos freudianos: como obstáculo o puntos ciegos del analista, como instrumento útil para el desarrollo del proceso analítico y como forma de vivirse de otra forma el analizado.Diferencia el grado de implicación del Yo del analista a la hora de experimentar contratransferencialmente. En unos casos, son vividas como fantasías, asociaciones donde el Yo del analista se siente ajeno. Denominándolas “ocurrencias contratransferenciales” distinguiéndolas de las “posiciones contratransferenciales” en que el Yo del analista se siente desbordado por estas sensaciones, existiendo el peligro el acting, como única vía. La dinámica de la contratransferencia, depende de la propia neurosis del analista, de su propia elaboración o no de sus fantasías y conflictos infantiles, tendiendo a la repetición, actuando, en lugar de ser consciente y elaborar.Siendo muy valiosa, su aportación sobre la distinción entre identificaciones concordantes y complementarias, en el campo de la contratransferencia. El terapeuta para poder entender al

paciente, tiene que identificarse con éste, concretamente cada parte de él tiene que identificarse con la correspondiente de aquél: yo con yo, superyó con superyó, ello con ello, elevando estas percepciones a su consciencia. A este proceso lo denomina identificaciones concordantes. Las identificaciones complementarias son por las que el analista se identifica con los objetos internos del analizado.Sandler (1976) aporta una visión importante para la comprensión de la contratransferencia. Entendiéndola como una interacción entre paciente y analista, en la cual cada uno intrasiquicamente intenta imponerse al otro. Abriendo la posibilidad, de una autorreflexión del terapeuta, cuando reacciona de una manera irracional ante el paciente, por un lado sus propias dificultades. Esa es una posibilidad, la otra sería, la no consciencia por su parte del papel que el paciente trata de imponerle. Solamente podrá llegar a buen puerto el análisis, si el terapeuta consigue discernir que sus sentimientos no son autóctonos, sino una interacción entre sus propios elementos y los que el paciente trata de imponerle. León Grimberg (1962) define un nuevo concepto “la contraidentificación proyectiva” diferenciándola de las identificaciones concordantes y complementarias de Racker. Destacando que la respuesta de contraidentificación proyectiva por parte del terapeuta, no es debido a sus propios conflictos, por el contrario afirma que se debe casi en totalidad a la identificación proyectiva, percibida por el analista de forma pasiva. Queriendo enfatizar que el analista es “movido” desde fuera. En un trabajo más reciente (1982), que se titula Más allá de la contraidentificación proyectiva, Grinberg intenta integrar su punto de vista anterior dentro de una concepción interaccional, donde el analista ya no es un pasivo receptor de las proyecciones del paciente. 2) LA CONTRATRANSEFRENCIA EN LA DEFINICION DE SIGMUND FREUD:Sigmund Freud se refirió de manera directa al fenómeno de la contratransferencia sólo en escasos pasajes de su obra. En 1910 , en su discurso inaugural del II Congreso de Psicoanálisis y hablando acerca de las innovaciones introducidas en la técnica psicoanalítica y de la necesidad de seguir desarrollándola, Freud señala que la contratransferencia «se instala en el médico por el influjo que el paciente ejerce sobre su sentir inconsciente» y agrega que es necesario que el psicoanalista esté en condiciones de detectarla como tal y de dominarla. Fundamenta además que, al existir en 1910 un mayor número de personas que ejercen el psicoanálisis, se hacía posible concluir algunas cuestiones acerca de su trabajo, entre otras, determinar que «cada psicoanalista sólo llega hasta donde se lo permiten sus propios complejos y resistencias interiores» por lo que el autoanálisis como actividadinicial y su permanente profundización es para todo psicoanalista una condición imprescindible para ejercer su oficio. «Quien no consiga nada con ese autoanálisis puede considerar que carece de la aptitud para analizar enfermos». Aunque algunos años más tarde a Freud ya no le parecerá suficiente el autoanálisis y postulará la necesidad del psicoanálisis didáctico, lo esencial se mantiene: la única manera de discernir y controlar el fenómeno de la contratransferencia es el análisis del propio analista. A) CONTRATRANSFERENCIA:El vocablo contratransferencia hace su primera aparición en la obra freudiana durante el discurso inaugural del 2do Congreso Internacional de Psicoanálisis, llevado a cabo en la ciudad de Nuremberg el año 1910. En tal oportunidad, Freud (1910) señala que la contratransferencia "se instala en el médico por el influjo que el paciente ejerce sobre su sentir inconsciente".

Resultaría menester que el analista vislumbrara y dominara tales sentimientos, de modo que sus complejos y resistencias no influyeran en la comprensión de las problemáticas presentes en el analizando. En las ‘Puntualizaciones sobre el amor de transferencia', Freud (1915) vuelve a centrar su atención sobre este término al apuntar que el terapeuta puede obtener un "esclarecimiento valioso y una buena prevención de una contratransferencia acaso aprontada en él", al discernir el enamoramiento de la paciente como una respuesta a la situación analítica y no como vinculado a características propias de su atractivo personal. Es claro que Freud no analiza la cuestión en demasía y que, de ninguna forma, elabora una teoría acerca de la contratransferencia. Sin embargo, algunos aspectos se deben recoger de lo por él expresado. En primer lugar, destaca que los fenómenos contratransferenciales se han instalado en el analista por influencia del paciente. Este efecto, que seguramente podríamos atribuir a los actos y características de este último, responde a un contexto particular, en este caso el escenario analítico, donde el analizando es capaz de ocasionar en el psicoterapeuta una serie de emociones. Por otra parte, este influjo que se ha desplegado sobre la persona del analista, afectaría su sentir inconsciente. ¿Qué quiere decir Freud, cuando expresa que se afecta el sentir inconsciente del analista? ¿Este perturbar se debe al desvelo de los conflictos internos del analista, a la identificación del analista con la problemática presente en el paciente o una revelación en la persona del analista de algo actual y operante en la relación terapéutica? Lamentablemente, Freud no es lo suficientemente claro respecto a su enunciado del sentir inconsciente, abriendo el camino a diversas y contradictorias manifestaciones. Aunque no sabemos cuál es el rango de amplitud que abarca este sentir inconsciente, la segunda pregunta planteada podría permitir una introducción a su contenido y una iluminación preliminar. Al respecto, Freud se inclinaría por la primera de las tres opciones propuestas, entendiendo el surgimiento de este sentir inconsciente (al menos parte de él) como la expresión de resistencias existentes en el analista que no se han logrado elaborar por medio del propio análisis; o sea, el analista no ha podido desprenderse de ellos. La contratransferencia nos estaría hablando de una deficiencia analítica, de una dificultad existente en el hacer analítico que por obra y pujanza de un paciente, fuerza al terapeuta a enfrentarse a aspectos de sí mismo que no ha conseguido o no ha querido ver, provocando un punto ciego en su capacidad para adentrarse en los elementos reprimidos del paciente. A partir de lo anteriormente señalado se podría desprender la suposición de que la elaboración de tales contenidos a través del propio análisis impediría que tales conflictos inconscientes del psicoanalista afectaran nuevamente su práctica ante un paciente de similares características, obteniendo una especie de barrera profiláctica. El propio análisis sería el camino a seguir, en miras a evitar la aparición de lo contratransferencial, una vía de escape a tales sentimientos y un mejor desarrollo de la posición de neutralidad. ¿Ahora bien, es realmente posible esto? ¿Adquiere el analista una protección constante por obra del análisis didáctico? ¿Reduce el terapeuta los elementos contratransferenciales gracias al examen de sus problemáticas inconscientes? No cuento con la experiencia como para dar una respuesta a estos cuestionamientos. Y si bien quisiera dar una contestación categórica, ya que creo que este tipo de preguntas ameritan tal prototipo de respuestas, sólo podré plantear una aproximación establecida por medio de elucubraciones un tanto arbitrarias. Me parece que el propio análisis, por más completo que este pueda resultar, nunca lleva a una desaparición de lo

contratransferencial. Y eso no porque el análisis didáctico haya fracasado, sino simplemente porque Freud se equivoca al reducir lo contratransferencial a un derivado de los conflictos no desenvueltos.
De forma alguna cuestiono la importancia de que el analista, "si ha de estar en condiciones de servirse de su inconsciente como instrumento del análisis, tenga (él mismo tiene) que llenar en vasta medida una condición psicológica" (Freud, 1912). Es fundamental que el terapeuta haya experimentado la posición del paciente, que conozca o se interiorice en la influencia de lo inconsciente en su transcurrir psíquico, al mismo tiempo que vislumbre los complejos y resistencias que ciegan su capacidad para centrarse en los asuntos de su cliente. No obstante, lo que sí cuestiono es la homologación de lo contratransferencial a resistencias al desarrollo del trabajo analítico. La concepción que entrevé lo contratransferencial como un obstáculo, lleva al posterior diseño de estrategias que permitan sobrepasar dicha valla, en vez de enfrentarse a tales sentimientos y a intentar darles algún sentido y orientación, contentándose con referirlos a retoños de resistencia y a restarles toda significación productiva en el proceder analítico. Al hacernos partícipes de ese juicio nos aproximamos a la creencia en una capacidad purificadora del análisis, la cual funcionaría al mejor estilo de la expiación de los pecados por medio del sacramento de la confesión. Reducir el elemento contratransferencial a una ruptura de la técnica del analista, a un fraccionamiento de la posición de neutralidad, es no concebir en su totalidad la riqueza de tal fenómeno. Es la muestra de que Freud, aunque revolucionario en su proyecto psicológico, no pudo escapar totalmente a la influencia del pensamiento positivista. B) LA RELACION ENTRE LA TRANSFERENCIA Y LA CONTRATRANSFERENCIA:Freud (1915) indica: "Para el médico significa un esclarecimiento valioso y una buena prevención de una contratransferencia acaso aprontada en él. Tiene que discernir que el enamoramiento de la paciente le ha sido impuesto por la situación analítica y no se puede atribuir, digamos, a las excelencias de su persona". ¿Cuál es la importancia de esta frase? Su relevancia está en que expresa la vinculación existente entre lo transferencial y lo contratransferencial, de acuerdo a Freud. Entonces, será menester estudiarla por parte. En ciertos casos, "una paciente mujer deja colegir por inequívocos indicios, o lo declara de manera directa, que, como cualquier frágil mujer, se ha enamorado del médico que la analiza" (1915). Este enamoramiento exteriorizado es una respuesta y consecuencia a la situación analítica, es una manifestación de tipo transferencial. Freud agrega que al comprender la intromisión de la transferencia en este enamoramiento, el terapeuta podría prevenir la aparición de dispositivos contratransferenciales; o sea, discernir la aparición y revelación de lo transferencial, funciona como una protección; colegir que el paciente está desarrollando una transferencia, y obviamente captar el contenido de ésta, permitiría refrenar la aparición de lo contratransferencial. Intentando obtener una regla general y, por tanto, yendo más allá de la mera situación en que durante el trabajo terapéutico se desenvuelve una transferencia amorosa, podría pensarse que lo contratransferencial siempre germina en el analista debido a la exposición de éste a una particular transferencia del paciente. Lo contratransferencial se hallaría referido, en todo momento, a los conflictos del paciente, indicándonos, si es que hemos sido capaces de

adentrarnos en tales sentimientos y no los hemos desechado por estar rompiendo la posición de neutralidad, algo acerca del conflicto inconsciente de aquel; actuaría como una referencia indirecta que se vive en la persona del analista y que daría luces sobre el funcionamiento psíquico. Sin embargo, el manejo de lo contratransferencial no constituiría tarea sencilla ya que, para ello, sería necesario tener bien claro la transferencia que el paciente despliega. De otro modo, no sería inusual confundir cualquier sensación corporal o sentir inconsciente actuante en el analista, como referido a un influjo del paciente y a un derivado de sus características. 3) TRANSFERENCIA VERSUS CONTRATRASFERENCIA:El término transferencia no es exclusivo del psicoanálisis. Fenómeno universal e inconsciente, el cual describe la forma peculiar en la que cada uno percibimos la realidad, dependiendo del bagaje acumulado, desde nuestra primera infancia (sentimientos, frustraciones, dificultades, conflictos, deseos, etc.). Freud a lo largo del trabajo clínico con sus pacientes, fue observando de manera sistemática, como llevaban a la sesión analítica lo que les acontecía en su vida diaria. Además percibió “in situ” el despertar de fuertes emociones y pasiones hacia el terapeuta. Pronto, gracias a su perspicaz inteligencia, pudo asociarlo con la tendencia a tratar al analista de forma similar, a sus anteriores relaciones con las figuras arcaicas más significativas de su vida. Así fue perfilando los pilares de su teoría, incorporándolo gradualmente, junto a Sandor Ferenczi, como componente de la relación terapéutica. Entendiendo por transferencia, según Roudinesco “un proceso constitutivo de la cura psicoanalítica, en virtud del cual los deseos inconscientes del analizante concernientes a objetos exteriores se repiten, en el marco de la relación analítica, con la persona del analista, colocado en la posición de esos diversos objetos”. Siendo su primera alusión en una pequeña referencia en Estudios sobre la Histeria (1895) y refiriéndose más ampliamente al fenómeno en Fragmento de análisis de un caso de histeria (1905).El psicoanálisis de hoy en día se basa precisamente en el trabajo conjunto entre analizado y analizando, en la elaboración de todas las emociones y conflictos que el paciente lleva a la consulta de manera consciente e inconsciente, expresándose el material reprimido, a través de la proyección de fantasías, deseos y emociones dirigidas al terapeuta.. Considerándose el método fundamental, el análisis de transferencia, tanto la neurosis como la psicosis transferencial. Que unido a la contratranferencia, par indisoluble, forman la piedra angular del trabajo psicoanalítico.Para que este trabajo sea posible y el paciente pueda desarrollar su trasferencia, de forma pura, el terapeuta tiene que crear un encuadre neutral, así como cuidar su propia actitud para no contaminar afectivamente al paciente. Por este motivo, se implanta la necesidad de su propio análisis personal, en el que pueda trabajar sus propios núcleos neuróticos y psicóticos, ya que como persona no está exento de ellos. Trabajo en el que pueda conocer y elaborar sus conflictos, ansiedades, fantasías, etc., conteniéndolos y no actuándolo con el paciente.