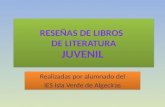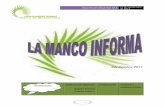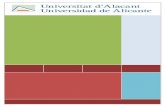Reseñas Libros Manco
Click here to load reader
-
Upload
enrique-na -
Category
Documents
-
view
223 -
download
4
description
Transcript of Reseñas Libros Manco

7 2 : L e t r a s L i b r e s D i c i e m b r e 2 0 0 1
L i B R O S
◆ El último libro de Sergi Pàmies ◆ Piedras encantadas, de Rodrigo Rey Rosa ◆ Contemporáneos, obra
poética ◆ Veda abierta a los exterminados, de Günter Brus ◆ Surrealistas portugueses ◆ Tres libros de
José Juan Tablada ◆ Dos libros de Mario Bellatin ◆ Estrategias sagradas, de Danubio Torres Fierro
A n t ro p o l o g í a
La melancolía y sus mutaciones
Roger Bartra, Cultura y melancolía. Las enfermedadesdel alma en la España del Siglo de Oro, Anagrama,Barcelona, 2001, 268 pp.
En 1997 escuché a Roger Bartra unabrillante conferencia que, bajo el título “El Siglo de Oro de la
melancolía: judíos, moros, místicos y cortesanos”, subrayaba la trascendentalimportancia del “sol negro” de la me-lancolía en la cultura peninsular del pe-riodo áureo. Participábamos ambos en uncurso desarrollado en la New York Uni-versity en torno al pasado y al presentede la cultura española, y el antropólogomexicano decidió, con toda razón, ponerel acento en un tema que, aunque cono-cido, no había sido entre nosotros sufi-cientemente explorado, y que se halla sinduda en el centro mismo de la identidadespañola. Era, ciertamente, un modo
–uno de los más eficaces, a mi juicio– deaproximarse a la realidad cultural de Es-paña a través de un viaje a las “ruinas” dela melancolía, una dolencia que marcó ypreocupó hondamente a los españoles delos siglos XVI y XVII. Roger Bartra vuelveahora, in extenso, sobre el mismo tema: las“enfermedades del alma” y sus mutacio-nes durante un periodo decisivo de la his-toria cultural de nuestro país. Bartrapiensa en “la melancolía como cultura y,hasta cierto punto, en la cultura como me-lancolía”. ¿Podrá una zambullida en larealidad de las pasadas melancolías pe-ninsulares explicar el “misterio español”,un misterio en el que parece quedarocultada hoy esa misma realidad?
Aunque relativamente poco estudia-do en España, el tema de la “bilis negra”y su dimensión cultural ha sido objeto deconocidas investigaciones de, entre otros,Klibansky, Panofsky y Saxl (Saturn andMelancholy, del que hay traducción caste-llana en Alianza), Starobinski o Agam-ben (Estanze. La parola e il fantasma nellacultura occidentale, versión española enPre-Textos). En relación con el periodoáureo, el mismo Bartra recopiló en El Si-glo de Oro de la melancolía (1998) algunostextos históricos muy relevantes, y tantoTeresa Scott Soufas como Christine Oro-bitg han hecho aportaciones sustancia-les al tema. Todas estas referencias son
muy tenidas en cuenta por Bartra. La “enfermedad” melancólica no es sim-plemente un capítulo de la historia de lamedicina: es un complejo de significa-dos o una “constelación” de problemasque inciden directamente en la vida so-cial y cultural; digámoslo con Bartra: “Lanoción de melancolía formó parte fun-damental de una densa textura culturaly sentimental que se extendió durante elRenacimiento por Europa”.
La teoría humoral griega fue asimi-lada por el pensamiento escolástico cris-tiano a través de Averroes, Avicena yRhazes. El “humor atrabilioso” se con-sideró la causa de los estados de aba-timiento, ansiedad, tristeza y miedo (aveces con tendencias suicidas) a los queeran propensos ciertos temperamentos.El famoso Problema XXX-1 de la tradiciónaristotélica, que asociaba genio y me-lancolía, daba a la enfermedad melan-cólica, por otra parte, una específicadimensión cultural. Cuerpo y alma esta-ban, pues, en una completa sutura en elinterior de esa tradición. De los libros demedicina, el asunto pasó a los tratadospolíticos y a los escritos religiosos. Nin-gún orden social, en realidad, escapó alproblema: desde la acedia que sufríanmuchos religiosos en los conventos has-ta la “enfermedad” que era para muchosel amor pasional, pasando por la creen-

D i c i e m b r e 2 0 0 1 L e t ra s L i b r e s : 7 3
cia de que todos los judíos eran tempe-ramentos melancólicos, o por la idea de que la vida cortesana genera inde-fectiblemente la melancolía (que afectaincluso al rey en la obra teatral de Tirsode Molina El melancólico, o al príncipe enEl príncipe melancólico, atribuida a Lope de Vega), y hasta los casos de posesióndemoniaca o los de brujería, todo se atri-buía a la bilis negra y sus estragos o acaba-ba siendo relacionado con ellos.
Roger Bartra examina la cuestión conun amplio bagaje teórico-crítico, y en tresensayos muy bien comunicados entre síse detiene en el estudio de un breve ycurioso tratado médico, Libro de la melan-colía (1585), del doctor andaluz AndrésVelásquez; formula luego una interpre-tación de la tristeza de don Quijote –la“misteriosa enfermedad” del ingeniosohidalgo– y, en fin, cierra sus reflexionescon un minucioso repaso de aspectosteóricos diversos relacionados con elmorbo melancólico. En el primero deesos ensayos, el más extenso del libro, ti-tulado “El siglo de oro de la melancolía.Un médico del siglo XVI en las fronterasde la locura”, asistimos a un estudio dela “constelación” de problemas y angus-tias de la melancolía a partir del comenta-rio del tratado de Velásquez y la fenome-nología social de la enfermedad. Bartrase apoya en diferentes datos históricos,sociales y políticos del medio de Velás-quez y lleva a cabo un sugerente estudiodel Libro de la melancolía en relación conla vida cortesana, la posesión demonia-ca, los místicos, el judaísmo, el morboerótico, etcétera. No olvida relacionarmelancolía y decadencia política, evitan-do los fáciles automatismos y las abstrac-ciones y apoyándose en la historia social.(Digamos de paso, por cierto, que Her-nando de Acuña no exaltó tanto el im-perio universal de Carlos V como el deFelipe II, según ha mostrado un estudioreciente de C. Maurer sobre el famoso soneto “Ya se acerca, señor, o ya es lle-gada...”; pero el argumento de Bartra nodeja por ello de ser válido, y además no viene a propósito de la decadenciaimperial, sino del vínculo entre amor ymelancolía.) En el segundo ensayo, acer-
ca de la tristeza de don Quijote, sostieneBartra que España “fue el gran difusorde la melancolía en Europa”, cuyos ejem-plos más destacados fueron, además deCervantes, Shakespeare y Montaigne.Según esta atrayente interpretación, lamelancolía de don Quijote, de honda raízcristiana, se basa en el simulacro, en laimitación, dentro del “gran teatro delmundo”; como la de Andrenio y Critiloen El criticón, se trata de una “afirmaciónde la libertad”, un modo, antiutilitario, deser moderno, de vivir el problema de ma-nera activa y positiva. La única objeción–más bien marginal– que se me ocurreaquí es que la mutación de la melanco-lía en nuevos modelos cristianos acep-tados (la demonología, el misticismo)choca, en la tesis de Bartra, con el hechode que la mística fue siempre problemá-tica para la institución eclesiástica, estoes, nunca verdaderamente “aceptada”.Como sea, parece evidente que “el Qui-jote fue tanto una expresión como un ve-hículo de las nuevas formas” de la dolen-cia melancólica. En el ensayo final, “Losmitos de la melancolía y los paradigmasde la ciencia”, se analizan las críticas deAndrés Velásquez al admirable Examende ingenios para las ciencias (1575) de JuanHuarte de San Juan (Velásquez cree másen la teoría de los humores que en la delos temperamentos que formuló Huar-te); se atiende a la visión de la melanco-lía como “metáfora” y “mito” culturalesy se plantea una lectura “evolucionista”del papel de los mitos en la historia de la ciencia.
Cultura y melancolía es un libro lleno desugerencias y de interpretaciones dignasde ser muy tenidas en cuenta por los his-toriadores de la cultura española (y nosólo por los historiadores de las menta-lidades). Es mucho lo que en él apren-demos acerca de las “enfermedades delalma” en el ámbito peninsular. Dudo, sinembargo, que Bartra logre, a través deuna “zambullida” como esta, obtener unaclave sobre la poco melancólica y “posmoderna” España de hoy. Porque habríaque saber, para empezar, si España es ono “posmoderna”. ~
– Andrés Sánchez Robayna
NARRATIVA
LAVOLUNTAD
Y EL AZAR
Sergi Pàmies, El último libro de Sergi Pàmies, Ana-grama, Barcelona, 141 páginas.
La publicación en 1986 del libro derelatos de Sergi Pàmies T’hauria
de caure la cara de vergonya (Debería caérsetela cara de vergüenza en la versión castella-na) produjo un efecto parecido al que, en1978, produjera el también libro de cuen-tos de Quim Monzó Uf, var dir ell, in-corporados en la antología Melocotón enmanzanapublicada por Anagrama en 1981.Ambos escritores, que han publicadotoda su obra en Quaderns Crema y susversiones al castellano en Anagrama,representan el nuevo espíritu del final del franquismo y de la transición de-mocrática. Una escritura desenfadada,antirretórica, que surge del realismo ur-bano para desembocar en el humor, elcaos y el absurdo. Ambos son excelentescultivadores del relato y en ambos lasexigencias del relato han encontradoexpresión en el terreno de la novela. Inconfundiblemente barceloneses, suescritura es ajena a todo localismo del mismo modo que su peculiar realismo esajeno a la crónica.
En ambos narradores sería difícil ha-blar de evolución. Desde su primer librode relatos la escritura de Pàmies está mar-cada por una realidad anodina, ajena aldocumental pero atenta al detalle, que el azar conduce a lo irracional. Hay unalucha constante entre la razón y la lógica

7 4 : L e t r a s L i b r e s D i c i e m b r e 2 0 0 1
LiBROS
y la emoción y la lógica interior que po-seen las cosas, entre el orden y la inquie-tante alteración del orden. Lo verosímilse ve transformado por la imaginación, la imaginación es siempre fiel a lo vero-símil. De ahí que nos encontremos conuna prosa ajena a todo aspaviento, de fra-ses muy breves, con un lenguaje familiar,limpia tanto de la tradición retórica co-mo del coloquialismo. Uno de sus gran-des méritos es, como en Monzó, el de reflejar la dinámica de la nueva sociedadespañola, pero rechazando la empobre-cedora frivolidad.
Ignoro por qué los editores han ido es-camoteando algunos datos significativosen la biografía de ambos escritores. Na-cido en Barcelona en 1953, Monzó, del queAnagrama acaba de publicar sus Ochentay seis cuentos en traducción de Javier Cer-cas, empezó escribiendo pornografía pa-ra revistas baratas (en 1979 obtuvo el premio La Sonrisa Vertical con Diez man-zanitas tiene el manzano), dibujó historietasy hasta pintó paredes antes de ser repor-tero en las guerras de Irlanda, Vietnam yCamboya. Sergi Pàmies nació en París en1960 y reside en Barcelona desde 1971, fracasó en su noble intento de aprobar elbachillerato superior y ha trabajado du-rante años como administrativo, es decir,como oficinista. Al igual que Monzó, co-labora activamente en los medios de comunicación, a los que tanto debe.
Algunos de estos datos aparecen refle-jados en El último libro de Sergi Pàmies, títu-lo cuyo pleno significado encontramos enel último relato del libro, “Cobertura”, queviene a ser una especie de epílogo en elque de forma taimada, en lugar de respon-der a la pregunta de si es cierto que la novela ha muerto, como lo afirma en laspáginas culturales “la novelista que másadmiro” (y que nosotros identificamos conlas declaraciones que ha hecho EduardoMendoza), prefiere preguntarse si no se-rá que está escribiendo en una lengua quemuere, para concluir que, “pese a los nu-barrones que, entre dos rascacielos, seaproximan”, vale la pena vivir, cantar, “yescribir aunque sea una novela que semuere, aunque sea en una lengua mori-bunda”. Esta lengua moribunda es posi-
ble que sea el catalán. No hay razón parapensar que no podría serlo también el cas-tellano de España.
Empiezo por el último relato porque“el principio es bastante triste”, nos diceel narrador. El libro termina con una vo-luntad de seguir escribiendo. Es decir, elúltimo libro de Pàmies no está todavía terminado. Como no terminan muchas de las historias, que nos dejan en un ex-traño suspense final, como si la incerti-dumbre no tuviese fin y sólo quedasen losproyectos, como si sólo quedase el futu-ro que da título a otro de los cuentos:“Tengo la esperanza de que no todo seadefinitivo”, “porque en el fondo lo únicoque me interesa saber es cómo será el fu-turo que, por las grietas del tiempo, po-dré ver entonces”.
Pàmies integra el desorden en lo coti-diano para establecer una relación estre-cha entre dos polos aparentemente opues-tos. Lo que hace, en todo caso, es señalarla distancia entre la lógica y la ruptura dela lógica, entre la razón y el instinto, en-tre la voluntad y la pasión. Y una fuerzano niega a la otra sino que la complemen-ta. Los relatos están marcados por interro-gantes y por búsquedas y la extensión decada cuento (del minirrelato “El futuro”a la magnífica novela breve “El OcéanoPacífico”) depende de los obstáculos queencontremos en el camino, camino que ge-neralmente recorremos en un taxi o en uncoche y cuyo trayecto final no necesaria-mente vamos a conocer, a no ser que seaun accidente que también nos deja sin res-puesta. En el primer cuento del libro, laaceptación de la verdad oculta es rápida.En “El Océano Pacifico” se van acumu-lando los obstáculos y los incidentes.
Casi siempre, como ocurre en Cortá-zar, una revelación, un detalle que depronto se carga de significación es el ge-nerador del texto o, mejor dicho, el gene-rador de una actividad mental que llevaa la escritura. Por eso, sin que sea una na-rración reflexiva, intelectual o abstractael lector no puede evitar la reflexión, loque explica la estrecha relación entre lalectura y la escritura en “Las dos caras dela misma moneda”. Y aunque no sea unaliteratura culturalista, hay una implícita
estética en cada uno de los textos. Confrecuencia el narrador es un escritor, un lector o un apasionado de la música, pero lo que se plantea no es tanto una for-ma de relacionar la escritura con la vida.Otras veces, por el contrario, es un ofici-nista o un hombre de negocios con unaenorme fe en la disciplina del trabajo, quede pronto se ve arrastrado por fuerzasmisteriosas. Lo interesante no es tanto lalucha entre la voluntad y el azar como la revelación de que ambas forman parte de la naturaleza o de la condición humana.
Se revela asimismo la relación entrelos objetos, los animales y las personas.Las cosas se humanizan, la vida humanase materializa u “objetiviza”, adquiere lacalidad de un objeto. Lo cual explica quela pasión se exprese asimismo como unadistancia sexual, que las relaciones entrepadres e hijos están marcadas por “acci-dentes”, que a pesar del dolor, de la me-lancolía, de la tristeza, de la soledad deseres que viven en paisajes de asfalto ilu-minados, comos en las novelas de Rierade Leyva, por los incendios, el humor es-tá siempre presente. Explica, asimismo,la desaparición de las jerarquías. El he-cho de que los detalles aparentemente se-cundarios reivindiquen su presencia,convierte lo insólito en algo normal y apersonajes anodinos, muchos de ellos sin nombre (el hombre, la joven, la cla-rinetista, la niña, Ese, Eseotro), en seresexcepcionales que merecen un lugar en este último libro siempre inacabadoque es la vida y la narrativa que la escri-be. La de Pàmies, por lo menos.~– Juan Antonio Masoliver Ródenas
NARRATIVA
UNA LECCIÓN DE
ESCRITURA
Rodrigo Rey Rosa, Piedras encantadas, Seix Barral,Barcelona, 2001.
P iedras encantadas es un nuevo ejem-plo del admirable rigor y la justa eco-
nomía de medios que ya caracterizan a lanarrativa de Rodrigo Rey Rosa. Como en

D i c i e m b r e 2 0 0 1 L e t ra s L i b r e s : 7 5
sus tres novelas anteriores –El cojo bueno(1996), Que me maten si... (1997) y La orillaafricana (1999)–, la historia pareciera re-ducirse aquí a una muy delgada trama queadquiere, sin embargo, una profundidadinesperada a medida que avanza la finalabor –diría incluso el bordado– de la es-critura. El guatemalteco obra, ciertamen-te, en lo sutil: la rapidez, la exactitud y laconcisa belleza de su prosa, aunadas a unsentido elíptico de la composición, vuel-ven a señalarlo como a un joven maestroen el arte de decir más con menos.
Así, un simple accidente de tránsito–el atropellamiento de un niño en unaavenida céntrica de Ciudad de Guatema-la– se convierte, a lo largo de la novela,en el nudo de una intriga policial soste-nida con escasos elementos, pero tantomás eficaz cuanto que plantea el enigmadel crimen a través de un juego de cla-roscuros y dobles fondos apenas insinua-dos o esbozados. Nunca sabremos quiénquiso matar a Silvestre, el hijo adoptivode Faustino Barrondo, un inescrupulosomagnate centroamericano. Entre la ven-ganza personal, el ajuste de cuentas o aca-so la tentación de cobrar un seguro de vida, tampoco se elucidan las motivacio-nes del encubierto intento de asesinato.Pero, en el fondo –y en la forma–, nadade esto importa. Piedras encantadas se apar-ta libremente de las reglas del género por-que lo esencial en ella no es el trayectohasta una verdad sino la íntima tensiónque lo rodea: la multiplicación de las preguntas que se hace el lector y que elautor anticipa y formula entre sombras,calculada y cuidadosamente.
Borges solía decir que la literatura po-licial era un género de ajedrecistas. ReyRosa busca más bien la estricta medida delarquitecto que arma un edificio con ma-teriales diversos y recrea una atmósferacon la perspectiva de conjunto. En Piedrasencantadas, cada nuevo personaje y cadanueva situación extienden el horizonte deimplicaciones y sobrentendidos, y aden-san la caja de resonancia de la historia, lamodular estructura de la composición. Lamirada omnisciente de un narrador crí-tico y balzaciano, diálogos ágiles y pre-cisos de pura cepa norteamericana, y las
descripciones realistas propias de una novela negra conviven en el controladoequilibrio del diseño, haciendo aún másevidente el clima inestable, oscuro y opre-sivo que reina en este universo donde, como puede adivinarse, nadie es lo queparece y lo que parece tampoco es: “Gua-temala, la pequeña república donde la pena de muerte no fue abolida nunca,donde el linchamiento ha sido la únicamanifestación perdurable de organizaciónsocial”, reza provocador el incipit de la novela. Rey Rosa no pierde la ocasión deampliar, en distintos momentos, esta ima-gen implacable de un país facticio y envi-lecido en el que la mentira es la primeraregla de la comunicación. Entre el pode-roso y corrupto abogado, el doctor Valli-na, y la pandilla de niños callejeros que se hacen llamar las Piedras encantadas, unamisma corriente pareciera atravesar departe en parte el mundo guatemalteco: todos engañan o se engañan, se espían ose traicionan, sin saber quién reirá el úl-timo. Por supuesto, semejante código deconducta contribuye a hacer más opaco y complejo el juego de pistas huidizas querecorre la novela, pues no hay nadie que esté libre de toda sospecha. Madre, pa-dre, novia o amigo no son aquí palabras queinspiren sentimientos precisos ni actitu-des dignas de confianza. La Guatemala deRey Rosa es la tierra negra de la incer-tidumbre y la duda generalizadas, un mu-dable infierno presidido por el dios mie-do y donde la única ley moral que rige los destinos de los personajes es la atrac-ción del abismo. No es otra, creo, la con-clusión a la que nos lleva el final abiertode la novela, un final más inquietante ycontundente que muchas denuncias.
Piedras encantadas no da, efectivamen-te, motivos para ser optimista, pero plan-tea tácitamente la pregunta por los me-canismos internos de una cultura que instala la violencia en el pecho de cada in-dividuo y luego la extiende y la reprodu-ce hasta convertirla en el aire que respirauna sociedad. Lejos del torpe militantis-mo de una cierta literatura neopolicial la-tinoamericana, el gesto ético y estético deRey Rosa nos deja solos y sin respuesta an-te una realidad sórdida y desesperada que,
por de pronto, no tiene solución ni salida.Vale la pena leer, releer y sopesar esta bre-ve novela. Lo digo sin ambages: se trata deuna soberbia lección de escritura.~
– Gustavo Guerrero
POESÍA
POETAS DE
ULTRAMAR
Blanca Estela Domínguez Sosa (ed.), Contemporá-neos, obra poética, presentación de Iris M. Zavala,DVD Ediciones, Barcelona, 2001, 558 pp.
Los poetas conocidos como los Con-temporáneos, nacidos entre 1898 y
1905, sufrieron tanto en México como fue-ra de su patria las incomprensiones pro-pias de un rigor creativo, intelectual y moral incompatible con un medio vicia-do y propenso a la alharaca. Asediados,vilipendiados, abrieron las ventanas deMéxico hacia los registros de la moder-nidad cuando el país se obstinaba en elrostro que la revolución le acababa de descubrir. Los cultos revolucionarios –alnacionalismo, a la acción política, a lo po-pular– los convirtieron en los blancos fá-ciles de una modernidad a contrapelo.
Los títulos de sus principales revistas,Ulises (1928), Contemporáneos (1929-1933), ElHijo Pródigo (1939-1942), son elocuentes:un inventario de descentrados sin patriani tiempo precisos. En el tesón de ese puñado de poetas y pensadores por no ex-cluir de su óptica los grandes temas esté-ticos y filosóficos del momento mundialhabía que ver no un rechazo a los temasde la patria reinventada, sino la exalta-

ción de sus nuevas responsabilidades. Nofueron muchos quienes así lo apreciaron.Que hayan convertido en materia de vi-da y de reflexión poética, crítica y lite-raria su carácter de extranjeros en su pro-pia patria no se les presentó como unaelección, sino como una fatalidad. Deesa conducta, que el tiempo sólo pare-ce reforzar, deriva lo mejor de la actualpoesía y ensayística mexicana.
México hizo las paces con ese grupo,pasadas las fiebres nacionalistas, y hoyreconoce en su gran poesía y en su crí-tica (literaria, plástica, política) un es-labón crucial de su actualidad. En la valentía combativa y en la leyenda de susvidas, lee una vanguardia meritoria encausas que inauguraron hace ochentaaños: el cuidado de la tradición poéticaprofunda de México; el derecho a la bús-queda de la perfección, la subjetividad,el cinismo antinacionalista, el escepticis-mo antipatriótico, la diferencia sexual,el riesgo de la intimidad, el profesiona-lismo. En una cultura monocorde, losContemporáneos entonaron con lujo unapolifonía de pasiones y razones intelec-tuales insospechadas.
No tuvo mejor fortuna su búsquedade interlocución fuera de México. Re-misos a la exportación de estereotipia,con pocas opciones de desembarco, es-tos Ulises prefirieron la aventura del íntimo samizdat sobre la exportabilidaddel color local. Las primeras olas de sen-timentales modernos, arrojados a playasmexicanas por la crisis de 1929, queríanver indios, no francófonos sofisticados.La generación giraba sin eje fijo, comosu penate Ulises, pero hizo de ello otravirtud. Recalaron así en todas las litera-turas meritorias: Europa, Estados Unidos,Sudamérica. Era una fe sin alternativas:el medio literario local se ofuscaba entrereyertas y oportunismos de la mano deuna revolución prematuramente traicio-nada; la comunicación con América Lati-na estaba viciada por la estática político-social; las pequeñas revistas merodeabansubrepticiamente entre públicos dimi-nutos. El deseo de hablar con España seenfrentaba al silencio. De mocosos lo in-tentaron: en 1928 fueron a dar a La Ga-
ceta Literaria de González Caballero. Laindiferencia fue comprensible tambiénante la sietemesina Galería de poetas nue-vos de México que hicieron en Madrid conGarcía Maroto: no habían llegado a sumejor momento y poco había que cele-brarles. Aun así, Joaquín Díez Canedoy Antonio Espina llegaron a referirse asu trabajo, laudatoriamente, en Revista deOccidente (donde el único que figuraríacomo colaborador, si mal no recuerdo,sería Torres Bodet).
Los Contemporáneos hacían en/conMéxico, y con la herencia de la lírica es-pañola, lo que la generación del 27 en lapenínsula; con Sor Juana lo que GerardoDiego con Góngora. Atentos, celebraronlos libros y revistas de la generación del27, a la que veían como una gemelaridad,sin respuesta. Más tarde aún, apoyarona la República en lo político, pero le re-gatearon a la Guerra Civil (salvo CarlosPellicer) la cuota de una solidaridad ri-mada, adversa a sus convicciones poéti-cas, y que terminó por incorporarlos ala lista de
...gidistas,intelectualistas, rilkistas,misterizantes, falsos brujosexistenciales, amapolas surrealistas encendidas en una tumba, europeizadoscadáveres a la moda...
con que Neruda purgaba poetas en laprivada Lubyanka de su poesía judicial.
Con el exilio hacia México, las cosasempeoraron. El encuentro de generacio-nes fue privilegio de los más jóvenes (Oc-tavio Paz y el grupo Hora de España, sobretodo). Los Contemporáneos reaccionaroncon enfado ante los privilegios con queel Estado mexicano, que los había perse-guido y maltratado, recibió a los escrito-res españoles. Liderados por Bergamín,reaccionaron con explicable furia a los filosos epigramas con que Novo y Villau-rrutia se cobraban la venganza de estanueva discriminación. El episodio coin-cidía con un aniversario de Juan Ruiz deAlarcón, el mexicano que había mendi-gado en Madrid una canonjía:
¿Dónde, con sesera escasa,de España basta llegar,para hallar comida y casa?Mudarse por mejorar...
Si en efecto tales escaramuzas tuvieronque ver con un desdén que, poco a poco,se institucionalizó en la apreciación espa-ñola del grupo, las cosas han cambiado y en España ha comenzado a ejercerse unacuriosidad cuyo retraso no le quita perti-nencia. En cosa de poesía, la actualidades lo de menos: ahora se les publica, se lesdedican tesis, se les estudia con solven-cia, como lo han hecho Fernando Rodrí-guez Lafuente o Rosa Gutiérrez. Quizásea una consecuencia natural de los pro-pios estudios sobre la poesía española mo-derna, tan abarcadores y abundantes, a la que una lectura comparativa con la periferia latinoamericana de pronto leagrega perspectiva. Muerte sin fin del me-xicano Gorostiza y el Cántico de Jorge Gui-llén se realzan mutuamente; Moreno Villa brilla más junto a Tablada; Villau-rrutia con Cernuda.
Esa tarea de reconciliación es lo quemás hay que agradecerle al libro que nosocupa, un paso más en la dirección queinauguró hace una década Luis Maristanycon la primera antología moderna apare-cida en España (Contemporáneos, Anaya,1992). Ahora, la editora Domínguez So-sa opta por reunir en un solo volumen la“poesía casi completa” de los mismos cin-co poetas elegidos por Maristany enton-ces: José Gorostiza, Xavier Villaurrutia,Jorge Cuesta, Salvador Novo y GilbertoOwen. Un casi que deja fuera los poemas“secretos” de Novo (que Luis Arturo deVillena ha estudiado con perspicacia) ylos “poemas no coleccionados” de Goros-tiza que sumé a la última edición del Fon-do de Cultura (1997). Las omisiones sonlas mismas. Nunca entendí por qué Ma-ristany había dejado fuera a Jaime TorresBodet y a Bernardo Ortiz de Montella-no y no tengo a la mano el libro para re-cordar si lo explicó. Supongo que porcuestiones de extensión, que es tambiénpor lo que ahora se deja fuera a Pellicer yla enervante longitud de una obra poéti-ca mensurable en kilos.
7 6 : L e t r a s L i b r e s D i c i e m b r e 2 0 0 1
LiBROS

D i c i e m b r e 2 0 0 1 L e t ra s L i b r e s : 7 7
Supongo también que para no repe-tir el (ya inencontrable) trabajo de Ma-ristany es que la editora opta por recogerla casi totalidad de la obra de los cinco.La acumula cronológicamente, precedi-da cada vez por sucinta nota de informesbiográficos adecuados y adjetivos ima-ginables. En todo caso, se trata de unapuerta adecuada para la curiosidad pe-ninsular. No estoy muy seguro de la per-tinencia del anhelo incluyente: en gene-ral, la obra inicial de los Contemporáneosbisoños es prescindible. Fuera de Goros-tiza, que fue espléndido desde sus calcu-lados pininos y redactó muy joven algu-nas perfectas canciones. Me pregunto, entodo caso, si no habría convenido más larigurosa selección de lo acabado y per-fecto, en congruencia con el ánimo di-vulgatorio.
En ese mismo sentido lamento la pre-sentación de Iris M. Zavala, un digesti-vo de tenso jarabe que en tres páginas selas arregla para espetarle a la lírica de losContemporáneos la atroz responsabili-dad de nombrar “el malestar, ese objetode Sade: la descarnada verdad de la fal-sa alteridad, la degradación de la vida so-cial, el monstruo que llevamos dentro, elobjeto patológico kantiano, con su fuer-za aterradora de desterritorialización, quedisuelve los vínculos simbólicos tradicio-nales y marca todo el edificio social conun desequilibrio estructural irreductible.”
El prólogo de Domínguez Sosa nosahorra esa espesura, pero tiene desaliñoslamentables, como confundir la presi-dencia de Benito Juárez con la de Por-firio Díaz (lo que es como confundir alconde de Romanones con Primo de Ri-vera) o a la “generación del centenario”con la del Ateneo; o caídas en esquemasde maternal: “Este grupo tiene como an-tecedentes literarios al modernismo, co-rriente poética hispanoamericana que sedifundió también en México...”, o erro-res de franca ignorancia, como sostenerque la poesía mexicana estaba “estanca-da” antes de los Contemporáneos, comosi Tablada y López Velarde no hubiesenexistido. Indicios de una investigaciónque, lamentablemente, no está a la altu-ra del entusiasmo.
Habría que terminar la nota desean-do que los lectores españoles de poesíaenriquezcan su perspectiva poética conuna visita a estas obras cruciales para laexperiencia del castellano moderno. Por1930, el canalla Domenchina fustigaba aquienes se interesaban en la poesía lati-noamericana acusándolos “de veleidadexcusable y aun de cómodo subterfugio”.El poeta González Rojo hablaba por lasmismas fechas de que “en España en par-ticular, la reciprocidad no existe”. Da pe-na insistir todavía en que la poesía es elterritorio privilegiado para salvar ese pe-queño abismo, pero hay que hacerlo. Es-ta edición lo propicia. ~
– Guillermo Sheridan
AFORISMOS/DIBUJO
HE AQUÍ
EL CUERPO
Günter Brus, Veda abierta a los exterminados, traduc-ción de Sarah Steiner y María Cerrato, Universi-dad de León, León, 2001, 170 pp.
Una de las últimas y más portentosascreaciones de Antoni Tàpies lleva
el título de Heus aquí el cos (He aquí el cuer-po). Se trata de una tabla colosal sobre laque figura un cuerpo que sobresale conun medido altorrelieve, un cuerpo todoperfección, pero genuflexo, desmembra-do, inmolado en el curso de lo que po-dría ser la estación terminal de un íntimovia crucis. Tàpies ha pintado a lo largo desu carrera muchos cuerpos exentos y sincabeza, como el aludido, para poner envalor los distintos miembros, casi siem-
V a r i o s a u t o r e s ,
Clarín, 100 años después, Instituto Cervantes, Madrid, 2001, 257 pp.
En el año del centenario de Leo-poldo Alas Clarín muchos fueron los eventos, li-bros y testimo-nios sobre el uni-v e r s a l m e n t econocido autorde La Regenta. Detodo ese materialdestacamos estelibro, que recogeartículos de los más diversos espe-cialistas sobre la amplia gama deintereses que abordó este “provin-ciano universal” de nuestras letras,al tiempo que recrea en una cuida-da iconografía la vida y la época de Clarín. ~
co y sentimental de una cVa r i o s au to r e s ,
Autodafe, número 2, octubre de 2001,Parlamento Internacional de Escritores, 263 pp.
El Parlamento Internacional deEscritores tiene como misión pri-mordial dar asilo a los escritoresperseguidos, y para ello cuenta conuna red de casas refugio, como es-pacios de acogidafísica, y con la re-vista Autodafe, quese publica una vezal año y en ocholenguas distintas,como escaparate y órgano de difusión. Este número 2,ya en las librerías españolas, cuentacon textos de Shalámov, Cerovic,Dao, Shehu, entre otros muchosautores. Apoyar esta publicación eshacer que las altas voces del mun-do no se silencien. ~
OTROS LIBROS DEL MES

7 8 : L e t r a s L i b r e s D i c i e m b r e 2 0 0 1
LiBROS
pre seccionados, arrancados o despren-didos. Con frecuencia, sus cuadros mues-tran cuerpos postrados y mutilados, y aveces sólo sus brazos, piernas o manos,que poseen la eternidad de los exvotos ylas presentallas y su misma inquietantevibración.
El siglo XX ha sido fértil en la alusióngráfica al cuerpo dañado, a la física hu-mana despiezada y esparcida. No me ex-traña que detrás de semejante inclinaciónse esconda un deseo de salud o exorcis-mo sociales, más allá del reconocimien-to de una vulnerabilidad y una caduci-dad de la carne que el arte barroco ya seencargó de representar hasta encallar entópicos iconográficos irrepetibles. El ar-te del cuerpo propiamente dicho es, sinembargo, una novedad contemporáneaque, entre el espectáculo del faquir y lacrítica revulsiva a la autocomplacencia occidental, se aleja de la representacióny utiliza a la carcasa humana como herra-mienta artística, a su sangre como pintu-ra, y a su herida como emblema.
Günter Brus (Ardning, Austria, 1938)fue uno de los inventores más osados yferoces del body art y su seguidor másconspicuo mientras el cuerpo le aguan-tó. Con ese mismo cuerpo vejado y opri-mido, sobre el que aplicaba sajaduras sincuento, consiguió transmitir a minúscu-los auditorios de espectadores aturdidostoda la turbulencia animal del ser huma-no, es decir, su verdadera dificultad depensar.
Brus había conocido a sus amigos ycompañeros del movimiento accionistaaustriaco hacia 1960. A finales de 1963,tuvo lugar su encuentro, determinante,con Rudolf Schwarzkogler. Con él y conHermann Nitsch y Otto Mühl participóen 1964 en el llamado Luftballonkonzert.Fue el primero de sus agresivos desafíosa la extrema rigidez de una sociedad aus-triaca marcada aún por una ideología ultraconservadora. Si en todos los miem-bros del Aktionismus bullía la violenciaplástica del expresionismo germano, eraen Schwarzkogler en quien más sólida-mente cuajaron la dulzura erótica y elmisticismo febril de esa tradición en buena medida vienesa. Schwarzkogler
aparecía como un esteta tan arriesgadocomo Brus. Pero lo que en éste era exhi-bicionismo brutal e insostenible, envuel-to en un ritual escatológico y fetichistacontra el que reventaban los comporta-mientos ocultos de la sociedad, a la cualse quería someter de ese modo a un pro-grama clínico de apocalipsis y caos, eraen aquél autocrítica y prudencia puestasal servicio de una delicada práctica auto-mutilatoria que rehuía toda resonanciamediática y pública. Quizá por esa dis-creción pronto se creó la leyenda de queSchwarzkogler se había castrado en unade las únicas siete acciones que realizópara un pequeño círculo de amigos en-tre 1965 y 1968.
En ese escaso tiempo, casi todo aca-bó mal para estos accionistas de mímicaguerrera que seguían, sin proponérselo,la consigna de Breton de que la bellezasólo puede ser convulsa. Schwarzkoglerse suicidó, arrojándose desde la ventanadel cuarto piso en el que vivía en Viena.Nitsch abandonó la ciudad, y Brus se vioobligado a huir a Alemania después deque la justicia austriaca le condenara aseis meses de prisión por haberse mas-turbado mientras cantaba el himno na-cional en el ejercicio con el que partici-pó en la más celebrada acción común delgrupo, titulada Kunst und Revolution.
Cuando, en 1970, Brus decidió dejarde sacar hacia fuera el tumulto salvaje desu cuerpo lleno de cicatrices, trasladó lapasión de esas acciones a la emoción dela palabra y el dibujo, de la escritura y lalínea, pero sin renunciar a la única mor-fología de la rabia y la provocación queel mundo le ha permitido conocer. Tam-poco renunció al efecto redentor que susacciones, al igual que las de otros ar-tistas como Gina Pane o Vito Acconci,habían buscado al presentar su cuerpocomo víctima sacrificial delante de unasociedad impávida. Veda abierta a los ex-terminados es la prueba de que Brus tam-bién se ha “incorporado” a estos dos me-dios de expresión, el lenguaje escrito yel grafismo, y de que en los 78 aforismoscon otros tantos dibujos que lo compo-nen resuena la antigua agresividad so-cial, su grito bestial y extremoso, una
demoniaca energía adolescente de unaasombrosa fuerza esclarecedora. En la estela de Kubin, Kokoschka o Schiele,aunque más mórbido y paródico, por loque hace a los dibujos, y de Lichtenbergo Canetti, si bien más agrio y como fer-mentado, por lo que hace a los aforismos,sus ilustraciones y sus textos parecen apo-yarse en la representación sensible de un mundo mórbido y dislocado, al queBrus inyecta una dosis exacta de ironíay fluido blasfemante y que tiene por hu-mus el pensamiento permanente de ladestrucción y el daño. Él se emplea conuna beligerancia extrema que no da tre-gua al observador y que perfora los lími-tes puestos por la razón al sentido y aldecoro.
“El ser humano descuartizado es unode los alimentos de los dioses extingui-dos”, dice uno de sus aforismos ilustradocon el dibujo de una vaca colgada y abierta en canal a la que dos vectores señalan. Desde luego, el espíritu sacri-ficial y provocador de las acciones deBrus no parece haber desaparecido aquí.Al contrario, unos apotegmas como al-fileres y unos trazos puntiagudos y cor-tantes lo concentran con el mismo afánredentor. A la manera de largas respira-ciones difíciles, las breves sentencias(“Lo importante no es lo que eres, sinoqué presión resistes”), los dibujos (un piebrutal empuja una estaca contra el pe-cho de una mujer desnuda) de Veda abier-ta... son como los espasmos dolorosos del cuerpo magullado de Brus, que tanpronto jadea roncamente como deja ex-halar un hipo agudo cual silbido, al to-car la poesía y la lucidez en el extremode su agonía.
La colección en que aparece este li-bro, dirigida por Javier Hernando y Jo-sé Luis Puerto, promete materiales de artistas plásticos que alumbren los dis-tintos procesos de la creación. Se anun-cian los del artista holandés Lucebert ylos del pionero conceptual español Isi-doro Valcálcer-Medina. Si además todosllevan un prólogo como el de Piedad So-lans en el libro de Brus, cabe augurarleel éxito. ~
– Carlos Ortega

D i c i e m b r e 2 0 0 1 L e t ra s L i b r e s : 7 9
POESÍA
SURREALISTAS
PORTUGUESES
Vespeira, Cruzeiro Seixas, Sampaio, RisquesPereira, Lemos, Da Costa y Cesariny, La estirpe delos argonautas, Ed. y Trad. Perfecto E. Cuadrado,Junta de Extremadura, Mérida, 2001.
Una noche de 1947, hacia las once, porla céntrica Avenida da Liberdade,
núcleo de la Lisboa que se reclama urba-na y moderna, Mário Cesariny saca depaseo O Operário, el cuadro que acaba de pintar; lo acompaña y le ayuda con el peso el poeta Alexandre O’Neill. Lapuesta en escena anuncia la llegada delos nuevos vanguardistas, “hermosos yaterrados vestidos con extrañas chaque-tas/ altos hasta asustar a las aves de largorecorrido”, a la ciudad gris que atravie-sa durante ya muchos años la dictadurade Salazar.
Así, los surrealistas portugueses se organizan en ese 1947, realizan su “I Ex-posição dos Surrealistas” en 1949 y, lue-go, se disuelven como grupo, aunque pro-longan por varias décadas su eco, graciassobre todo al activismo y la lúcida resis-tencia de Cesariny. En apariencia, se tra-taría de un fenómeno periférico y epi-gonal, alimentado por poetas y pintoresque habían nacido en torno a los mismosaños en que Breton publicaba los dos Ma-nifiestos fundacionales; pero esta valo-ración apenas se apoyaría en el nombreelegido para la efímera existencia del gru-po, y no en la realidad de su práctica.Habría que enfocarlo de otro modo: pen-sar, por ejemplo, en movimientos coetá-
neos como la llamada Escuela de NuevaYork, protagonista quizá de la más ra-dical experiencia de la pintura en el si-glo XX, o, en otra dimensión, el postismode la posguerra española, a quien de-bemos la desusada altura de Cirlot y lafresca libertad de Ory; ni unos ni otrosse reivindican surrealistas y, sin embar-go, esa obvia conexión de energía es laque nutre su primer impulso. Visto así,no puede tomarse el grupo portugués co-mo un surrealismo retrasado, sino comouna de las nuevas propuestas de vanguar-dia que en los años cuarenta se niegan aaceptar el imperio “frío y caliente” delhorror y la ruina.
Esta sucesión de vanguardias estable-ce el nuevo tipo de tradición que distin-gue al arte contemporáneo: vincula a cada artista con la energía y el sentido anteriores, mientras rompe con su ins-titucionalización y desgaste. Como hapropuesto Lyotard, “el adversario y cóm-plice de la escritura, su Big Brother, es lalengua, esto es, no sólo la lengua mater-na sino la herencia de palabras, giros yobras que llamamos cultura literaria”.Así, puede decir Pinto de Amaral quequien nunca haya atravesado con con-ciencia el legado surrealista “no habrá comenzado, siquiera, a escribir”. O Fer-nando Lemos: “Fue necesario/ como elhecho de entrar en una casa/ sólo por lanecesidad de salir de ella”.
Arraigado en esta forma de vivir la tra-dición, el libre y heterodoxo surrealismoportugués nace con otra marca histórica:la del doble y simultáneo rechazo haciael poder de Salazar y hacia el nacienteneorrealismo; constante en sus declara-ciones es sentirse como una forma de lu-cha, a la vez existencial y política, que nose cifrara en dogmas como los del realis-mo socialista. El grupo duró poco, las tra-yectorias se hicieron divergentes. Cara deSolitario Colectivo, se titula el cuadro queCesariny le dedicó en 1976 a Octavio Paz,pero la lógica del movimiento queda.
De todo ello da cuenta La estirpe de losargonautas, colección de siete breves an-tologías de poetas surrealistas portugue-ses, donde caben una figura consagradade la poesía y la pintura como Cesariny,
nombres notables de las artes plásticas yel diseño como Seixas o Vespeira, un de-cisivo traductor (de Benjamin a Eliot oPasolini) como Sampaio, o alguien comoRisques Pereira, que nunca publicó unlibro y desarrolló su obra prácticamenteen la clandestinidad. Junto a los poemas,en la cuidada edición se reproduce exen-ta una ilustración del propio autor salvoen el caso de Sampaio, en que repite Sei-xas, testimonio de un trabajo que nuncareconoció géneros.
Publica la colección el extremeño Ga-binete de Iniciativas Transfronterizasdentro de los numerosos programas queviene promoviendo en su labor de puen-te, como el foro anual Ágora, la difusióndel estudio del portugués en Extremadu-ra o el apoyo a la revista bilingüe Hablar-/Falar de poesia, proyecto colectivo a su vezde revistas de los dos países. La impeca-ble traducción y selección de los textoses obra de Perfecto Cuadrado, autor dela antología esencial del surrealismo por-tugués, A Única Real Tradição Viva y co-misario de su última gran exposición, aquien puede considerarse uno de losagentes más activos en el intercambio ac-tual de las dos culturas.
Sólo Cesariny tenía antes un libro encastellano: Manual de prestidigitación, quereunía cinco títulos de los años cuarenta(traducción de Xulio Ricardo Trigo, Ica-ria). Pese a la brevedad de estos volúmenesde ahora, su enfoque permite asomarse ala obra de los restantes argonautas.Mien-tras Eurico da Costa ofrece las cadenasde imágenes que más recuerdan al su-rrealismo histórico, con su énfasis un poco gótico y perverso, Risques hace per-ceptible “entre esa densidad saturada” unhilo claro de deseo que se abre en termi-naciones oscuras, a la manera en que seramifica el hilo nervioso del cuerpo. Re-suenan así también las imágenes senci-llas de Seixas, que sugiere con su ondu-lante sintaxis la circulación de las cosasdel mundo, el fluido de su unidad. Es unfenómeno de metamorfosis como el queconstruyen las ensordecidas parábolas enprosa de Vespeira con sus materiales disímiles del cuento fantástico al hiperrea-lismo, juego de irisaciones y luces cam-

8 0 : L e t r a s L i b r e s D i c i e m b r e 2 0 0 1
LiBROS
biantes, a veces existenciales o políticas, aveces mágicas, eróticas o cómicas.
Pero no sólo se trata de imágenes: elpeculiar trabajo con que se articulan al-gunos poemas extensos vuelve memora-bles textos como “Dos ríos”, de Sampaio,o “Crónica”, de Lemos. Éste, para mostrarla crueldad como forma universal de con-tacto, recurre a la simulación de un re-lato del absurdo, cuyo aliento resulta por zonas delirante y en otras azotado por agu-das revelaciones. Por su parte, Sampaiotraza una dialéctica de fluidez y grumos,de sutil análisis y voluble densidad sen-sitiva, para hallar una poderosa fórmulade conocimiento y apertura de realidad.
Por todo ello, entre esta suma de sin-gularidades engarzadas en un mismo deseo plural y solitario, si hubiera quequedarse con una sola lectura, quizá se-ría la de “You are welcome to elsinore”,el poema de Cesariny que abre la colec-ción y que sitúa lucidamente su escena-rio de audacia y riesgo –“hay entre las palabras y nosotros metal fundente”– enla fuerza extraña y ajena de las palabras,su carácter de realidad primera. Escribires una escucha, desesperada en ocasiones,pues las palabras son el elemento activo,el único sujeto que investiga y conoce, yante su vitalidad cualquier otra entelequiade sujeto se derrumba, cualquier nombrepropio, tentación de propiedad: sólo po-dría decirse yo cuando el poema se impo-ne como mi existencia real.
Como se sabe, Breton reivindicaba,contra el racionalismo fósil, un pensa-miento por fin libre y completo. Las víasque estos argonautas recorren en parale-lo a una reflexión como la de Wittgens-tein o, avant la lettre, la de Foucault, cuen-tan entre el pensamiento más fuerte, elque deja huella. Y, por la singular cuali-dad de esa huella, su acción es también ética; como resumía Lyotard: “Basta conobservar en la pretendida ‘superación’ delvanguardismo de nuestros días, armadacon el pretexto de que es preciso volver ala comunicación con el público, el des-precio por la responsabilidad de resistiry de testimoniar, que las vanguardias asu-mieron durante un siglo”. ~
– Miguel Casado
POESÍA
NOVEDAD
DEL ORIENTE
José Juan Tablada, Tres libros. Un día... (poemas sin-téticos). Li-Po y otros poemas. El jarro de flores (disocia-ciones literarias), estudio preliminar de Juan Velas-co, Hiperión, Madrid, 2000, 178 pp.
La incorporación de lo oriental a la tra-dición sajona tiene una fecha, 1915,
cuando en Cathay Pound traduce poemaschinos con la ayuda del sinólogo ErnestFenollosa. Para la literatura en españolel artífice de una aportación semejantees el mexicano José Juan Tablada, que,hasta 1918, se había venido interesandopor Japón como consecuencia de su militancia al modernismo y de la ten-dencia exótica y escapista de dicho mo-vimiento.
La diferencia con otros modernistasque también se dedicaron a lo mismo ra-dica en que para Tablada aquella maníaoriental era más que una moda: consti-tuía un valor seguro de modernidad. Cu-riosamente los haikai, estrofa japonesaque él imita, le parecen “justo vehículodel pensamiento moderno”. Y, dejadaaparte la paradoja de que lo nuevo pu-diera revestirse con ropajes antiguos ycon el concurso de un trabajo casi ar-queológico, la actualidad de ese tipo depoemas japoneses se deba quizá a sus servicios en la eliminación “de la zarra-pastrosa retórica” –caballo de batalla deTablada– y su capacidad para contar lointangible en una manera escueta.
Con 17 sílabas, distribuidas en tres ver-sos de 5, 7 y 5, el haikú es un modelo de
concisión y de síntesis. Lo vago y difuso–“esos impulsos del alma hacia el miste-rio y el infinito que ningún vocablo pue-de traducir”– encontraban una forma clara y una voz neta que haga más nítidoaquello inconsútil.
Insistamos en que en Tablada su res-cate para Occidente no constituía un ar-caísmo sino una novedad. Al fin y al cabo,hablando de Baudelaire, Victor Hugo había definido la poesía moderna en tan-to estremecimiento que se remite y se cir-cunscribe a los sentidos, una frase rápidaabrazando la vaporosa emoción. Tabladacomprende igualmente cómo el arte poé-tico ha de intentar “reducir todo el mun-do sensible a una forma palabral”, capazde expresarlo y contenerlo. Esa forma ofórmula palabral –porque lo que Tabla-da instituye desde ahí es una operaciónde producción lírica, reiterada desde losestridentistas hasta Octavio Paz, antes queun género anecdótico– es el haikú.
Pero había más implicaciones en la mi-rada a Oriente que con él se inaugura, yde este modo Tablada se sigue alejandode los usos modernistas para incurrir enuna vanguardia de la que él será primerimpulsor dentro de México. Observar, estudiar e imitar la cultura japonesa su-ponía mucho más que la adquisición deuna técnica. Conllevaba una revolucióny una diferencia en la comprensión de laescritura que pasaba de ser un arte se-cuencial y sucesivo para entenderse aho-ra, a la oriental, como el ejercicio de lomomentáneo.
Por eso, y dedicado a Basho y Shiyu,Un día... (1919) es un libro sintético, lle-no de oraciones breves y veloces, de re-velaciones impacientes, de miniaturas yfulgores, donde la inminencia es el pri-mer contenido, la acrobacia el juego delidioma y el relámpago el gesto habitualde textos que se incendian de repente y de repente se apagan. La fugacidad sus-tituye como principio a la duración y elintento último consiste en “fijar las ma-ravillas del instante”. Lo que ocurre esque éste, en tanto presente, en tanto mo-mento único y súbito, está más unido al espacio que al tiempo, y de ahí la si-guiente revolución liderada por Tabla-

D i c i e m b r e 2 0 0 1 L e t ra s L i b r e s : 8 1
da, con todo su interés hacia lo territo-rial del poema frente a su material audi-tivo y sonoro.
La escritura se extiende sobre el te-rreno de la página blanca y dibuja con suenlazarse gráfico el significado del poe-ma mismo. Así pues, este último tienetambién una categoría visible, para nadadespreciable. Desde entonces Tablada loescribirá como un ideograma o un jero-glífico, considerando todo el volumen es-pacial y pictórico de lo que se enuncia.
Frente a los caligramas de Apollinai-re, los suyos inscriben incluso el gesto es-critural en el semantismo del poema: enmuchas ocasiones, dentro de su home-naje a Li-Po (1920), Tablada respeta sugrafía y ofrece textos manuscritos. De he-cho, es de agradecer la publicación porparte de la editorial Hiperión de los trestítulos fundamentales en José Juan Ta-blada, porque mantiene y conserva laspeculiaridades de esa letra, tal y comoaquél lo delineara.
El poeta –como señala Guillermo Su-cre– es entonces un calígrafo, alguien quehace de la labor de trazar sobre el papelun recurso poético más y un sentido. Conello, Tablada consigue dotar al poema deuna “existencia visual” –el poema se ve,no sólo se oye–, además de concederlesobre todo una existencia autónoma, yaque no le debe nada a la realidad exte-rior, no es su simple imitación ni su re-flejo. Construye su propio orbe, ofreceuna imagen que es de él sólo, esboza supropio perfil.
Y esa viene a ser la definitiva, la prin-cipal reivindicación que en nombre dela causa poética Tablada acomete. Él esconsciente de la pérdida de posición delartista en la sociedad contemporánea.Lamenta que si antes “arquitectos, escul-tores y aun los amantecas y tlacuilos delas cortes imperiales aztecas” tenían unafunción y una situación reconocidas, aho-ra se han dislocado ambas. A partir deahí, su trabajo irá destinado a fabricarleuna región y una localidad al poema, ahacer de su peculiar redacción la búsque-da de un sitio plenamente suyo y auto-gestionado. Y esas dos convicciones –lavida independiente del poema y la ausen-
cia de lugar social para el artista– confor-man el verdadero cambio de la literaturaantigua a una moderna y nuestra, cam-bio en el que la obra y la figura de JoséJuan Tablada resultan ineludibles. ~
– Esperanza López Parada
NARRATIVA
EL ESTILO
ES EL HOMBRE
Mario Bellatin, Shiki Nagoaka: una nariz de fic-ción, Editorial Sudamericana, Buenos Aires,2001, 94 pp.
Mario Bellatin, Flores, Joaquín Mortiz, México,2001, 117 pp.
Es natural que las librerías españolas exhiban, cada día con mayor abun-
dancia, ejemplares de la literatura de Mé-xico. Más que de “literatura mexicana”hablo de las letras escritas en México, pa-ra desmarcarme de la leyenda naciona-lista que, empeño de propios y extraños,proliferó presentando a ese país como depositario de extrañas virtudes endogá-micas, al parecer diseñadas para compla-cer al turismo literario internacional.
Si hoy día algunos de los nuevos es-critores mexicanos escriben como si elpaís de Carlos Fuentes nunca hubieseexistido, ello se debe –aunque les cuestereconocerlo– a que cosechan los dividen-dos de esa tradición cosmopolita, a la vezheterodoxa y hegemónica, que desde Al-fonso Reyes a Octavio Paz, pasando pornovelistas como Salvador Elizondo y Ser-gio Pitol, abunda en enemigos perspi-caces y devastadores del nacionalismocultural. Más universal, paradójicamen-te, es la literatura de aldea, que es igualen todas partes.
Contra las convenciones manidas, hayque recordarle a quienes tienen más afi-ción por los boletines editoriales que porla lectura que la literatura de México es,junto a la argentina, la más cosmopolitade América Latina, precisamente desdehace un siglo. Desde México han escri-to muchos de los grandes escritores de la lengua; dos de los narradores latino-americanos más brillantes de estos años,
Fernando Vallejo y Roberto Bolaño, tu-vieron su hermosa y siniestra estaciónmexicana.
Prueba de ese espíritu es la obra deMario Bellatin, quien nació en Ciudad de México en 1960 y creció en el Perú. En 1995 Bellatin regresó a su sitio natalcon libros ya significativos; tan fácil le fue abrirse paso en la vida literaria localcomo trascenderla, pues sus novelas res-ponden a las preguntas ontológicas y exis-tenciales plausibles donde quiera que haya lectores creativos, sea en Lima, Pa-rís, Buenos Aires o el Distrito Federal.
Mario Bellatin recuerda a la senten-cia de Buffon, “El estilo es el hombre”.De sus novelas, siempre breves, Salón debelleza (1994), Poeta ciego (1998) y Flores(2001) me parecen obras decisivas graciasa una prosa cortada por la atonía, incon-fundible por su sinuosa precisión. La pri-mera puede referirse a la epidemia del sida, la segunda a Sendero Luminoso yla tercera a la manipulación genética, pe-ro Bellatin no escribe para sus contem-poráneos, especie caracterizada por ali-mentarse solamente de la actualidad quetrituran los periódicos.
Las caídas de Bellatin, a menudo sono-ras, me interesan tanto como sus virtudes.Cuando descansa de sus obsesiones, y vaya que tiene derecho, suele ser frívolosin llegar a la decantada elegancia que supasión literaria le exige. El jardín de la se-ñora Murakami (publicada en 2000 y cu-ya edición española está por aparecer) mepareció sólo un afortunado homenaje a El cuento de Genji, la hazaña fundacionalde la literatura japonesa. Viniendo de otro escritor hubiera aplaudido la buenafactura de la paráfrasis; tratándose de Be-llatin la simpatía del crítico no puede per-mitirse la complacencia.
En Shiki Nagoaka: una nariz de ficción, Be-llatin cree llevar más lejos aun el juegopropuesto en El jardín de la señora Muraka-mi, pasando del homenaje a la señora Mu-rasaki, letrada japonesa del siglo XI, a larecreación incidental de Tanizaki y Aku-tagawa. Leyendo Shiki Nagoaka: una narizde ficción, comprendí mejor las japonaise-ries bellatinianas. Estamos ante un cuen-to sobre un escritor de nariz ciranesca que,

8 2 : L e t ra s L i b r e s D i c i e m b r e 2 0 0 1
LiBROS
como tal, es injertado en la literatura ja-ponesa del siglo XX.
El texto es un tanto torpe. Por un la-do, es indigno de Bellatin imaginar queun personaje de tan singular aspecto pen-sara en hacerse pasar por su hermano ge-melo; por el otro, desde que Borges pasópor aquí, los autores imaginarios y las atri-buciones de incunables requieren de másgalleta para apetecernos. Dudo, en fin,que Bellatin hubiese publicado su relatosin el apoyo de las sugerentes fotografíasde Ximena Berecochea, quien dota al libro de un atractivo soporte inconográ-fico. Así, estamos ante una precaria ins-talación literaria, sustentada por las am-biciones transgenéricas de la vanguardiadel siglo pasado. Pero como instalacióneste libro corre el riesgo de ser efímero; ypara novelas con fotografías prefiero lasque el escritor alemán W. G. Sebald estápublicando con genio.
Sin embargo, en Shiki Nagoaka encon-tré las líneas que me revelan el arte de Ma-rio Bellatin, mismas que me complacenen la medida en que no aspiro a ofrecer-las como preceptiva. En un libro atribui-do a este personaje, Tratado de la lengua vigilada, el narizón “afirma que únicamen-te por medio de la lectura de textos tra-ducidos puede hacerse evidente la realesencia de lo literario, que de ningunamanera, como algunos estudiosos afir-man, está en el lenguaje”.
Esta superioridad de la traducción so-bre la originalidad, que Bellatin pone enboca de su personaje, es mi clave para entender su obra entera. Así, Salón de be-lleza y Poeta ciego traducen, desenfocandosu objeto con premeditación, tanto las enfermedades terminales como las so-ciedades secretas. Cuando la traduccióndispone la infidelidad a la versión origi-nal, me gusta Bellatin; mientras que alpretenderse fiel a El cuento de Genji o aAkutagawa encuentro aburrido el asun-to. En Bellatin conviven un aventurero yun escoliasta.
Esta nota terminaría con una declara-ción de creciente desafecto a la obra deBellatin de no haber leído Flores, su no-vela más reciente, que sin duda sus edi-tores mexicanos pronto harán circular en
España. Bellatin traduce en Flores una experiencia personal y regresa, gracias alimperio de un yo genialmente traducido,a Salón de belleza y Poeta ciego. En Flores seregistra el destino de diversos persona-jes en varias atmósferas, unidos por sucondición de seres nacidos con severasmalformaciones genéticas, debido a laprescripción de fármacos altamente tóxi-cos a mujeres embarazadas. Esa corte demutantes se desplaza por el mundo bus-cando una manera propia de traducir sureligión o sexualidad ante la evidencia dela deformidad.
El científico Olaf Zumfelde, inventorde las pócimas, y su secretaria HenrietteWolf forman una pareja, entre luciferinay burocrática, que está a cargo de cerrar oentreabrir las puertas de los enfermos quebuscan ser indemnizados. Flores, con sus35 breves capítulos, aspira a ser un albúmbotánico de una floresta basada en la mu-tilación o el exceso. En ese desfile –quenaturalmente no necesita de fotografíaspara afincar su helada eficacia– sobresa-len los adoptados gemelos Kuhn, Alba la poeta o el Amante otoñal, todos ellosdelineados con esa capacidad retórica deBellatin para esbozar, con unas cuantaspinceladas, caracteres memorables. Másallá de mi preferencia por una forma detraducción contra la otra, los libros de Be-llatin nunca dejan de sorprenderme, be-llos y tristes, monomaniacos o innova-dores, obra consciente, como se dice enFlores, de “que hay que esperar unos añospara que, a través del tiempo, el cuerpotransmita de forma natural la verdad desus defectos”.
Las novelas cortas de Mario Bellatinrevelan cómo la traducción, entendidacomo esencia de toda operación litera-ria, vacía de contenido moral a las enfer-medades, a la amputación y a las formasesotéricas de conspiración. A Bellatin lefastidia la sintomatología de nuestra épo-ca, afanosa como tantas otras en monopo-lizar las desgracias. Prefiere el diagnósti-co de la condición humana, que observacon el morbo aséptico del enfermero ca-paz de limpiar purulencias sin caridad ysin amor, pero con laboriosa eficacia. ~
– Christopher Domínguez Michael
MEMORIAS
BITÁCORAVITAL
Danubio Torres Fierro, Estrategias sagradas, SeixBarral, Barcelona, 2001, 159 pp.
Quizá la escritura testimonial sea elmás difícil de los géneros por ser,
sin duda, uno de los más arriesgados. Sinel asidero del puro ejercicio reflexivo, queconduce al ensayo, ni del juego de inven-ciones que desemboca en la ficción no-velesca, hurgar en el pasado propio paradiseñar una arquitectura verbal a modode autorretrato es, a la vez, una demos-tración de inmodestia y una dádiva de sí. Bitácora reconstruida de una intensatravesía interior –auténtica “educaciónsentimental” donde se entretejen sin ce-sar las aventuras del cuerpo con las del alma y el espíritu–, este libro nos va ofre-ciendo, paso a paso, las rutas sucesivas de un laberinto interior que el lector ha derecorrer, con el autor, hacia el encuentrodescarnado con la incierta esencia de lavida, es decir, con la despiadada imagenque devuelve el espejo: la certidumbre deltiempo y de la muerte.
La travesía que emprende Torres Fie-rro, en su viaje a ultramar desde este ladodel océano, es, más que una experienciacultural o política, un viaje al fondo de lanoche que anida en su interior, como enel de todos y cada uno de los humanos.Sólo que son contados los que se atrevena hablarse de tú, frente a frente, con “esecentinela que aúlla de improviso”, con el minotauro que aguarda en el centro dellaberinto: la imagen de la propia finitud.
La quête –la búsqueda– fue el tema decasi todos los grandes relatos antiguos: sebuscaba el pájaro de fuego o el vellocinode oro. El héroe se desplazaba, en un tra-yecto sembrado de pruebas y de peligrosde los que salía victorioso, hacia el encuen-tro con el objeto de su deseo. La trayec-toria era un aprendizaje, una iniciación,que entregaba por fin la más valiosa recompensa. En esta aventura contempo-ránea, el sujeto es un antihéroe.
El encuentro de ese antihéroe con Bar-celona es un descubrimiento doloroso de

D i c i e m b r e 2 0 0 1 L e t ra s L i b r e s : 8 3
la precaria y efímera suerte que acota losdestinos humanos. Todo sucede en uncontexto singularmente atractivo y estimu-lante, el de la transición política entre elfranquismo y la democracia, cuando Es-paña despertaba, entre turbulencias y au-dacias sin límite, a la decisión de asumirel desempeño sin cortapisas de la libertad.
Por supuesto que la búsqueda que noscuenta Danubio es, también, la del padremítico, la que no faltó casi nunca en losrelatos de todos los tiempos. Una buscaque tiene que ver con el ansia de apode-rarse de sí mismo, de entrar en trato pro-fundo con la propia identidad. Tutor y cicerone, Jaime Gil de Biedma cumple enesa trayectoria un papel excepcional, mo-vilizador de conmociones interiores. Eldon que le hace este personaje al anti-héroe le deja una huella indeleble: la no-ción de “marginalidad”, como consustan-cial con la condición de escritor, aunadaen su experiencia a la de una opción se-xual heterodoxa. Con Jaime Gil, la buscase volvió camaradería cómplice, a pesarde la distancia de edades. Danubio cono-ció a Jaime Gil cuando aquél había llega-do al punto en que “el corazón se concen-tra, de manera obsesiva, en el escrutiniodel pasado”. Hoy, él mismo se encuentraen ese punto de inflexión y, al recuperarla figura del mentor cómplice, ya está ma-duro para destilar con lucidez, no exen-ta de nostalgia, aquellas ya sedimentadas“lecciones de abismo”.
No podía faltar, en esta aventura del co-nocimiento en busca de estrategias de so-brevivencia y reconciliación con el mun-do, el descenso al infierno de Eros, con suscargas de efusión, gasto vital y desencanto.Tampoco los ascensos al paraíso.
Pero los encuentros más entrañablesson de otro registro. Con Juan Gil-Albert,las afinidades electivas se cruzaron en elpunto común de experiencias de exilio. Elperegrinaje emprendido por tres amigospara rehacer el camino de uno de ellos ha-cia el destierro fue vivido por el más jo-ven como un privilegio concedido por laHistoria que, en vez de dispersar y sepa-rar, era capaz de juntar en un itinerarioreparador a tres generaciones marcadas,de una u otra manera, por su pesadilla. El
don de Juan Gil-Albert, reconoce el me-morialista, fue el ejemplo “de una sosega-da y sabia construcción de sí mismo”.
El aprendizaje del joven ávido de for-marse y afirmarse se dio, es cierto, en unmomento álgido, de excepcional libera-ción de energías. Todo conspiraba, enaquella circunstancia efervescente de latransición española, y en la singular en-crucijada de Barcelona, a catalizar ener-gías de múltiple signo, propicias al en-cuentro de identidad y destino. Pero nohay que quedarse en la periferia del rela-to. Asistimos, con el autor, a las peripeciasde un auténtico ritual de iniciación que,en la errancia, va conduciendo al arrai-go en lo verdaderamente esencial: la pér-dida se transmuta en encuentro y, en vezde empobrecer, enriquece. Si en este re-lato autobiográfico desfilan tantos per-sonajes no es porque tal o cual sea más omenos famoso. Es porque cada uno apor-tó algo al crecimiento, al work in progress deun joven que, buscándose y persiguiendoel objeto de su deseo, descubrió que aca-baría por encontrarlo y encontrarse en laescritura. Pero descubrió también algo más.Que sólo se le daría ese encuentro si apren-día a hacer de la escritura “la isla del teso-ro”: la suma, decantada, de la propia vida.
Carlos Barral e Yvonne, Juan Benet yRosa Regás arropan al aprendiz de brujoque se pregunta por la vida en medio detan notable conjunción de “almas inteli-gentes en pena”, a flote y muy despiertastras el largo letargo del franquismo, conla tibia protección de casa, del ambientede familia. Ellos y los demás oponían unacultura de la vida a la perversa cultura dela muerte que había sido, y en algunas la-titudes seguía siendo, uno de los signosmás ominosos del siglo.
La “soberanía monopólica de lo yaido” puebla al libro de todas esas presen-cias tutelares. El resplandor que emitenno es inmune al paso del tiempo que ata-ja, al final, los caminos de algunos. Sinembargo, queda de su paso por la vida delautor el afán compartido de contrarres-tar el paso del tiempo en las islas biena-venturadas de la escritura.
Un regusto de desencanto puso térmi-no al pasaje de Danubio Torres Fierro por
la Barcelona de los setenta. A la eferves-cencia liberadora de la primera transiciónhabían sucedido exigencias de reacomo-do cotidiano con la realidad que no po-dían dejar de tocar a quienes cumplieroncon él tan entrañables, e inquietantes, fun-ciones tutelares. Lo que aportaron a la or-fandad del punto de partida había sidoasimilado pero había que procesarlo e incorporarlo, mediante la alquimia de lapalabra, a la mitología personal que cadaescritor, nos sugiere Danubio Torres Fie-rro, tiene la vocación de edificar. De queen ese camino lleva ya un buen trecho an-dado es testimonio este libro escrito conmaestría, saboreando y acariciando lashuidizas, escabrosas y tantas veces sor-prendentes intimidades del lenguaje.
El hallazgo del joven que fue el escri-tor maduro de hoy en aquellos años debuceo y exploración es la materia latentey escurridiza, el limo resbaloso que la vi-da nos va dejando entre las manos y queacaso alcanzará a esparcir ciertos deste-llos, quizá ilusorios pero sin duda recon-fortantes, si alcanzamos a pergeñarlos conesa “porfía antojadiza” que es la escritu-ra. De la travesía que cuenta este libro ex-trajo el autor una enseñanza: la travesíaque hay que hacer es la que nos enfrentacon la fugacidad de la vida, la que nos per-mite asumirla y, a pesar de todo o preci-samente por eso, escribir.
La perturbadora sinceridad de Estra-tegias sagradas conmueve, sobrecoge y de-sarma. Nos deja a solas con nosotros mis-mos, con nuestra vulnerable condiciónefímera y nuestro loco y persistente afánde perdurar. Nos deja formulando, comoun salmo encantatorio, aquellos versos queMarguerite Yourcenar invoca al inicio yal término de las Memorias de Adriano: “Mí-nima alma mía, tierna y flotante, huéspedy compañera de mi cuerpo, descenderása esos parajes pálidos, rígidos y desnudos,donde habrás de renunciar a los juegosde antaño”. Como sólo ocurre con librosescritos con las entrañas, este de Danu-bio Torres Fierro nos lleva de la mano alconocimiento de los conocimientos: elprepararnos a entrar en la muerte con losojos abiertos. ~
– Julieta Campos