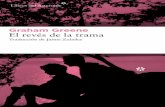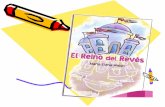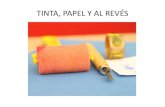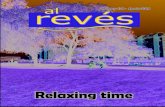Reseña de El Revés de La Nación
-
Upload
remalandrin -
Category
Documents
-
view
217 -
download
3
description
Transcript of Reseña de El Revés de La Nación
-
ESTADO CABEZA-DE-JANO: A propsito de El Revs de la Nacin de Margarita Serje
Margarita Serje rompe el encantamiento que unos cuantos tenamos (me incluyo a m misma en
primera lnea) con la idea de que la violencia en los territorios salvajes de Colombia era producto del
abandono del Estado, de la ausencia del Estado, de la impotencia del Estado, que eran parasos
naturales abandonados a su suerte. Claro, el encantamiento funcionaba porque partamos del modo
ms ingenuo posible, creyendo a pie juntillas que el Estado era efectivamente el monstruo que nos
haban dicho que era en unas aburridas clases de Teora del Estado. Es decir, y en palabras de
Margarita Serje misma, nos tragamos el cuento de que el Estado es el conjunto de instituciones
neutras, enmarcadas en un territorio y en una sociedad, con el monopolio para crear normas
abstractas que representan el inters colectivo y el monopolio de los medios de violencia y coercin
(Pg. 17). Por cuenta de creer justamente en la neutralidad, lejos estbamos de pensar que esa idea
de la zona fronteriza o el infierno tropical nos la haban formado una serie de estudios ms o menos
recientes (los estudios regionales) que servan para intervenir gubernamentalmente en esas
regiones y actuar sobre los grupos sociales que habitaban en ellas. Incluso, que el mismo argumento
se repeta tambin en otra clase de estudios que de buena voluntad trataban de explicar la
fascinacin hereditaria por la violencia que padecen algunos colombianos. Resultaba bastante
plausible ese argumento de la nula presencia de las instituciones del Estado en las zonas agrestes
para explicar por qu all abundaban los muertos y andaban armados agentes extraos al monopolio
de las Fuerzas Armadas de la Repblica. Mucho menos hubiramos podido llegar a sospechar que
la imagen de exuberante belleza natural e invaluable tesoro de biodiversidad la habamos recibido
de mucho tiempo atrs, gracias a los trabajos de gegrafos neogranadinos, incluyendo a Alexander
von Humboldt, y que no eran tampoco imgenes neutras, pacficas o de infinita benevolencia.
De manera que la virtud principal de El Revs de la Nacin es ese aporte a la visin del Estado
desde la perspectiva etnogrfica conjunto de dispositivos sociales y culturales-, pues ilustra muy
bien la lgica colonial a travs de la cual recibimos y nos formamos el encantamiento de la visin
hegemnica antes mencionado. Al romperse ste, claro, lo que brilla con luz propia y potente es
-
precisamente la presencia del Estado en los territorios salvajes, las razones incluso de que se haya
tratado de disimular su presencia en esos espacios de la Nacin; por ejemplo, la de re-escribir la
historia y geografa nacionales bajo el yugo del progreso y el desarrollo.
El primer concepto clave que aparece en la obra reseada, es el de contexto, al punto que Margarita
misma describe su trabajo como etnografa de la produccin de un contexto. As, podra incluso
inscribirse la investigacin llevada a cabo por Serje dentro de la antropologa social, donde el
concepto de contexto es igualmente central. Un contexto sera entonces un modo de construir,
imaginar o delimitar la geografa nacional a partir de metforas y relatos del poder estatal. Se
produce un contexto para que pueda haber encuentro e interaccin. Por lo tanto, producir un
contexto equivale casi a generar hegemona sobre la realidad. Pero para una mejor comprensin de
todas las implicaciones del contexto, Serje hace un repaso de su importancia antropolgica en
autores como Malinowski, Leerhardt y Clifford Geertz, incluso en trabajos de antropologa lingstica
(Goodwin y Duranti).
Ahora bien, dice Margarita que la definicin de un contexto relevante tiene como fin la descripcin
del mundo, y en el caso de la cartografa y la cosmografa, su poder radica ms en la representacin
misma, que en la fidelidad con que se logra dicha representacin (Pg. 59). Producir un contexto es
por lo tanto una tarea de inclusin y exclusin. Posteriormente, la autora trata la metfora usual del
teatro para referirse al contexto y la dramaturgia como ejercicio para producir contexto, o lo que
vendra a ser una puesta en escena. Y para cerrar este segundo captulo titulado El Poder del
Contexto, aplica el discurso precedente a los estudios regionales, es decir, ilustra muy bien como
los estudios regionales tienen un poder especfico al hacer representaciones de los espacios
geogrficos a los que son aplicados.
Como ya anticipamos, Margarita Serje rastrea tambin histricamente la produccin de contextos
sobre las zonas salvajes. Un primer caso es el de la pera Carmen y su estreno en el Pars de 1875.
A fines del siglo XIX, en Europa se empieza a imponer una visin de la mujer y la naturaleza como
objetos de deseo salvajes, apenas para ser posedos o aniquilados. Carmen, rebelde y extica,
irrumpe en la escena artstica para reafirmar ese modelo de la mujer apetecible y que debe
poseerse. Igualmente, los estudios de Humboldt sobre Amrica contribuyen a fijar la imagen de
Amrica como un mundo de naturaleza primigenia (Pg. 88) y exuberante. Y finalmente, Serje
complementa estas observaciones con la nueva funcin que se le concede en esta poca a la
-
cartografa. El mapa nos dice- se concibi como el punto de partida y el modelo para colonizar.
(Pg. 90). La ocupacin del espacio, entonces se da por pisos trmicos de modo claramente
horizontal, privilegiando la ocupacin de la zona climtica temperada o intermedia, y
menospreciando la tierra caliente; slo en la alta montaa hay posibilidades de civilizacin. Por el
contrario, los indgenas hacen un aprovechamiento del suelo, de modo vertical, usando las laderas y
los cauces. Par complementar estas visiones contrarias sobre la ocupacin del espacio, Serje
apunta que desde el Descubrimiento, para los europeos, las tierras selvticas eran tierras baldas,
esto es, sin ninguna mejora producto de la agricultura.
En fin, ya con estos ejemplos resulta suficientemente claro que la autora reconstruye con rigor
histrico la imagen heredada de los territorios salvajes como los territorios sin Dios ni ley. Ahora
bien, si los europeos son el sinnimo de la civilizacin y los indgenas son, por el contrario, los
representantes del estado de naturaleza, slo falta reconstruir el puente entre un extremo y otro: la
idea de que para los menos civilizados es una gran ventaja relacionarse con los europeos, o an
mejor, la idea de que los primitivos deben ser intervenidos para su propio bienestar, visin a la que
no se sustrae ni siquiera Humboldt, con todo y su oposicin a la ruda colonizacin espaola.
Este proyecto colonizador se ve reforzado por el trabajo de los gegrafos polticos del siglo XIX:
Francisco Jos de Caldas, Manuel Anczar, Toms Cipriano de Mosquera y Jos Mara Samper.
stos empiezan a imponer la visin de los parasos naturales, exuberancia de recursos naturales y
minerales que deben ser explotados para el progreso del pas; y la consideracin de que la
poblacin de estos territorios, hasta por efecto del clima, resulta ser de una clase inferior, menos
civilizada: indios, negros, mestizos, mulatos, cuarterones. Esta gradacin servir luego como
refuerzo para la defensa de la legitimidad del poder poltico que detentan los criollos andinos.
Concluye entonces Serje: La articulacin ideolgica de la esttica y la ciencia adquiere, en el marco
de esta concepcin, un significado especfico. Lo que aqu se estetiza y se erotiza, al mismo tiempo
que se clama por su reconocimiento tcnico y cientfico, es la naturaleza como conjunto de recursos,
la naturaleza en cuanto potencial, en cuanto reserva de riqueza. En ese escenario, lo salvaje, los
salvajes y las selvas slo podan verse de nuevo dentro de una relacin de oposicin a la vez
como oportunidad (de recursos desconocidos y abundantes, de mano de obra explotable y barata) y
como obstculo al progreso. (Pg. 127).
-
En el Captulo 4 de El revs de la Nacin, que lleva por ttulo La Imaginacin Geopoltica, la
autora entra al tema de la debilidad del Estado, a partir de distintos autores que han llamado la
atencin acerca de las dificultades del Estado colombiano para ejercer su soberana sobre la
totalidad del territorio que lo conforma. La primera observacin a este respecto es brillante: la
pretendida soberana limitada del Estado evoca de modo directo la dificultad del poder colonial para
imponerse sobre ciertos territorios; como si el apetito voraz del conquistador quisiera superar la
limitacin de su propio estmago. Esta idea permite alcanzar cierta claridad sobre el proyecto
intervencionista basado en la ocupacin del territorio.