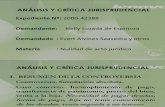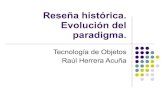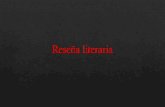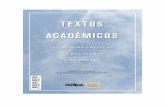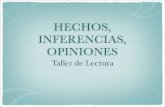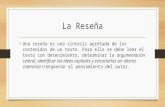Reseña crítica 2
Transcript of Reseña crítica 2
Reseña crítica:
Benito del Pozo, P. “Planteamientos críticos y alternativos en geografía”.
Finisterra, XXXIX, 78, 2004, pp. 47-62.
Josep Mª Barrera Testar – Aprendizaje y Enseñanza de Geografía
Paz Benito del Pozo, profesora de la Universidad de León, nos presenta en su trabajo
una reflexión detallada acerca de las distintas escuelas de pensamiento geográfico
contemporáneo y se centra, por un lado, en las aportaciones de los enfoques radicales o
críticos al proceso de construcción de la geografía humana actual, y por el otro, en
planteamientos influyentes como la geografía humanística, derivados de las
limitaciones y del propio desgaste del mencionado discurso radical. Todos ellos son
ejemplos de escuelas que se presentan como una alternativa enriquecedora a la
concepción positivista clásica de la geografía.
Recomiendo la lectura del artículo por dos razones de peso. Primero, porque permite al
lector adquirir una perspectiva crítica y de largo recorrido del saber geográfico.
Desafortunadamente, en los planes de estudio no siempre se da la atención que se
merece a cómo se construye y se entiende la disciplina que se estudia. Esto no
solamente se ve en la geografía. En el caso de la historia, su materia hermana, por
ejemplo, la ausencia de historiografía imposibilita al estudiante comprender la
naturaleza argumentativa de la asignatura y le confine a una narración lineal de eventos.
Incluso en la ausencia de la historiografía hay una historiografía subyacente, cosa que
no es en modo alguno inocente: responde a una determinada perspectiva, el positivismo,
que plantea la historia como una descripción objetiva de hechos. Volviendo al campo de
la geografía, el trabajo que aquí reseñamos tiene un notable valor porque ofrece un buen
estado de la cuestión de las distintas visiones del conocimiento geográfico y sin duda
expone al lector un balance historiográfico bastante completo. Un recurso de calidad
para toda aquella persona interesada en adquirir o consolidar unas nociones
fundamentales de pensamiento geográfico a través de las distintas escuelas
metodológicas.
En segundo lugar, recomiendo el trabajo de Del Pozo porque su contenido
potencialmente proporciona interesantes posibilidades de aplicación de las reflexiones
metodológicas en la realidad del aula. Un error bastante común en el mundo académico,
y que quisiera criticar con contundencia, es el alejamiento, intencionado o no, de la
investigación respecto a la función docente. Un aspecto y otro no tienen por qué
encontrarse inconexos: de poca utilidad, considero, resulta la investigación sino es
capaz de expandirse más allá de sus propios límites y ser transmitida al alumnado con
un mensaje claro, comprensible y que ayude a hacer su aprendizaje más significativo.
En un plano más concreto, el contenido del artículo, desde el punto de vista del profesor
de secundaria, genera una muy buena pregunta que, lamentablemente, no se responde ni
se plantea en el texto con la claridad o con el detalle que podríamos desear. La pregunta
es: ¿cómo puede aprovechar el docente las innovaciones metodológicas planteadas por
aquellas escuelas geográficas que rompieron, en su día, con el positivismo dominante?
El trabajo que aquí reseñamos reflexiona, largo y tendido, sobre la metodología de la
geografía, pero no suficientemente sobre la metodología al servicio de la pedagogía: el
paso de la reflexión académica a la acción educativa, entiendo, es crucial.
La primera de las escuelas que, como muy bien explica el texto, rompe con el
positivismo geográfico es la llamada geografía radical. Ésta conlleva, a grandes rasgos,
la aplicación de la filosofía marxista en el ámbito geográfico, cosa relativamente común
a mediados de siglo pasado en el campo de la historia y de las humanidades: a partir de
ahí, se pasa a entender el espacio como producto social. Es decir, las relaciones
espaciales como manifestación física de las relaciones materiales entre agentes de la
sociedad. El espacio, interpretado como reproducción de las relaciones de producción,
no existe sin el modo de producción que lo sustenta.
Una enseñanza de la geografía radical supone, en la práctica, que la materia no consista
en la memorización llana de ríos, lagos, capitales y fronteras; sino que convierte a la
geografía en un ámbito íntimamente ligado a la historia y a la economía, que conecta
con el análisis de las estructuras de poder, de la naturaleza e intereses expansionistas de
los pueblos, de las ansias de reafirmación nacional, etc. Todo ello logra hacer, en
definitiva, el aprendizaje de las ciencias sociales más completo y significativo. ¿Se
podría entender la preponderancia económica de París a lo largo del proceso de
formación del estado francés sin tener en cuenta la uniformización territorial de este
reino, observable sobre el mapa; uniformización íntimamente ligada a un régimen
político tendiente al centralismo y al autoritarismo, primero real, después republicano?
La geografía positivista constata las dimensiones del reino de Francia; el enfoque
marxista concibe el mapa como la plasmación sobre el espacio de unas dinámicas
sociohistóricas.
Otra alternativa al positivismo clásico es el de la geografía humanística, cuyo horizonte,
también muy bien explicado en el trabajo, se podría resumir como el de la recuperación
de aquellos elementos íntimamente ligados con la conciencia del ser humano en el
entorno: es decir, las nociones de paisaje, de lugar, que conectan con la geografía
entendida desde la observación, la experiencia, la percepción. La interdisciplinariedad y
el conocimiento antropológico resultan claves en tal enfoque, pues se trata de poner al
espacio en el centro de la dimensión subjetiva y personal: el lugar como símbolo de
identidad. A partir de esta escuela de pensamiento, podríamos considerar que se abre un
amplio abanico de posibilidades para la enseñanza: sin ir más lejos, desde un enfoque
humanístico se puede trabajar la geografía en tanto que elemento de concienciación
social. Concienciación, por ejemplo, acerca de la importancia del paisaje, de la
necesidad de luchar para protegerlo y conservarlo, así como de su papel en la formación
de identidades propias.
Aunque el texto trate más escuelas de pensamiento; y aunque también, por doquier,
mencione gran cantidad de autores, reflexionando largo y tendido sobre matices y
detalles de interpretación; considero que, más allá del valor intrínsecamente académico,
el docente de hoy en día puede –e incluso debería- aprovecharse de la apertura
conceptual de la que se ha hablado para ayudar a transformar la percepción que buena
parte de la sociedad sigue teniendo de la geografía –o de la historia-. Memorizar fechas;
recordar ríos y afluentes; señalar en el mapa accidentes geográficos; recitar listas de
reyes. ¿Por qué lo que parece tan claro para los académicos –es decir, la necesidad de
superar el positivismo-, sigue estando tan poco divulgado entre la sociedad? ¿Por qué
después de décadas desde que Marc Bloch o Jaume Vicens Vives refundasen la historia,
despojándola de la narrativa, seguimos sin convencer a la mayor parte de la población
que estudiar historia es algo más que “empollar” fechas? En definitiva, la identidad de
la geografía –o de la historia- como disciplina no solamente se forma en los despachos
de las universidades; también, y sobre todo, en las aulas de secundaria. Nuestra
responsabilidad como profesores es transformar las asignaturas para cambiar la sociedad