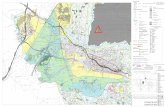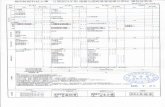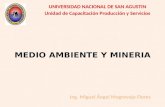Recordari 3
-
Upload
felipe-hidalgo -
Category
Documents
-
view
214 -
download
0
description
Transcript of Recordari 3

Edición Especial LA REVISTA QUE HACE HISTORIA
Año II . Nº 3 Agosto 2011
ISSN 0718–9036

2
Te invitamos a publicar en Recordari, puedes mandar Te invitamos a publicar en Recordari, puedes mandar tustus trabajos para que sean revisados a:trabajos para que sean revisados a:
[email protected]@gmail.com
Recuerda que la línea editorial es sobre Historia, Huma-Recuerda que la línea editorial es sobre Historia, Huma-nidades,nidades, Educación, Arte, Literatura y todo lo que tenga que ver Educación, Arte, Literatura y todo lo que tenga que ver con la con la Cultura, y si quieres participar activamente en el equipo Cultura, y si quieres participar activamente en el equipo editorialeditorial o de diseño de la revista contáctate con nosotros, están o de diseño de la revista contáctate con nosotros, están todos lostodos los estudiantes cordialmente invitados a participar de este estudiantes cordialmente invitados a participar de este proyectoproyecto y ser parte activa de nuestra Facultad, envíanos tus y ser parte activa de nuestra Facultad, envíanos tus comentarioscomentarios y preguntas al ey preguntas al e--mail señalado.mail señalado.
Recordari
Año 2
Nº 3
Editor
Patricio Pérez S.
Equipo Editorial
Felipe Hidalgo G.
Paulo González
Patricio Pérez S.
Oscar Díaz
Diseño
Felipe Hidalgo G.
ISSN 0718–9036

3
Índice
Editorial 4
Hacer Algo 6
¿Cuándo se recuperaron los ideales perdidos? 9
El colapso del Estado portaliano 12
Sobre la debilidad de la Historia 14
Carencias Internas 19

4
Editorial
Estamos Indignados. Con esta frase damos inicio a la edición especial de la Revista Recordari, que pretende dar a conocer la opinión de los estudiantes de nues-tra Facultad de Humanidades y Educación, en cuanto a los sucesos actuales que buscan un cambio profundo en el sistema educativo. Stéphane Hessel, diplomático francés, escritor y activista del progreso, ha ins-pirado a los jóvenes europeos, y con mucha fuerza a los españoles, bajo el lema de su libro: '¡Indignaos!'. El cual nos dice. “En este mundo hay cosas insoportables". En primer lugar: la naturaleza del sistema económico responsable de la actual crisis de-vastadora. "La dictadura internacional de los mercados internacionales" constituye además, según él, "una amenaza para la paz y la democracia". "Nunca, -afirma-, el poder del dinero fue tan inmenso, tan insolente y tan egoísta, y nunca los fieles ser-vidores de Don Dinero se situaron tan alto en las máximas esferas del Estado". En segundo lugar, Hessel denuncia la desigualdad creciente entre los que no tienen casi nada y los que lo poseen todo: "La brecha entre los más pobres y los más ricos jamás ha sido tan profunda; ni tan espoleados el afán de aplastar al prójimo y la avidez por el dinero". Y sugiere dos propuestas sencillas: "Que el interés general se imponga sobre los intereses particulares; y que el reparto justo de la riqueza crea-da por los trabajadores tenga prioridad sobre los egoísmos del poder del dinero". Creemos que estos postulados identifican profundamente el reclamo de gran parte de la sociedad chilena, y que se aplican a la petición de los estudiantes de que la educación de calidad y equidad sea un derecho y no un privilegio en todas sus es-feras. A casi tres meses que se ha extendido el conflicto estudiantil, con tomas y movilizaciones en todo el país. Justamente esa área es la que obtiene el peor nivel de evaluación en la última encuesta Adimark entregada, con un 20% de aprobación y un 75% de rechazo a cómo el gobierno ha conducido el tema. Estos indicadores re-flejan la presión que han hecho los estudiantes y que debe ser mantenida en el tiem-po para que se produzcan los cambios solicitados, y si no están esas garantías no se puede bajar el movimiento. En cuanto a educación los indicadores externos generan vergüenza. Nuestro sistema económico neoliberal abarca todos los ámbitos sociales. Chile es el país más neoliberal de la región y más neoliberal del mundo (Sader, 2006). Así también, lo afirman otros informes como el de la OCDE (2004) sobre la educación en Chile, donde se hace explícito el exceso que implica la aplicación del mercado en la regulación en los sistemas educativos, como ejemplo de la estrategia neoliberal. Las sociedades realizan fuertes inversiones en educación, la mayoría de las cuales provienen de fuentes públicas: en promedio, en los países de la OCDE más del 90% de la educación primaria, secundaria y post-secundaria no terciaria se cubre con fondos públicos. El financiamiento privado se aprecia más en la educación terciaria, y varía de menos de 5% en Dinamarca, Finlandia y Noruega a más de 75% en Chile, esta inversión privada en nuestro país genera un excesivo lucro, donde algunos sos-tenedores tienen ingresos netos por 1.000 millones de pesos anuales, que no son reinvertidos en mejoras para la educación. Chile en los últimos años ha mercantilizado la educación, Argumentando, una hipótesis de que las escuelas privadas subvencionadas potenciarían el mejoramiento de las escuelas públicas, precisamente por el efecto de competencia Sin embargo, como señalan Carnoy y McEwan (2003), este argumento nunca se ha dado en la práctica. Al respecto, cabe señalar entonces lo que plantea la OCDE (2004), quien

5
afirma que la educación chilena está influenciada por una ideología que da una im-portancia indebida a los mecanismos de mercado. Lo paradójico de todo esto, es que el servicio se entrega con lógica de mercado, for-mulando un clientelismo, que se expresa en cobros excesivos, intereses, oficinas de cobranzas externas, suspensión del servicio en caso de mora, por mencionar algu-nos, pero las instituciones privadas piden que las evalúen como entes públicos, ya que no entregan la calidad prometida, la elección de los docentes es por amistades, más que por capacidad y grados académicos, existe muy poca inversión en bibliote-ca, en extensión e investigación, y se les pide a los estudiantes que se resignen a lo que tienen sin presentar mayores reclamos, es decir, lo mismo que se le pide a la educación pública por falta de recursos, pero que en esta caso claramente no aplica. La economía nos dicen que los gastos corrientes se deben cubrir con ingreso corrientes, pero en Chile la educación no puede tener ese tópico ya que los valores de ésta son unos de los más elevados del mundo en relación a los ingresos de la ma-yoría de la población, provocando un alto nivel de endeudamiento para acceder a ella. Para hacer una reforma a la educación, y el Estado se haga parte destinando mayor cantidad de recursos, se debe realizar una modificación a la carga tributaria. De los países de la OCDE, la carga tributaria de Chile es promedio del 25% en rela-ción al PIB, en comparación a los países de Europa o América del norte que llega a más del 40%. Los principales contribuyentes no son los dueños de empresa, ya que estos reinvierten las utilidades en sociedades de inversión y no tributan. Chile es el país con menos ricos, pero éstos tiene mayor riqueza acumulada, 5 o 6 veces supe-rior en comparación al PIB de los ricos de otros países, y eso se debe a la baja carga tributaria que tienen los que manejan mayor cantidad de recursos. Por todo lo argumentado anteriormente creemos que este movimiento es justo y necesario, nosotros que estamos inmersos en esta realidad lo apreciamos de forma directa, y se acentúa en todas nuestras carencias. La educación que está vinculada a un derecho, y por ende no puede ser un bien mercantil que termina provocando se-gregación. No queremos educación de cobertura, sino de calidad y debemos proteger los valores que hoy están amenazados y que han costado años y décadas de lucha y sacrificio. Libertad, igualdad, justicia, legalidad, compromiso, derechos humanos. Palabras labradas a base de sangre y fuego y deben ser las garantes de nuestro fu-turo como sociedad.
Patricio Pérez S.
Editor

6
Hacer algo.
Más que una cronología de lo sucedido, u otro diagnostico del panorama que se vive por estos días. Estimamos que es pertinente dar cuenta de no solo la legitimi-dad de la medula del conflicto, sino también intentar dar luces de la solución a ello.
Pero, ¿que sucede cuando una parte involucrada toma una posición intransi-gente? ¿Dónde hay principios no transables? Bueno, esto lo tenemos de parte de la autoridad, que por ahora representa a toda la elite económica y política de nuestro país y que curiosamente también abandera la lucha de un modelo económico bastan-te venido a menos, dadas sus constantes crisis (naturales y obvias por cierto).
Abordar el lucro en la discusión no se considera ni se hará, motivo que no es necesario descubrir ni revelar, porque esta elite política es defensora de este princi-pio, escudriñado bajo el concepto de “libertad de enseñanza”, olvidando todo derecho social inherente a la educación en cualquiera de sus niveles. Reiteramos que frente a este panorama donde una clase política profundamente ideologizada, o “neoliberalizada” defensora hasta la muerte de un modelo claramente injusto; y que incluso vulneran hasta los principios democráticos que aluden defender, se ven lle-vados a la oscuridad cuando se tiende a acercar el dialogo o la temática de la “sagrada propiedad”, por supuesto que esa propiedad es solo de algunos y se esta-blece, legitima y empodera; lógicamente, en perjuicio de las grandes mayorías.
Porque la discusión se sitúa en el campo no de los derechos a protestar, tam-poco en la calidad de la educación, aunque de manera tangente lo son, sino que se emplaza en la interrogante de que constituye la educación como concepto, pues ve-

7
mos que son muy pocos los que no tienen problema con que sea un “bien de consu-mo” a diferencia de cientos de miles de personas, de distintas localizaciones, zonas, estratos seas cuales sean y principalmente de distintas suertes; pues no vemos en las movilizaciones a solo estudiantes de universidades mal llamadas publicas, los ve-mos de cada ejemplo de institución, con y sin fines de lucro; de educación superior, de secundaria e incluso de primaria. La transversalidad de las demandas son la evi-dencia de la legitimidad de la lucha llevada a cabo.
La adhesión resulta distinta a lo menos a los procesos de movilización que me toco personalmente vivir entre 2001 y 2007, pues hoy tenemos el precedente de la Revolución Pingüina de 2006, que supo poner en alerta de la decadencia del modelo educativo, basado en la simple asistencia de estudiantes muebles que constituyen solamente la subvención y por lo tanto una cifra y no una persona, claramente un modelo desnaturalizado.
Hoy, con lo anterior claramente asimilado, vemos que la educación terciaria también vive una crisis y no necesariamente solucionable con mas fondos, pues el verdadero drama no radica en darles un mejor pasar a quienes fueron afortunados y pudieron ingresar a una institución que verdaderamente asegure calidad, el problema es que integralmente el modelo es injusto. No se basa en la potencialidades de las capacidades, pues existe que si tienes el infortunio de nacer pobre y que tu familia no pueda acceder a un colegio o liceo que se preocupe verdaderamente de que aprendas, por lo que hoy se paga; y te encuentras en un contexto donde eres esta-dística, difícilmente podrás tener alguna chance de ingresar a la universidad, mas allá de tus capacidades.
Así, el asunto toma ribetes en que nadie esta ajeno a ser perjudicado, porque eso es lo que finalmente somos todos cuando unos pocos se hacen millona-rios a costa de los sueños de muchos; victimas que estamos atrapados presa de los deseos inconmensurables de la banca, que graciosamente nos hace el favor de permitirnos estudiar, dándole lo que merecidamente (¿?) aspiran los inversores de la educación. Pero, ¿es estrictamente necesario que la educa-ción sea operada por quienes no tie-nen un verdadero interés en el desa-rrollo de una porción de espacio terri-

8
torial? Porque convengamos que si alguien logra emprendimiento, lo hace por el pro-pio beneficio, además de que la oferta no se ajusta a las necesidades de un país o regio o lo que venga, sino que estrictamente al mercado y sus tendencias. ¿Es legiti-mo que Ud. dueño de una universidad, abra e imparta una carrera solo porque esta de moda y esto le genera réditos mayores que la desdicha de generar en el futuro cesantes ilustrados?
Creo que todos sabemos la respuesta.
Estoy seguro que cada uno puede aportar de alguna forma en esta lucha, ya sea marchando, generando discusión o como sea. Pero desperdiciar un momento úni-co, del que somos protagonistas y no solo testigos, creo puede ser uno de los mayo-res errores que se puedan cometer. Si no haces algo tu ¿quien?.
Ser joven es ser utópico y la máxima utopía hoy, es ponerle fin a la injusticia.
Soluciones hay muchas, dependiendo de si lo enfrentamos a largo corto o me-diano plazo, pero lo mas importante es tomar nuestro rol protagónico, proponer y no claudicar esta magna oportunidad que tenemos.
Felipe Hidalgo
Pedagogía en Historia y Geografía.

9
¿Cuándo se recuperaron los ideales perdidos?
El día jueves 18 de agosto, una estudiante de 2º medio de un colegio particu-
lar-subvencionado de mi comuna de residencia (Puente Alto), cuyo rendimiento,
comportamiento y calidad humana es ejemplar desde donde se le mire (promedio
general 6.6 0 6.7, no lo recuerdo en este momento; hoja de vida intachable; y mu-
chas veces elegida "Mejor Compañera" en sus cursos), decidió sacrificar su año esco-
lar. Así, como lo lee. Decidió no formar parte de los grupos que se retiraron de las
movilizaciones luego de casi tres meses de tomas (tampoco tomó posturas antagóni-
cas contra ellos; la posición de los "desertores" es absolutamente entendible y más
aceptada socialmente). No quiso ceder a la presión mediática y comunicacional que
ha instalado nuestro actual gobierno, cuyo eslogan "Salvemos el año Escolar" ha
tomado lo medios. Tampoco optó por cambiarse de institución educativa, cosa nada
complicada para una alumna de sus características. Nada eso. Ella decidió seguir en
pie con las movilizaciones, apoyando y llegando hasta las últimas consecuencias po-
sibles. Su meta es una sola: educación pública y de calidad para todos.
Quise dedicar los primeros pasajes a mi querida cuñada y ahijada Paola; ya
que ella es la fuente más cercana que tengo para palpar la esencia de este histórico
movimiento estudiantil. Histórico por donde se le mire: por adhesión, apoyo ciudada-
no, temporalidad, repercusión e interés mundial (ya hay analistas internacionales
que lo están superponiendo al "Mayo Francés"), contenidos valóricos, etc. (podría
agotar las líneas enumerando sus características). En ella -Paola- veo personificada
todos los ideales, sueños y anhelos por una mejor educación, que para fortuna de
nuestra sociedad, son ideales transversales a, sino todos, una gran mayoría de los
estudiantes secundarios y universitarios de nuestro país.
Ahora la pregunta que me hago es: ¿qué ocurrió con la juventud de nuestra
sociedad? La misma que veíamos perdida día a día en la calle; esa misma juventud
abúlica, sin aspiraciones, sin ganas de surgir, sin modelos positivos, ¿qué fue lo que
le pasó? Bendita interrogante, bendito" cambio de chip" que llegó en el momento
preciso para nuestra nación. Llegó justo para despertar a una sociedad dormida por
los crecimientos económicos (que no "chorrean"), por "los 33", por los mundiales,
por 20 años de una supuesta transición, que sólo quedará registrada como tal en los
manuales de Historia de nuestros colegios. Si me preguntan cual fue la clave, cual
fue el momento bisagra, lo desconozco aún; y me tomaría un tiempo estudiarlo (con

10
la ayuda de un sociólogo, en lo posible). Tal vez el único precedente con que conta-
mos, es la inolvidable "Revolución Pingüina" del no tan lejano 2006 (¿a qué joven ya
egresado por esos años no le ardieron deseos de volver al colegio para manifestarse
y luchar por su educación?). Lo cierto y real es que los mismos pingüinos que mar-
charon hace un lustro, ahora están convertidos en los actuales universitarios que for-
man la mitad vital del movimiento actual. La otra mitad, son los furiosos secundarios
que se cansaron de la iniquidad educativa y cultural que viven hoy día y que muchos
de ellos tendrán que lamentar después.
¿Qué es lo piden? Un derecho. ¿Cómo está catalogado ese derecho hoy en
día? Como "un bien de consumo" (S.Piñera, 2011).
A través de esos dos conceptos, podemos preguntarnos y respondernos -a
grandes rasgos-: ¿Quiénes pueden acceder a la educación primaria y secundaria?
Todos nuestros niños y jóvenes ¿Todos ellos pueden recibir educación primaria y se-
cundaria de calidad? NO. ¿Cómo lo pueden lograr entonces?
1) Naciendo en los barrios altos de nuestra capital y país; y pagar por la educación
particular impartida en las instituciones instaladas en esos lugares.
2) Poder ingresar a los contados con los dedos de las manos colegios municipales de
excelencia (claramente deben cumplir con sus requisitos y sortear su pruebas de ad-
misiones).
3) Estudiar en establecimientos particulares-subvencionados y complementar con
clases particulares o reforzamientos por cuenta propia, de los temas que necesite
profundizar.
Pasando al otro umbral: ¿Quiénes pueden acceder a la educación de nivel
superior? Los que lo pueden pagar de inmediato; los que se pueden endeudar de
aquí a 20 o 30 años; y sólo un pequeño grupo de becados.
Lamentablemente en nuestro país, la educación pasó de ser un derecho a un
bien que no todos pueden consumir. ¿Y los consumidores de la educación están con-
formes con lo que están recibiendo? Claramente la actualidad nacional nos demues-
tra lo contrario.
Lo jóvenes estudiantes (aún me incluyo en esta categoría), necesitamos re-
cuperar el derecho a recibir educación de calidad, provengamos de donde provenga-
mos. Gracias a esta necesidad fue que despertamos de la apatía y desinterés social y
nos volvimos a llenar de ideales, sueños y lucha. Muchos están dispuestos a perder el

11
año no sólo por ellos, sino que por las generaciones futuras: nuestros hijos, nietos y
así, para la posteridad. Esa es la esencia del movimiento estudiantil, encabezado
dignamente por las Vallejo y los Jackson; pero cuyo fuerte es la masa humana ado-
lescente y juvenil que repleta las anchas alamedas, que le da vida a las tomas de los
liceos, que alimenta las esperanzas de las familias ante la angustia de perder un año;
y que definitivamente despertó a Chile a la realidad, mostrando nuestras carencias y
remedios más urgentes. ¿Queremos un país desarrollado? Pues, es imposible lograrlo
con el nivel de nuestra educación y su sistema, cuyo funcionamiento es el principal
responsable de la segregación en que vivimos.
Críticas (justificadas, no pocas) y estigmatización al movimiento estudiantil
siempre las habrá, después de todo, somos especialistas en "ver el vaso medio va-
cío". Más aún con la enorme campaña de desprestigio que han montado los medios
de prensa "especializados". Si hasta hemos tenido que informarnos mejor con la
prensa internacional, que cubre con mucho más interés lo verdaderamente medular
de toda esta lucha estudiantil.
Chile quiere, necesita y merece una educación de calidad y pública. Fueron
muchos los años de aletargamiento; y ahora es necesario recuperar el tiempo perdi-
do. No tengamos miedo en manifestar y luchar si es necesario, por este invaluable
derecho. Después de todo, para la firma de los DD.HH. tuvimos que pasar primero
por una Revolución Francesa; y eso los estudiantes parecen tenerlo más que claro…
Patricio J. Hernández Cataldo .
Pedagogía en Historia y Geografía.

12
El colapso del Estado portaliano
H idroaysén, minor ías sexuales, grupos pro vida, colec-tiveros, contra la centralización, manifestantes espontáneos co-ntra transantiago y por supuesto; los estudiantes.
¿Qué pasa con la sociedad chilena y sus fuerzas políticas?
Claramente la ciudadanía chilena no se siente representada por sus representantes electos democráticamente y siente la ne-cesidad de manifestarse en forma directa y pública, para ser oída por las autoridades y con la sen-sación de que ese, y no el modelo político establecido, es la forma de generar cambios. Existe, por lo tanto, una crisis de legitimidad en la institucionalidad política.
Nuestro modelo de administración del Estado, responde a una estructura de la sociedad, de principios del siglo XIX. Una sociedad compuesta por una mixtura de aristocracia burguesa que movilizaba los hilos políticos de Chile. Diego Portales com-prendió claramente a esta peculiar aristocracia y compuso un modelo político diseña-do para potenciar o neutralizar a esta casta, dependiendo de lo que fuera necesario. A casi dos siglos de la magna obra de Portales, el modelo político chileno continúa los puntos básicos de la mentalidad portaliana: - gobierno fuerte, impersonal y centrali-zado. Estos puntos tenían una clara correlación con la sociedad de principios del siglo XIX y explican la estabilidad de la que el país gozó por más de un siglo.
Portales era un hombre que basaba su actuar político en la realidad y lo con-creto. Dudo que él hubiese aprobado un modelo político como el que hoy tenemos, esto teniendo en cuenta las condiciones que en este momento se nos presentan. La vetusta aristocracia castellano vasca aún retiene un amplio poder, la diferencia es que su contraparte ya no es una masa campesina analfabeta, hoy somos una meso-cracia tan o más culta que la aristocracia. Esta masa de personas política y cultural-mente educada, ya no se conforma con dejar un voto cada cuatro años, que equivale a un cheque en blanco a representantes con amplios poderes. Nuestra ciudadanía está ampliamente capacitada para participar y ejercer el poder, ya no se conforma con ser solamente representada. Es por esta razón que ante cada situación significa-tiva, se genera una explosión de protestas ciudadanas, esto es sólo una muestra del colapso de nuestra organización política actual y los resultados de la encuesta CEP muestran que además perdió completamente su legitimidad. Otro claro síntoma de esta enfermedad de legitimidad, es la falta de interés o incluso rechazo de los jóve-nes y adultos por votar, lo que constituye un acto de deslegitimación del sistema.
Se explica esta situación, porque no existe capacidad del sistema político para comprender o participar de las movilizaciones ciudadanas, hablan idiomas distintos,

13
los políticos actuales corresponden a un modelo representativo y los ciudadanos a uno de democracia directa. Justamente es por estas razones que el gobierno elige canales duros y represivos para enfrentar las manifestaciones ciudadanas y la iz-quierda trata de sumarse a ellas o aparentar estar detrás de estos movimientos, toda vez que para ellos son absolutamente incontrolables, esto se debe a que también hablan un idioma distinto al de los ciudadanos, también responden a una estructura representativa, y no ciudadana y de democracia directa.
Lo que pasa con la sociedad chilena y sus fuerzas políticas, es que requieren y demandan claramente un modelo de sociedad de democracia directa y representati-va, no sólo representativa. El problema es que ante este escenario, la respuesta polí-tica y conservadora es que en Chile este modelo de Estado es impracticable, porque es demasiado burocrático y los chilenos no tenemos cultura cívica. La respuesta es que se practica sin problemas en Suiza y los estados norteamericanos de Nueva In-glaterra y los chilenos parecemos tener bastante cultura cívica, toda vez que nos ve-mos obligados a salir a la calle a mostrar nuestros intereses públicos, porque el siste-ma no nos permite expresarlos por canales institucionales legitimados por la ciudada-nía.
Chile pide claramente democracia directa y esto es patente ante cada situación emergente desde el punto de vista político. El modelo de Estado portaliano, de go-bierno impersonal, centralizado y fuerte, ya no responde a las características de la sociedad chilena moderna, por lo que es necesario volver a analizar a la sociedad tal y como Portales la analizó: sin ideologías e identificando sus características esencia-les. Comprendidos los factores esenciales que operan en nuestra sociedad, todos de-bemos generar un modelo de sociedad acorde a nuestras necesidades e intereses. Mi modesta opinión: democracia directa y representativa.
Cristián Rodrigo Suárez Guzmán.
Pedagogía en Historia y Geografía.

14
Sobre la debilidad de la Historia
La Historia como disci-plina es en sí heterogé-nea, y su enseñanza un tópico complejo que implica el traspaso de nociones filosóficas, tendencias políticas, teorías económicas, doctrinas religiosas, entre otros temas sen-sibles para la sociedad.
En Chile la Historia está en crisis. Hace poco menos de un año el Ministro de Educación, en ese momento Joa-quín Lavín, anunciaba lo que para muchos era una lapidaria sentencia,
síntoma evidente del desprecio actual por la disciplina: un aumento de horas pedagó-gicas en Lenguaje y Matemáticas, una reducción de horas en Historia. Afortunada-mente esta iniciativa, a todas luces incorrecta, no prosperó.
El hecho se enmarca en un discurso de permanentes “reformas” para mejorar la calidad de la educación, cuestión que, al parecer, está entrampada en un zapato chino pues no se vislumbran propuestas sólidas en el mediano o largo plazo.
El currículum nacional de Historia ha experimentado algunos cambios que en teoría van en el sentido correcto. Por ejemplo, en los Mapas de Progreso, herramien-tas pedagógicas instauradas por el Ministerio de Educación en el año 2005, se señala que los estudiantes deben desarrollar “conocimientos, habilidades y disposiciones que les permitan estructurar una comprensión de la sociedad, tanto a lo largo de su his-toria como también en el presente y que los capacite para actuar crítica y responsa-blemente en ella”. Nadie podría estar en desacuerdo de tan loable objetivo, como dijo un gran historiador “el pasado nos resulta inteligible a la luz del presente y sólo podemos comprender plenamente el presente a la luz del pasado”.
Este documento además apunta en su prólogo que se busca potenciar “el desa-rrollo de la capacidad de identificar, investigar y analizar rigurosamente problemas de la realidad histórica, geográfica y social” del estudiante. Si con la enseñanza de la Historia se lograran tan solo estos dos propósitos, desarrollar la comprensión y la capacidad de crítica responsable, la sociedad en general estaría en mejor pie para abordar los nuevos desafíos. Sin embargo, al revisar la prensa y estar medianamente informado de la contingencia nacional nos damos cuenta que los ciudadanos poco a nada han usado la Historia para comprender el presente, y menos han desarrollado

15
la “capacidad de identificar, investigar o analizar rigurosamente la realidad”. El inme-diatismo, la apatía, la intolerancia, el poco compromiso cívico, el pragmatismo econó-mico y la devaluación de esta disciplina, en fin, son características que abundan y prosperan. Considerando esto, la pregunta que cabe aquí es ¿A qué se debe que la Historia, teóricamente bien planteada en los Mapas de Progreso, no ha logrado sus propósitos? y una segunda ¿Por qué, siendo que es tan fundamental para el desarro-llo intelectual e identitario de las personas, la Historia no tiene mayor relevancia cu-rricular?
Si bien es imposible responder a cabalidad en este artículo proposiciones de tal envergadura, en la tentativa de hallar algunas respuestas de índole metodológico revisaremos el texto de 3° año de Enseñanza Media y nos detendremos en la primera unidad de la Historia Antigua y en las actividades que debe realizar el alumno para, supuestamente, aplicar lo estudiado.
Encontramos que la propuesta educativa es, por un lado, demasiado esquemá-tica en sus planteamientos y por otro muestra una organización poco académica de los temas. En el subcapítulo “El desarrollo de la humanidad” (págs. 11 y 12) hay de-finiciones y divisiones precisas y concisas de las eras geológicas; continúa con las “Ciencias Sociales y sus disciplinas” (págs. 13 y 14); finalizando con una tabla de “Periodificación convencional” del “Desarrollo histórico de las sociedades humanas” y una espantosa “Cronología de la tecnología” (págs. 18 y 19).
Las actividades de la Unidad son cuatro, sintetizar, periodificar, analizar y ela-borar un ensayo. Revisando el resto de las actividades del texto se puede inferir que se busca que el estudiante responda de una determinada forma en base a la informa-ción que se le entrega, y verbos como observar, sintetizar, elaborar se repiten abu-rridamente. Poco o nada hay para que el alumno cuestione de manera reflexiva la información que se le entrega. No se le insta a husmear en las fuentes. Por más que se le hagan preguntas, estas son dirigidas y las puertas de la crítica permanecen cerradas. No se le enseña a producir sus pro-pias ideas. La curiosidad epistemológica se aletarga en el tedio de las definiciones y se desvanece en la simplificación de los hechos. La Historia pierde así esa consistencia espiri-tual e intelectual que la constituye y se trans-forma en un proceso mecánico que desincen-tiva un estudio más profundo. Como lo indica un reciente informe sobre el tema “en rela-ción a las debilidades, quizás la más relevan-te se relaciona con las dificultades para im-plementar la propuesta curricular del sector, ya que si bien existe un amplio consenso so-bre su propósito formativo, la implementa-ción de las transformaciones didácticas (…) ha mostrado importantes dificultades”, sien-do una de ellas la “dificultad para desarrollar en los estudiantes habilidades de pensamien-to crítico”

16
Esto causa que las personas, menos embebidas e interesadas en la Historia, pierdan solidez intelectual frente a las circunstancias y caigan fácilmente en la superficialidad y re-lativismo modernos. El inagotable caudal de imágenes y el bombardeo permanente de información irrele-vante terminan por socavar cualquier asomo de abstracción mental.
Por esto es que cuando se ve enfrentado a algún tipo de problema, el individuo hoy reacciona de manera bipolar: o bien elude el asunto y no se pronuncia, o bien se manifiesta de manera violenta, visceral, sin mayor meditación o argumentos. No sabe cómo resolver o cómo sostener sus puntos de vista con solidez, es un camaleón social; no discute, alega; no argumenta, opina; no dialoga, habla. Carente de sabia histórica el sujeto se torna fácilmente maleable, sigue la corriente y, superado por las ideas de turno de la dinámica social, cae en el snobismo, pues atreverse a cuestionar lo que dice la mayoría implica el arduo trabajo de construir una tesis propia y, peor aún, estar dispuesto a defenderla.
En cuanto a la segunda pregunta, sobre la importancia de la Historia en el cu-rrículum, cabe mencionar que ha caído en el debilitamiento general de las disciplinas que integran el área de las Humanidades (Filosofía, Literatura, Historia).
Los avances tecnológicos han suscitado un cambio social vertiginoso en estas últimas décadas, y la educación tradicional ha acusado el golpe. Junto con la super-abundancia de información, la globalización nos ha traído como nuevos paradigmas la velocidad y el consumo, amos y señores de la vida “moderna”. En este escenario, los saberes pragmáticos sacan ventaja sobre los especulativos. La Gestión y el Mana-gement, el Marketing y las TIC´s, los estudios cuantitativos y de mercado han reem-plazado, con sus sofisticaciones, a las viejas aspiraciones humanistas de un hombre culto, ético, que aprecie la estética del arte y del lenguaje y que, por esto mismo, aborde su realidad de manera autónoma y constructiva.
El académico Eduardo Sabrovsky del Instituto de Humanidades de la Universi-dad Diego Portales, en una entrevista a El Mercurio señala que este menosprecio es

17
el costo que han debido pagar estas disciplinas para ser parte de la Universidad con-temporánea. Y agrega como elementos contrarios a la vinculación pública de las humanidades la preferencia de los medios por lo "breve e impactante". Otro factor condicionante para esta desconexión, entre la sociedad actual y las Humanidades, añade Sabrovsky, es que “en el caso de las ciencias naturales, de la tecnología, de buena parte de las ciencias sociales, la vinculación con lo público se da de manera natural (el diseño de políticas públicas, por ejemplo, en el caso de las ciencias socia-les). Las humanidades, en cambio, no se ubican en ese terreno (el de lo útil; tampo-co el de lo inútil, sino en el de lo no-útil). Por eso su dificultad de instalación en las sociedades contemporáneas".
La Historia se ve especialmente afectada por estos síntomas por cuanto su en-tendimiento implica sobre todo reflexión pausada y un esfuerzo cognitivo mayor. Pa-ra que la Historia se convierta en un saber útil (distinto a práctico) el estudiante no solo debe saber fechas, nombres, procesos, que ciertamente son necesarios, sino también debe relacionar, contrastar y, sobre todo, pensar la Historia como un saber que contribuye al desarrollo de la reflexión, abstracción, generalización, memoria y formación de un sistema de valores que fecundan el crecimiento de las personas, de su conciencia y de su dignidad; no sirve de mucho tener “ciertas nociones de histo-ria” que se usan sólo para superar un ramo más dentro del currículum, el hombre es un ser histórico por naturaleza, y en la medida que conoce y comprende el pasado, se conoce y comprende a sí mismo. Esta vieja fórmula asoma siempre, en cada es-quina del pensamiento, en cada ejercicio de introspección reflexiva o análisis social, es, finalmente, la eterna búsqueda de la humanidad refrendada en la Historia. El gran historiador Marc Bloch en su libro póstumo también se planteó la pregunta: “para obrar razonablemente ¿no es nece-sario ante todo comprender?”.
Si bien los propósitos se han ido modificando en el sentido de hacer re-flexionar a los estudiantes, un cambio de mentalidad tan trascendente incluye a más de una generación. Ciertamente los resultados no los veremos nosotros, la Historia necesita tiempo. Tal vez en un futuro (ojala cercano) se reconozca su importancia vital para la salud y desarro-llo sociales y se estudie con la profundi-dad que amerita.

18
Bibliografía
1 Emol.com, “Estudiantes tendrán 800 horas anuales más de Lenguaje y Matemáticas”, Miércoles 17 de No-
viembre del 2010. En http://www.emol.com/noticias/nacional/detalle/detallenoticias.asp?idnoticia=447852.
2 MINEDUC 2009, Mapas de Progreso del Aprendizaje, Sector Historia y Geografía y Ciencias Sociales. p. 3.
En http://www.mineduc.cl/index5_int.php?id_portal=47&id_contenido=13293&id_seccion=3264&c=362
3 Carr, E. ¿Qué es la historia?, Barcelona: Ariel, 2001, p. 132.
4 Op. cit.
5 Iturriaga, J., Coquelet, J., et. al., Historia y Ciencias Sociales, Texto para el Estudiante 3° Educación Media,
Santiago de Chile: Santillana, 2010.
6 Freire, P., Pedagogía de la autonomía: saberes necesarios para la práctica educativa, México, Siglo veintiu-
no, 2004, p. 15.
7 MINEDUC, Fundamentos del ajuste curricular en el sector de Historia, Geografía y Ciencias Sociales, Unidad
de Currículum y Evaluación, Marzo 2009, p. 6.
8 Ibid., p. 16
9 ¿Cuál es el lugar de las humanidades en la sociedad actual? El Mercurio, Artes y Letras, Domingo 31 de
Julio del 2011. En http://diario.elmercurio.com/detalle/index.asp?id={782a214c-752c-4bdd-bfc5-
e52597e7f8f7}
10 Introducción a la historia, Marc Bloch, México, Fondo de Cultura Económica, 2000, p. 16.
Andrés Acuña.
Pedagogía en Historia y Geografía.

19
Como Comité Editorial observamos lo siguiente:
Revisión de los programas de los ramos pedagógicos, debido a que estos están notablemente en debilidad frente a los disciplinares, ya que no están concatenados hacia adquirir competencias para el proceso de enseñanza y aprendizaje, se repiten los contenidos y no se complementan con estrategias prácticas
Por ello solicitamos se realice un estudio de las competencias pedagógicas que los estudiantes debieran manejar según su año cursado, y referente a los resultados que arroje este, tomar medidas que vayan en nivelación en pos de una formación pedagógica de calidad.
Manifestamos nuestro completo desacuerdo a la política de ejercicio de la bi-blioteca, ya que esta actúa de forma anacrónica a los tiempos y no es participe en los procesos de formación. Solicitamos que se amplíe urgentemente el catálogo, se esta-blezcan cambios desde la dirección que hagan expedito el proceso de préstamo, co-mo la renovación telefónica, inter sedes, publicación en el diario mural de los títulos que van llegando, eliminación de las multas económicas.
Que la Facultad de Humanidades y Educación invierta en extensión e investiga-ción, en cuanto a recursos materiales, tiempo, personal especializado y gestión, que se abran espacios culturales para la reflexión, como charlas de pensadores, debates académicos, seminarios, congresos y que el esfuerzo mayor para su realización ema-ne de las autoridades y no de los estudiantes como ha sucedido siempre.
Que se establezcan prácticas tempranas serias, planificadas y con objetivos. Una Facultad de educación que está en búsqueda de la formación pedagógica de cali-dad tiene que tener acuerdos con colegios y capacidad para poner en práctica a todos sus estudiantes, tanto diurnos como vespertinos, Para esto debiera haber un depar-tamento Pedagógico, con profesores expertos en Pedagogía y Didáctica, que evalúen y mejoren el proceso de formación inicial.

20