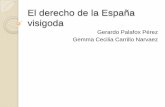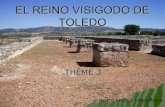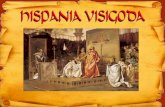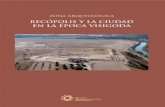RECÓPOLIS Y LA CIUDAD EN LA ÉPOCA VISIGODA · 2013-09-27 · Antonio F. Dávila Serrano ... e.p....
Transcript of RECÓPOLIS Y LA CIUDAD EN LA ÉPOCA VISIGODA · 2013-09-27 · Antonio F. Dávila Serrano ... e.p....
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
PRESIDENTE
Santiago Fisas Ayxelà
VOCALES
Luis Alberto de Cuenca y PradoBartolomé GonzálezConcepción Guerra MartínezArsenio Lope HuertaJosé Luis Martínez-Almeida NavasqüésClara Eugenia Núñez Romero-BalmasIsabel Rosell Volart
SECRETARÍA
Cristina Torre-Marín Comas
MUSEO
DIRECTOR
Enrique Baquedano
ASESOR TÉCNICO
Manuel Santonja
JEFE DE ÁREA DE CONSERVACIÓN
Antonio F. Dávila Serrano
JEFA DEL ÁREA DE DIFUSIÓN
Rosario Pérez
JEFE DE ÁREA DE ADMINISTRACIÓN
Antonio Esteban Parente
PUBLICACIÓN
EDITOR CIENTÍFICO
Lauro Olmo Enciso
COORDINACIÓN
Amaya Gómez de la Torre-VerdejoJuan L. Bonor
AUTORES
Lorenzo Abad CasalJuan Manuel AbascalMiguel Alba CalzadoMartín Almagro GorbeaDarío Bernal CasasolaLuis Balmaseda MuncharazJulia Beltrán de HerediaMichael Bonifay Pablo Cánovas GuillénManuel Castro PriegoRosario Cebrián FernándezBlanca Gamo ParrasAmaya Gómez de la Torre-VerdejoJosep M. Gurt EsparragueraSonia Gutierrez LloretJoseph María Macía SoléPedro Mateos CruzLauro Olmo EncisoSebastián Rascón MartínezAlbert V. Ribera i LacombaAna Lucía Sánchez MontesIsabel Sánchez RamosIsabel Velázquez SorianoGisela Ripoll LópezAlvaro Sanz ParatchaArmin U. StylowJaime Vizcaíno Sánchez
MaquetaciónMCF Textos
ImpresiónB.O.C.M.
ISSN1579-7384
Depósito LegalM-
Créditos
00. Preliminares:Recopolis 29/5/08 13:12 Página 4
ZONA ARQUEOLÓGICA
RECÓPOLIS Y LA CIUDAD EN
LA ÉPOCA VISIGODA
MUSEO ARQUEOLÓGICO REGIONAL
NÚMERO 9ALCALÁ DE HENARES, 2008
00. Preliminares:Recopolis 29/5/08 13:12 Página 5
9 PresentaciónSANTIAGO FISAS AYXELÀ
Consejero de Cultura y Deportes de la Comunidad de Madrid
11 Reflexiones recopolitanasENRIQUE BAQUEDANO
Director del Museo Arqueológico Regional
13 PrólogoSOLEDAD HERRERO
Consejera de Cultura de Castilla-La Mancha
15 A Ricardo Francovich, arquéologoLAURO OLMO ENCISO
17 Recópolis y la ciudad en la época visigoda: introducción a un paisaje históricoLAURO OLMO ENCISO
BLOQUE I: RECÓPOLIS
22 Fuentes escritas y primeras investigaciones sobre RecópolisLAURO OLMO ENCISO
40 Recópolis: una ciudad en una época de transformacionesLAURO OLMO ENCISO
64 Recópolis y su justificación científica: la secuencia estratigráficaLAURO OLMO ENCISO, MANUEL CASTRO PRIEGO, AMAYA GÓMEZ DE LA TORRE-VERDEJO, ÁLVARO SANZ PARATCHA
76 La muralla de RecópolisAMAYA GÓMEZ DE LA TORRE-VERDEJO
88 La cerámica de época visigoda de Recópolis: apuntes tipológicos desde un análisis estratigráficoLAURO OLMO ENCISO, MANUEL CASTRO PRIEGO
98 Recópolis, paradigma de las importaciones africanas en el visigothorum regnum.Un primer balanceMICHAEL BONIFAY, DARÍO BERNAL CASASOLA
116 La actividad artesana en Recópolis: la producción de vidrioMANUEL CASTRO PRIEGO, AMAYA GÓMEZ DE LA TORRE-VERDEJO
130 Los hallazgos numismáticos de Recópolis: aspectos singulares de su integración en la secuencia histórica del yacimientoMANUEL CASTRO PRIEGO
Índice
00. Preliminares:Recopolis 29/5/08 13:12 Página 6
142 La escultura de RecópolisLUIS J. BALMASEDA MUNCHARAZ
158 Las inscripciones de RecópolisARMIN U. STYLOW
164 Vida después de la muerte: los contextos cerámicos de Recópolis en época emiralÁLVARO SANZ PARATCHA
BLOQUE II: CIUDADES EN ÉPOCA VISIGODA
182 Las ciudades hispanas durante la antiguëdad tardía: una lectura arqueológicaJOSEP M. GURT I ESPARRAGUERA, ISABEL SÁNCHEZ RAMOS
204 Toletum vs. Recópolis. ¿Dos sedes para dos reyes?GISELA RIPOLL LÓPEZ, ISABEL VELÁZQUEZ SORIANO
220 Segóbriga visigodaJUAN MANUEL ABASCAL FERNÁNDEZ, MARTÍN ALMAGRO-GORBEA, ROSARIO CEBRIÁN PALAZÓN
242 Urbanismo de la ciudad de Complutum los siglos VI y VIISEBASTIÁN RASCÓN MARQUÉS, ANA LUCÍA SÁNCHEZ MONTES
260 El paisaje urbano de Emerita en época visigodaMIGUEL ALBA CALZADO, PEDRO MATEOS CRUZ
274 Barcino durante la antigüedad tardíaJULIA BELTRÁN DE HEREDIA BERCERO
292 Tarracona visigoda. ¿Una ciudad en declive?JOSEP MARÍA MACIAS SOLÉ
302 La ciudad de Valencia durante el período visigodoALBERT VICENT RIBERA I LACOMBA
322 Una ciudad en el camino: pasado y futuro de El Tolmo de Minateda (Hellín, Albacete)LORENZO ABAD CASAL, SONIA GUTIÉRREZ LLORET, BLANCA GAMO PARRAS, PABLO CÁNOVAS GUILLÉN
338 Carhago Spartaria, una ciudad hispana bajo el dominio de los milites romaniJAIME VIZCAÍNO SÁNCHEZ
362 Ciudades del Fretum Gaditanum tardoantiguo Pesquerías y comercio transmediterráneoen época bizantina y visigodaDARÍO BERNAL CASASOLA
00. Preliminares:Recopolis 29/5/08 13:12 Página 7
ResumenSe resumen en este trabajo los resultados e interpretaciones obtenidas en los últimos añosde excavaciones arqueológicas en Recópolis. Las excavaciones documentan como la ciu-dad se edificó siguiendo una planificación jerarquizada del espacio urbano. En él se sucedí-an el conjunto de edificios palatinos, la zona comercial, las áreas de vivienda, así como lamuralla que rodeaba todo el perímetro urbano. Esta imagen de Recópolis muestra la exis-tencia de un urbanismo impulsado por el Estado visigodo en el que es posible rastrear el im-pacto del modelo urbanístico bizantino de la capital Constantinopla. Su carácter de centroeconómico y fiscal viene avalado por la presencia de materiales de diferentes áreas del Me-diterráneo central y oriental, así como de actividades comerciales y por la existencia de unaceca en la ciudad. Recópolis forma parte de un proceso de revitalización urbana que afectaa un buen número de ciudades entre la segunda mitad del siglo VI y la primera mitad del VII.Proceso que, sin embargo, no puede generalizarse a todo el marco peninsular, y que cons-tituye un ejemplo de la heterogeneidad que define a la época visigoda. Las investigacionesen Recópolis, muestran como los procesos de transformación social que se desarrollan eneste periodo afectan y se reflejan en el paisaje urbano.
Palabras clave: Recópolis, arqueología de época visigoda, urbanismo, planificación urbanaestatal, conjunto palatino, arquitectura conmemorativa, edificios comerciales y productivos,viviendas, infraestructuras, ceca, circulación monetaria, intercambio comercial, fiscalidad, ex-plotación del territorio, transformación social, formación del Estado, heterogeneidad.
AbstractThe content of this article gathers the results of the last excavation campaigns in the city ofRecopolis. The excavations show that the city was constructed in an organized manner. The-re is a complex of numerous palatine structures, a commercial area, domestic structures anda defensive wall around the city. This image of Recopolis shows an urban culture of the Visigothic State with characteristics that can be traced to that of the Byzantine city of Cons-tantinople. Its economical and financial importance is demonstrated by the existence of remains from Central and Oriental Mediterranean, the existence of commercial activities anda mint in the city. Recopolis is part of an urban revitalization that affected a large number of cities in the second part of 6th century A.D. and the first half of the 7th. It is a process thatcannot be extended to the entire Iberian Peninsula and can state the heterogeneous situa-tion during the Visigothic Period. The investigations in Recopolis show social transformationsduring this period and the urban lifestyle.
Keywords: Recopolis, Visigothic Arqueology, Urbanism, State Organization, Palatine com-plex, Commemorative Arquitecture, Commercial buildings, Domestic Structures, CommercialActivities, Social Transformation, State Formation, Heterogeneous.
02. Reco?polis, una ciudad:Recopolis 28/5/08 14:11 Página 40
IntroducciónLas investigaciones arqueológicas realizadas en los últimosveinte años en Recópolis, han ofrecido datos a partir de loscuales se ha venido proponiendo un modelo de interpreta-ción sobre la ciudad de época visigoda, entendida como par-te de un territorio y, por tanto, integrada en un espacio his-tórico esto es, un espacio socialmente concebido. Por todoello, un análisis de la ciudad debe partir y tomar en cuentala sociedad y el sistema de relaciones que en ella se de -sarrollan. La aceptación de esta premisa es fundamental yconstituye el punto de partida que inspira las investigacionesarqueológicas en Recópolis, dirigida a incidir en el estudio delos procesos de transformación social que se desarrollan eneste periodo y de qué manera éstos afectan y se reflejan enuna trama urbana integrada en un territorio. En este sentido,ya se ha venido señalando desde hace algunos años cómola contextualización del estudio de la ciudad de la época vi-sigoda dentro de un marco social permite situar la investiga-ción sobre ésta fuera del campo de análisis de las simplestipologías urbanas, o de las meras ordenaciones taxonómi-cas, reflejo de un empirismo descontextualizador, definitoriode determinadas líneas de interpretación arqueológica (OlmoEnciso, 1998; 2000; 2001; e.p. 1).
En el periodo comprendido entre comienzos del siglo V yfinales del VI las ciudades del territorio que había formadoparte del Imperio romano, tanto en sus zonas oriental como
occidental, entraron en una fase de profundos cambios(Gauthier, 2002: 65). Este proceso, fue particularmente nota-ble en los territorios occidentales como consecuencia del co-lapso del poder imperial y su fragmentación en una serie deestados con menor y desigual capacidad de incidencia, enel espacio urbano. Como consecuencia de este proceso seasistió en la Península Ibérica a una importante transforma-ción del paisaje urbano reflejo de los cambios sociales quese estaban produciendo (Olmo Enciso, 1987:346; 1992;1995: 1998; 2000; 2001; 2002). Pero igualmente, se hizo no-tar en los territorios del imperio bizantino, donde en este mis-mo periodo la estructura física de las ciudades experimentóuna importante transformación (Haldon, 1999: 4), cuya in-fluencia también se hizo sentir en la parte mediterránea oc-cidental, aspecto que se tratará más adelante.
Como consecuencia de estos cambios, un aspecto fun-damental, que ha sido puesto de manifiesto por varios auto-res, es el de la caracterización de la ciudad de este periodo,desde la perspectiva de si ésta nos muestra la fase final deun proceso urbano o si nos encontramos ante un nuevo pai-saje ciudadano que anuncia nuevos modelos sociales. Estees uno de los retos a los que se enfrenta la investigación, elde dar respuesta a la pregunta (Gurt y Sánchez Ramos, eneste volumen) sobre si el modelo de ciudad que estamosanalizando corresponde a un periodo de transformación ygestación de lo que será la ciudad medieval o más bien auna evolución ya consumada de la propia ciudad clásica. Eneste sentido, conviene señalar como vamos a analizar unmodelo de ciudad dentro de una sociedad inmersa en un
Lauro Olmo Enciso*
* Universidad de Alcalá.
Recópolis: una ciudad en una época de transformaciones
02. Reco?polis, una ciudad:Recopolis 28/5/08 14:11 Página 41
proceso de transformaciones, que desembocará en una cri-sis urbana en el siglo VII-VIII. En este sentido hay que men-cionar como la investigación arqueológica muestra el estadode desestructuración urbana en que se encuentran gran par-te de las ciudades a finales de la época visigoda y que es elque encontrarán los árabes (Olmo Enciso, 2000: 390-392;2001: 381; e.p. 1), donde la debilidad de las organizaciónestatal se hará evidente y los procesos de feudalización dela sociedad serán cada vez más patentes, procesos de feu-dalización opuestos al desarrollo urbano (Wickham, 1984).
Es en este ámbito en el que hay que situar la visión de laciudad, superando el mero encorsetamiento “nacional” ycentrándolo en el marco de un proceso de cambios queafectan a todo el ámbito mediterráneo, y que también tienensu reflejo en territorios centroeuropeos, pero teniendo igual-mente en cuenta como junto a ese proceso global, tambiénse asiste al desarrollo de varias realidades y particularidadesque otorgan a todo el proceso de transformaciones en estemarco geográfico una característica heterogénea (Olmo En-ciso, 1992a).
Para la época visigoda, ya he defendido en diferentes tra-bajos desde la década de los años 80 del pasado siglo, có-mo durante la fase de formación y consolidación del Estadovisigodo se asiste a una recuperación de la política edilicia yurbanística, con ejemplos desde principios del VI pero conun claro desarrollo en la segunda mitad de este siglo VI, ymás concretamente en su último tercio. Todo ello ha servidopara defender el papel de las ciudades como centros fun-damentales de la estructura social de la época, así como elhecho de que la política de recuperación urbana estuvieraimpulsada, fundamentalmente, por la Iglesia y por el nacien-te Estado visigodo (Olmo Enciso, 1998; 2000; 2001, e.p. 1).La defensa de este último aspecto es una aportación funda-mental, ofrecido igualmente desde la investigación en Recó-polis, a la hora de entender esta renovación urbana como re-flejo del proceso de transformaciones sociales que seestaban sucediendo en la época que denominamos como vi-sigoda. Hasta ahora se había valorado exclusivamente el im-portante protagonismo de la Iglesia católica en el urbanismode la época. Conceptos como “cristianización de la topo-grafía urbana” reflejan el papel trascendente de la Iglesia enla sociedad del periodo y, tal y como viene ofreciendo la in-vestigación arqueológica en los últimos años, el importanteprotagonismo de ésta en el urbanismo del periodo. Sin em-bargo, los avances realizados por la ciencia arqueológica enel conocimiento de la realidad urbana de la época, con tes-timonios claros de la intervención estatal, han servido paraargumentar cómo dicha importancia de la Iglesia debe seranalizada atendiendo al lugar que ocupa dentro del procesode transformaciones que se desarrollan en esta época y, portanto, matizada como concepto y contextualizada social-mente. En este sentido, junto a la consolidación de la ciudadepiscopal como transmisora del mensaje ideológico de la ciu-
dad cristiana (Gurt y Sánchez Ramos, en este volumen), tam-bién se manifiesta a partir de la segunda mitad del siglo VI,como veremos más adelante, una ciudad impulsada desdela iniciativa estatal. La relación entre ambos paisajes urbanosy sus desarrollos diacrónicos es uno de los elementos esen-ciales para entender el modelo de ciudad y sus variables quese define en este periodo.
Ya he argumentado en otros trabajos como a lo largo delsiglo VI, pero especialmente en su segunda mitad, así comoa principios del siglo VII, tanto las fuentes escritas como lasinvestigaciones arqueológicas, documentan una importanteactividad edilicia por parte de la Iglesia católica en alguna delas ciudades más significativas de Hispania. Esta participa-ción eclesiástica, que se constata como elemento determi-nante del paisaje de muchas de las ciudades del occidentemediterráneo, se había iniciado ya en el siglo anterior comoconsecuencia de la pérdida del control estatal sobre las ciu-dades debido al colapso del Imperio de Occidente. Como hasido puesto de manifiesto recientemente por Liebeschuetz(2003), este proceso provocó una sensible transformación delas ciudades que pasaron de ser elementos cruciales de laorganización política del imperio a centros definidos por unasimplificación y “localización” de sus funciones. Este impor-tante cambio social en el que la ciudad pasa a ser gestio-nada y gobernada por un nuevo poder, el eclesiástico, con-llevará la aparición de una nueva configuración del espaciourbano que, como bien expresan Gurt y Sánchez Ramos eneste volumen, refleja una sociedad diferente regida por unaescala de valores distinta y en el que un nuevo modelo deciudad, la ciudad episcopal, transmite un nuevo mensaje ideo -lógico que se plasmará en la topografía urbana. Las investi-gaciones arqueológicas realizadas en la última década en al-gunas de estas ciudades, han ratificado esta actividad através del descubrimiento, en su mayor parte de complejosepiscopales y otros edificios religiosos que muestran el dina-mismo de la actividad urbanística de la Iglesia en este perio-do (Olmo Enciso, 1998: 109-118; 2000: 385-399; 2001:379-386; e.p. 1). Estas ciudades episcopales nos ofrecen laposibilidad de entender diacrónicamente el proceso de cons-trucción, ampliación y mejoras de los complejos episcopa-les, que se produce entre el siglo VI y principios del VII, enun proceso similar a otras zonas del Occidente europeo(Gauthier, 2002: 57-59), pero que es, igualmente, contem-poráneo del proceso de formación y consolidación del Esta-do visigodo toledano. Sin embargo, estas mismas investiga-ciones arqueológicas, vienen proporcionando datoselocuentes sobre cómo esta actividad edilicia a cargo de laIglesia es contemporánea de un proceso de transformacio-nes y cambios que afectan al paisaje de estas ciudades, taly como transmiten los resultados obtenidos en las excava-ciones de Barcelona (Bonnet y Beltrán de Heredia Bercero,2001: 74-93), Tarragona (A.A.V.V., 1990: 234-235, 241; Ma-cías i Solé, Remolá y Vallverdú, 2000: 485-496; Marot, 2001),
42 Recópolis y la ciudad en la época visigoda
02. Reco?polis, una ciudad:Recopolis 28/5/08 14:11 Página 42
Valencia (Ribera i Lacomba y Rosselló Mesquida, 2000:171-185), Elo-Tolmo de Minateda (Gutiérrez Lloret, AbadCasal y Gamo Parras, 2005: 345-368), Córdoba (Acien Al-mansa y Vallejo Triano, 1998:109; Marfil, 2000: 123-130),Mérida (Mateos Cruz y Alba Calzado, 2001: 150-153). Estasexcavaciones, fruto de un análisis contextualizado, ofrecentestimonio de un dinamismo, entre la mitad del siglo VI y prin-cipios del VII, que hay que integrarlo dentro de un marco ge-neral de revitalización urbanística que afectó no sólo a estegrupo de ciudades episcopales sino también a ciudades fun-dadas o rehabilitadas por iniciativa del Estado visigodo, delas que Recópolis constituye su ejemplo más evidente.
La base sobre la que se viene argumentando toda la in-terpretación está fundamentada en la secuencia estratigráfi-ca de Recópolis y el análisis sobre los resultados obtenidosen las excavaciones de otros centros urbanos del periodo,que han permitido defender y construir la existencia de unmodelo urbano no estático ni homogéneo, sino reflejo de lasdinámicas de transformación que reflejan el proceso de cam-bios que se desarrolla en la estructura social del periodo ob-jeto de análisis.
La fundación de Recópolis en las fuentescontemporáneasLas noticias que en época visigoda documentan la fundaciónde Recópolis en el año 578 d.n.e., vienen a refrendar esteacontecimiento como uno de los ejemplos más significativosdel poder del Estado en el momento de su consolidación, asícomo la más evidente expresión material del proyecto ideo-lógico que se quería desarrollar. La parquedad de las fuen-tes escritas de época visigoda contrasta con la relevanciaque estas mismas dan a la fundación de la ciudad, que, pos-teriormente, será objeto de un especial tratamiento en la do-cumentación de época andalusí y cristiana (Olmo Enciso,1995:212; Olmo Enciso, en este volumen). Fundamental esla noticia de Juan de Biclaro quien transmite en su Chronicadentro de los hechos acaecidos en el año 578:
“ANNO II TIBERII IMPERATORIS QUI EST LIVVIGILDI IX REGIS AN. X”
“Liuigildus rex extinctis undique tyrannis, et pervasoribus Hispa-niae superatis sortitus requiem propiam cum plebe resedit civita-tem in Celtiberia ex nomine filii condidit, quae Recopolis nuncu-patur: quam miro opere et in moenibus et suburbanis adornansprivilegia populo novae Urbis instituit” (Campos, 1960: 88).
También Isidoro de Sevilla en su Historia Gothorum se re-fiere a la fundación de la ciudad, siguiendo lo ya expresadopor Juan de Biclaro. Esta obra nos ofrece un dato de graninterés que, sin embargo, ha pasado desapercibido. Se tra-ta de la vinculación que el autor establece entre la fundaciónde Recópolis y las determinaciones que toma Leovigildo, fun-damentales para entender su programa de consolidación del
Estado visigodo como una entidad centralizada y sustenta-da, para su mantenimiento, en una base fiscal:
“Aerarium quoque ac fiscum primus iste auxit, primusque intersuos regali ueste opertus solio resedit, nam ante eum et habituset consessus communis ut genti, ita et regibus erat. Condidit au-tem ciuitatem in Celtiberia, quam ex nomine filii Recopolim nomi-nauit” (Historia Gothorum, 51, 5. edición de: Rodriguez Alonso,1975: 258-259).
Estas dos noticias de la época referidas a la fundación deRecópolis, nos muestran la excepcional importancia que lasfuentes conceden a este hecho, al integrarlo como parte delos acontecimientos fundamentales que muestran el procesode consolidación del Estado toledano y ayudan a entender,como se irá analizando a continuación, la trascendencia delhecho.
Otras evidencias contemporáneas a la fundación, en estecaso numismáticas, apoyan esta línea interpretativa y amplí-an el conocimiento sobre las características de ésta. La exis-tencia de monedas con la leyenda RECCOPOLI FECIT acu-ñadas tanto en los reinados de Leovigildo como de Recaredo(Miles, 1952: 96 y 187 nº 24 y 25; Claude, 1965: 177; Ba-rral i Altet, 1976: 86-92; Canto García, Martín Escudero y Vi-co Monteoliva, 2002: 80,102-103 y 304) ofrecen un testi-monio histórico de indudable valor que en su día ya fuepuesto de manifiesto por D. Claude. Este investigador seña-ló la excepcionalidad de las monedas que poseían esta le-yenda, presente en parte de las acuñaciones efectuadas porLeovigildo en esta ciudad, así como en todas las que se con-servan de Recaredo acuñadas en Recópolis. El hecho de queninguna de las otras cecas de época visigoda llevara una ins-cripción similar hizo apuntar a Claude, que la razón de estaexclusividad había que vincularla con el importante aconteci-miento histórico que supuso la fundación de la ciudad. (Clau-de, 1965: 177; en un artículo que, sorprendentemente, ha si-do ignorado por un considerable sector de la investigacióntanto española como europea que desde esos años se hanvenido preocupando por los aspectos relativos a la caracte-rización de la ciudad de este periodo; ver, Olmo Enciso, eneste volumen). En la actualidad, cuarenta años después ycon un claro incremento del número de ejemplares de mo-neda visigoda, siguen siendo exclusivas de la ceca de Re-cópolis las acuñaciones efectuadas en los reinados de Leo-vigildo y Recaredo que contienen en su leyenda la palabraFecit. Ya fue puesto de manifiesto por McCormick, (1987:317-318), como en este periodo las acuñaciones de Leovi-gildo sirvieron para transmitir actos específicos del ejerciciode poder por parte del rey, con claros mensajes de conteni-do ideológico contra la aristocracia. Es cierto que Recaredotambién acuñaría moneda con leyendas similares a las de Leovigildo, y en este caso sería seguido por otros reyes, co-mo por ejemplo Suintila y Sisebuto. Sin embargo, la leyendaque aquí nos interesa sólo se realizaría en tiempos de estos
LAURO OLMO ENCISO / Recópolis: una ciudad en una época de transformaciones 43
02. Reco?polis, una ciudad:Recopolis 28/5/08 14:11 Página 43
dos reyes y, en este sentido, hay que señalar como el hechode que haya acuñaciones de Recaredo con esta misma ins-cripción es un dato que podría testimoniar la continuidad dela construcción de Recópolis bajo el reinado de éste (Fig. 1).Interpretación que quedaría refrendada por los datos queofrecen las recientes excavaciones arqueológicas, cuya se-cuencia estratigráfica muestra, para la primera fase de vidade la ciudad, un proceso diacrónico de ampliaciones y re-formas en el conjunto palatino, de continuidad en la monu-mentalización de la ciudad, con la edificación de la puerta deacceso a este conjunto, que supone la constatación de unproceso dinámico en la edificación de la ciudad entre la fe-cha de su fundación y principios del siglo VII (Olmo Enciso,Castro Priego, Gómez de la Torre-Verdejo y Sanz Paratcha,en este volumen). Todo ello, avala la posibilidad de una con-tinuidad en el proceso de monumentalización de la ciudaddurante el reinado de Recaredo que podría desprenderse delas acuñaciones efectuadas por Recaredo en la ciudad, conla citada leyenda Reccopoli Fecit.
Estos testimonios, tanto escritos como numismáticos, re-lacionados con la fundación de Recópolis, refrendados porlas investigaciones arqueológicas actuales, constituyen unclaro ejemplo de la intención de Leovigildo de asimilarse alImperio Bizantino, dentro de todo un proceso de aemulatioimperii, que cobra especial relieve por el carácter ex novo deesta ciudad. Con la fundación de Recópolis, a la que se leotorga el nombre de un miembro de la familia del rey, su hi-jo Recaredo, Leovigildo se equipara a las prácticas de losemperadores bizantinos, y más concretamente de Justinia-
no. En el ámbito de los denominados como reinos “bárba-ros”, ya hay menciones a otras ciudades que llevan el nom-bre del soberano, así el rey vándalo Hunerico dio su nombrea una ciudad, Hunericopolis y también en el reino ostrogodohubo una ciudad, Theodoricopolis que llevó el nombre delsoberano Teodorico. Si bien en ambos casos, se trató decambios de nombre de ciudades ya existentes y no de nue-vas fundaciones, como es el caso de Recópolis (Claude,1965: 172-173). Se estaba siguiendo una práctica habitualen el imperio bizantino, con precedentes en el mundo ba-joimperial, mediante la cual los emperadores cambiabannombres de antiguas ciudades a las que le otorgaban el su-yo. Como ya argumentó Claude (1965:176), la ciudad fuefundada observando las circunstancias bizantinas, dondeJustiniano había concedido los nombres de Iustiniana, o re-bautizado como Iustinianopolis o Theodorias, a asentamien-tos previos (Haldon, 1999: 10), entre los que destaca el yaconocido de Iustiniana Prima (Milinkovic, e.p.). Esta políticade ciudades que fueron renombradas con nombres de losmiembros de la familia imperial fue particularmente notabledurante el siglo VI en el Norte de África, tras la conquista bi-zantina. Bajo Justiniano, por ejemplo, cuatro ciudades Car-tago, Hadrumentum, Capsa y Zabi, fueron denominadas co-mo Iustiniana o Iustinianopolis, mientras que otras dos, Vagay Cululis se transformaron en Theodoriana. Iunci, paso a serconocida como Sofiana, por la mujer de Justino II; Masculadevino en Tiberia por Tiberio II Constantino; y el sitio de Hen-chir Sguidan, se transformó en Anastasiana por la mujer delmismo emperador (Pringle, 2001: 110-111). Esta idea del so-berano como fundador de ciudades, en primer lugar desa-rrollada plenamente por Alejandro Magno, continuaba vivabajo Constantino quien explicaba en un documento: “Cumitaque ingenitum nobis sit, ut per universum orbem nostrumcivitatum honor ac numerus augeatur…” (Claude, 1965:176;recientemente señala esta misma relación J. Arce, 2000). Eneste sentido, la fundación de Recópolis seguía esta mismainfluencia, con la denominación de la ciudad con el nombrede un miembro de la familia del monarca, su hijo Recaredo,dentro de toda una política de afirmación dinástica de Leo-vigildo conectada con la consolidación del Estado (Olmo En-ciso, 1988; e.p., 1; e.p., 2). Sin embargo, lo que le otorgaexcepcionalidad, respecto a todas estas ciudades citadas,es el hecho de que fuera una fundación ex novo, a funda-mentis, tal y como la investigación arqueológica en el yaci-miento viene ratificando. La fundación de Recópolis, por tan-to, forma parte de todo un programa de aemulatio imperiique se constata ya en otros aspectos de este momento deconsolidación del Estado visigodo por Leovigildo –trono, ves-timentas, acuñaciones, fundación de ciudades, topografía bi-zantina en Toledo y Recópolis...– y que demuestra la impor-tancia de la recepción de la influencia bizantina. Recepciónque debe ser vista como un intento de equiparación por par-te del Estado visigodo respecto al Imperio bizantino. Hay que
44 Recópolis y la ciudad en la época visigoda
Figura 1: Tremis de Recaredo acuñado en la ceca de Recópolis con leyendaReccopoli Fecit. (Fuente: Real Academia de la Historia).
02. Reco?polis, una ciudad:Recopolis 28/5/08 14:11 Página 44
recordar que ya D. Claude defendió la tesis de que tanto ladenominación como la configuración arquitectónica de Re-cópolis, se debieron a un modelo bizantino (Claude, 1965:193). Este aspecto, sobre la influencia de esquemas bizanti-nos, ha ido acrecentándose a medida que ha avanzado lainvestigación arqueológica en diferentes zonas de la ciudad–conjunto palatino, muralla, zona comercial, etc.– (Olmo En-ciso, 1983; 1986; 1987; 1988; 1992; 2001; e.p.1; e.p.2) yha sido destacado por otros investigadores (Ward Perkins,2000: 67 y 78; 2002: 330; Arce, 2000: 57-58; Liebeschuetz,2003:82). En el siglo VI Constantinopla se había consolida-do como el centro dominante, política y culturalmente, de eseperiodo y su territorio ideológico se había extendido bastan-te más allá de sus fronteras, sobre los antiguos territorios ro-manos de Occidente, no sólo en las aspiraciones de los em-peradores sino también en las mentes de los denominadosreyes bárbaros que buscaron emularlo (Ward Perkins, 2002:329-330). De hecho, junto con la evidencia material que nosofrece Recópolis al respecto, y dentro de esta política de ae-mulatio imperii en el Occidente, el impacto de la topografíaimperial es posible rastrearlo en otras sedes regiae del occi-dente. Son testimonio de ello, en estos casos basado en lasfuentes escritas, además del caso de Toledo, sobre el queluego me detendré, otras ciudades como París, con la exis-tencia de una iglesia dedicada a los Santos Apóstoles, unpalacio, o Soissons, donde Chilperico construyó un circo enel 577 (Ward Perkins, 2002: 329-330; Gauthier, 2002: 61-62). En el reino Suevo, podríamos contar con otro ejemplo,de confirmarse la filiación áulica de la acrópolis excavada enla colina de Falperra en la ciudad de Braga, de la que hansido señaladas sus similitudes con Recópolis (Real, 2000:26-27; Olmo Enciso, e.p. 1 y 2).
Pero además, la fundación de Recópolis se enmarca entoda una política de clara afirmación dinástica, reflejo de laintención del rey de consolidar un Estado dirigido por su pro-pia dinastía (Olmo Enciso, e.p. 1 y 2). Este proceso de afir-mación de la monarquía y de reivindicación de la voluntadcentralizadora con la que ésta concebía el Estado toledano,comienza a documentarse en el año 576, que señala el ini-cio de las acuñaciones de tremises por Leovigildo con le-yenda en solitario a su nombre, y en las que se representaal modo de los emperadores bizantinos, con diadema y man-to (Olmo Enciso, 1988: 287). Por tanto, es un dato impor-tante del proceso de consolidación del poder de Leovigildoy de su proyecto de Estado, tras una serie de campañas vic-toriosas, a partir del 569, contra una parte de la nobleza enestado de rebelión desde la muerte de Atanagildo, contra losbizantinos, y contra diferentes pueblos peninsulares. Y de unproceso que entre 576 y 578 va a ofrecer los símbolos másevidentes de dicha consolidación: estas acuñaciones de mo-neda a su nombre, la fundación de Recópolis, así como laadopción de vestiduras reales, utilización del solio… primus-que inter suos regali opertus solio resedit…(Isid. Hisp., H.G.,
51), hecho que debe situarse entre estos años (Olmo Enci-so, 1988: 287-297).
Este proyecto de fundación, rehabilitación y ampliación deciudades, necesario para el mantenimiento de la estructuraestatal, que se inicia en la época del rey Leovigildo, nos ofre-ce testimonio de la importante capacidad de coerción fiscalque el Reino de Toledo poseía en su momento fundacional.Capacidad para acometer, entre otras, este tipo de opera-ciones de revitalización urbana, tal y como testimonia, entreotras fuentes, la ya citada, a propósito de la fundación deRecópolis, de Isidoro de Sevilla: Fiscum quoque primus istelocupletauit primusque aerarium de rapinis ciuium hostium-que manubiis auxit (Isidoro de Sevilla, H.G.,51,5). Es preci-samente, esta capacidad de imponer un sistema tributario,la que ayuda a entender la consolidación del Estado bajoLeo vigildo y Recaredo y la posibilidad de poder controlarloterritorialmente a través de toda una red de ciudades. Con-viene recordar que la vinculación entre fundación de ciuda-des e imposición de un sistema tributario estará vigente has-ta las primeras décadas del siglo VII, tal y como expresan lasfuentes escritas al mencionar la fundación en época de Suin-tila de Ologicus, con el tributo impuesto a los vascones: Olo-gicus ciuitatem Gothorum stipendiis suis et laboribus conde-rent (Isidoro de Sevilla, H.G., 63, 10).
El papel del Estado en estas fundaciones es evidente, y enel caso de Recópolis, como venía sucediendo en otras zo-nas del Mediterráneo (Haldon, 1999: 5), una de las causasde su fundación fue formar parte de la red de centros urba-nos necesarios para la organización del sistema fiscal, as-pecto en el que me detendré más adelante. Por tanto, la cla-ra muestra del monopolio del Estado sobre la producción demoneda (Retamero, 2000: 127), elemento fundamental conla que se hacía frente a la recaudación de impuestos y a lainversión de éstos, en todo tipo de operaciones necesariaspara el mantenimiento, en todos sus aspectos, de la estruc-tura estatal (Hendy, 1991: 639, 657-658), proporciona el ele-mento fundamental que ayuda a entender el éxito inicial deeste modelo estatal. Por supuesto, toda esta política urbanadel Estado Visigodo, se realiza durante su fase de consoli-dación y éxito, en un periodo comprendido, aproximada-mente, entre el último cuarto del siglo VI y primera mitad delsiglo VII d.C A partir de esta fecha, comienza a cambiar elpanorama con señales evidentes de una crisis de esta orga-nización social. Desde ese momento, y en lo referente al Es-tado, encontraremos una estructura debilitada con un siste-ma fiscal en crisis, factor fundamental para entender elproceso de decrecimiento de la actividad urbanística que seproduce en ese periodo, así como los fenómenos de deses-tructuración urbana que se producen en algunas de las ciu-dades más importantes del periodo. Esta disminución de laactividad urbanística, testimoniada por el elocuente silenciode las fuentes escritas de ese periodo al respecto, así comopor las recientes investigaciones arqueológicas, afecta tanto
LAURO OLMO ENCISO / Recópolis: una ciudad en una época de transformaciones 45
02. Reco?polis, una ciudad:Recopolis 28/5/08 14:11 Página 45
a la Iglesia como al Estado y aunque los motivos que pro-dujeron dicho proceso fueron diferentes, como veremos másadelante, estaban insertos en un mismo ámbito de transfor-mación social (Olmo Enciso, 2000; 2001).
La investigación arqueológicaComo centro urbano, Recópolis tuvo una vida dinámica quese desarrolló a lo largo de la época visigoda (finales del sigloVI - principios del siglo VIII) –con dos fases documentadas–(Olmo Enciso, Castro Priego, Sánchez González y Sanz Pa-ratcha, 2002: 545-555), y de la primitiva época andalusí (prin-cipios del VIII - primera mitad del IX) –con tres fases, a suvez–. Las dos fases de época visigoda documentan un pri-mer momento de planificación urbanística, jerarquización delespacio y dinamismo de la vida ciudadana, seguido, hacia lamitad del siglo VII, de un proceso de alteración y cambios enla trama urbana, menor calidad constructiva, pérdida del di-
namismo, reflejo todo ello de un proceso de desestructura-ción conectado con la crisis de la estructura estatal y loscambios sociales que se están produciendo (Olmo Enciso,1998; 2001). Todo ello transmite la evidencia sobre un es-pacio urbano no estático ni homogéneo y, por tanto, some-tido a unas dinámicas de transformación, que como ya seha defendido en otros trabajos, están conectadas con el pro-ceso de cambios que se desarrolla en la estructura social dela época. Nos centraremos a continuación en el análisis dela primera fase de Recópolis, que comprende desde la fun-dación de la ciudad en el 578 d.n.e. hasta mediados del si-glo VII, y que coincide con el proceso de fortalecimiento dela estructura estatal y la formación de un nuevo paisaje urbano.
La investigación arqueológica confirma la fundación de Re-cópolis a fundamentis, a través de la constatación en las zo-nas excavadas de la existencia de un plan urbanístico previo
46 Recópolis y la ciudad en la época visigoda
Figura 2: Recópolis: planta con las zonas excavadas
02. Reco?polis, una ciudad:Recopolis 28/5/08 14:11 Página 46
a la construcción de la ciudad. La intensa actividad docu-mentada supuso una alteración de las características físicasdel terreno, con considerables obras de aterrazamiento, son-deos para la localización de estratos geológicos sólidos enroca para proceder al retalle de éstos, movimiento de tierras,etc. Particularmente interesante es la evidencia de un dise-ño urbano previo, reflejado por la presencia de una serie dezanjas destinadas a la construcción de edificios, diseño queen alguno de los casos fue alterado por replanteos posterio-res que provocaron la amortización de dichas zanjas en fun-ción de las nuevas necesidades constructivas (Olmo Enciso,Castro Priego, Gómez de la Torre-Verdejo y Sanz Paratcha,en este volumen). Estas alteraciones de la planificación origi-nal, que se efectúan en la primera fase de la ciudad, y queserían contemporáneas del ya citado proceso de reformas yde continuidad de la monumentalización del conjunto palati-no, constituyen una prueba evidente del dinamismo en elproceso de edificación, ampliación y reformas de la ciudadentre la fecha de su fundación y principios del siglo VII.
La presencia de una calle que partiendo del conjunto pa-latino se orienta, por el momento, en dirección N.S., y la otraa través de la artesa natural a encontrar la puerta de la mu-ralla, hacen pensar en una red viaria a partir de dos ejes contendencia a la regularidad (Fig. 2).
El conjunto palatinoLa planificación urbanística de Recópolis se desarrolló si-guiendo una jerarquización del espacio urbano definido apartir de un conjunto de edificios principales localizados enla zona más alta de la ciudad. Las primeras construccionesfueron descubiertas durante las excavaciones dirigidas porJuan Cabré, quién no dudó en interpretarlas como pertene-cientes a un palacio (Cabré, 1946: 45 y 48; Cabré, 1947:349), opinión que, posteriormente, fue igualmente defendidapor D. Claude (1965:178), y Raddatz (1973: 158-162).
Este conjunto de edificaciones palatinas -el de mayores di-mensiones hasta el momento conocido en la Península Ibé-rica para este periodo-, entendidas por su función adminis-trativa y residencial, se localiza en la zona superior de laciudad y era visible desde toda la ciudad y gran parte del te-rritorio cercano (Fig. 3, A1, A2 y A3). Está formado, tal y co-mo constata la investigación arqueológica realizada hasta elmomento, por los restos de un complejo de edificios estruc-turados alrededor de una gran plaza. Se encontraba ésta ce-rrada en sus lados Norte y Sur por los dos edificios de ma-yor envergadura (Fig. 3, A1 y A3), que en su origen eran dedos plantas. De estas, la superior era la que poseía una fun-ción más representativa dado que tal y como ha documen-tado la excavación arqueológica, contaba con cuidados pa-vimentos de opus signinum y una importante decoraciónescultórica, con presencia de capiteles, fustes, cimacios, yotros fragmentos de decoración escultórica. La planta baja,con sus pavimentos de mortero de cal y con escasa deco-
ración, debió concebirse para un uso más variado, entre elque podría presumirse una función administrativa. De estosedificios, el Norte (Fig. 3, A1) es el de mayor tamaño, 133metros de longitud por 9 y 20 de anchura, y se encontrabadividido en dos partes de dimensiones similares. De ellas, lamás occidental estaba formada sólo por este cuerpo y po-seía en su lado meridional, el que daba a la plaza, una seriede seis contrafuertes semicirculares, entre los que se abríandos puertas con un vano de 2 m., que configuraban la fa-chada principal de todo el complejo. Por el contrario la par-te oriental de este edificio se estructuraba como un cuerpocentral que tenía adosadas a sus lados Norte y Sur dos alasde una sola planta, de las que en la actualidad solo se con-serva completa la meridional, dada que la septentrional hasufrido los procesos erosivos que se han sucedido en estazona del escarpe sobre el río Tajo.
Respecto a esta disposición tripartita, hay que señalar que,si bien no exactamente igual, hay una tendencia a plantascon esta disposición presente en otros complejos palatinospeninsulares, como es el caso del palacio, en este caso epis-copal, de Barcelona, sobre el que sus investigadores han se-ñalado la estrecha relación que posee con dos edificios pa-latinos de la Mérida andalusí, datados en el siglo IX (Bonnety Beltrán de Heredia Bercero, 2003: 167-168, fig.5; 2005:141; en este mismo volumen), aunque para el caso de Re-cópolis la mayor relación se establecería con el edificio A deMérida, igualmente fechado en época andalusí (Mateos Cruzy Alba Calzado, 2001: 157-158, fig. 6).
En la construcción de estos edificios del conjunto palati-no se utilizaron, fundamentalmente, los aparejos de sillería ysillarejo alternando con mampostería, dispuestos todos ellosen hiladas regulares, y trabados con mortero de cal muy de-cantado y de buena calidad. Los muros estaban compues-tos por dos paramentos y un relleno interior, de cantos derío y mampuestos, dispuestos en capas horizontales coinci-dentes con las hiladas en sillería de los paramentos, y bientrabados todos ellos con el mismo tipo de mortero. Todoslos muros de estos edificios estaban recubiertos por un en-lucido formado a base de un mortero de cal que les confe-ría una tonalidad blanquecina. Tanto en los edificios A1 y A2un sistema de machones de planta cuadrada, de 1,10 m.de lado, reflejo de un sistema de arcos adovelados corridosque sustentaría la planta superior de estos edificios. A dife-rencia de estos, el edificio A3 poseería un muro corrido cen-tral, en el que se abrían vanos de comunicación entre lasdos naves resultantes, como elemento sustentante de laplanta superior. Este último edificio, en proceso de excava-ción, nos ha proporcionado el testimonio del uso de la ma-dera tanto para las vigas de sujeción de los pisos superio-res, como para las armaduras de las techumbres. El análisisde las muestras obtenidas en la excavación, dio como re-sultado que las vigas de la techumbre estaban realizadas,en un 50% en madera de pino, en sus variantes Pinus Syl-
LAURO OLMO ENCISO / Recópolis: una ciudad en una época de transformaciones 47
02. Reco?polis, una ciudad:Recopolis 28/5/08 14:11 Página 47
vestris y Pinus Nigra, y el otro 50% en madera de roble,mientras que las vigas de sujeción de los pavimentos de lasplantas superiores estaban realizados en un 70% en made-ra de roble y en un 30% en madera de pino de las varian-tes antes mencionadas.
Características y técnicas similares a las descritas se en-cuentran en otras edificaciones asociadas a estructuras depoder, tanto civiles como eclesiásticas, presentes en la pe-nínsula. El caso mejor conocido sería Barcelona donde enel conjunto de edificios datados en el siglo VI del grupoepiscopal y del palacio identificado como del Comes Ciui-tatis, cimentaciones, muros, pavimentos de opus signinumy diferentes técnicas constructivas (Bonnet y Beltrán de He-redia, 2003: 174-176; 2005: 143-148) coinciden con lasdocumentadas en Recópolis. Igualmente, el edificio princi-pal del complejo palatino de la colina de Falperra en Bra-ga, presenta similitudes estructurales tal y como se des-prende de la existencia de un sistema de machonescuadrados en el cuerpo central, de naves adosadas a és-
te, así como una cuidada fábrica de mampostería (Real,2001: 27-28, Fig. 1).
La plaza de este conjunto cerraba en su lado Este por otroedificio de planta rectangular de menor tamaño que los an-teriores, con unas dimensiones de 40 m. de longitud por 10de anchura (Fig. 3 A2), y por la iglesia palatina (Fig. 3, B). Es-ta plaza estuvo originalmente pavimentada con un suelo con-sistente en un firme de nivelación formado por un conglo-merado de cantos trabados con cal sobre el que se extendíauna capa de mortero de cal y arena cuya superficie superiorse encontraba tratada a modo de un enlucido.
La iglesia del conjunto palatino de Recópolis era un tem-plo de planta cruciforme inscrita en un rectángulo (Cabré,1946: 42-48), formada por una nave central y una transver-sal a modo de transepto con un ábside semicircular peralta-do al interior y rectangular al exterior. La nave central estabaenmarcada por dos colaterales que se comunicaban direc-tamente con el transepto, y una situada a modo de nártexque ponía en contacto las dos anteriores, así como la habi-
48 Recópolis y la ciudad en la época visigoda
Figura 3: Recópolis. Planta General. Primera Fase Visigoda (finales del siglo VI d. C.) Escala 1:800.
02. Reco?polis, una ciudad:Recopolis 28/5/08 14:11 Página 48
tación interpretada como baptisterio situada en el extremoseptentrional. El acceso a la nave central se hacía a travésde la puerta situada en la zona del nártex, que estaba alinea -da con el acceso principal al templo desde la fachada occi-dental, y de otra puerta abierta en el tramo superior de la na-ve colateral derecha (Olmo Enciso, 1998: 213-215). Toda laiglesia estaba pavimentada en su totalidad por un pavimen-to de opus signinum, y en lo referente a su técnica cons-tructiva poseía dos tipos de aparejo, uno de sillares bien tra-bajados dispuestos en hiladas regulares y trabadas conmortero de cal, localizado en la zona del ábside y el cruce-ro, y otro, utilizado en el resto del edificio, de hiladas másirregulares formadas por sillarejos reforzados en las esquinaspor sillares regulares; ambos tipos de aparejo se encontra-ban cubiertos por un enlucido realizado con un mortero decal y arena. Presentaba, igualmente, dos tipos de cimenta-ción, una consistente en una banqueta que sobresalía entre20-30 cm., formada por un muro de sillarejo trabado conmortero de cal y asentado, igualmente, sobre una capa demortero, y otra realizada con una base compuesta por unconglomerado de cantos compactado por mortero de cal so-bre el que se alzaban una o dos hiladas de sillares (Olmo En-ciso, 1988b: 163-164). El ábside de la iglesia palatina se re-mató con una bóveda hemisférica, inscrita en una plantacuadrangular, con sillares de toba, y soportada en sus par-tes inferiores por una sillería de piedra caliza. Respecto a lascaracterísticas de esta iglesia, ya se apuntó la posible rela-ción que este templo, tanto por su carácter palatino comopor su planta cruciforme, pudiera tener con el Apostoleion deBizancio, debido la influencia que esta iglesia tuvo en el oc-cidente mediterráneo como se comprueba en los casos yacitados de los templos áulicos dedicados a los Santos Após-toles en Toledo, o en el fundado por Clovis en Paris (OlmoEnciso, 1988b: 175-178; Palol, 1991: 790; Ward Perkins,2000: 75).
El estudio que en la actualidad se ha iniciado sobre el com-plejo palatino, excavado por J. Cabré, a excepción del edifi-cio A3, está reflejando la existencia de sucesivas reformas yampliaciones y, por tanto, la presencia de varias fases en él.Esto lleva a plantear la hipótesis de que todo este procesose sucedió, fundamentalmente, a partir de la construcciónoriginal, durante la primera fase de la ciudad, entre finales delsiglo VI y las primeras décadas del VII. Todo ello mostraríauna continuidad de su proceso de monumentalización, y ava-laría la interpretación, aquí ofrecida, sobre las monedas deRecaredo acuñadas con leyenda Reccopoli Fecit, que trans-mitirían el impulso que este rey dio a la ciudad que llevabasu nombre (Fig. 1). Asimismo sería coherente con el proce-so de dinamismo urbano impulsado por el Estado, como seconstata en la propia capital Toledo, o, igualmente, en lasmás importantes ciudades episcopales peninsulares, queproseguirían la actividad edilicia en sus complejos episcopa-les a lo largo de este mismo periodo.
El acceso a este conjunto palatino se efectuaba a travésde una puerta monumental, una de las construcciones mássignificativas de la ciudad, que constituía el elemento de co-municación entre el Palacio y el resto de la ciudad y de laque partía la calle más importante de Recópolis (Fig. 3, C).Construida en sillares de piedra caliza, sólo se conserva subasamento, pero sabemos, por la excavación de parte desu derrumbe, que estaba formada por dos arcos y bóvedade dovelas, realizadas éstas en sillares de toba, inscritos enuna construcción rectangular. Esta puerta se edificó en unmomento inmediatamente posterior a la construcción origi-nal del conjunto palacial, dado que amortizó la esquina N.E.del edificio comercial de época fundacional, y constituyeuna muestra más de como el proceso de monumentaliza-ción de la ciudad no terminó con la fundación, sino queprosiguió con posterioridad a ésta. El modelo de este tipode puertas con su función de marcar un acceso monu-mental a las zonas palatinas, se inspiraba en la gran puer-ta de acceso a los palacios imperiales de Constantinopla,derivado de los modelos romanos, que se extendió por lasciudades más importantes del imperio y también en los rei-nos del Mediterráneo occidental. En la ciudad de Toledo seconoce por las fuentes escritas la existencia de una puer-ta monumental (Vives, 1942: 125, nº 361), pero ésta de Re-cópolis constituye, por el momento, el único testimonio ar-queológico de este tipo de accesos presente en eloccidente europeo, siempre y cuando y, de confirmarse lafiliación áulica de la colina de Falperra en Braga, no inter-pretáramos como un acceso de estas características, alconjunto situado en el lado occidental de la cerca, próximoal edificio descrito como palatino (Real, 2001: 27-28, Fig. 1;Olmo Enciso, e.p. 1 y 2).
Este conjunto de Recópolis (Fig. 4), muestra, por tanto, có-mo en el paisaje urbano peninsular y contemporáneamenteal impulso que experimentan los complejos episcopales endiferentes ciudades de este periodo, se desarrollan estructu-ras palatinas, símbolos de una arquitectura civil planificadadesde el Estado. A pesar de que Recópolis constituye, porel momento, su única evidencia material las fuentes escritasnos ofrecen testimonios sobre otro complejo palatino. Estesería el caso, fundamental, de Toledo (Fig. 5), donde se cons-tata la existencia de un conjunto de edificaciones de estascaracterísticas formado por un palacio, atestiguado en las Vi-tas Patrum Emeritensium, (V.P.E., XII, 31), y las basílicas deSanta Leocadia y de los Santos Apóstoles, todos ellos loca-lizados en el suburbio toletano (Palol, 1991: 797-798; OlmoEnciso, 1988: 52 y 570; Velázquez, Ripoll, 2000: 532-538;Olmo Enciso, e.p. 2). Este suburbio, se situaría en la zona dela Vega Baja de esta ciudad, donde ya en los años setenta,P. de Palol interpretó unos restos como pertenecientes a lacitada basílica de Santa Leocadia, a los que habría que aña-dir los hallazgos posteriores de una cuidada construcción,hoy bajo la clínica Fremap, todo lo cual creo que podría ava-
LAURO OLMO ENCISO / Recópolis: una ciudad en una época de transformaciones 49
02. Reco?polis, una ciudad:Recopolis 28/5/08 14:11 Página 49
lar un proceso de urbanización de nueva planta, a partir dela segunda mitad del siglo VI, vinculado al complejo palatinode esta ciudad, aspecto que trataré más adelante. Ya se haseñalado cómo la fisonomía de estos conjuntos palatinos, asícomo su localización topográfica en la trama urbana, reflejanel impacto de los modelos presentes en Constantinopla (Pa-
lol, 1991: 787-788; Olmo Enciso, 2000: 389; e.p. 1 y 2). Es-te aspecto debe englobarse dentro de un proceso generalde más amplio alcance, que afectaría a la fisonomía de losnuevos desarrollos urbanísticos de carácter estatal, en losque es posible comprobar su relación con los modelos ur-banos bizantinos.
50 Recópolis y la ciudad en la época visigoda
Figura 4: Recreación del conjunto palatino deRecópolis.
Figura 5: Vista aérea de Toledo con los res-tos arqueológicos documentados en la zonade la Vega Baja.
02. Reco?polis, una ciudad:Recopolis 28/5/08 14:11 Página 50
Poseemos en el Occidente europeo, otros ejemplos deuna arquitectura palatina impulsada desde el Estado, entrela segunda mitad del VI y principios del VII, como es el ca-so del Paris merovingio donde en el 577 el rey Chilperico, aligual que hizo en la localidad de Soissons, ordenó construirun Circo, (Gregorio de Tours H. 5, 17), y donde a principiosdel siglo VII se menciona la existencia del palacio real me-rovingio, cuyos restos han sido identificados en la zona oc-cidental de la “Ile de la Cité” bajo el actual Palacio de Jus-ticia (Gauthier, 2002: 61). También en el Reino Suevotendríamos un valioso testimonio arqueológico sobre la par-ticipación del Estado en esta política de revitalización urba-na, en la segunda mitad del siglo VI, con la, ya citada, filia-ción áulica de la colina de Falperra, en la capital Braga. Enella se localizó un conjunto de edificaciones protegidas poruna muralla, que a raíz de las investigaciones en Recópolisy por sus paralelos funcionales y topográficos, se identificócon un complejo palatino que, a modo de acrópolis, domi-naba la ciudad (Real, 2000: 26-27; Olmo Enciso, e.p 1) (Fig. 6).
De confirmarse esta interpretación, nos encontraríamos an-te un ejemplo más de nuevos desarrollos urbanísticos de ini-ciativa estatal, que en el caso de Falperra y, a pesar de susparalelos con Recópolis, estaría más relacionado con Tole-do. En ambas capitales la localización de sus conjuntos pa-latinos se situaría fuera de los límites de la ciudad de origenromano, donde era posible desarrollar un proyecto de nue-va planta asociado a una nueva concepción de las estruc-turas de poder.
Fuera de la esfera de las edificaciones áulicas, aunquetambién relacionadas con ellas por su localización topográ-fica y por su función como estructuras del poder, destacaun grupo de recientes palacios descubiertos en el que, den-tro del ámbito estatal público, habría que situar al edificio re-cientemente interpretado como palacio del comes ciuitatiséste habría que añadir otros palacios, aunque ya episcopa-les, excavados en los últimos años, tanto en la misma Bar-celona (Bonnet y Beltrán de Heredia Bercero, 2003: 167-168,fig.5; 2005: 141; en este volumen, ver Fig. 2) como en Eio-
LAURO OLMO ENCISO / Recópolis: una ciudad en una época de transformaciones 51
Figura 6: Acrópolis de Falperra (Braga, Por-tugal) según M. Real.
02. Reco?polis, una ciudad:Recopolis 28/5/08 14:11 Página 51
Tolmo de Minateda (Gutierrez Lloret, S., Abad Casal, L. y Ga-mo Parras, B.: 2005; en este volumen). Al igual que suce-de en Recópolis, estos edificios tienen una organización to-pográfica conceptualmente similar, tal y como correspondea estructuras que atendiendo a las características urbanasde cada lugar, representan los espacios de poder. Ya ha si-do puesta de manifiesto, en su momento, la relación exis-tente entre los conjuntos episcopales y los edificios repre-sentativos de las estructuras públicas de poder en lapenínsula, inscritas dentro de un fenómeno constatado enotras zonas del occidente europeo, al igual que en los terri-torios del imperio bizantino, y como ésta es uno de los ele-mentos esenciales para defender la existencia de una nue-va imagen de la ciudad (Olmo Enciso, 1985-1991: 72-73;1987: 346-352; 1988: 558-563; 1990-97: 263-264; 2001:387-389; e.p.1). Esta misma relación ha sido recientemen-te constatada arqueológicamente en el yacimiento de Eio-Tolmo de Minateda, con el descubrimiento de un complejoformado por una basílica, un aula y un palacio episcopal(Gutiérrez Lloret, S., Abad Casal, L. y Gamo Parras, B.:2005; en este volumen, ver Fig.8).
A partir del desarrollo de estos espacios de poder, y to-mando como punto de partida la diacronía presente en Re-cópolis, se puede incidir en la existencia de un paisaje urba-no dinámico en determinadas ciudades peninsulares, entremediados del siglo VI y principios del siglo VII. Constituyenejemplos de esto el palacio del comes ciuitatis en Barcelo-na, datado en la segunda mitad del siglo VI, los edificios pa-laciales de la colina de Falperra en Braga, el conjunto pala-tino de Recópolis, con su proceso de ampliaciones yreformas, que se suceden desde la fundación de la ciudaden el 578 hasta las primeras décadas del siglo VII, así comola construcción del complejo de Eio-El Tolmo de Minateda,bajo Recaredo. Ellos nos muestran espacios de arquitecturapalatina, estatal o religiosa, que unidos al desarrollo cons-tructivo de las iglesias episcopales de las principales ciuda-des de Hispania en ese mismo periodo (Olmo Enciso, 1998:115; e.p. 1; e.p. 2), deben relacionarse con un marco gene-ral de revitalización urbanística, que alberga cambios sus-tanciales respecto al paisaje urbano de época bajoimperial,y en el que estos espacios del poder son un elemento de-terminante de un nuevo modelo de ciudad.
La zona comercialA ambos lados de la calle principal, en la parte más próximaal palacio y a continuación de la puerta monumental, dosgrandes edificios se dedicaron a las actividades comercialesy artesanas, en tiendas con sus correspondientes talleres oalmacenes (Fig. 3, D y E) . El edificio occidental D, tiene unasdimensiones de 54 por 12 m, y está dividido en seis módu-los de 12 por 9 m, mientras que el edificio oriental E de 24por 12 m, se encuentra compartimentado por tres módulosde similares dimensiones que los anteriores, de los que los
dos más septentrionales poseen la misma estructuración quelos del edificio D y el tercero cambia en su disposición. Losmódulos, en que estaban compartimentados estos edificios,seguían un modelo fijo, con dos espacios rectangulares de4 por 3 m, que daban directamente a la calle, y que teníanla función de tiendas, se encontraban separados por un pa-sillo de entrada, de 1 por 3 m, desde el que se accedía a lagran estancia cuadrangular, de 9 por 9 m, situada en la par-te posterior que tuvo una función de taller o almacén. La ex-cepción la constituía el módulo más septentrional del edificioE, donde tanto el acceso como el pasillo se sitúan en la zo-na meridional (Olmo Enciso, Castro Priego, Gómez de la To-rre-Verdejo y Sanz Paratcha: en este volumen). Los materia-les encontrados en estos espacios indican que en ellos hubotalleres de orfebrería y de producción de vidrio, y que tam-bién se comercializaron los bienes de consumo que llegabana Recópolis, procedentes de otras zonas de la Península ydel Mediterráneo.
Estos edificios forman parte del diseño urbano original dela ciudad, en el que se planificó la localización de estasconstrucciones, dedicadas a actividades comerciales y ar-tesanas de prestigio, en la zona próxima al palacio y abier-tas a su calle principal. No deja de llamar la atención comoestos edificios fueron concebidos con anterioridad a laconstrucción de la puerta de acceso al conjunto palatino,que no estaba contemplada en el diseño original de la ciu-dad, aunque formó parte de un sucesivo proceso de am-pliaciones y monumentalización de los espacios más re-presentativos. La presencia de estos edificios en laplanificación original de Recópolis constituye una muestramás de su inserción dentro de los cánones urbanísticos im-perantes en el mediterráneo en esa época, donde la ubi-cación de edificios comerciales en los ejes viarios principa-les y vinculados a los conjuntos palatinos, es un elementofundamental del paisaje urbano de las más destacadas ciu-dades.
En el edificio comercial occidental, se descubrió un tallerde producción de vidrio soplado, producción que posterior-mente se extendió, en esta misma fase, a otros espacios si-tuados detrás de esta construcción. Este taller se localizabaen la habitación rectangular situada en la zona posterior delmódulo, mientras que las dos estancias próximas a la entra-da, pudieron tener la función de tienda para comercializar losobjetos fabricados. Los restos de un horno así como la grancantidad de fragmentos de vidrio, probaturas y escorias, sonuna prueba de la importancia que este tipo de produccióntuvo en Recópolis en la época visigoda. El horno que se con-serva era de planta circular y estaba reservado para el so-plado de la pasta vítrea con el fin de dar la última forma alobjeto. Alrededor de dicho horno se han encontrado unagran cantidad de probaturas, fragmentos de vidrio y moldes.La producción de vidrio en los talleres de Recópolis, se cen-traba en la fabricación de objetos pertenecientes fundamen-
52 Recópolis y la ciudad en la época visigoda
02. Reco?polis, una ciudad:Recopolis 28/5/08 14:11 Página 52
talmente a la vajilla de mesa, esto es, copas, fuentes, platos,así como objetos de otro tipo de consumo, como ungüen-tarios (Castro Priego y Gómez de la Torre-Verdejo: en estevolumen). La importancia de esta producción hay que inscri-birla dentro de un fenómeno contemporáneo de incrementode la fabricación de vidrio que se da en otras ciudades me-diterráneas contemporáneas, donde se va a asistir en estaépoca a un considerable aumento de la producción con latécnica de vidrio soplado. Las características de este tallerde Recópolis, así como su proceso de ampliación a lo largode toda la primera fase de la ciudad, llevan a defender su in-terpretación como centro productivo de carácter primario,cuestionando las tesis sobre el aporte de materia prima, vi-drio en bruto, procedente del Próximo Oriente para la fabri-cación del vidrio en el occidente europeo (Whitehouse, 2003:301-305), y, por tanto, dentro de una actividad desarrolladade forma contemporánea en todo el ámbito mediterráneo (Ol-mo Enciso, Castro Priego, Gómez de la Torre-Verdejo y SanzParatcha, e.p).
Se ha documentado la existencia de un taller de orfebre,en el edificio comercial situado en el lado oriental de la calle.En él han aparecido materiales como moldes bivalvos parala fabricación de pendientes y anillos (Fig. 7), así como plati-llos de balanzas, numerosa escoria de metal que, igualmen-te inciden en la funcionalidad artesana de estos espacios.Asimismo, la presencia de materiales de ámbito mediterrá-neo en Recópolis –contenedores como ánforas y anforiscos,o vajilla cerámica de mesa tipo ARSW D, todas ellas produ-cidas en el norte de África–, la mayoría vinculados a la zonacomercial de esta ciudad, aunque presentes asimismo, enlas zonas de vivienda excavadas, ofrece un dato de sumaimportancia a la hora de entender el papel de esta ciudadcomo centro comercial. Hasta el momento de la aparición deestos materiales de importación en Recópolis, sólo había evi-dencia de este tráfico comercial en las ciudades costeras delMediterráneo como Barcelona, Tarragona o Valencia, dentrode los territorios visigodos, o Cartagena, Málaga, y las de lazona del Estrecho de Gibraltar en los territorios peninsulares
controlados por el imperio bizantino. Como argumentaré acontinuación, estos materiales aparecidos en Recópolis, sibien en menor volumen que en las citadas ciudades coste-ras, unido a los recientes hallazgos de materiales similares enToledo, ofrecen los primeros datos sobre la participación dealguna de las ciudades del interior peninsular en una red decomercio a larga distancia que permitió la llegada de pro-ductos mediterráneos al centro de la península ibérica.
La presencia de esta zona comercial así como su locali-zación topográfica, en la calle principal próxima al conjuntopalatino, constituye un ejemplo más sobre la planificación deRecópolis inserta en un esquema urbanístico presente en nu-merosas ciudades del ámbito mediterráneo y ampliamentedesarrollado en Constantinopla. El ejemplo de esta capitalnos ofrece un canon que, como ya he argumentado, inspiróconceptualmente, el urbanismo de Recópolis, tal y como secomprueba en la existencia de una zona comercial integra-da en el esquema de jerarquización urbana existente desdeépoca justinianea -Conjunto palatino, Puerta Monumental,zona comercial relacionada con la calle principal, la Mesa-.Sin embargo, la amplia variedad de las zonas comerciales,donde los diferentes tipos de actividades comerciales esta-ban agrupadas en áreas específicas, estructuradas alrededorde la Mesa en las cercanías del palacio imperial de Cons-tantinopla (Mundell Mango, 2000: 189-204), no presentes enRecópolis, donde este tipo de edificios se circunscriben úni-camente a la calle principal, indican para ésta una planifica-ción de su zona comercial, más relacionada con la existen-te en otros destacados centros urbanos mediterráneos. Lareferencia se encontraría, por tanto, en los espacios comer-ciales y artesanos, que se localizan en ciudades bizantinasde esta época, relacionados con el palacio y/o la calle prin-cipal, cómo se comprueba para Próximo Oriente en Sardis,Antioquia, Éfeso, Scythopolis, Berytus (Crawford, 1990; Dark,2004; Mundell Mango, 2000: 190-197), o para la zona de losBalcanes, en Justiniana Prima –rehabilitación de un antiguocentro urbano por el emperador Justiniano – (Morrison, Sodi-ni, 2002: 186; Milinkovi, e.p.). Este esquema, era tambiénconocido en el occidente europeo ya que, además del deRecópolis y tal y como nos reflejan, en este caso, las fuen-tes escritas lo encontramos en el París de la época. La pre-sencia de un espacio comercial en esta ciudad, la transmiteGregorio de Tours quien describe una zona definida por do-mus negotiantum situadas a ambos lados de la platea, la ca-lle principal, donde se vendían mercancías y productos deprestigio (Greg. Tours, H. 8, 32 citado en Gauthier, 2002: 61-62), con una organización similar, por tanto, al esquema exis-tente en Recópolis.
Las viviendas, el suministro de agua y la murallaLas zonas de viviendas, excavadas hasta el momento, se lo-calizan al sur del complejo de edificaciones palaciales y acontinuación del área definida por los edificios destinados a
LAURO OLMO ENCISO / Recópolis: una ciudad en una época de transformaciones 53
Figura 7: Molde bivalvo (Foto: Museo Arqueológico Regional de la Comunidadde Madrid. Mario Torquemada).
02. Reco?polis, una ciudad:Recopolis 28/5/08 14:11 Página 53
actividades comerciales y artesanas. Con los datos existen-tes, se puede apuntar cómo en el momento de inicio de laconstrucción, se planificó una zona de viviendas estructura-da en manzanas trazadas siguiendo el modelo de tendenciaregular que caracteriza el urbanismo de la fase fundacionalde Recópolis. Éstas, como sucede en el área situada al Oes-te de la calle principal y a continuación del edifico comercial,se abrirían, al Norte a un espacio abierto que las separabadel palacio y al sur a la calle trasversal a la principal. Pareci-da disposición tendrían las situadas en la zona Este, abier-tas a la misma calle transversal y en este caso a otra queoriginalmente discurría por el Norte separando estas vivien-das de la iglesia palacial. Los ejemplos de estas viviendas,hasta ahora excavadas, muestran una organización del es-pacio formada por habitaciones rectangulares de diferentefuncionalidad –estancias, zonas de cocina, de almacenaje,establos–, articuladas en torno a patios, parte de los cualespodían estar cubiertos. Las casas excavadas, hasta el mo-mento, estaban construidas con zócalos de mampostería yparedes de tapial todo ello enlucido, cubiertas con techum-bre de tejas y pavimentos de arcilla apisonada y trabada concal o de mortero de cal (Olmo Enciso, Castro Priego, Gómezde la Torre-Verdejo y Sanz Paratcha: en este volumen).
Estas viviendas han ofrecido una buena muestra de los ob-jetos que configuraban la cultura material, entre las que des-tacan la cerámica y el vidrio. Las producciones cerámicasmás comunes, todas ellas realizadas de forma casi exclusi-va a torno, eran las correspondientes a los recipientes con-tenedores así como a la vajilla de cocina, formada principal-mente por ollas, marmitas, jarros, cuencos y botellas. Juntoa estas destacaba, aunque en menor cantidad, unas pro-ducciones de cerámicas finas de mesa, tecnológicamentemás depuradas, cuyas formas principales eran el cuenco yla botella. Asimismo, en estas viviendas se han encontradocerámicas tipo ARSW D y contenedores –ánforas y anforis-cos– norteafricanos, lo que refleja el acceso de los habitan-tes de ellas a productos de consumo mediterráneos (OlmoEnciso, Castro Priego, Sánchez González y Sanz Paratcha,2002: 545-555; Olmo Enciso y Castro Priego, en este volu-men; Bonifay y Bernal, en este volumen). Sin embargo, unaspecto novedoso que ofrecen las excavaciones de Recó-polis es comprobar cómo existe una gran producción de vi-drio en la ciudad que proporciona las formas utilizadas en lavajilla de mesa y ayuda a entender la escasa presencia deesta en las producciones cerámicas de la época visigoda.Esta vajilla de mesa en vidrio, de diferentes calidades, nosofrece una tipología de formas que, como ya se ha citado,estaba constituida, junto a otro tipo de objetos como un-güentarios, por copas, fuentes y platos (Castro Priego y Gó-mez de la Torre-Verdejo: en este volumen; Olmo Enciso, Cas-tro Priego, Gómez de la Torre-Verdejo y Sanz Paratcha: e.p.).
Recópolis poseía dos sistemas de suministro de agua, de-finidos por la existencia de un acueducto y la presencia de
cisternas, reflejo de un sistema mixto también existente enotras ciudades de la época, como Mérida y Tarragona. Elacueducto, que captaba agua de una zona de manantialessituada a dos km al S.E. de la ciudad, debió de suministrar-la a la zona más alta de esta (Figs. 8 y 9). Al sur de la calleprincipal se ha localizado la única cisterna existente, por elmomento, destinada al abastecimiento público de agua, que
54 Recópolis y la ciudad en la época visigoda
Figura 8: Acueducto de Recópolis (Fuente: Instituto de Patrimonio HistóricoEspañol).
Figura 9: Tramo del acueducto identificado en el Cerro de la Boneta, Zorita delos Canes (Fuente: Instituto de Patrimonio Histórico Español).
02. Reco?polis, una ciudad:Recopolis 28/5/08 14:11 Página 54
documenta la existencia de este método de provisión quedebió ser el más generalizado en Recópolis. El uso de cis-ternas en esta época, se constata en otras ciudades de laépoca como es el caso de Tarraco (Gurt y Sánchez Ramos,en este volumen), mientras que evidencias sobre la continui-dad de los acueductos como sistema de suministro de aguaen el siglo VI, solo parece constatarse, por el momento, enel caso del de San Lázaro en Mérida (Gurt y Sánchez Ramos,en este volumen). En Recópolis el que haya dos sistemas desuministro de agua, el acueducto y las cisternas, unido a laescasez de testimonios sobre la existencia de canalizacio-nes, es un ejemplo más sobre el momento de transición enque se encuentra la ciudad, con algunas infraestructuras tí-picas de épocas anteriores pero con un sistema de suminis-tro para el resto de la población que ya nos está anuncian-do el paisaje urbano de la ciudad altomedieval. Este sistemamixto en que junto a un acueducto ya hay cisternas, exis-tente en otras ciudades peninsulares, es un reflejo de las di-ficultades de mantenimiento de estructuras esenciales en losmodelos urbanísticos anteriores –alto y bajoimperial–. Ello se-rá consecuencia de la menor capacidad económica de lasestructuras públicas, derivada de un limitado grado de coer-ción fiscal, para intervenir en el urbanismo, lo cual constitu-ye una prueba más de cómo estas ciudades de un periodode transformaciones nos están reflejando ya paisaje urbanosmás próximos al de los inicios medievales.
Recópolis estaba rodeada por una muralla, jalonada portorres, en la que se abrían las puertas de entrada al recintourbano coincidiendo con los accesos naturales (Fig. 2). Erauna de las construcciones más cuidadas de la ciudad, y es-taba formada, tanto el lienzo como las torres, por dos para-mentos interior y exterior de sillares y sillarejos bien trabaja-dos, y un relleno interior de mampuestos y cantos trabadoscon mortero de cal. La única de las puertas excavadas esde entrada recta, flanqueada por dos torres cuadrangulares.Toda la muralla se encontraba recubierta por un enlucido demortero de cal (Olmo Enciso, 1983; 1986; 1995; 2001; Gó-mez de la Torre-Verdejo, en este volumen).
Recópolis como centro económico y fiscalLa presencia de materiales de ámbito mediterráneo en Re-cópolis –ánforas norteafricanas, spathia.., producciones deARSW D– vinculados a la zona comercial de esta ciudad, escontemporánea con la destacable presencia de este tipo deproducciones en la zona costera bajo control visigodo, evi-dencia de una reactivación comercial, que como ya he veni-do señalando desde 1988 se produce en ese periodo tal ycomo se ha venido constatando en las ciudades de Tarracoy Valencia (Olmo Enciso, 1988; 1992: 191; Macías Solé y Re-mola, 2000: 259-271; Macías Solé, 2003: 21-39; Ribera i La-comba y Rosselló Mesquida, 2000: 165-185; Rosselló Mes-quida, 2000: 207-217; Pascual Pacheco, Ribera i Lacombay Rosselló Mesquida, 2003: 67-117), fenómeno este coinci-
dente con todo un proceso de revitalización urbanística enestos y otros centros (Olmo Enciso, 1998; 2000; 2001). Lapresencia de producciones cerámicas norteafricanas en Re-cópolis, en pleno centro de la península ibérica, me llevó adefender la existencia de un comercio entre el Mediterráneoy este centro peninsular (Olmo Enciso, 1992a). En el trabajoque presentan en este volumen M. Bonifay y D. Bernal, so-bre los nuevos materiales norteafricanos aparecidos en Re-cópolis en las excavaciones de estos últimos años, dichosautores inciden en el tema, defendiendo la existencia de uncomercio entre finales del siglo VI y el VII entre el Mediterrá-neo y Recópolis (Bonifay y Bernal, en este volumen). En unaépoca en la que, como apuntan estos investigadores, esca-sean este tipo de materiales en la zona centro peninsular, yaque para el siglo VI sólo disponemos de un fragmento en laciudad de Segóbriga (Saelices, Cuenca) y otro en el pobla-do de Gózquez de Arriba (Madrid), y para el VII un fragmen-to en el monasterio de Melque (Puebla de Montalbán, Tole-do). El hecho de que aparezcan en la ciudad de Recópolisun conjunto de materiales norteafricanos, ánforas Keay, án-foras “orlo a fascia”, spatheion, y producciones de ARSW D,que, cualitativa y cuantitativamente, es el de mayor impor-tancia que hasta el momento disponemos en el centro de lapenínsula, constituye un acontecimiento en el que hay quedetenerse y analizarlo en contexto, con el tema de las ca-racterísticas de un sistema comercial en la época. Este temaya planteado, aunque con escaso éxito, en 1992: “… paraépoca visigoda la ciudad sigue siendo el centro económicodesde donde se desarrolla un comercio de corto alcance anivel regional, y un comercio de más largo alcance de ca-rácter suprarregional, definido éste último por las cerámicasde importación y quizás ¿por ciertos tipos de cerámicas fi-nas y comunes? De este comercio de corto alcance partici-parían también los poblados en altura, y posiblemente otrotipo de asentamientos…” (Olmo Enciso, 1992a: 189), vuelvea ser planteado con la continuidad de los hallazgos de ám-bito norteafricano en Recópolis, que nos reflejan el acceso abienes de consumo de ámbito mediterráneo, para determi-nados sectores de la población de la ciudad.
La presencia de estas producciones de importación nor-teafricanas, que siguen apareciendo en Recópolis, desesti-ma la interpretación apuntada según la cual dichos materia-les en el centro peninsular son producto de un intercambiode bienes, de dones (Wickham, 1998: 285). Este tipo de ex-plicaciones enlazan con una larga tradición interpretativa so-bre las características del intercambio en la alta edad media,que han venido primando el carácter no comercial de estetipo de actividad en la que un tipo de bienes o dones, se uti-lizan con un sentido político para rubricar o sellar acuerdoso pactos, pasando a tener, por tanto, una función diplomá-tica y, en cierta forma, de legitimación política o del poder.Más bien, hay que empezar a valorar el hecho de que parael momento de consolidación del Estado visigodo –segunda
LAURO OLMO ENCISO / Recópolis: una ciudad en una época de transformaciones 55
02. Reco?polis, una ciudad:Recopolis 28/5/08 14:11 Página 55
mitad del VI y primeras décadas del VII–, ciudades del cen-tro peninsular, como Recópolis y Toledo participen de unared de comercio de larga distancia, reflejada en la docu-mentación escrita y que comienza a aparecer en la arqueo-lógica, dado su carácter de centros económicos y la pre-sencia de evidencias arqueológicas que comienzan aconfirmarlo tanto para ámbitos urbanos como rurales, tal ycomo se acaba de mencionar (Olmo Enciso, 1992a: 188-189). Es cierto, que en el caso de Toledo nos movemos to-davía en el terreno de la hipótesis, dado la inexistencia deeste tipo de materiales en la ciudad, aunque es de esperarque el proyecto iniciado en la Vega Baja toledana llene unvacío ilógico para esta ciudad, máxime si se tiene en cuen-ta que en la provincia Carpetana han aparecido produccio-nes de ARSW D en los citados yacimientos de Melque y Góz-quez de Arriba. Por todo ello, creo que las produccionescerámicas presentes en Recópolis que, como ya se ha cita-do, transmiten el acceso de esta ciudad a bienes de consu-mo procedentes del ámbito mediterráneo, no deben ser con-sideradas como bienes de prestigio, máxime cuando éstoseran manufacturas controladas y producidas por el propioEstado y formaban parte de los procesos políticos y diplo-máticos, aspecto este que no es adscribible a las cerámicasque aquí nos ocupan. Llegados a este momento, creo quees necesario definir, por tanto, la existencia de dos tipos deintercambio de largo alcance, uno basado en el intercambiode bienes de prestigio en función de circunstancias de tipopolítico, y otro basado en el carácter comercial, lo cual plan-tea el problema del alcance del comercio a larga distanciapara las zonas de interior. Aunque el paradigma dominantesigue argumentando la inexistencia de un comercio a largadistancia para las zonas del interior, es evidente que los ha-llazgos de Recópolis, procedentes del único yacimiento ur-bano de esta época objeto de excavaciones sistemáticas enel centro peninsular en los últimos años, obligan a replante-ar esta teoría. En este sentido, hay que señalar como ya exis-ten indicios en las citadas excavaciones arqueológicas encurso de realización en la Vega Baja de Toledo de que, pró-ximamente, el pretendido carácter excepcional de Recópo-lis, mantenido por parte de algunos investigadores, pasará aser una curiosidad historiográfica. Sin embargo, hay que serprudentes a la hora de definir la existencia de una estructu-ra comercial de largo alcance, así como su periodización, enla zona interior de la península ibérica, ya que desconoce-mos el alcance de ésta, aunque bien es verdad que los ha-llazgos en el monasterio de Melque, en el poblado de Góz-quez de Arriba, o en una ciudad como Segóbriga, desde miperspectiva, deben de interpretarse en la línea de la ciudadcomo centro redistribuidor en el ámbito regional de produc-tos llegados a ella como consecuencia de un comercio delargo alcance (Olmo Enciso, 1992a: 189).
Ya he defendido cómo el éxito de esta estructura para ciu-dades como Recópolis y, con toda probabilidad Toledo, ten-
dría que relacionarse con los momentos de éxito de la es-tructura estatal –es decir entre la segunda mitad del siglo VIy primera del VII grosso modo– del que este tipo de ciuda-des, centros fiscales, constituían sus centros fundamentales(Olmo Enciso, 1998; 2001; e.p. 2), dado que no afectaría aciudades como Complutum, Ercávica o Segóbriga, como secomprobará a continuación. En este sentido conviene seña-lar cómo Toledo y Recópolis, son las dos ciudades más des-tacadas que acuñaban moneda en el territorio de las provin-cias de Carpetania y Celtiberia, aspecto en el que medetendré a continuación. Por supuesto, que esta es una in-terpretación que se refiere al momento de consolidación delEstado visigodo entre la segunda mitad del VI y primera mi-tad del VII y que, al menos en Recópolis, cambia para la segunda fase de época visigoda –de mediados del VII enadelante– en la que se documenta un proceso de deses-tructuración urbana (Olmo Enciso, 1998; 2000; 2001; e.p. 1).
Recópolis tuvo una ceca que comenzó a acuñar una vezque la ciudad estuvo en funcionamiento y, por tanto, sólo apartir de entonces hay que empezar a valorarla como centrofiscal (Olmo Enciso, e.p. 1 y 2). Emitió, por lo que sabemoshasta el momento, y exceptuando la acuñación de Witiza,con Leovigildo, Recaredo y Suintila (Bartlett, 1999: 19-20;Castro Priego, en este volumen). Ya se llamó la atención, ha-ce algunos años (Olmo Enciso, 1985: 309), sobre la impor-tancia de que junto con Toledo, Recópolis poseyera la cecamás activa de la submeseta sur, o dicho de otra forma, delas provincias de Carpetania y Celtiberia. A partir de la con-sideración de que ambas ciudades son las únicas en estazona para las que tanto los testimonios escritos como los ar-queológicos, definen un destacable proceso de urbanización,se ha defendido la posibilidad de que Toledo, para la Car-petania y Recópolis, para la Celtiberia, fueran los centroseconómicos y fiscales de estas provincias (Olmo Enciso,e.p.2 ). Este carácter de centros fiscales de las ciudades queposeen una ceca, vendría apoyado por el ejemplo que so-bre Barcelona proporciona la Epistola de Fisci Barcinonenside época del rey Recaredo, ciudad cuya ceca desarrollaráuna excepcional actividad bajo dicho monarca (Retamero,2000: 129). En este sentido, la argumentación sobre el ca-rácter de Recópolis como centro fiscal de la Celtiberia, sebasa en que ciudades como Segóbriga y Ercávica que eransedes episcopales, no tuvieron ceca y, tal y como parecetransmitir la investigación arqueológica, se encontraban enun proceso de desestructuración urbanística frente a la im-portancia que habían tenido en la anterior época bajoimpe-rial (Rubio Rivera, 2004: 219-220; Almagro Gorbea y Abascal,1999: 144-145). Fenómeno similar al que se ha documenta-do para la carpetana Complutum (Sánchez Montes, 1999;Rascón, 2000) que, igual que las anteriores, y a pesar de suimportancia en época bajoimperial y de ser sede episcopaldesde el siglo VI, tampoco poseyó una ceca. Toda esta ar-gumentación podría verse reforzada por la evidencia del ma-
56 Recópolis y la ciudad en la época visigoda
02. Reco?polis, una ciudad:Recopolis 28/5/08 14:11 Página 56
yor dinamismo urbano de Recópolis, en comparación con loque sucede en Carpetania con Complutum o en Celtiberiacon Ercávica y Segóbriga, aspectos válidos, por supuesto,para la primera fase documentada en Recópolis que, comoya se ha defendido, formaría parte de ese fenómeno de re-vitalización urbana que, igualmente, afectó a otras ciudadesdurante la fase de consolidación del Estado toledano. Enapoyo de esta interpretación habría que citar como la ma-yoría de las acuñaciones existentes, hasta el momento, de laceca de Recópolis, pertenecen a los reinados de Leovigildo,Recaredo y Suintila, y fueron, por tanto, realizadas en un pe-riodo de tiempo comprendido entre las últimas décadas delsiglo VI y primeras del VII, perteneciente, por tanto, a la ci-tada fase de consolidación estatal. Todo ello viene a incidiren cómo el éxito de Recópolis como centro fiscal emisor demoneda junto con Toledo de esta zona peninsular, está rela-cionado con el momento de mayor dinamismo urbano de laciudad, esto es entre finales del siglo VI y la primera mitaddel siglo VII. Es de esperar que puedan aparecer en contex-tos estratigráficos acuñaciones de ceca Recópolis de épo-cas posteriores, lo que vendría a apoyar su continuidad, aun-que fuera de forma intermitente, hasta el final de la épocavisigoda. Este aspecto se sustenta, por el momento, en unaproblemática moneda de Witiza con una leyenda deteriora-da …copul para la que Miles defendió la siguiente lectura[Rec] copul atribuyéndola a esta ceca (Miles, 1952: 96 y 435;Olmo Enciso, 1988a: 315 y 356), aspecto considerado du-doso por algunos investigadores (Castro Priego, 2005; en es-te volumen). Por supuesto, que a diferencia de Recópolis, es-te no será el caso de la ceca de Toledo que acuñará a lolargo de toda la existencia del Estado Visigodo, como co-rresponde al carácter de capital del reino, si bien es verdadque la contextualización histórica de las acuñaciones de es-ta segunda mitad del siglo VII, debe entenderse de acuerdocon el proceso de transformaciones sociales que se estánproduciendo en ese momento.
Del conjunto de monedas de Recópolis, destaca el tesori-llo descubierto en las excavaciones de 1945, formado portremises, de la primera serie visigoda con leyenda a nombrede emperadores bizantinos, así como las primeras acuña-ciones del rey Leovigildo, junto con ejemplares suevos y me-rovingios (Cabré, 1946; Barral i Altet, 1976). Hallado en laiglesia y dentro de la estancia identificada por Cabré comobaptisterio, este arqueólogo fechó su enterramiento entre losaños 580-583, fecha en la que dató las piezas más moder-nas de Leovigildo, con inscripción Inclitus Rex, fecha que su-girió, igualmente, como de abandono de la ciudad (Cabré,1946: 17-31 y 53; 1947: 349-350). Su existencia se difundiórápidamente y produjo una fructífera polémica en función dediferentes consideraciones, unas ligadas a su valoración nu-mismática, otras a propósito de la utilización de este con-junto de monedas para argumentar la cronología de la ciu-dad, o su misma identificación, y otras que ponían en duda
la interpretación propuesta por Cabré (Fernández Miranda,1982: 97; Olmo Enciso, 1988: 339-348). Sin embargo, lasinvestigaciones realizadas actualmente han documentadocomo en realidad, el segundo nivel arqueológico de la estra-tigrafía ofrecida por Cabré y donde se situó la aparición deltesorillo (Cabré, 1946: lám. VII), pertenece a un recrecido fe-chado entre finales del siglo XII y el siglo XIII. Este corres-pondería a las reformas y amortización de niveles de fre-cuentación anteriores, relacionadas con el momento deinstalación a finales del siglo XII de una aldea medieval «...etde medietate de olivar de racupel...» (A.H.N., Liber Priv. To-let. Eccl., I, fol. 2; Olmo Enciso, 1988a: 322; 2002: 469), so-bre las ruinas de parte de la iglesia y edificaciones palatinas.Parece más verosímil, por tanto, la explicación que han pro-porcionado los trabajadores que descubrieron y extrajeron elconjunto de monedas, ya que lo sitúan en los niveles funda-cionales de la iglesia, bajo la estancia tradicionalmente inter-pretada como baptisterio. En función de esta readecuaciónestratigráfica, he planteado la posibilidad de que dicho teso-rillo haya que interpretarlo más bien como un enterramientode carácter fundacional, realizado en el momento de iniciode las obras de edificación de esta nueva ciudad, máxime siconsideramos que en él no aparecen monedas de la cecade Recópolis, que, lógicamente, y tal y como se ha expre-sado anteriormente, tuvo que empezar a acuñar, como mí-nimo, en el momento en que la ciudad comenzó a habitar-se, y en función del tipo de reverso de cruz sobre gradas enuna época posterior al 580.
Las recientes investigaciones arqueológicas nos han pro-porcionado un interesante conjunto de monedas, tremises ybronces de tipo post-constantinianos. Los tremises corres-ponden a acuñaciones visigodas, una correspondiente a Le-ovigildo de la ceca de Elbora (Miles 36a) y la otra a Tulga(640-642 d.n.e.) de la ceca de Córdoba (Miles 306a), así co-mo una aquitana (Belfort 755) de Chariberto II (629-631/32d.n.e.), objeto de estudio por M. Castro Priego en este vo-lumen. Es importante señalar la presencia en Recópolis du-rante toda la época visigoda de monedas de bronce y co-bre bajoimperiales post-constantinianas, aunque la mayoríade ellas se adscriben a la primera fase de la ciudad (últimotercio del VI – primeras décadas del VII). Estas se inscribendentro del fenómeno cada vez más constatado, de la pre-sencia en ciudades de monedas tardorromanas que, aun-que con un grado de desgaste muy acusado, al igual quelas de Recópolis, se mantuvieron en uso en dichos centrosurbanos durante el siglo VI y parte del VII, convirtiéndose enuna especie monetaria habitual (Marot, 2001: 150-152) aun-que esta fase hay que alargarla a todo el siglo e inicios delsiguiente, a tenor de los resultados obtenidos en Recópolisy en el Tolmo de Minateda. Esta circulación monetaria enbronce y cobre se destinaría a los intercambios más coti-dianos dentro de un fenómeno similar al que se produce enel reino vándalo y en los territorios bizantinos (Marot, 2001:
LAURO OLMO ENCISO / Recópolis: una ciudad en una época de transformaciones 57
02. Reco?polis, una ciudad:Recopolis 28/5/08 14:11 Página 57
152; Castro Priego, 2005), y estaría, por tanto, vigente du-rante toda la fase de consolidación y fortalecimiento del Es-tado visigodo. Esto nos proporciona otro dato de gran inte-rés y es la necesidad de analizar la moneda de épocavisigoda desde la perspectiva diacrónica, es decir, contex-tualizándola en el proceso dinámico de cambios que la ar-queología muestra para este periodo. No es lo mismo la pre-sencia de tremises y bronces bajoimperiales en las ciudadesde este momento, que la aparente disminución de estas úl-timas del ámbito urbano y el aumento de la presencia de tre-mises en el ámbito rural que se produce en la segunda mi-tad del VII. En este sentido, hay que recordar como a lo largode la segunda mitad del siglo VII el valor medio de los tre-mises pasará de poseer un 80% de oro a poco menos deun 30% a comienzos del siglo VIII, así como un descensodel peso con unas magnitudes similares a la bajada del con-tenido en oro (Retamero, 2000: 101). El que todo esto seacoincidente con un proceso de desestructuración presenteen ciudades como Recópolis u otras que en la fase anteriorhabían experimentado una revitalización, debe entendersede acuerdo con el proceso de transformaciones sociales quese desarrollan en ese momento y que afectan notablemen-te a una estructura tributaria debilitada en favor de un as-cendente proceso de feudalización que se produce en la se-gunda mitad del VII (Olmo Enciso, e.p.2) que obliga a matizarsobre la función de la moneda en esta época y sus diferen-cias con la anterior.
Una de las causas que motivaron, junto a las ya argu-mentadas a lo largo de este trabajo, la fundación de Recó-polis en el lugar que ocupó fue la de transformarse en el cen-tro urbano que estructurara el territorio, en este caso laCeltiberia, de acuerdo con las necesidades administrativas,económicas y fiscales del naciente Estado toledano. Hay quellamar la atención sobre cómo esta organización estatal delterritorio, que convierte a la nueva fundación en el centro delmismo, se hace en detrimento de la influencia en la zona deciudades episcopales como Segóbriga y Ercávica, y posi-blemente alcanzando también a la carpetana Complutum,para las que además la arqueología nos transmite como seencontraban en un proceso de desestructuración urbanísti-ca. Ciudades episcopales que no estaban en grado de com-petir con la nueva fundación, dentro de una política ya co-nocida de la monarquía visigoda que buscaba lugares dondeel poder de la Iglesia no pudiera eclipsar al naciente Estado,tal y como ha sido puesto de manifiesto para el caso de laelección de Toledo como capital (Ripoll, 2000: 393-396; Ve-lázquez y Ripoll, 2000: 535). En este sentido, hay que apun-tar como Recópolis no va a ser sede episcopal, ya que pre-cisamente su fundación coincide con el momento de máximofortalecimiento estatal, que conllevaba la voluntad de debili-tar a la poderosa Iglesia católica en beneficio de la monar-quía, aspecto que explica el apoyo de Leovigildo a la másdébil Iglesia arriana.
Revitalización urbana y consolidación del estadovisigodo
El Estado y la fundación y rehabilitación de ciudadesLa fundación y primera fase de ocupación de Recópolis pro-porcionan el ejemplo más evidente de la intervención del Es-tado en el planeamiento urbano a través de la fundación ymejora de ciudades. Pero además, nos muestra como lasconcepciones urbanísticas de la época, contienen ya ele-mentos diferenciadores respecto al de las ciudades bajo im-periales y todo ello vinculado al paisaje urbano que se va ge-nerando en el ámbito mediterráneo (Olmo Enciso, 1988a).Este proyecto estatal de fundación o ampliación de ciuda-des, tuvo su expresión más clara para el Reino Visigodo enlas ciudades de Toledo y Recópolis, donde es posible ras-trear en su fisonomía, tal y como se ha venido argumentan-do, el impacto de los modelos urbanísticos bizantinos queambas experimentan. Pero del mismo modo, se produjo enotra serie de centros urbanos que fundados o rehabilitadosy ampliados a lo largo de esta fase, situada entre la segun-da mitad del siglo VI y primeras décadas del VII, ofrecen laprueba de la necesidad, por parte del Estad, de contar conuna red de ciudades que estructuraran el territorio.
Toledo había iniciado un proceso de cambios urbanísticosen el siglo V, con la introducción de elementos diferenciado-res respecto al paisaje urbano preexistente, entre los que secomprueba el desarrollo de un fenómeno de poblamientofuera de su perímetro urbano (Carrobles, 1999:193-200).Desde mediados del siglo VI, a partir de los reinados de Teu-dis y, fundamentalmente, de Atanagildo, se convirtió en la se-de regia visigoda (Olmo Enciso, 1988: 52; 2000: 389; e.p 1y 2; Velázquez y Ripoll, 2000: 532-538). Ya se ha apuntadocomo Velázquez y Ripoll, han defendido acertadamente, co-mo uno de los elementos que jugó a favor de fijar la capita-lidad fue el hecho de que, a diferencia de otras ciudades no-tables de la península, el poder eclesiástico en Toledo noestaba en grado de eclipsar a la nueva corte (Ripoll, 2000:393-396; Velázquez y Ripoll, 2000: 535). A lo largo de todoel periodo comprendido entre la segunda mitad del siglo VIy la primera mitad del VII, ya manifestó Palol cómo Toledo adquirió una nueva imagen, debido al intento de crear una liturgia cortesana y urbana imperial por mimetismo con Bizancio (Palol, 1991: 787-788). En ella se repetiría la exis-tencia, característica de las grandes capitales, de tres edifi-cios basilicales, la Catedral, la Iglesia áulica o palacial y laIglesia Martirial, que en el caso de Toledo correspondería ala Iglesia de Santa María, la basílica de Santa Leocadia y laIglesia de los Santos Apóstoles, también denominada de SanPedro y San Pablo o Iglesia praetoriensis (Palol, 1991: 787-788). La existencia de un palacio en esta ciudad es algo quetransmiten las Vitas Patrum Emeritensium, sin que tengamosninguna otra noticia que proporcione datos exactos acercade su localización (V.P.E., XII, 31) (Olmo Enciso, 1988:570), a
58 Recópolis y la ciudad en la época visigoda
02. Reco?polis, una ciudad:Recopolis 28/5/08 14:11 Página 58
no ser el de la identificación de los restos de una cuidadaconstrucción en la zona de la Vega Baja, bajo la actual clíni-ca de Fremap, que deben relacionarse con los datos queprocedentes de las recientes excavaciones en esa área,apuntan a la existencia de un proceso de urbanización denueva planta (Fig. 5).
Todos estos aspectos nos reflejan un nuevo desarrollo ur-banístico, en el caso de Recópolis, mediante la fundaciónde una nueva ciudad, y en el de Toledo a través de un pro-yecto de ampliación urbana y construcción del complejo pa-latino acometido en el suburbio toletano, localizado en la zo-na de Vega Baja. En ambos casos, se plasmarán lasconcepciones urbanísticas que, influidas desde Bizancio,ofrecerán una nueva topografía del poder y ejemplos de unaarquitectura civil que no había ofrecido conjuntos tan nota-bles desde hacía casi dos siglos. Periodo de tiempo duran-te el cual, la vida ciudadana había entrado en un procesode transformaciones y de “localización” en la que el reflejode las estructuras estatales, debido a su práctica inexisten-cia, había desaparecido como elemento determinante delpaisaje urbano. Cuando vuelvan a aparecer, ya como con-secuencia de la consolidación del Estado toledano, su pro-pia intervención en el urbanismo reflejará, como en los ca-sos de Recópolis y Toledo, una nueva imagen de ciudad.Dentro de este contexto, hay que situar las otras iniciativasurbanísticas efectuadas durante el reinado de Leovigildo, delas que únicamente poseemos testimonio a través de lasfuentes escritas, como fueron la fundación en el año 581 dela ciudad de Victoriaco, y la restauración en el 583 las mu-rallas de Itálica.
Es evidente que todo este impulso urbano, protagonizadodesde mediados del siglo VI, tanto por la Iglesia como por elEstado, refleja la importancia de la ciudad en la estructura-ción de la sociedad de la época. Pero también es cierto, queel paisaje urbano debió ser protagonista, durante una parteimportante de esta segunda mitad del siglo VI, del conflictosocial que se desarrolla entre ambas instituciones. De hechoel poder político y económico que la Iglesia Católica poseíaa mediados del siglo VI, del que su política constructiva esun ejemplo evidente, suponía una amenaza para el intentode crear un Estado centralizado y controlado por la monar-quía. Este Estado tratará de cohesionarse ideológicamente através de la proclamación por Leovigildo de la Iglesia arrianacomo oficial, en un intento de mermar el poder de la IglesiaCatólica, así como posiblemente, de asumir sus prerrogati-vas de control social y administrativo (Olmo Enciso, 2001:384). No deja de ser significativo a este respecto, el hechode que en Recópolis, la gran fundación urbana del Estadovisigodo ordenada por Leovigildo, el peso y la proporción es-pacial en el paisaje urbano de su edificación religiosa másimportante, sea sensiblemente menor –a pesar de sus des-tacadas dimensiones– al que presentan este tipo de cons-trucciones en otras ciudades estando, además, integrada en
el complejo palatino del que no será su construcción másdeterminante.
Sin embargo, a partir del reinado de Recaredo se produ-cirá un cambio en el panorama, provocado por el III Conci-lio de Toledo, que nos proporcionará testimonios sobre unproceso de interacción entre el Estado y la Iglesia que ten-drá su reflejo en el paisaje urbano. En este sentido, la inves-tigación arqueológica ofrece datos sobre fundación de otrosnuevos centros, entre finales del siglo VI y principios del VII,situados en zonas estratégicas para la implantación del Es-tado Visigodo y que van a mostrar cómo el proceso de re-vitalización urbana continúa y se desarrolla a lo largo de to-da esta primera fase (Olmo Enciso, 2001: 383-384). Esteserá el caso de la nueva fundación de El Tolmo de Minate-da, inscrita dentro de ese fenómeno de revitalización quetambién se constata en el S.E., del que asimismo, seríanejemplos la construcción y refuerzo de murallas en Begastriy Cerro de la Almagra, y que se explica en función de la vo-luntad del Reino de Toledo de controlar de forma efectiva te-rritorios cercanos a los bizantinos (Abad Casal, L., GutiérrezLloret, S. y Gamo Parras, B.: 2000:196). La fundación de es-ta ciudad, que sus investigadores han identificado como laciudad de Eio que aparece en la documentación escrita, hayque datarla entre el 589 y el 610, en un periodo comprendi-do entre los reinados de Recaredo (586-601), Liuva II (601-603) y Witerico (603-610), fue acometida por el Estado visi-godo para ser cabeza de un obispado que administrara losterritorios bajo control visigodo que hasta ese momento es-taban adscritos a la bizantina diócesis de Illici (Gutiérrez Llo-ret, Abad Casal y Gamo Parras, 2005:363; Abad Casal, Gu-tiérrez Lloret, Gamo Parras y Cánovas Guillén, en estevolumen). Este hecho nos ofrece un dato de indudable valorhistórico, como es el de la fundación de una ciudad episco-pal por iniciativa estatal, acontecimiento que avala su data-ción con posterioridad al pacto que se produce entre el Es-tado visigodo y la Iglesia Católica expresado por el III Conciliode Toledo del 589 (Olmo Enciso, 2001: 382-383; Olmo En-ciso, e.p.1 y 2). El reconocimiento por el rey Recaredo delprotagonismo social de esta institución, refleja la necesidadde incorporarla a la propia estructura del Estado y supondrála aceptación del papel de los obispos en el gobierno de lasciudades, así como de sus competencias en materia de re-caudación fiscal, tal y como testimonia la Epistola de FisciBarcinonensi y sirve para entender el contexto político, asícomo sus cambios respecto a la época de Leovigildo, en quese desarrollaron las causas que motivaron y confluyeron enla fundación de Eio-Tolmo de Minateda (Olmo Enciso, 2001:382-383; Olmo Enciso, e.p.). En esta misma época se asis-te a un proceso de ampliación de una serie de conjuntosepiscopales –cuya construcción se había iniciado en la mi-tad del siglo VI– en Barcelona, Tarragona, Valencia, Mérida,para el que no deja de ser sugerente su vinculación con es-tos acontecimientos derivados de las consecuencias del III
LAURO OLMO ENCISO / Recópolis: una ciudad en una época de transformaciones 59
02. Reco?polis, una ciudad:Recopolis 28/5/08 14:11 Página 59
Concilio. Del mismo modo, en esta época el Estado conti-nuará con su política de ampliación y monumentalización ur-bana, como sucede en Recópolis o en Toledo (Olmo Enciso,e.p. 2), o incluso de fundación de ciudades destinadas a es-tructurar y controlar territorios, como será el caso de la cre-ación de Ologicus con el tributo impuesto a los vascones (Isi-doro de Sevilla, Historia Gothorum, 63, 10) realizada duranteel reinado de Suintila (621-632).
Toda esta política urbana del Estado visigodo se realiza du-rante su fase de consolidación, en un periodo de aproxima-damente medio siglo -comprendido entre el último cuarto delVI y primeras décadas del VII-, y debe interpretarse como unejemplo del éxito inicial de este Estado. Durante esta fase deformación y consolidación estatal, se asiste a una revitaliza-ción de la política constructiva, urbanística y legislativa rela-tiva a la ciudad, que señala su función como centro funda-mental de la estructura territorial, social y política del nacienteEstado en ese momento. Los grandes centros urbanos co-mo Toledo, Mérida, Córdoba, Valencia, Tarragona, Barcelo-na, Recópolis...., son centros económicos y bases del siste-ma fiscal, tal y como demuestran el que todos ellos poseanceca, su jerarquización urbanística, la presencia de actividadcomercial y productiva o la diversificación de sus materialesarqueológicos. Por supuesto, este proceso de revitalizaciónurbana, afecta a un buen número de ciudades, pero no pue-de generalizarse a todo el marco peninsular. De hecho, has-ta el momento, solo se documenta en las aquí citadas cuyaimportancia se basa en su función administrativa, fiscal yeconómica. Sin embargo la realidad urbana de la penínsulano sólo está determinada por este tipo de ciudades, las ex-cavaciones en otros centros apuntan a un fenómeno urbanono homogéneo y más bien definido por la heterogeneidad,es decir, por las características socioeconómicas del territo-rio en que se emplazan. (Olmo Enciso, 1992; 2001: 380-386;e.p. 2). La situación en el ámbito mediterráneo parece simi-lar, dado que es cambiante en función de los territorios y lafuncionalidad de las ciudades. Desde una más estructuradared de centros urbanos en el territorio del imperio bizantino,aunque con diferentes jerarquías y situaciones en función delcontexto territorial en que se encuentren, a una situación máscompleja en la parte occidental, donde el proceso de trans-formación social que se desarrolló afectó al paisaje urbanocon situaciones diversas en función de la heterogeneidad quecontienen las nacientes estructuras estatales en esa época,así como al propio proceso de cambios al que se vieron so-metidas.
Lo hasta aquí analizado contiene suficientes elementos pa-ra defender el carácter generador de esta segunda mitad delsiglo VI y principios del VII, en la que se asiste al proceso deformación y consolidación del Estado visigodo de Toledo.Uno de los efectos más significativos de este proceso es elfenómeno aquí documentado de fortalecimiento urbano, ne-cesario para el mantenimiento de la organización estatal.
Estará definido por la imposición de una estructura fiscal fa-vorecedora de un dinamismo urbanístico, derivado de la fun-dación de ciudades o la revitalización de otras y su funcióncomo centros de la estructuración territorial –si bien con-temporáneo de un proceso de desestructuración de otras–,así como por el papel que juegan en su gobierno y en lastransformaciones de su paisaje las jerarquías civil y religiosa.Todo lo cual aporta elementos clave para analizar un mode-lo de sociedad que, si bien en este momento, viene marca-do por la consolidación y función hegemónica del Estado,está documentando la existencia de un conflicto que cons-tituirá la causa interna de la crisis del Estado visigodo refle-jando, por tanto, una época de transición con característicassociales, económicas e ideológicas que lo diferencian res-pecto al periodo histórico anterior. Esta crisis del Estado vi-sigodo es el factor fundamental para analizar el proceso dedecrecimiento de la actividad urbanística que se producirá enla segunda mitad del siglo VII. De hecho, como ya he argu-mentado en otros trabajos, los motivos que produjeron dichoproceso son diferentes, según estén relacionados con el Es-tado o con la Iglesia, aunque insertos en el mismo procesode transformación social. Se produce en esta época una im-portante disminución de la actividad urbanística de la Iglesia,testimoniada por la escasez de testimonios escritos y ar-queológicos, a diferencia de lo que sucedía en el VI. El mis-mo fenómeno se observa en lo que concierne a la actividaddel Estado, si exceptuamos la noticia sobre las obras de em-bellecimiento y restauración de la muralla de Toledo ordena-das por el rey Wamba (Olmo Enciso, 2000: 392). El debilita-miento de este sistema afectará de forma determinante a lasciudades configuradas como centros administrativos y eco-nómicos dado que sufrirán la consiguiente crisis, producién-dose los procesos de desestructuración urbana que co-mienzan a documentarse tanto en Recópolis como en elresto de las principales ciudades de la época (Olmo Enciso,1998; 2000; 2001; e.p. 1).
BibliografíaA.A.V.V. (1990): L’ Amfiteatre Romà de Tarragona, La Basílica Vi-
sigòtica i l` Església Romànica, Memòries d’ Excavació, TED`A, Ta-rragona.
ACIÉN ALMANSA, M. y VALLEJO TRIANO, A. (1998): “Urbanismo y Esta-do islámico: de Corduba a Qurtuba - Madinat al Zahra’ ”, en P.Cressier, M. García Arenal (eds.), Genèse de la ville islamique enal-Andalus et au Maghreb occidental, Madrid, pp. 107-136.
ALMAGRO GORBEA, M. y ABASCAL, J. M. (1999): “Segóbriga en la An-tigüedad Tardía”, en García Moreno, L. A., Rascón Marqués, S.,(eds.) (1999): Complutum y las Ciudades Hispanas en la Antigüe-dad Tardía, Alcalá de Henares, pp. 143-159.
ARCE, J. (2000): “La fundación de nuevas ciudades en el imperio ro-mano tardío: de Diocleciano a Justiniano (s. IV-VI)”, en Ripoll, Gurt,(eds) Sedes regiae (ann. 400-800), Barcelona, pp. 31-62.
BARRAL I ALTET, X., (1976): La circulation des monnaies sueves et vi-sigothiques, Munich.
60 Recópolis y la ciudad en la época visigoda
02. Reco?polis, una ciudad:Recopolis 28/5/08 14:11 Página 60
BARTLETT, P. (1999): “Recópolis, ceca inédita de Suintila (621-631)”,Gaceta Numismática, nº 135, Barcelona, pp. 19-20.
BONIFAY, M. (2003): “La ceramique africaine, un indice du développe-ment économique?”, Antiquité Tardive, 11, Turnhout, pp. 113-128.
BONNET, C. y BELTRÁN DE HEREDIA, J. (2001): «Orígen y evolución delconjunto episcopal de Barcino: de los primeros tiempos cristianosa la época visigótica», en Beltrán de Heredia Bercero, J., (ed.)(2001): De Barcino a Barcinona (siglos I-VII). Los restos arqueoló-gicos de la plaza del Rey de Barcelona, pp. 74-93, Barcelona.
— (2003): “Arqueología y arquitectura de los siglos VI y VII en Barcelo-na. El grupo episcopal”, en García Moreno, L.A., Rascón Marqués,S., (eds): Guerra y rebelón en la Antigüedad Tardía. El siglo VII en Es-paña y su contexto Mediterráneo, Alcalá de Henares, pp. 155-180.
— (2005): “ Les élites locales et la formation du centre du pouvoir àBarcelone. Un exemple de continuité (IVe-XIIIe siécle)”, Les Cahiersde Saint-Michel de Cuxa, XXXVI, pp. 151-168.
CABRÉ AGUILÓ, J. (1946): El tesorillo visigodo de Trientes de las ex-cavaciones del plan nacional de 1944-45, en Zorita de los Canes(Guadalajara), Informes y Memorias, nº 10, Madrid.
— (1947): “Un hallazgo de monedas de oro en la ciudad de Recópo-lis. El problema de la fundación de la ciudad”, II Congreso Arqueo-lógico del Sudeste Español, Albacete 1946, Albacete, pp. 349-356.
CAMPOS, J. (1960): Juan de Biclaro, obispo de Gerona. Su vida y suobra, Madrid.
CANTO GARCÍA, A., MARTÍN ESCUDERO, F. y VICO MONTEOLIVA, J. (2002):Monedas Visigodas. Real Academia de la Historia, Catálogo delGabinete de Antigüedades, Madrid.
CARROBLES, J. (1999): “La ciudad de Toledo en la Antigüedad Tardía”,en García Moreno, L.A., Rascón Marqués, S., (eds.) (1999): Com-plutum y las Ciudades Hispanas en la Antigüedad Tardía, Alcaláde Henares, pp. 193-200.
CASTRO, M. (2005): “Arqueología y Numismática: los hallazgos de épo-ca visigoda de ‘La Vega’ (Madrid) y Recópolis (Guadalajara)”, XIIICongreso Internacional de Numismática, pp. 1165-1171, Madrid.
CLAUDE, D. (1965): “Studien zu Recópolis 2. Die Historische Situa-tion”, Madrider Mitteilungen, v. 6, pp. 167-194.
CRAWFORD, J. S. (1990): The Byzantine Shops at Sardis, Cambridge, Ma.DARK, K. R. (2004): Secular buildings and the archaeology of every-
day life in the Byzantine Empire.FERNÁNDEZ-MIRANDA, M. (1982): “Don Juan Cabré y la arqueología vi-
sigótica: Recópolis”, en Juan Cabré Aguiló (1882-1982). Encuen-tro de Homenaje, Zaragoza, pp. 93-99.
GAUTHIER, N. (2002): “From the Ancient City to the Medieval Town:Continuity and Change in the Early Middle Ages”, en K. Mitchell,I. Wood, (eds.) The World of Gregory of Tours, Leiden, pp. 47-66.
GUTIERREZ LLORET, S., ABAD CASAL, L. y GAMO PARRAS, B. (2005): “Elo,Iyyuh y el Tolmo de Minateda (Hellín, Albacete): De sede episco-pal a Madîna islámica”, en J.M. Gurt y A. Ribera (eds.): VI Reuniód’ Arqueología Cristiana Hispanica. Les ciutats tardoantiques d?Hispania: cristianització i topografía, Valencia 8-10 de mayo 2003,Barcelona, pp. 345-368.
HALDON, J. (1999): “The Idea of the Town in the Byzantine Empire”, en G.P.Brogiolo, B. Ward Perkins, (eds) (1999): The Idea and Ideal of the Townbetween Late Antiquity and the Early Middle Ages, Leiden, pp. 1-24.
HENDY, M. F. (1991): “East and West: divergent models of coinageand its use”, Il Secolo di Ferro: mito e realtá del secolo X, XXXVIIISettimana di Studio del Centro Italiano di Studi sull’ Alto Medioe-vo, pp. 637-674, Spoleto.
HOENICKE MOORE, M. E. (2002): “Euro-Medievalism: Modern Europeand the Medieval Past”, Collegium, nº 24, pp. 67-79.
LIEBESCHUETZ, J. H. W. G. (2003): The Decline and Fall of the RomanCity, Oxford.
MACIAS SOLÉ, J. Mª. (2003): “Cerámicas tardorromanas de Tarrago-na: economía de mercado versus autarquía”, en L. Caballero, P.Mateos y M. Retuerce (eds) (2003): Cerámicas tardorromanas yaltomedievales en la Península Ibérica. Ruptura y Continuidad,Anejos de AespA, XXVIII, Madrid, pp. 21-39.
MACIAS SOLE, J. Mª. y REMOLÀ VALLVERDÚ, J. A. (2000): “Tarraco visi-goda: caracterización del material cerámico del siglo VII d.C.”, VReunión de Arqueología Cristiana Hispánica, Cartagena 1998,Barcelona, pp. 485-497.
MARFIL, P. (2001): “Córdoba de Teodosio a Abd al-Rahmán III”, en L.Caballero y P. Mateos (eds): Visigodos y Omeyas. Un debate en-tre la Antigüedad Tardía y la Alta Edad Media, Anejos de AespA,XXIII, Madrid, pp. 117-141.
MAROT, T. (2001): “La península ibérica en los siglos V-VI: Conside-raciones sobre provisión, circulación y usos monetarios”, Pyrenae,nº 31-32, Barcelona, pp. 133-160.
MATEOS CRUZ, P. y ALBA CALZADO, M. (2001): “De Emerita Augusta aMarida”, en L. Caballero y P. Mateos (eds): Visigodos y Omeyas.Un debate entre la Antigüedad Tardía y la Alta Edad Media, Ane-jos de AespA, XXIII, Madrid, pp. 143-168.
MCCORMICK, M. (1987): Eternal Victory. Triumphal Rulership in LateAntiquity, Byzantium and the Early Medieval West, Cambridge.
MILES, G. C. (1952): The Coinage of the Visigoths of Spain, Leovigildto Achila II, New York.
MILINKOVIC, M., (e.p): “Stadt oder ‘Stadt’: Frühbyzantinische Sied-lungsstruktur im nördlichen Illyricum”, en Henning, J. (ed.) (e.p.)Post-Roman Towns and Trade in Europe, Byzantium and the Ne-ar-East. New methods of structural comparative and scientificanalysis in archaeology, Frankfurt.
MORRISON, C. y SODINI, J. P. (2002): “The Sixth-Century Economy” enLaiou, A. E. (ed.) (2002): The Economic History of Byzantium: Fromthe Seventh through the Fifteenth Century, 3 vols en DumbartonOaks Studies, nº 39, Washington, pp. 171-220.
MUNDELL MANGO, M. (2000): “The Commercial map of Constanti-nople” Dumbarton Oaks Papers, nº 54, Washington, pp. 189-207.
OLMO ENCISO, L. (1983): “Restos defensivos de la ciudad visigoda deRecópolis”, Homenaje al Prof. Martín Almagro Basch, t. IV, Ma-drid, pp. 67-74.
— (1985-1991): “La ciudad de Recópolis y el hábitat en la zona cen-tral de la península ibérica durante la época visigoda”, en P. Perin(ed) Gallo-romains, Wisigoths et Francs en Aquitaine, Septimanieet Espagne, Tolouse 1985, Rouen, 1991, pp. 71-82.
— (1986a): “Recópolis la ville de Leovigild”, Les Wisigoths. DossiersHistoire et Archeologie, nº 108, 66-71.
— (1986b): “Problemática de las fortificaciones altomedievales (siglosVI-VIII) a raíz de los últimos hallazgos arqueológicos”, en AA.VV.(1986): I Congreso de Arqueología Medieval Española, Huesca1985, t. II, Zaragoza, pp.13-23.
— (1987): “Los conjuntos palatinos en el contexto de la topografíaurbana altomedieval de la península ibérica”, Il Congreso de Ar-queología Medieval Española, Madrid 1987, Madrid, pp. 346-352.
— (1988a): El proceso de formación del reino de Toledo (Tesis Doc-toral, Universidad de Alcalá), Madrid.
LAURO OLMO ENCISO / Recópolis: una ciudad en una época de transformaciones 61
02. Reco?polis, una ciudad:Recopolis 28/5/08 14:11 Página 61
— (1988b): “Arquitectura religiosa y organización litúrgica en épocavisigoda. La basílica de Recópolis”, Archivo Español de Arqueolo-gía, vol. 61, nº 157-158, Madrid, pp. 157-178.
— (1990-1997): “Nuevas perspectivas para el estudio de la ciudaden la época visigoda”, en AA.VV. Los visigodos y su mundo, Ma-drid, noviembre de 1990, Madrid 1997, pp. 259-270.
— (1991): “Ideología y Arqueología: los estudios sobre el periodo vi-sigodo en la primera mitad del siglo XX” en J. Arce y R. Olmos(eds) Historiografía de la Arqueología y de la Historia Antigua enEspaña (Siglos XVIII – XX), Madrid, pp.157-160.
— (1992a): “El reino visigodo de Toledo y los territorios bizantinos.Datos sobre la heterogeneidad de la península ibérica”, ColoquioHispano-italiano de arqueología medieval, Granada, pp. 185-198.
— (1992b): “El rapto de Europa”, Artrítica, nº 4, Madrid, pp. 13-14.— (1995): “Proyecto Recópolis: ciudad y territorio en época visigo-
da”, en AA.VV., Arqueología en Guadalajara, Patrimonio Histórico-Arqueología Castilla-La Mancha, nº 12, Toledo, pp. 211-223.
— (1998): “Consideraciones sobre la ciudad en época visigoda”, Ar-queología y Territorio Medieval, 5, Jaén, pp. 109-118.
— (2000): “Ciudad y procesos de transformación social entre los si-glos VI y IX: de Recópolis a Racupel”, en L. Caballero y P. Ma teos(eds): Visigodos y Omeyas. Un debate entre la Antigüedad Tardíay la Alta Edad Media, Anejos de AespA, XXIII, Madrid, pp. 385-399.
— (2001): “Arqueología y formación del Estado en época visigoda”,en A. Perea (ed.) (2001) El tesoro visigodo de Guarrazar, Madrid,pp. 379-386.
— (e.p. 1): “The Royal Foundation of Recópolis and the Urban Re-newal in Iberia during the Second Half of the Sixth Century”, enHenning, J., (ed.) (e.p.) Post-Roman Towns and Trade in Europe,Byzantium and the Near-East. New methods of structural compa-rative and scientific analysis in archaeology, Frankfurt.
— (e.p. 2): “La ciudad en el centro peninsular durante el proceso deconsolidación del Estado Visigodo de Toledo”, en Zona Arqueoló-gica, Madrid.
OLMO ENCISO, L., CASTRO PRIEGO, M., SÁNCHEZ GONZÁLEZ, A. y SANZ
PARATCHA, A. (2002): “Transformaciones de un paisaje urbano: lasúltimas aportaciones de Recópolis”, Primer Simposio de Arqueo-logía de Guadalajara, t. II, Madrid, pp. 545-555.
PALOL I SALELLAS, P. de (1991): “Resultados de las excavaciones jun-to al Cristo de la Vega, supuesta basílica conciliar de Sta. Leoca-dia, de Toledo. Algunas notas de topografía religiosa de la ciudad”,en AA.VV. (1991): XIV Centenario, Concilio III de Toledo, 589-1989,Toledo, pp. 787-832.
PASCUAL PACHECO, J., RIBERA I LACOMBA, A. y ROSSELLÓ MESQUIDA, M.(2003). “Cerámicas de la ciudad de Valencia entre la época visi-goda y omeya (siglos VI-X), en L. Caballero, P. Mateos y M. Re-tuerce (eds) (2003): Cerámicas tardorromanas y altomedievales enla Península Ibérica. Ruptura y Continuidad, Anejos de AespA, XX-VIII, Madrid, pp. 67-117.
PRINGLE, D. (2001): The Defence of Byzantine Africa from Justinian tothe Arab Conquest: an account of the military history and archa-eology of the African provinces in the sixth and seventh centuries,BAR International Series (Reprinted with additions), Oxford.
RADDATZ, K. (1964): “Studien zu Recópolis 1. Die archäologischen Be-funde”, Madrider Mitteilungen, v. 5, pp. 213-233.
— (1973): “Reccópolis, eine Westgotische Stadt in Kastilien” en Jan-kuhn, H., Schlesinger, W., Steuer, H., (eds.): Vor und Frühformender europäische Stadt im Mittelalter, Gotinga, pp. 152-162.
RASCÓN MARQUES, S. (2000): “La Antigüedad Tardía en la Comunidadde Madrid”, La Arqueología Madrileña en el final del siglo XX: des-de la Prehistoria hasta el año 2000 en Boletín de la Asociación Es-pañola de Amigos de la Arqueología, nº 39-40, Madrid, pp. 213-224.
REAL, M. L. (2000): “Portugal: cultura visigoda e cultura moçárabe”,en en L. Caballero y P. Mateos (eds): Visigodos y Omeyas. Un de-bate entre la Antigüedad Tardía y la Alta Edad Media, Anejos deAespA, XXIII, Madrid, pp 21-75.
RETAMERO, F. (2000): La continua il.lusio del moviment perpetu. Lamoneda dels reges, dels muluk i dels seniores (segles VI-XI), Bar-celona.
RIBERA I LACOMBA, A. y ROSSELLÓ MESQUIDA, M. (2000): “El primer gru-po episcopal de Valencia”, en Ribera i Lacomba, A. (coord.) (2000):Los orígenes del cristianismo en Valencia y su entorno, Valencia,pp. 165-185.
RIPOLL, G. y GURT, J. M. (eds.) (2000): Sedes regiae (ann. 400-800),Barcelona.
RIPOLL, G. (2000): “Sedes Regiae en la Hispania de la AntigüedadTardía”, en Ripoll, G., Gurt, J.M. (eds) (2000): Sedes regiae (ann.400-800), Barcelona, pp. 371-401.
RODRÍGUEZ ALONSO, C. (1975): Las Historias de S. Isidoro, León.ROSSELLÓ MESQUIDA, M. (2000): “Economia y comercio en época vi-
sigoda”, en Ribera i Lacomba, A. (coord.) (2000): Los orígenes delcristianismo en Valencia y su entorno, Valencia, pp. 207-217.
RUBIO RIVERA, R. (2004): “La ciudad romana de Ercávica”, en AA.VV.Investigaciones arqueológicas en Castilla-La Mancha, 1996-2002,Patrimonio Histórico-Arqueología, 18, Toledo, pp. 215-228.
SÁNCHEZ MONTES, A. L. (1999): “La Antigüedad Tardía en Complutum:la época hispanovisigoda”, en García Moreno, L.A., Rascón Mar-qués, S., (eds.) (1999): Complutum y las Ciudades Hispanas en laAntigüedad Tardía, Alcalá de Henares, pp. 249-263
STROHEKER, K. F. (1965): Germanentum und Spätantike, Zurich.TORRES BALBÁS, L. (1957): “Ciudades yermas hispanomusulmanas”,
Boletín de la Real Academia de la Historia, v. CXLI, Madrid.VÁZQUEZ DE PARGA, L. (1967): “Studien zu Recópolis, 3. Die archäo-
logischen Funde”, Madrider Mitteilungen, v. 8, pp. 259-280. VELÁZQUEZ, I. y RIPOLL, G. (2000): “Toletum, la construcción de una
Urbs Regia”, en Ripoll, G., Gurt, J.M. (eds) (2000): Sedes regiae(ann. 400-800), Barcelona, pp. 521-578.
VIVES, J. (1942): Inscripciones cristianas de la España Romana y Vi-sigoda, Barcelona.
WARD PERKINS, B. (2000): “Constantinople, Imperial Capital of the Fifthand Sixth Centuries” en Ripoll, Gurt, (eds) Sedes regiae (ann. 400-800), Barcelona, pp. 63-81.
— (2002a): “Constantinople: a city and its ideological territory”, enBrogiolo, G.P., Gauthier, N., Christie, N., (2000): Towns an TheirTerritories Between Late Antiquity and the Early Middle Ages, Lei-den, pp. 325-345.
WICKHAM, C. (1981): Early Medieval Italy, Londres.— (1984): “The Other Transition. From the Ancient World to Feuda-
lism”, Past and Present, nº 103, Oxford, pp. 3-36.— (1998): “Overview: Production, Distribution and Demand”, en Hod-
ges, R., Bowden, W., (1998). The Sixth Century. Production, Dis-tribution and Demand, Leiden, pp. 279-292.
WHITEHOUSE, D. (2003): “Things that travelled”: the surprising case ofraw glass”, Early Medieval Europe, nº 12, vol. III, Oxford, pp. 301-305.
62 Recópolis y la ciudad en la época visigoda
02. Reco?polis, una ciudad:Recopolis 28/5/08 14:11 Página 62