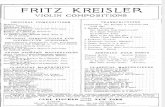PRODUCCION Y COMERCIO EN LA ZONA COSTERA DE MALAGA … file2 la costa malagueña tenían 4los...
Transcript of PRODUCCION Y COMERCIO EN LA ZONA COSTERA DE MALAGA … file2 la costa malagueña tenían 4los...
1
Publicado en F. Wulff y G. Cruz Andreotti (eds.), Historia Antigua de Málaga y su Provincia, Ed. Arguval, Málaga, 1996, pp. 245-266. PRODUCCION Y COMERCIO EN LA ZONA COSTERA DE MALAGA EN EL MUNDO ROMANO EN EPOCA ALTOIMPERIAL Genaro Chic García Universidad de Sevilla Cuando se nos propuso por parte del Prof. Wulff la participación en el presente Congreso para exponer algunas ideas acerca del tema que hoy nos trae, nuestra aceptación tuvo el gusto de todo reto, pues se trata de la primera vez que nos acercamos a una problemática económica desde esta perspectiva geográfica. Quiere decir ello que entendemos que el tema, simplemente esbozado aquí, debe ofrecer grandes posibilidades de desarrollo. Queden pues las siguientes palabras más bien como una declaración de intenciones sobre un trabajo por hacer y un acicate para otros investigadores, a quienes el campo de la economía antigua se les ofrece prácticamente virgen. Vamos a centrar nuestro estudio en la zona costera, delimitada por el arco que forman las Sierras Bermeja, de Tolox y los Montes de Málaga, por una estrategia de acercamiento al problema desde su fachada más visible y no porque entendamos que sean despreciables económicamente otras comarcas del interior; el caso de Singilia Barba, estudiado por Rafael Atencia1 y Salvador Ordóñez2 desmentiría inmediatamente tal presunción, pues para una sociedad tan ligada a la tierra como la que nos proponemos estudiar no pudo pasar desapercibido (y no pasó) el hecho de que la hoya de Antequera, de escasa altura, suave relieve e importante pluviosidad dada su apertura a los ciclones atlánticos, tenía suficientes condiciones de feracidad como para considerarla una de las mejores regiones agrarias andaluzas. Además, desde el punto de vista poblacional, toda esta región parece haber sido bastante coherente desde época prerromana, constituyendo lo que Alvaro Capalvo ha denominado, de acuerdo con las fuentes, la Celtiberia ulterior o ultima3. Por ello, aunque nuestra perspectiva sea costera, procuraremos mirar una y otra vez hacia ese interior que, con frecuencia, buscaba reflejarse en el mar. Para comenzar de la forma menos desacertada posible debemos plantearnos qué visión de
1 La ciudad romana de Singilia Barba (Antequera-Málaga), Málaga, 1988.
2 "Cuestiones en torno a Singilia Barba", Habis, 18-19, 1987-1988, pp. 319-344.
3 A. Capalvo Liesa, "Historia y leyenda de la Celtiberia ulterior", en Leyenda y arqueología de las ciudades prerromanas de la península ibérica, Museo Arqueológico Nacional, Madrid, 1994, pp. 63-75.
2
la costa malagueña tenían los antiguos romanos4 y qué significado económico le otorgaban. Para ello contamos tanto con las citas textuales que se nos han conservado como con los estudios combinados de arqueólogos y geólogos, especialmente los desarrollados por los profesores H. Schubart, H.D. Schulz, G. Hoffmann y O. Arteaga Matute en el marco del "Proyecto Costa", financiado por la Fundación Volkswagen5, que nos permiten una cierta aproximación visual de la realidad pasada y una valoración de la acción antrópica en la transformación del paisaje costero. Respecto a la valoración global de las poblaciones de la costa malagueña no podemos decir que fuese excesivamente positiva en autores de comienzos del Imperio como Estrabón o el tingenterano Pomponio Mela6. Para el primero, con excepción de los de Malaca y de Carthago Nova, "todo el litoral que va desde las columnas hasta este punto [Tarraco] escasea en puertos, pero desde aquí la costa que sigue tiene ya buenos puertos"7. Para el segundo, que era natural de la zona y por tanto debía de conocerla bastante bien, "las poblaciones son insignificantes y su mención se debe sólo al hilo de la narración: Urci, en el que llaman 'Golfo Urcitano' y, fuera de él, Abdera, Suel, Ex, Maenoba, Málaca, Sálduba, Lacippo y Barbésula"8, lo que se podría completar
4 Ya ellos eran conscientes de los cambios que se producían con el paso del tiempo. Así, nos dice Plinio, N.H., III, 1, 6: Incubuere maria tam longo aevo, alibi processere litora, torsere se fluminum aut correxere flexus.
5 O. Arteaga, "La transformación del medio ambiente costero de Salobreña (Granada). Causas naturales e históricas", Ciclo de conferencias pronunciadas con motivo del V Centenario de la incorporación de Salobreña a la Corona de Castilla (1489-1989), Salobreña, 1990, pp. 55-57. De particular interés, por su carácter de conjunto y su accesibilidad, será para nosotros la obra de G. Hoffmann, Holozänstratigraphie und Küstenlinienverlagerung an der andalusischen Mittelmeerküste, Berichte dem Fachbereich Geowissensohaften der Universität Bremen, 2, Bremen, 1988. Queremos agradecer muy especialmente al Dr. Arteaga su amabilidad al poner a nuestra disposición una gran cantidad de material inédito y consistente tanto en fichas de trabajo como en estudios realizados sobre las mismas, bajo su dirección e inspiración, por alumnos de doctorado, a los que iremos citando a medida que se utilicen sus respectivos trabajos.
6 Entendemos que el propio Mela nos aclara la posición de la "otra Tingis" a la que hace referencia el texto de Estrabón (III, 1, 8 (140)), situándola en la bahía de Algeciras; basta para ello establecer una simple corrección en los signos de puntuación que se vienen otorgando a su texto de la Chorographia, II, 5, 96, que de esta manera gana mucho en claridad. Tal como lo consideramos, quedaría así: Et sinus ultra est in eoque Carteia, ut quidam putant aliquando Tartesos, et quam transvecti ex Africa Phoenices habitant atque unde nos sumus: Tingentera. Trad.: "Y más adelante hay un golfo y en él está Carteia, que algunos creen que en otro tiempo fue Tartesos, y [también está] la que habitan fenicios trasladados desde Africa y de donde además somos nosotros: Tingentera".
7 III, 4, 8 (159). Traducción de Mª. J. Meana, en Biblioteca Clásica Gredos, n 169, p. 98.
8 II, 5, 94: In illius oris ignobilia sunt oppida et quorum mentio tantum ad ordinem pertinet: Vrci in sinu quem Vrcitanunm vocant, extra Abdera, Suel, Ex, Maenoba, Malaca, Salduba, Lacippo, Barbesula. La traducción que hemos ofrecido es de V. Bejarano, en Fontes Hispaniae Antiquae, VII, Barcelona, 1987, p. 105.
3
con la afirmación estraboniana9 de que las ciudades más conocidas "son las que se alzan a orillas de los ríos, los esteros y el mar, debido a su ventajosa situación". Ambos autores escriben en la primera mitad del siglo I d.C., o sea antes de la época flavia. Sobre este panorama de fondo ¿qué nos dicen la Arqueología y la Epigrafía? Si comenzamos nuestro recorrido costero a partir del monte Calpe (Gibraltar) nos encontramos, en palabras de Plinio10, "a la ciudad de Barbésula con su río". La cuenca de este curso de agua, hoy llamado Guadiaro, ofrece un marco natural poco propicio para la agricultura, lo que ha determinado que su aprovechamiento se haya buscado tanto desde el lado del pastoreo como desde su utilización como vía de penetración comercial hacia la ciudad de Ronda, o sea, en la Antigüedad hacia Acinipo. Esta escasa actividad humana en la remoción del suelo ha hecho que los acarreos sedimentarios hayan sido parcos (frente a lo que sucede en las otras cuencas que consideraremos) por lo que los estudios geomorfológicos detectan una escasa modificación de la línea costera. De todas formas los restos del puerto romano, identificados por O. Arteaga, se encuentran en el fondo de una antigua ensenada a dos kilómetros de la costa actual11. Dicho puerto se encuentra a los piés del hoy llamado "Cerro Redondo", antiguo emplazamiento de la ciudad de Barbésula, atestiguada epigráficamente12, en la orilla derecha del río, y a la que P. Rodríguez Oliva dedicó un estudio13. Las pinturas rupestres de la "Laja Alta", en Jimena de la Frontera (antigua Oba), muestran a las claras con su pintura de barcos que la ciudad de Barbésula vivía fundamentalmente del mar y, de forma secundaria dada la dificultad del camino, como punto de salida de los productos que bajaban por el valle del río14. La relación de la ciudad con el mar queda claramente atestiguada -aunque de forma indirecta- por la inscripción de C. Iulius Alfius Theseus15, en la que hace ostentación de su riqueza mientras se liga al culto imperial erigiendo una estatua de plata de 100 libras a Juno Augusta en honor de su hija, que ocupa el cargo de flaminica perpetua. Es de notar que en dicha inscripción no hace referencia a su profesión, pero el hecho de que su nombre lo encontremos en 9 III, 2, 1 (141).
10 N.H., III, 3, 8.
11 O. Arteaga, G. Hoffmann, H. Schubart y H.D. Schulz, "Investigaciones geológicas y arqueológicas sobre los cambios de línea costera en el litoral de la Andalucía mediterránea. Informe preliminar", Anuario Arqueológico de Andalucía (A.A.A.), 1985, tomo II, pp. 117-122; O Arteaga y G. Hoffmann, "Investigaciones geológicas y arqueológicas sobre los cambios de la línea costera en el litoral de la Andalucía mediterránea", A.A.A., 1986, tomo II, pp. 194-195; G. Hoffmann, "Estudios geológicos en el valle del Guadiaro", A.A.A., 1986, pp. 196-199. El estudio combinado de datos geológicos y arqueológicos para establecer los cambios costeros ha sido realizado por J.M. Rodrigo, A. Gómez y M.C. Franco.
12 CIL II, 1941.
13 "Municipium Barbesulanum", Baetica, 1, 1978, pp. 207-233.
14 C. Gozálvez Cravioto, Las vías romanas de Málaga, Madrid, 1986, p. 229.
15 J. González Fernández, "Nueva inscripción de un diffusor olearius en la Bética", II Cong. Int. sobre producción y comercio del aceite en la Antigüedad, Madrid, 1983, pp. 188-191.
4
los tituli picti hallados en el Testaccio con datación de 154 y oficina de control de Astigi16 ha llevado a J. González Fernández, con todo fundamento, a pensar que estamos ante uno de los diffusores olearii de la Bética que ponen su capital al servicio de la Annona a cambio de una serie de privilegios. Él, como el diffusor lisboeta Cassius Sempronianus17 o el narbonense Sextus Fadius Secundus18, trabajaba como comerciante en puntos muy alejados de su patria chica. H. Dressel19 nos habla, de hecho, de un sello de bronce del año 156 con el nombre de este C. Iulius Alfius Theseus, que se habría encontrado en Roma, lo que atestigua que con seguridad desempeñaba parte de su labor en esta Urbe20. Pues bien, en la misma ciudad de Barbesula fue flamen perpetuo L. Fabius Caesianus, padre de Fabia Fabiana, quien como heredera se encarga de cumplir la manda testamentaria de su padre ofreciendo un banquete y elevando su estatua21. Tampoco en este caso se hace referencia alguna al origen de su riqueza, aunque A.M. Canto22 estima que no debió de basarse en el aceite dada la naturaleza de la zona del hallazgo. Pero, no pudo ser su caso paralelo al de su paisano C. Iulius Alfius Theseus?. La epigrafía anfórica nos está mostrando cómo las familias relacionadas con este negocio situaban a sus miembros en distintos lugares de acuerdo con sus intereses, como por ejemplo el propio C. Iulius Alfius Theseus barbesulano o los astigitanos Iulii o Caecilii -a quienes también encontramos ligados al culto imperial23-, con miembros tanto en su lugar de origen como en Roma24. En este sentido las marcas alfareras sobre ánforas olearias de L.F.F, encontradas en el yacimiento de "Isla del Castillo", un núcleo urbano sobre el Genil próximo a Ecija, bien podrían aludir a los Fabii Fabiani, sobre todo si tenemos en cuenta que en el Testaccio
16 Cf. G. Chic, Epigrafía anfórica de la Bética. II. Los rótulos pintados sobre las ánforas olearias. Consideraciones sobre la Annona, Sevilla, 1988, p. 27.
17 J. González Fernández, art. cit., pp. 183-186.
18 H. de Villefosse, "Deux armateurs narbonnais, Sextus Fadius Secundus Musa et P. Olitius Apollonius", en Mém. Soc. Nat. Antiq. de Fr., 74, 1914, pp. 152-180.
19 CIL XV, 3883.
20 Dicho sello, que se encuentra en la actualidad en el parisino Museo del Louvre, ha sido publicado posteriormente por F. Taglietti, "Un inedito bollo laterizio ostiense ed il commercio dell'olio betico", Epigrafia della produzione e della distribuzione, Roma, 1994, pp. 166-167.
21 CIL II, 1941. Véase también F.J. Presedo, "Hallazgo romano en Algeciras", Habis, 5, 1974, pp. 189-203, donde analiza una inscripción de Fabia Fabiana, muy posiblemente la misma persona. La otra heredera fue Fulvia Honorata, cuyo hijo (posiblemente) construye una capilla a su costa por el honor del flaminado, según CIL II, 1939.
22 "Una familia bética: Los Fabii Fabiani", Habis, 9, 1978, pp. 293-310.
23 G. Chic, "Datos para el estudio del culto imperial en la Colonia Augusta Firma Astigi", Habis, 18-19, 1987-1988, pp. 365-381.
24 G. Chic, Epigrafía anfórica de la Bética, II, pp. 15 y 28-29.
5
tenemosatestiguadas las marcas PFFABIAN <"BIAN" unidas>; PFFAB; FFAB25 y que en los alfares de las orillas del Guadalquivir y del Genil son frecuentes las marcas con el componente FF, a las que hemos dedicado un reciente estudio26. Además en Ecija (la antigua Astigi) se halló una inscripción, desgraciadamente perdida y fragmentaria, en la que no obstante se leían con claridad los nombres de Q. Fabius y su hijo L. Fabius, estando el primero casado al parecer con una Aemilia27, y en Hispalis tenemos a un Q. Fabius Fabianus, de la tribu Quirina, que se denomina a sí mismo ilurconensis (de Pinos Puente, Granada) y patriciense (de Córdoba)28, lo que es una muestra indudable de movilidad y diversificación zonal de intereses, como señala S. Ordóñez Agulla29 cuando refiere el caso de C. Sempronius Nigellio, el cual desempeñó el sevirato en Corduba y el sevirato perpetuo en Singilia Barba. Más adelante, al hablar de Cartima, volveremos a mostrar la posible relación de los Fabii Fabiani con los asuntos comerciales. Señalaremos de momento tan sólo que el acto evergético de Fabio Caesiano, con banquete incluido, muestra al mismo tiempo la riqueza del personaje y el afán de notoriedad de su familia atrayendo al público al acto de homenaje y recuerdo del difunto, como señala E. Melchor Gil en su reciente estudio sobre El mecenazgo cívico en la Bética30. Dada la fecha en que trabaja C. Iulius Alfius Theseus hemos de suponer que el mismo se beneficiaba, como todos los comerciantes de aceite que servían a la Annona, de las disposiciones hadrianeas que les permitían escapar al desempeño temporal de las funciones municipales31. Estos cargos se habían ido convirtiendo en una pesada carga que los notables de las ciudades hispanas procuraban eludir -ya las leyes municipales flavias determinaban que los cargos políticos debían ser desempeñados obligatoriamente por parte de los más potentados en caso de que no hubiese voluntarios- desde el momento en que el cese de la expansión occidental a mediados del siglo I32 había privado a los principales centros distribuidores (que tiran de la producción) de un sano dinamismo económico33. En este sentido los gráficos trazados por R. Pascual Guasch34 para los
25 CIL XV, 2849.
26 G. Chic, "Los centros productores de las ánforas con marcas de L.F.C.", Hispania Antiqua, XVIII, 1994, pp. 171-233.
27 CIL II, 1486. Parece ser la misma inscripción que en CIL II, 1208 es dada como hispalense y considerada como dos inscripciones distintas pero relacionadas. Los Fabii, no obstante, son conocidos en Ecija. Cf. S. Ordóñez Agulla, Colonia Augusta Firma Astigi, Ecija, 1988, p. 113.
28 CIL II, 1200.
29 Art. cit., p. 339.
30 Córdoba, 1994, pp. 115-121.
31 Dig., L, 6, 6, 3 y 5; Dig., L, 4, 5. Véase al respecto G. Chic, Epigrafía anfórica de la Bética, II, p. 56.
32 Cf. G. Chic, "Roma y el mar: del Mediterráneo al Atlántico", U.I.M.P. Curso Guerra, exploraciones y navegación: del Mundo Antiguo a la Edad Moderna, (Ferrol, 18-21 de Julio de 1994). Actas en prensa.
33 Un esbozo general del problema lo hemos planteado en La dinastía de los Antoninos, Ed.
6
pecios del Mediterráneo occidental nos hablan de que el comercio bético experimentó una crisis que viene a coincidir con la etapa final de Nerón, de la misma manera que la muestra el trazado por A. Blanco y J.M. Luzón35, con base en los hallazgos monetarios, para la zona minera de Riotinto. No obstante esta decadencia no afecta al tráfico del aceite que, alentado por las ventajas concedidas por el Estado, no hace sino seguir creciendo36. Pero el evergetismo que regía la vida de las antiguas ciudades se había ido convirtiendo, en el marco de la vida administrativa, en algo asfixiante para quienes mantenían una economía tradicional37, al ir cambiando paulatinamente el concepto de ciudad e ir pasando de ser un centro de representación y defensa (como las antiguas poleis) a un centro administrativo dependiente de un poder central exterior, que era quien realmente otorgaba los cargos, las cargas y los honores. Recientemente hemos llamado la atención38 acerca de que la medida de Vespasiano de conceder la ciudadanía latina a las provincias hispanas tiene una vertiente económica en la que no se ha puesto suficientemente el acento, distraidos por una faceta militar más evidente. Debemos tener en cuenta que con la nueva legislación recibida por estos municipios a fuer de colonias honorarias se obliga a los interesados en la promoción social, sobre la base de la mentalidad evergética, a invertir con vistas al bien común, a través de las campañas electorales. El carácter forzoso que para las capas censitariamente más elevadas tiene la participación en la vida pública cuando no haya candidatos voluntarios, tiende a poner en movimiento la riqueza en beneficio de las ciudades, con lo que se genera una necesidad de entrar en los circuitos monetarios que no habría sino de favorecer la acción fiscal. Si, como suponemos con base en la epigrafía, Barbesula pasó de civitas stipendiaria a municipium latini iuris con los Flavios39, la medida debió afectarle como a las demás ciudades que se encontraron en la misma situación. Pero no sólo con el desempeño de cargos públicos se conseguía la promoción social. Akal. Historia del Mundo Antiguo, nº 50, Madrid, 1990.
34 "La evolución de las exportaciones béticas durante el Imperio", I Cong. Int. sobre Producción y comercio del aceite en la Antigüedad, Madrid, 1980, p. 240. En Hispania, según los estudios de M. Corsi-Sciallano y B. Liou sobre "Les épaves de Tarraconaise à chargement d'amphores Dressel 2- 4", Archaeonautica, 5, 1985, este tipo de ánforas vinarias se dejan de exportar a partir de Nerón.
35 "Mineros antiguos españoles", AEspA, XXXIX, 1966, p. 76, fig. 1.
36 Según los estudios sobre rótulos pintados de B. Liou y R. Marichal ("Les inscriptions peintes sur amphores de l'Anse Saint-Gervais à Fos-sur-mer", Archaeonautica, 2, p. 128) "la instauración de un control de la annona imperial sobre la producción y los aprovisionamientos de aceite no remontaría, como se podía creer, a Hadriano o a Trajano, sino mucho antes, y, en todo caso, a los comienzos del reinado de Vespasiano".
37 Hemos tratado acerca de la conversión del evergetismo en sistema fiscal en "Datos para el estudio del culto imperial en la Colonia Augusta Firma Astigi", cit., pp. 379-381.
38 G. Chic, La proyección económica de la Bética en el Imperio romano (época altoimperial), Sevilla, 1994, pp. 29-30.
39 P. Rodríguez Oliva, "Municipium Barbesulanum", cit., p. 228.
7
Movido por las necesidades del abastecimiento de Roma, el emperador Claudio había dispuesto, en 51, que quienes pusiesen su barco a disposición de la Annona, con una capacidad de al menos 10.000 modios y durante seis años, además de recibir el naulum o precio del transporte y ver garantizado su flete, obtendrían el ius quiritum en caso de tratarse de ciudadanos de derecho latino. Nerón daría un paso más al ofrecer la exención del tributum a las tierras que, como tradicionalmente se había venido exigiendo, garantizasen la rectitud de las operaciones realizadas con el Estado40. Ello suponía que los emprendedores provinciales que disfrutasen de la condición de latinos se ponían de esta manera por delante de los que alcanzasen la plena ciudadanía con el desempeño de cargos públicos, pues en la práctica quedaban asimilados, a través de su función como navicularii oficiales, a aquellos que disfrutaban del ius italicum. No obstante, este servicio al Estado no les excusaba de hacerse cargo de las magistraturas de sus respectivos municipia cuando no hubiese candidatos suficientes. Sus beneficios iniciales quedaban de esta manera bastante mermados y eso, evidentemente, les incitaba a retraerse del servicio annonario una vez alcanzados los privilegios prometidos. Como las necesidades de una administración estatal en expansión no tendían precisamente a disminuir y la producción de excedentes necesaria no seguía el ritmo exigido para mantener este creciente gasto, dados los condicionantes mentales de una sociedad que tendía a poner el otium por encima del negotium, el Estado se vió precisado a intervenir cada vez más activamente en los campos de la producción y de la distribución. De esta manera observamos cómo el colonato, que venía sustituyendo de forma natural al esclavismo como forma de producción al servicio de unos propietarios absentistas que, como señalaba Columela, preferían gozar de la ciudad a trabajar en el campo, comienza a recibir una regulación en las fincas imperiales (F. Jacques ha mostrado la data neroniana de la Villa Magna Variana en la que se da la lex manciana41) que no habría de carecer de futuro en el esquema legislativo posterior. Pero junto a esta intervención directa, que afecta a la agricultura y a la minería, se dió, sobre todo, otra indirecta a través de la fijación de indictiones que marcaban ventas obligatorias de parte de la producción de determinados artículos vitales para el Estado. Como ya señalaba A. Cerati en 1975 y creemos haber demostrado en nuestros trabajos sobre el aceite bético, el esquema impositivo annonario del Bajo Imperio se fue fraguando poco a poco en el Alto42. Y así, si Plinio el Joven alababa a Trajano en su Panegírico43 por su buen hacer 40 C. Nicolet, "Les variationis des prix et la théorie quantitative de la monnaie à Rome, de Cicéron à Pline l'Ancien", Annales ESC, 26, n 6, nov.-dic. 1971, p. 1226: "El derecho civil romano, que daba al procedimiento de caución en garantías reales una importancia muy grande en la mayor parte de los contratos públicos y privados, consideraba a la tierra como el capital por excelencia, cuya posesión exigía el Estado para todas las relaciones financieras que pudiese tener con los ciudadanos. Es por ello sin duda por lo que existía para los órdenes superiores la obligación de poseer en tierras una determinada proporción de su fortuna". Véase toda la documentación pertinente a este asunto en nuestra Epigrafía anfórica de la Bética, II, pp. 55 y 183.
41 "L'origine du domaine de la Villa Magna Variana id est Mappalia Siga (Henchir Mettich): une hypothèse", Antiquités Africaines, 29, 1993, pp. 63-69.
42 A. Cerati, en Caractère annonaire et assiette de l'impot foncier au Bas- Empire, Paris, 1975, p. 57, nos dice que se propone "a través de lo que nos han dejado los códigos de disposiciones que les son en bastante gran mayoría anteriores, encontrar el paso de una organización original puramente annonaria (de la que hace falta por otro lado confirmar su existencia) a un sistema mixto, más complejo, en que la Annona no constituirá más que una parte del impuesto sobre la tierra". Creemos que nuestro trabajo Epigrafía anfórica de la Bética II viene a confirmar dicha
8
en el tema de las indictiones (que se añadían a los vetera tributa), la epigrafía nos muestra a Hadriano señalando, en una línea helenística bastante neta, la obligatoriedad de entregar, de forma igualmente compensada, un tercio de su producción en aceite a los productores del Atica44. Aplicado dicho esquema legislativo a los rótulos pintados de las ánforas olearias de la época, nos permite una comprensión unitaria de los mismos, de la misma manera que las tablillas mineras de Alburnus Maior, en Rumanía, se hacen inteligibles a la luz de las leyes de Aljustrel, lo que ha llevado a sospechar que, dejando a un lado las particularidades locales (observables igualmente en la legislación municipal), existía una legislación general a la que se hace alusión en algún caso en la lex metalli Vipascensis45. Si a ello le añadimos que Sex. Iulius Possesor desempeñó, según la inscripción de Sevilla46, el cargo de ayudante del Prefecto de la Annona para el censo del aceite hispano y africano, así como para pagar los transportes (vecturae) a los navicularii y transferir las compensaciones (solamina) a quienes tenían que entregar su aceite al Fisco47, no es difícil llegar a la conclusión de que las indictiones regulares de aceite (al menos) afectaron a la Bética posiblemente desde época hadrianea. Esto casa, además, con otros datos que expondremos a continuación. Señalaba J. Rougé, en su magistral obra sobre la organización del comercio marítimo en el Mediterráneo durante el Alto Imperio48, que el naviculariado del Alto Imperio, concebido originalmente como la gran empresa de transporte marítimo a la que el Estado recurrirá progresivamente para subvenir a sus necesidades annonarias, concediéndole progresivos beneficios a cambio de control, fue un fenómeno exclusivamente occidental, como se deduce del análisis de todos los datos que al respecto se poseen. Pues bien, es la legislación de Hadriano la primera que hace alusión a los que realizan la difusión del aceite en beneficio del Estado romano equiparando sus privilegios con los de aquellos que efectúan el transporte de los cereales annonarios. Y estos beneficios contemplan, también por vez primera, la exención de los cargos públicos municipales durante cinco años de aquellos que de una forma directa49 dediquen una
existencia.
43 29, 4.
44 IG, II2, 1100.
45 Referencia a la lex ferraria en Vipasca I, cap. 4. Véase M. I. Rostovtzeff, "Studien zur Geschichte des römischen Kolonates", Archiv für Papyrusforschung, 1, Leipzig-Berlin, 1910, p. 361, que recoge S. Dusanic, "Aspects of Roman Mining in Noricum, Pannonia, Dalmatia and Moesia Superior", A.N.R.W., II, 6 (Berlin-New Yok, 1977), pp. 59-60. Véase igualmente A. D'Ors, Epigrafía Jurídica de la España Romana, Madrid, 1953, pp. 110-111.
46 CIL II, 1180.
47 Seguimos en esto a J.M. Carrié en la recensión que hizo a la obra de H. Pavis d'Escurac, La préfecture de l'Annone, service administratif imperial d'Auguste à Constantin, Roma, 1976, en la Revue des Études Anciennes, 82, 1980, 3-4, p. 361.
48 Recherches sur l'organisation du commerce maritime en Méditerranée sous l'Empire romain, Paris, 1966, p. 254.
49 De esta exención de las cargas municipales quedaban excluidos quienes no dedicasen la
9
buena parte de su capital a construir barcos para ponerlos al servicio de la Annona50, con lo cual, si se quería mantener la exención, posiblemente habría de renovarse el contrato periódicamente. Y es curiosamente también Hadriano el que, durante su visita a Hispania recibió las quejas de unos ciudadanos que disfrutaban del ius italicum51 y que se lamentaban de unas levas que ya R. Syme52 estimó que no eran precisamente militares y que recientemente E.H. Haley53 ha relacionado con el servicio civil al emperador, aunque, a diferencia de nosotros que contemplamos ahora los munera municipalia, se inclina por prestaciones como la participación en las decurias judiciales. Entendemos, pues, que las exenciones de munera en los municipios a los servidores de la Annona -que ya por ello tenían una situación tributaria asimilable a los poseedores del ius italicum- bien pudieron ser la respuesta de Hadriano, por molesto que estuviese al tener que tomar esta medida, ante la presión de quienes tenían en sus manos unos suministros que eran vitales para el mantenimiento del régimen imperial54. Por tanto hemos de pensar que, como antes señalábamos, en su calidad de diffusor olearius, C. Iulius Alfius Theseus se encontraba exento de la obligatoriedad de participar en los munera municipales durante cinco años, lo que no obsta para que, como los Caecilii en Astigi, que se encontraban coetáneamente en la misma situación, entregase su dinero para la exaltación del culto a unos emperadores a cuya causa se encontraban, pese a todo, íntimamente ligados por un entramado de intereses. C. Iulius Alfius Theseus se dedicaba, pues, a difundir el aceite bético en beneficio de la annona por medio de su o sus barcos, pero precisamente por eso podemos saber que dicha actividad era complementaria de otras, digamos "más honorables". A. Palma55 puso de manifiesto,
mayor parte de su fortuna a suministrar trigo o aceite con sus barcos al Estado; esta inmunidad no es válida para sus hijos, libertos, o socios, a menos que éstos cumplan también el anterior requisito. Dig., L, 6, 6, 4 a 9. Se ve en ello que el interés del Estado central (Annona) es lo único que hace al emperador incidir negativamente en el ámbito municipal.
50 Dig., L, 4, 5: Navicularii et mercatores olearii qui magnan partem patrimonii ei rei contulerunt, intra quinquennium muneris publici vacationem habent.
51 Vita Hadriani, 12, 4: Omnibus Hispanis Tarraconem in conventum vocatis dilectumque iocaliter, ut verba ipsa ponit Marius Maximus, retractantibus italicis vehementissime ceteris prudenter cauteque consuluit.
52 "Hadrian and Italica", J.R.S., 54, p. 148.
53 "Roman elite involvement in commerce: The case of the spanish TT. Mamilii", AEspA, 61, 1988, pp. 154-155, para el texto paralelo de Vita Marci, 11, 7.
54 Recuérdese al respecto de estas presiones ejercidas por los armadores la inscripción de Dair-el-Qamar (An. Ep., 1899, n 161 = CIL III, 14165) según la cual Claudio Juliano, praefectus annonae del año 201 (A. Barot, Rev. Arch., 1905, 1, pp. 262-273), en una carta al procurator annonae de la Narbonense, le insta severamente a atender las reclamaciones de los navicularii arelatense, que amenazaban con retirarse del servicio si no se ponía coto a las manipulaciones fraudulentas de los mensores. Parece evidente que se jugaban más en el caso de los munera municipales.
55 "L'evoluzione del naviculariato tra il I ed il III sec. d.C.", Atti della Accademia di Scienze
10
tras el estudio de toda la legislación al respecto, que el carácter patrimonial era preeminente en la functio navicularia, al exigirse una garantía inmobiliaria en los tratos con el Estado y contemplarse que los beneficios habrían de ser aplicados sólo a aquellos que pusiesen una gran parte de su patrimonio en la construcción de embarcaciones de capacidad suficiente para satisfacer las necesidades del servicio de abastecimientos y transportes estatal. Podían, por tanto, desempeñar la functio tanto hombres como mujeres, contemplándose en este caso beneficios fiscales específicos. Pero está claro que, ante todo, debían ser terratenientes, a los que se aplicaba la máxima ciceroniana56 de que el comercio sólo tenía que despreciarse del todo si se practicaba al por menor y no si permitía, trasladando muchas mercancías de un lado a otro, gozar de un mejor nivel de vida posteriormente en el disfrute de la tierra. Podremos encontrarnos, por tanto, a personas que poseen fincas en el interior desarrollando actividades marineras al servicio de la Annona. Presionados, pues, por las necesidades de abastecimiento, los emperadores no habían dudado en atraerse a las aristocracias municipales que con frecuencia tenían una mayor conciencia del valor social del trabajo que la clase dirigente de Roma57. Para ello les ofrecieron, como hemos dicho, escapar a las temidas cargas que conllevaban las magistraturas municipales, y lo hicieron aprovechando resquicios legales como la "ausencia por causa de servicio oficial"58, y pretextos como el de que se le hacia un favor a la ciudad privándole de la posible insolvencia ante las responsabilidades públicas de estos individuos, entregados a tareas de alto riesgo59, aún a sabiendas de que suponía apartar a los individuos de mayores posibilidades económicas de una gestión digna y prestigiosa en la vida municipal. Como consecuencia, eran las clases medias de las ciudades las que debían soportar el mayor peso de los gastos. De ahí que las finanzas municipales de las ciudades béticas fuesen empeorando de forma creciente en líneas generales (presencia de curatores imperiales), y que esos honestiores que se beneficiaban de las exenciones, y que hacían a veces pingües negocios comerciales, pudiesen en cambio mostrarse en ocasiones espléndidos, paradójicamente, en unas ciudades a las que no tenían obligación de asistir. Evergetismo y vida
morali e politiche della Società Nazionale di Scienze, Lettere ed Arti in Napoli, LXXX, 1975, p. 31.
56 Cicerón, De off., I, 42.
57 F.M. de Robertis, "Sulla considerazione sociale del lavoro nel mondo romano", Economia e Storia, VI, 1959, pp. 304-320, passim.
58 Dig., L, 6, 6, 3: Negotiatores, qui annonam urbis adiuvant, item navicularii, qui annonae urbis serviunt, in munitatem a muneribus publicis consequuntur, quamdiu in eiusmodi actu sunt; nam remuneranda pericula eorum, quin etiam exhortanda praemiis, merito placuit, ut qui peregre muneribus, et quidem publicis, cum periculo et labore fungentur, a domesticis vexationibus et sumtibus liberentur, quum non sit alienum dicere, etiam hos reipublicae causa, dum annonae urbis serviunt, abesse.
59 Sobre los riesgos a que se ven sometidos este tipo de comerciantes, es ilustrativo Dig., XL, 9, 10: ...saepe enim de facultatibus suis amplius, quam in his est, sperant homines; quod frecuenter accidit his, qui transmarinas negotiatores, et aliis regionibus, quam in quibus ipsi morantur, per servos atque libertos exercent, quod saepe attriti istis negotiationibus longo tempore id ignorant...
11
municipal son pues en principio dos realidades distintas, que pueden coexistir o no, llevar una vida paralela o inversa, aunque lógicamente un mayor nivel de prosperidad general puede incidir en una mayor presencia de benefactores. Pero como el acto evergético no tiene nada que ver con la caridad sino que es una inversión dirigida a obtener un honor prestigioso, cuando la concesión del honor que proporciona el prestigio viene cada vez en menor medida de abajo, del pueblo, entonces se tiende a huir de él por su falta de rentabilidad social efectiva. Además ante el progresivo intervencionismo del Estado central en la vida de los municipios, a cuyos curiales se termina exigiendo la responsabilidad, con garantías patrimoniales, de la recaudación de los impuestos estatales, debido a la ausencia de conductores vectigalium fisci voluntarios (pues los límites de beneficio quedaban muy recortados por la extensión del catastro)60, el desempeño de cargos públicos municipales suele terminar conviertiéndose en una auténtica pesadilla, dado que en ausencia de dichos conductores la recaudación queda en manos de procuratores fisci que trasladan la responsabilidad de la garantía del pago a las aristocracias detentadoras de los cargos municipales61. Las quejas de éstas debieron de ser lógicamente fuertes y sabemos que Marco Aurelio, en el SC. de sumptibus ludorum gladiatorum minuendis, de 177 o 178, encontrado en un tabla de bronce en Itálica62, hubo de limitar los gastos en espectáculos gladiatorios63 que se podían exigir ob honorem a los notables ciudadanos que desempeñasen el flaminado imperial. Pero así, estableciendo unos máximos de acuerdo con la categoría de la ciudad en la que ejercían el cargo, el emperador de hecho afirmaba el carácter impositivo de dicho gasto evergético, pues de lo contrario hubiese sido absurdo establecer límites64. De forma casi insensible, pués, un sistema evergético había quedado transformado en un sistema fiscal establecido, y el sentido funcional de la ciudad había quedado definitivamente trastocado. No deja de ser significativo que R. Etienne65 constate para esta época la desaparición del culto imperial a nivel privado, como un signo de que ese Estado romano concebido como una inmensa confederación de municipios del que le gustaba hablar a Rostovtzeff había quedado desplazado, por la fuerza de los acontecimientos, por un nuevo estado centralizado que iba afirmándose con vigor. No deja, por ello, de ser interesante que sea Marco Aurelio (a quien se elevaron por parte
60 Hadriano ya toma algunas medidas al respecto, recogidas en Dig., XLIX, 14, 3. 6. Marco Aurelio y Lucio Vero ofrecerán a los conductores vectigalium fisci la exención de los munera municipalia en la misma línea que lo harán con los mercatores y navicularii que trabajen para la Annona (Dig., L, 6, 5, 10).
61 M. Corbier, "Dévaluations et fiscalité (161-235)", Les dévaluations à Rome, Roma, 1978, pp. 297-298.
62 CIL II, 6278. A. D'Ors, Epigrafía jurídica de la España romana, Madrid, 1953, pp. 37-60.
63 CIL II, 6278, 1. 18: ...editionem muneris, quam olim detestabamur...
64 El caso puede ser comparable en su resultado, salvando todas las distancias, a la fijación, por parte del gobierno central español en la actualidad y para los municipios, de unos tipos impositivos máximos de acuerdo con la categoría de dichos municipios, para la recaudación de la contribución territorial que ejercen las comunidades locales.
65 Le culte imperial dans la Péninsule Iberique d'Auguste a Diocletien, Paris, 1974, p. 495.
12
de los hispanos privilegiados el mismo tipo de quejas que a Hadriano66) quien, apremiado una vez más por la necesidad, cambie de nuevo la normativa de los privilegios concedidos a negotiatores y navicularii al servicio de la annona, elevando por un lado la capacidad de transporte (de 10.000 a 50.000 modios) que había que ofrecer para alcanzar las inmunidades municipales, y quitando por otro el límite temporal de cinco años67 establecido para las mismas por Hadriano. De esta manera se reducía el número de los beneficiarios (immunes) pero se elevaba el nivel censitario de los mismos, con lo que se profundizaba un poco más en la distinción de jure entre humiliores y honestiores, al tiempo que, como hemos dicho, se fijaban unos máximos en determinados gastos exigibles por parte de las entidades locales a los llamados a desempeñar las magistraturas en unas ciudades que tendían al empobrecimiento al tiempo que cambiaba su función política y económica. Además ello coincide cronológicamente con los cambios que C. Préaux68 considera que se produjeron hacia 179 en la percepción de la annona, que empieza a no estar compensada, y que J.P. Callu69 explica por una "desmonetización parcial de la economía del Estado". Una época había terminado y otra, inquietante, comenzaba. C. Gozálbez Cabrioto llama nuestra atención sobre el hecho de que los restos arqueológicos relativos a instalaciones agrícolas del territorio malagueño muestran un cierto predominio del cultivo del olivar70 y P. Guichard71 llega a conclusiones similares acerca de la importancia del aceite de la zona para la Annona de Roma a partir de una inscripción de Osqua, junto a Singilia Barba, que nos habla de la amistad de Acilia Plecusa y su familia con P. Magnius
66 Vita Marci, 11, 7.
67 Dig., L, 5, 3: His, qui naves marinas fabricaverunt et ad annonam populi romani praefuerint non minores quinquaginta milium modiorum aut plures singulas non minores decem milium modiorum, donec hae naves navigant aut aliae in earum locum, muneris publici vacatio praestatur ob navem.
68 "Ostraca de Pselkis de la Bibliothèque Bodléenne", Chronique d'Egypte, 51-52, 1951, pp. 121-155. Hacia 179, Marco Aurelio, rehusando aumentar el sueldo de los soldados en dinero y ante la necesidad de adecuar su nivel a las nuevas circunstancias, lo habría completado con una distribución gratuita de trigo. Este trigo habría sido aportado por los possessores egipcios sin compensación alguna, pasando de este modo la annona a convertirse en un auténtico impuesto, aunque al principio, y en opinión de J.P. Callu (La politique monétaire des empereurs romains de 238 à 311, Paris, 1969, pp. 319-320), disfrazado tras la antigua tradición de requisiciones e indictiones. Al no querer subir los impuestos tradicionales, el Estado desarrolla toda una parafiscalidad basada en confiscaciones, argucias jurídicas, impuestos de guerra, sobretasas territoriales y, sobre todo, oro coronario y annona. Para ésta última, sin embargo, la adaeratio sigue siendo posible (J.P. Callu, op.cit., pp. 291-293).
69 Obra citada, p. 291.
70 Las vías romanas de Málaga, pp. 235-236. Véase también M. Romero Pérez, "El Callumbar: Una villa romana dedicada a la producción de aceite", Anuario Arqueológico de Andalucía, 1987 (1990), vol. III, pp. 500-508, para una instalación cercana a Antequera.
71 "Sur les procurateurs du Kalendarium Vegetianum et quelques notables municipaux", Gerión. Homenaje al Dr. Michel Ponsich, 1991, pp. 297-308.
13
Rufus Magonianus, un personaje de la época del emperador Cómodo que era procurator Augusti provinciae Baeticae luego de haber sido procurator Augusti ad kalendarium Vegetianum in Hispania72 y dado que a este cargo se le viene relacionando desde hace tiempo con el aceite annonario73. Tenemos, por otro lado, el hecho de que las ánforas del Testaccio muestran en algunas ocasiones como distrito de control fiscal del aceite a Malaca74, lo que, como es sabido, no implica necesariamente que los productos registrados pasasen por el puerto de dicha ciudad, sino sólo que eran controlados desde el tabularium de la oficina del Fisco en la misma. En base a estos pocos datos es difícil saber si realmente existía una relación directa entre la producción olearia de la zona y la presencia de un procurator kalendarii Vegetiani en la misma, aunque el origen de tal institución haya que buscarla, como parece, en la fortuna del iliberritano L. Mummius Niger Q. Valerius Vegetus Severinus Caucidus Tertullus, que habría pasado a manos de Marco Aurelio y que podía, eso sí, ser muy extensa y contemplar fincas tanto en el valle del Genil como del Guadalquivir, pues el nombre de una figlina de la zona de control de Hispalis parece que llevaba su nombre75. Dado el sistema de compras establecido para un producto annonario como el aceite, cabe la posibilidad de que el Kalendarium Vegetianum fuese, entre otras cosas, una institución destinada a complementar con sus intereses el aceite comprado por el Estado romano -recipiendario del legado- en la Bética, en línea con lo conocido en el mundo helenístico, donde la institución de la sitonía dependía en gran modo del evergetismo privado durante el principado76. En aquella zona la institución evergética de tal tipo era ya vieja; así C. Préaux, que comenta una inscripción de Samos, del siglo II a.C.77, nos muestra la actuación respecto a la compra de trigo, y nos dice que "se consiguió acumular un capital -presumiblemente recurriendo a una εiσφoρά- que
72 CIL II, 2029.
73 D. Manacorda, "Il kalendarium Vegetianum e le anfore della Betica", Mélanges de l'École Française de Rome. Antiquité, 89, 1977, 1, pp. 313- 332; F.J. Lomas y P. Sáez Fernández, "El kalendarium vegetianum, la annona y el comercio del aceite", Mélanges de la Casa de Velázquez, 17, 1981, pp. 55-84.
74 El nombre antiguo de la actual ciudad de Málaga sólo fue encontrado por Dressel sobre un rótulo pintado del Testaccio de los que muestran las ánforas típicamente olearias (CIL XV, 4203), con fecha de 149 y ofreciendo como productor a Mettius Pinitus. Posteriormente se ha vuelto a hallar otro titulus pictus con su nombre, con una cronología contextual de 217-229 (J.M. Blázquez, J. Remesal y E. Rodríguez Almeida, Excavaciones arqueológicas en el Monte Testaccio (Roma), Madrid, 1994, p. 70, n 83). E. Rodríguez Almeida, "Graffiti e produzione anforaria della Betica", en W.V. Harris (ed.), The inscribed economy. Production and distribution in the Roman empire in the light of instrumentum domesticum, Ann Arbor, 1993, p. 103, señala que las excavaciones últimas han aumentado su número por encima de la decena.
75 E. Rodríguez Almeida, "El monte Testaccio, hoy: Nuevos testimonios epigráficos", I Congreso Internacional sobre producción y comercio del aceite en la Antigüedad, Madrid, 1980, p. 87, n 35.
76 J.H.M. Strubbe, "The sitonia in the cities of Asia Minor under the Principate (II)", Epigraphica Anatolica, 13, 1989, p. 113.
77 Recogida en Syll., 3ª ed., 976.
14
luego se invirtió en forma de préstamos, cuyos intereses, que cobraban unos magistrados especiales, los curatores (oi μελεδωvoί), se dedicaban cada año a la compra de trigo que luego se distribuía gratuitamente entre los ciudadanos. Los curatores entregaban los intereses a los "compradores de trigo" elegidos por la asamblea del pueblo"78. En general, entendemos que el kalendarium Vegetianum, formado presumiblemente a partir de una capital aportado por los Valerii Vegeti, podría funcionar en relación a las compras de aceite de una manera similar a ésta. Tal vez la solución se encuentre algún día, cuando se precisen bien las cronologías, en las marcas de las figlinae Barba, Cepar( ) y Grumese, correspondientes respectivamente a las zonas de control de Corduba, Astigi e Hispalis: en ellas, donde durante un tiempo aparecían los nombres imperiales de Septimio Severo y sus dos hijos, vemos aparecer luego las siglas K.V. que D. Manacorda ha desarrollado como K(alendarium) V(egetianum)79; por lo demás, la estructura del resto del sello sigue igual que cuando aparecían los nombres de los Augustos, si bien donde antes veíamos a un presunto colonus o curator olearius denominado Ear(inus?) gestionando los tres alfares, ahora vemos a dos, Sic( ) et Asi( ), para las figlinae Barba y Grumese, y uno, Leopar(dus?), para Cepar( ). Los bienes imperiales habrían pasado, según esto, a ser integrados, para su gestión, en el marco de un organismo patrimonial previamente existente: el Kalendarium Vegetianum. Y P. Sáez Fernández nos sugiere la posibilidad de que se diesen préstamos de explotación, como sabemos que se dieron en la época de Severo Alejandro, que explicarían la aparición del Kalendarium Vegetianum en relación con los presuntos colonos que aparecerían sobre las marcas y que, de acuerdo con las tendencias de la época, explotarían las fincas imperiales. Pero insistimos en que, a falta de cronología para los sellos aludidos, cabe cualquier hipótesis80. Queda por último la cuestión de dónde se fabricaban las ánforas olearias de la zona malagueña y, por consiguiente, dónde se producía el trasiego o diffusio de los odres a los recipientes cerámicos que, por su fragilidad, sólo eran idóneos para el transporte por agua. La respuesta, hasta ahora desapercibida, comienza a hacérsenos patente. Como era de esperar, la fabricación de las ánforas olearias se dió en los mismos alfares que producían envases para otros productos, como el vino (aludido en las monedas de Acinipo) o las salsas de pescado, de la misma manerea que en el valle del Guadalquivir no hay separación física entre los lugares que fabrican las abundantísimas Dressel 20 para el aceite y las menos abundantes Haltern 70 para el vino y su derivados. De momento, y a falta de un exploración intensiva, dos alfares de la costa mediterránea nos han dado ya restos de ánforas Dressel 20: el de "Manganeto", de época flavia, junto a Torre del Mar81, que produjo también envases para el vino y para salsas de pescado; y el de Salobreña 78 El mundo helenístico. Grecia y Oriente (323-146 a.C.), vol. I., Barcelona, 1984, p. 227.
79 "Il Kalendarium Vegetianum e le anfore della Betica", MEFRA, 89, 1977, 1, p. 319. La idea había sido en cierto modo prefigurada ya por P. Baldacci, "Commercio e Stato nell'etá dei Severi", pp. 736-738.
80 Así por ejemplo, y basándonos en la cronología de los procuratores Kalendarii Vegetiani conocidos, que nunca sobrepasan el año 211, podríamos suponer, como hacen Lomas y Sáez ("El Kalendarium Vegetianum...", p. 81) que los sellos que presuntamente hacen referencia al mismo son anteriores a aquellos en que aparecen los tres augustos. Los desajustes monetarios podrían haber acabado con la eficacia del kalendarium.
81 O. Arteaga, "Die römischen Öfen von Manganeto bei Torre del Mar (Málaga)", M.M., 23, 1982, pp. 234-246, en particular p. 242.
15
(Granada), con los mismos tipos de envases82. Desde luego las ánforas que predominan son siempre las relativas al vino y, sobre todo, las destinadas a contener salazones y salsas de pescado, comenzando por la propia Barbesula, donde se detectó un alfar en zona extraurbana83. Ello no tiene nada de extraño, pues además de disfrutar de unas excelentes condiciones para la instalación de salinas (régimen de vientos y mareas, muchas horas de sol, escasas lluvias84), la costa andaluza las presenta también para la práctica de la pesca al encontrarse en la ruta utilizada por los escómbridos (caballa, bonito, atún...) en sus migraciones anuales, favorecidas por los vientos y las corrientes naturales85. Si a ello le sumamos las numerosas corrientes de agua dulce que vienen a desembocar en las costas desde la zona montañosa interior, tendremos unidas las tres condiciones necesarias para el establecimiento de la industria de la salazón del pescado86, por lo que no es de extrañar que se le sacase partido desde muy pronto87, aunque nosostros nos limitaremos a la época romana. Es así, pues, que podemos observar que si las ánforas de salazones hispano-púnicas se encuentran ya en el ágora de Corinto en el siglo V a.C.88, en el siglo I d.C. se hallan diseminadas por todo el Occidente, atendiendo tanto a mercados civiles, como podía ser el de Roma, como a los militares extendidos por el limes89. 82 O. Arteaga, "La transformación del medio ambiente costero de Salobreña (Granada). Causas naturales e históricas", Ciclo de conferencias pronunciadas con motivo del V Centenario de la incorporación de Salobreña a la Corona de Castilla (1489-1989), Salobreña, 1990, p. 72.
83 P. Rodríguez Oliva, "Municipium Barbesulanum", cit., p. 227.
84 M.P. Herrero Lorenzo, Estudio de las salinas de la bahía gaditana, Madrid, 1981, pp. 283-287 y 313; y J. Prado Aragonés, Léxico de las salinas de Huelva, 1992, pp. 24-38.
85 M. Ponsich y M. Tarradell, Garum et industries antiques de salaison dans la Méditerranée Occidentale, París, 1965, pp. 93-97. Recientemente M. Ponsich ha vuelto sobre el tema, con nueva documentación general, en Aceite de oliva y salazones de pescado. Factores geoeconómicos de Bética y Tingitania, Madrid, 1988, pp. 24-43 y 89-101.
86 R.I. Curtis, The production and commerce of fish sauce in the Western Roman Empire: A social and economic study, Ann Arbor, Michigan University Microfilms International, 1979, pp. 111-112. Del mismo autor, Garum and Salsamenta, Leiden-New York, 1991, pp. 50-51.
87 Cf. C. Gozálbez Cravioto, Las vías romanas de Málaga, p. 243, con ejemplos de alfares en Alora, Torre del Mar y la desembocadura del Guadalhorce. Véase nuestro trabajo, ya citado, sobre La proyección económica de la Bética en el Alto Imperio Romano, pp. 22-23 y 53-55.
88 C. Florido Navarro, "Anforas prerromanas sudibéricas", Habis, 15, 1984, p. 426 y G. de Frutos, G. Chic y N. Berriatua, "Las ánforas de la factoría prerromana de salazones de Las Redes (Puerto de Santa María, Cádiz)", Actas del 1er. Congreso Peninsular de Historia Antigua, Santiago de Compostela (1986), 1988, vol. 1, p. 300.
89 Una visión global puede verse en R.I. Curtis, The production and commerce of fish sauce in the Western Roman Empire, cit., pp. 269-282. Véase también, del mismo autor, "Spanish trade in salted fish products in the 1st. and 2nd centuries A.D.", Nautical Archaeology, 17, 1988, pp. 205-210.
16
Siguiendo la costa hacia el Este, y pasadas las factorías de salazones de Manilva90, un antiguo navegante encontraría la rada formada en la desembocadura del río Guadalmansa, cerca de Estepona, y allí, a unos 400 metros de la línea actual de costa, encontraría en pié lo que hoy son ruinas de "El Torreón", que se mantuvo hasta mediados del siglo II91, cuando se abandonó posiblemente al perder su función portuaria, tras haber tenido su auge en la segunda mitad del siglo anterior. La población se trasladaría al vecino lugar de "Las Torres de Guadalmansa", situado a pie de costa en una ensenada y dedicado por entero, desde el siglo I, a las salazones, para lo cual disponían de un acueducto subterráneo de servicio92. Salarían también la carne los habitantes de Lacippo (cerca de Casares)93 que muestran en sus monedas un toro y un delfín, como señalándonos su doble dependencia del mar y de los pastos94?. Debemos recordar aquí que existe un texto de Estrabón95 que hace alusión a los puntos de obtención de sal y a los saladeros de la zona y que normalmente se traduce mal, ya que la expresión τα oψωv ταριχεία, utilizada después de hacer referencia a "las sales minerales y las corrientes de ríos salados" de la Turdetania, se puede traducir tanto por "salazón de carnes" como por "salazón de pescados", pues en realidad en el término oψov caben ambos conceptos.Por eso entendemos que hace bien C. Gozálbez Cravioto96 cuando llama nuestra atención con toda justicia sobre la laguna salada de Fuente Piedra, en el territorio interior por encima de Antikaria: la chacina se ha producido desde muy antiguo y la cecina sabemos que se exportaba, como nos muestra un pecio de la bahía gaditana con ánforas de tipo púnico llenas de carne de óvido97. Siguiendo la vía costera de Gades a Malaca, se viene ubicando la antigua Salduba entre Estepona y Fuengirola, junto a la desembocadura del Guadalmansa, y a Cilniana junto a la desembocadura del Guadiaza98, aunque ésta posiblemente se encuentre algo retraida respecto a la
90 C. Posac Mon y P. Rodríguez Oliva, "La villa romana de Sabinillas (Manilva)", Mainake, 1, 1979, pp. 129-146. La instalación, dependiente de una villa, perdura hasta el final de la Antigüedad. C. Gozálbez Cravioto, Las vías romanas de Málaga, p. 318, añade a la factoría de salazones del "Castillo de la Duquesa", la de la "Torre de la Sal".
91 Trabajo inédito de Salvador Bravo y Jiménez, Sevilla 1991. Curso de Doctorado de O. Arteaga. Se nos informó, no obstante, durante el transcurso del Congreso, que en el lugar habían aparecido monedas del siglo IV d.C., por lo que el dato -no relevante para nuestro estudio- ha de ser tomado con precaución.
92 C. Gozálbez Cravioto, Las vías romanas de Málaga, p. 318.
93 Sobre esta ciudad puede verse el trabajo de R. Puertas Tricas y P. Rodríguez Oliva, "Estudios sobre la ciudad romana de Lacipo (Casares, Málaga)", Studia Archaeologica, Univ. Valladolid, n 64, 1980.
94 C. Gozálbez Cravioto, Las vías romanas de Málaga, p. 257.
95 III, 2, 6 (144).
96 Obra citada, pp. 245-246.
97 Cf. G. Chic, La proyección económica de la Bética..., cit. pp. 21-22.
98 L. Soto Jiménez y Aranaz, "Descubrimiento de Cilniana y su necrópolis en Estepona",
17
costa actual, no lejos de San Pedro de Alcántara, donde también existía un antiguo núcleo de población en época romana99. De nuevo las factorías de salazones hacen su aparición en yacimientos como los de "Las Bóvedas" y "Las Torres", surtidos de agua también aquí por un acueducto de cinco kilómetros100. Este gusto por las actividades marineras quedará reflejado en los mosaicos de la villa encontrada en la orilla oriental del río Verde101, a unos 500 m. de la costa actual: delfines, timones, un ánfora del tipo Beltrán IIA con su boca ancha para recibir los trozos de pescado salado102, etc. La misma tónica vamos a observar en las proximidades del río Ojén o Fuengirola, donde hoy se encuentra la ciudad del mismo nombre, que ha sido identificada por la epigrafía como la antigua Suel103. La línea de costa se ha transformado aquí profundamente, habiéndose rellenado en más de dos kilómetros la bahía en la que desembocaba el río cuando los fenicios ocuparon la zona, sobre todo desde el momento en que la explotación romana del suelo, a través del sistema de villae, alteró el ritmo natural de crecimiento de los aportes del río104. También en este lugar se han encontrado restos de un acueducto que, como se sabe, es una construcción muy útil para las factorías de salazón105, como la de la "Finca del Secretario", hoy destruida106 y otras que aún son reconocibles a simple vista107, como la que se encuentra al pie del castillo de Fuengirola, en la Jábega, 17, 1977, pp. 59-66. J.L. Casado Bellagarza, "Cilniana, ciudad romana", Cilniana, 1, 1982, pp. 3-5.
99 C. Gozálbez Cravioto, Las vías romanas de Málaga, p. 44.
100 S.L. Spaar, The ports of Roman Baetica: A study of provincial harbors and their function from an historical and archaeological prespective, Ann Arbor, 1983, pp. 170-181; M. Ponsich, Aceite de oliva y salazones de pescado. Factores geoeconómicos de Bética y Tingitania, Madrid, 1988, pp 182-183; M L. Loza Azuaga y J. Beltrán Fortes, "Estudio arqueológico del yacimiento romano de Haza Honda (Málaga)", Actas del I Congreso Internacional sobre el Estrecho de Gibraltar, Ceuta, Noviembre de 1987, p. 1000.
101 F. Alcalá Marín y C. Posac Mons, "Un mosaico romano en Marbella", AEspA, 25, 1962, pp. 176-181; C. Posac Mons, "La villa romana de Marbella", N.A.H., 1, 1972, p. 97.
102 Su cronología va del siglo I d.C. a la primera mitad del II. Véase al respecto M. Sciallano y P. Sibella, Amphores. Comment les identifier?, Aix en Provence, 1991, pp. 58-59.
103 P. Rodríguez Oliva, "Municipium Suelitanum. 1ª parte: fuentes literarias y hallazgos epigráficos y numismáticos", Arqueología de Andalucía Oriental. Siete estudios, Málaga, 1981, pp. 49-71.
104 Trabajo inédito sobre la línea de costa realizados por F. Pozo Blázquez bajo la dirección de O. Arteaga, que ofrece numerosos yacimientos romanos en torno a la antigua línea costera.
105 M. Ponsich, Aceite de oliva y salazones de pescado, cit., p. 179.
106 R. Atencia Páez y A. Sola Márquez, "Arqueología romana malagueña. Fuengirola", Jábega, 23, 1978, p. 83.
107 Mª L. Loza Azuaga y J. Beltrán Fortes, "Estudio arqueológico del yacimiento romano de
18
orilla derecha del río u otra a 2'5 km. al N. (Los Boliches?)108. Pero quizás el dato más llamativo para un historiador nos venga dado por la inscripción, sobre un altar dedicado a Neptuno, del sevir augustal, primus et perpetuus, L. Iunius Puteolanus109. En ella consta el carácter libertino de este personaje, a quien se otorgaron todos los honores que le permitía recibir su condición social y que él celebro con una comida pública, así como el nombre del municipium Suelitanum, que nos permite conjeturar que el antiguo oppidum del que nos habla Plinio110 se convirtió en municipio en el marco de las reformas de la época flavia. E.W. Haley111 ha propuesto poner en relación a nuestro personaje suelitano con los rótulos pintados que muestran dos ánforas Dressel 12 encontradas en los Castra Praetoria de Roma112, el más completo de los cuales indica su contenido como g(arum) sc(ombri), f(los), Puteolani. El problema es que la inscripción de Fuengirola, dado que refleja el carácter de municipium de Suel y que éste no es anterior a Plinio, ha de datarse a partir de la etapa final del siglo I, mientras que las ánforas de los Castra Praetoria no son posteriores al año 50113. De todas formas, dado el tipo de personaje (un liberto), su cognomen (Puteolanus) y la dedicación a Neptuno la propuesta no deja de ser seductora. Debemos recordar que ya Estrabón114 nos decía que "de la abundancia de exportaciones de Turdetania hablan a las claras el tamaño y el número de sus barcos fletados, pues sus enormes mercantes navegan rumbo a Puteoli y Ostia, el puerto de Roma, rivalizando casi en número con los africanos", y que de Puteoli venía, por ejemplo, cerámica de mesa115. El comercio de salazones hispanas es evidente en Ostia, donde las ánforas béticas de salsas de pescado son abundantes116. Pero nos resulta ahora más pertinente la
Haza Honda (Málaga)", cit., p. 1000.
108 E.W. Haley, "The Fish Sauce Trader L. Iunius Puteolanus", Z.P.E., 80, 1990, pp. 74-75.
109 CIL II, 1944. La denominación "Primus" implica sólo jerarquía social y no cronológica. Cf. J.H. Oliver, "Gerusiae and Augustales", Historia, 7, 1958, pp. 490-491.
110 N.H., III, 3, 8.
111 "The Fish Sauce Trader L. Iunius Puteolanus", cit., pp. 72-78.
112 CIL XV, 4687 y 4688.
113 Las ánforas Dressel 12 sólo se produjeron de mediados del siglo I a.C. a mediados del s. I d.C.. Véase en M. Sciallano y P. Sibella, Amphores. Comment les identifier?, cit., 1991, p. 62.
114 III, 2, 6 (145).
115 E. Serrano Ramos y R. Atencia Páez, "Marcas de alfarero sobre terra sigillata en la provincia de Málaga", Baetica, 4, 1981, pp. 89-114; R. Atencia Páez, F. Peregrin Pardo y E. Serrano Ramos, "Marcas de alfareros sobre terra sigillata procedentes de Ilurco (Pinos Puente, Granada)", Actas del I Congreso Andaluz de Estudios Clásicos, Jaén, 1982, p. 127.
116 R.I. Curtis, "Spanish trade in salted products in the 1st and 2nd centuries AD", The International Journal of Nautical Archaeology und Underwater Exploration, 17, 3, 1988, p. 207.
19
información que nos transmite Claudio Eliano117 cuando nos refiere que en Puteoli, de forma parecida a como Plinio118 decía que pasaba en Carteia, un pulpo gigantesco salía del agua y llegaba a una casa donde se encontraba el cargamento y las salazones envasadas en ánforas de los comerciantes hispanos. Tal vez sea interesante considerar igualmente el paralelo que existe entre L. Iunius Puteolanus de Suel y L. Iunius Nothus de Singilia Barba: también éste es un sevir augustal honrado con los mayores honores a los que pudiera aspirar un liberto119. Sabemos además que éste segundo estaba casado con una mujer nacida libre, Lollia Marciana, hija de L. Lollius Aelianus y Calpurnia Clementina120, hecho que S. Ordóñez destaca por su rareza121. La inscripción en la que se nos informa de ello es interesante también por otras cuestiones. En primer lugar el nombre que se nos da para nuestro personaje es L. Iunius Nothus Cornel. [?]uietinus. Cornel. se podría desarrollar, como sugiere Ordóñez, como Cornelianus, para lo que tenemos el paralelo en otra inscripción de la misma ciudad que nos habla del ingenuo M. Sempronius Cep(h)alo Cornelianus122. Este autor piensa que dicho agnomen podría hacer alusión al nombre de la persona bajo cuyo patronazgo alcanzó la ciudadanía. Porque el otro elemento interesante a que hacíamos referencia es la indicación del origo, [q?]uietinus123, desgraciadamente incompleta, que hace sospechar a S. Ordóñez que su procedencia sea extrapeninsular, como sospecha Haley que lo sea L. Iunius Puteolanus. Paleográficamente esta inscripción de L. Iunius Nothus se fecha en el primer tercio del siglo II, lo que podría convenir también para la de Suel. Pero estos paralelos -y otro que se podría establecer en la misma Singilia Barba con el también augustal L. Iunius Maurus- entendemos que se deben completar con otro derivado de la epigrafía anfórica. B. Liou y R. Marichal124 nos han dado a conocer un ánfora hispana del tipo Dressel 7-11, datable entre el siglo I y comienzos del II, cuyo rótulo pintado nos informa de que contenía garum de caballa producido en talleres imperiales (ex of. Augg.)125 y comercializado por Iunius Cilo. Los
117 De natura animalium, XIII, 6.
118 N.H., IX, 92-93.
119 CIL II, 2022 y 2023.
120 E. Serrano Ramos, A. de Luque Moraño y P. Rodríguez Oliva, "Varia arqueológica malacitana", Jábega, 11, 1975, pp. 44-45.
121 "Cuestiones en torno a Singilia Barba", cit., pp. 337-338.
122 Cf. Hispania Epigraphica, 2, 1990, p. 140, n 465.
123 Hispania Epigraphica, 2, 1990, p. 139, n 461.
124 "Les inscriptions peintes sur amphores de l'anse Saint-Gervais a Fos-sur-Mer", Archaeonautica, 2, 1978, pp. 131-135.
125 CIL II, 1177, de Sevilla, hace referencia a Caecilius Virgilianus como procurator Augusti ripae provinciae Baeticae, y por tanto es excluido con razón de la nómina de funcionarios relacionados con el Baetis por S. Dardaine y H. Pavis d'Escurac, "Le Baetis et son aménagement: l'apport de l'épigraphie (CIL, II, 1183 et 1180)", Ktema, 8, 1983, p. 311, n. 37. Es interesante, con todo, que este procurador imperial para la orilla marítima de la provincia Bética residiera en
20
dos Augustos mencionados pudieran ser Nerva y Trajano, lo que nos llevaría a fechar el titulus en 97-98126. Otro rótulo pintado sobre un ánfora bética de salmuera, tipo Dressel 14, datada en la segunda mitad del siglo I127, nos habla de una sociedad de tres Iunii que actúan conjuntamente en la operación comercial. Sería demasiado arriesgado ver una cierta relación entre todos o parte de ellos? ¿Tendrían estos comerciantes alguna relación también con la industria extractiva del mármol, existente tanto en una zona como en la otra128? Pensemos que mármoles de la zona de Mijas nos dice C. Gozálbez Cravioto que han sido encontrados en pecios sumergidos frente a la costa de Calaburras, junto a Fuengirola129, evidenciando una comercialización por mar. Las cetariae o industrias de salazón130 se extienden por toda la costa más allá de Suel. Las encontramos en "Torre de Benalmádena", donde se asocian con ánforas Beltrán III y Dressel 7131, y en Torremolinos132, así como en la desembocadura del Guadalhorce133. Esta zona ha sido bien prospectada por O. Arteaga y ello ha permitido, junto con las exploraciones geofísicas, observar hasta qué punto se ha colmatado la antigua bahía, de tal forma que se detecta un horno productor de ánforas Dressel 7-11 y Beltrán II B (datable en la segunda mitad del siglo I y comienzos del II) en "Colmenares", a unos seis kilómetros de la línea de costa actual y aproximadamente a dos tan sólo de la registrada para época romana, lo que por otro lado confirma la navegabilidad del río, que S.L. Spaar134 lleva hasta la altura de la antigua Cartima, y que se ve apoyada por la presencia
Sevilla. Estimamos que su caso es asimilable al de Rufus...procurator Plotinae Augustae, procurator Caesaris Hadriani ad ripam que aparece en una inscripción de Caralis (CIL, XI, 7687). Podría estar relacianado con el hecho de que el emperador poseyese fábricas de salazón en la costa bética.
126 R.I. Curtis, Garum and Salsamenta, cit., p. 63, n. 86, prefiere inclinarse por Vespasiano y Tito.
127 B. Liou, "Inscriptions peintes sur amphores: Fos (suite), Marseille, Toulon, Port-la-Nautique, Arles, Saint-Blaise, Saint-Martin-de-Crau, Mâcon, Calvi", Archaeonautica, 7, 1987, p. 114, A1. El ánfora se encontró en 1984 en Arles.
128 C. Gozálbez Cravioto, Las vías romanas de Málaga, pp. 240-243.
129 C. Gozálbez Cravioto, Obra citada, p. 69.
130 La identificación del término se debe a R.I. Curtis, Garum and Salsamenta, cit., p. 53.
131 E.W. Haley, "The Fish Sauce Trader L. Iunius Puteolanus", cit., p. 75. P. Rodríguez Oliva, La arqueología romana de Benalmádena, Benalmádena, 1982, p. 12; en pp. 55-59 se ofrecen hallazgos de ánforas y cepos romanos obtenidos del mar.
132 C. Gozálbez Cravioto, Las vías romanas de Málaga, p. 313.
133 A. Arribas, El yacimiento fenicio de la desembocadura del río Guadalhorce (Málaga), Granada, 1973, p. 7.
134 The Ports of Roman Baetica, cit., p. 164 y 167.
21
de anzuelos en yacimientos del valle135. Ello implica, junto con el notable aumento de sitios ocupados respecto a la época anterior a la imperial, una intensificación de la explotación del territorio a todos los niveles. Sin duda la explotación agropecuaria trajo consigo una mayor deforestación, así como procesos de remoción artificial de los suelos; el mayor uso de leña implicado por los hornos cerámicos incidiría en ello136. Se han localizado factorías de salazones en ambos extremos de la antigua bahía, tanto en la finca "El Pilar" o "Los Alamos" (con 16 pilas), en la zona N.E. del Campamento Benítez, como en el "Cortijo el Pato", éste ya en Málaga y no muy lejos del alfar de "Puente Carranque"137. Todo lo anteriormente dicho nos puede explicar la pujanza de Cartima, situada en conexión con la vía Malaca-Antikaria y con la que conducía a Acinipo, entre los siglos I y II de nuestra era. De entre su epigrafía ha llamado especialmente nuestra atención la inscripción de Iunia Rustica, hija de Decimus, quien, como la hija del diffusor olearius C. Iulius Alfius Theseus, desempeñó también el cargo de sacerdotisa perpetua y también aquí primera del municipio y se mostró muy espléndida con su ciudad, estando casada con C. Fabius Fabianus138; pues bien, entre los mercatores olearii que trabajan hacia 120-125 con ánforas béticas encontramos a Decimus Iunius R......139, lo que nos lleva a establecer una identidad bastante probable, pues las coincidencias con la inscripción cartimitana creemos que son suficientes como para tomarlas en cuenta. La aparición como marido de C. Fabius Fabianus, que pudiera ser el mismo que vemos también en Acinipo140, nos mostraría una vez más a los miembros de esta familia ligados a funciones de navicularii, posiblemente al servicio de la Annona, actividades en las que son largamente conocidos141. En este sentido puede ir más allá de la simple coincidencia el hecho de que en Ulia142, entre los oferentes de una dedicación a Severo Alejandro, que fue quien restituyó la función de los diffusores olearii tras el paréntesis severiano anterior como bien sabemos, encontremos juntos a Q. Fabius Fabianus y a L. Aelius Optatus, nombre éste bien conocido en
135 C. Gozálbez Cravioto, Las vías romanas de Málaga, p. 245.
136 C.A. Quirós Esteban y J.M. Vargas Jiménez, Marco físico y antrópico en la cuenca inferior del Río Guadalhorce, trabajo realizado en el curso de Doctorado dirigido por O. Arteaga.
137 M. Hunt Ortiz, Poblamiento Estuario del Guadalhorce, trabajo de las mismas características que el anterior. C. Gozálvez Cravioto, Las vías romanas de Málaga, pp. 48 y 91 n. 41, añade los yacimientos de "San Julián" y "Santa Tecla", pero no lo confirman otros estudios.
138 CIL II, 1956. La inscripción se encuentra en el Museo de Málaga: Inscripciones latinas del Museo de Málaga, Madrid, 1981, pp. 13-14.
139 CIL XV, 3914 y B. Liou, "Inscriptions peintes sur amphores: Fos (suite), Marseille, Toulon, Port-la-Nautique, Arles, Saint-Blaise, Saint- Martin-de-Crau, Mâcon, Calvi", Archaeonautica, 7, p. 134.
140 CIL II, 1356.
141 Para otros Fabii, de los siglos I a III, dedicados al transporte de aceite puede verse G. Chic, Epigrafía anfórica de la Bética, II, p. 24.
142 Según CIL II, 1533.
22
las marcas y los tituli picti de las ánforas olearias. Finalmente, retornando al personaje de Iunia Rustica, hija de Decimus, ignoramos si guardó alguna relación de parentesco con otro paisano suyo, D. Iunius Melinus, primer eques de la ciudad cartimitana y perteneciente a la tribu Galeria (frente a la Quirina, que parece ser la habitual). Y, desde luego, no deja de ser interesante el hecho de que entre los actos de munificencia de esta mujer se explicite que vectigalia publica vindicavit, o sea que reclamase para sí una tarea financieramente peligrosa como era ya en este momento la conductio vectigalium fisci, como antes se indicó, pues suponía liberar a la curia municipal de una grave responsabilidad no deseada que le podría llevar a peligrosos endeudamientos, como el que parece haber sido resuelto, también en la propia Cartima, por el pontífice L. Porcius Saturninus al hacerse cargo, igualmente en un acto evergético, de los 20.000 sestercios comprometidos143 por la ciudad. En cuanto a Malaca ya hemos apuntado que algunos de los yacimientos que denotan establecimientos relacionados con la pesca en la desembocadura del Guadalhorce se encuentran en íntima relación con esta ciudad.A dichos restos ya citados de factorías de salazón próximos a Málaga habría que añadir otros colacionados por P. Rodríguez Oliva en la propia ciudad144, así como al alfar del "Puente Carranque" (con ánforas Beltrán IV, Beltrán IIB, Dressel 2-3 y 18 I) habría que sumar, a un par de km. al NO., el de "Haza Honda", dedicado a la fabricación de ánforas salsarias (Dressel 8), desde época augustea a la de los Flavios145. Recordemos que Estrabón, haciéndose eco de las noticias que recibe, nos dice146 que "la ciudad más importante de esta costa es Malaca, distante de Calpe lo mismo que Gades; es un emporio para los nómadas de la costa de enfrente y tiene grandes saladeros". Plinio, por su parte, nos indica que esta ciudad federada se encontraba en la desembocadura de un río que portaba su mismo nombre147. Este "río de la ciudad" se denomina así hoy mismo: Guadalmedina, y su evolución costera ha sido similar a la de los otros ríos considerados, con un amplio relleno de la antigua bahía que ha determinado que el puerto romano se encuentre hoy a bastante distancia de la costa148. Según P. Rodríguez Oliva149, en época romana habría que llevar la línea de costa al menos hasta la altura en que se produce la intersección de las calles Bolsa y San Bernardo el Viejo, por lo que, siguiendo las curvas de nivel el mar penetraría, a modo de ensenada, en dirección hacia la Plaza de la Constitución. Y a una época tardorromana corresponderían las dos piletas de salazón cegadas con arena descubiertas en la calle Cañón. No hay que dudar que con el establecimiento de la paz por 143 CIL II, 1957. La importancia de la gens Porcia en Cartima y su relación con el culto imperial ha sido destacada por J. Muñiz Coello, "Notas sobre Cartima romana", Hispania Antiqua, 6, 1976, p. 20.
144 "Malaca, Ciudad Romana", Symposium sobre ciudades augusteas de Hispania, II, Zaragoza, 1976, pp. 53-61, y Jábega, 44, 1983, p. 13.
145 Mª L. Loza Azuaga y J. Beltrán Fortes, "Estudio arqueológico del yacimiento romano de Haza Honda (Málaga)", cit., pp. 991-1001.
146 III, 4, 2 (156).
147 N.H., III, 3, 8.
148 Cf. S.L. Spaar, The Ports of Roman Baetica, cit., pp. 164-165.
149 "Malaca, ciudad romana", cit., pp. 56-57.
23
Augusto, el cese de la piratería y el desarrollo de la vida urbana, esta actividad salazonera, que permitía poner en el mercado un producto en conserva fácil de adquirir y rico en proteinas150, hubo de experimentar un notable empuje que habría de afectar positivamente a una ciudad tan activa ya anteriormente como Malaca151. Esta nos dice Estrabón que era "un emporio para los nómadas de la costa de enfrente", y Plinio nos especifica que en la costa de enfrente lo que se encontraba era Siga, que en su tiempo fue la corte del númida masesilio Sifax152, rey que mantenía como idioma de corte la lengua fenicia en vez de la bereber propia y que recibió apoyo de Escipión cuando luchaba contra Cartago. Livio153 nos habla de los maesesses del Sur hispano, a los que A. Schulten154 relaciona con los masaesylios africanos. Puesto que la última fase de la guerra púnico-romana en Hispania (año 207 a.C.), en la que se inserta la información aludida, sitúa a las tropas púnicas de Hasdrubal Giscón en la zona oceánica de Gades, a las romanas -que ocupaban Cartagena- en la región levantina hispana del Mediterráneo, y a un nuevo ejército púnico de refresco establecido "en la Celtiberia que está entre los dos mares" (in Celtiberia, quae media inter duo maria est), en clara alusión a la zona malagueña, entendemos que puede tener futuro una investigación que analice en conjunto la situación costera malagueña ("esa costa que en su integridad opinaba M. Agripa que originariamente fue de los cartagineses"155), los vaivenes de las alianzas de Roma con los númidas massesilios de Sífax y los masilios de Masinissa, la postura rebelde de las ciudades de Malaca y Sexi en 197 a.C.156 y el posterior carácter de civitas foederata que nos ha transmitido Plinio157. Nosotros lo apuntamos simplemente aquí como signo documentado de unas relaciones entre ambos lados del estrecho que eran muy antiguas158 y que se mantuvieron mucho tiempo después. Entendemos que estas relaciones habría que comprenderlas en el marco de la política económica de los reyes númidas a partir de Masinissa, el aliado final de Roma en su lucha contra Cartago y que disfrutaba de un monumento público en Delos159. Política que se mantuvo con el padre del 150 R.I. Curtis, "In defense of garum", The Classical Journal, 78, 1983, pp. 232-240.
151 No entramos a discutir el origen de Málaga y la relación que con el mismo pueda tener el significado de su nombre (ligado o no a las salazones). Cf. R.I. Curtis, Garum and Salsamenta, p. 47, n. 22.
152 Plinio, N.H., V, 1, 19: Siga oppidum ex adverso Malacae in Hispania situm, Syphacis regia.
153 XXVIII, 3, 3.
154 Fontes Hispaniae Antiquae, III, Barcelona, 1935, p. 131.
155 Plinio, N.H., III, 3. 8: Oram eam in universum originis Poenorum existimavit M. Agripa.
156 Liv., 33, 21, 6.
157 III, 3, 8: Malaca cum fluvio foederatorum.
158 Vd. J.M. Lassère, Vbique populus, París, 1977, pp. 71-72.
159 M.-F. Baslez, "Un monument de la famille royale de Numidie à Délos", R.E.G., 1981, pp. 160-165.
24
rey Juba I, Hiempsal II, con sus relaciones rodias160 y que se evidencia en la costa púnica hispana a partir de 25 a.C., cuando se reconstituye el reino para el númida Juba II, en tanto que las colonias atlánticas quedaban ligadas a la Bética161. El hecho de que Juba II, auténtico rey vasallo romano de carácter helenístico, fuese honrado como patrono y duovir quinquenal al menos en dos de los principales centros comerciales semitas de la Península, como eran Cádiz162 y Cartagena163, es todo un síntoma de las buenas e intensas relaciones comerciales mantenidas. Por ello resulta perfectamente normal que las monedas de plata y de bronce acuñadas por Juba II o su hijo Ptolomeo se adecuen a los patrones romanos y que por otro lado, que nos interesa resaltar especialmente, sean tan abundantes en esta zona los bronces acuñados en Hispania164. Dada su posición y tradición, nada tiene de extraño pués que las relaciones con Malaca formasen parte del juego regular de la política de los reyes númidas, lo mismo que formaba parte la también federada Gades. Centro transformador y exportador de metales165 de primer orden, como atestiguan sus monedas, piensa C. Gozálvez Cravioto166 que la reforma viaria de Augusto, al mejorar la
160 V.N. Kontorini, "Le roi Hiempsal II de Numidie et Rhodes", Antiqu. Class., 44, 1975, pp. 89.
161 Plinio, N.H., V, 2. Cf. H. Pavis d'Escurac, "Les méthodes de l'imperialisme romain en Maurétanie de 33 avant J.C. à 40 aprés J.C.", Ktema, 7, 1982, p. 230.
162 P. Rufo Festo Avienio, Ora Maritima, vv. 257-283.
163 CIL II, 3417. Por las monedas podemos saber que fue duovir quinquenal junto con Gn. Atellius, y también por las monedas llegamos a conocer que repitió el cargo el hijo de aquel rey y Cleopatra Selene, Ptolomeo, quien compartió duovirato con C. Laetilius Apalus (A. Delgado, Nuevo método de clasificación de las medallas autónomas de España, Sevilla, 1876, tomo III, p. 69). También es igualmente interesante que este mismo C. Laetilius fuese honrado por los piscatores et propolae (revendedores) cartageneros (CIL II, 5929), lo que podría ser un indicio de la preocupación por los temas pesqueros por parte de las autoridades, lo cual sería el motivo principal para mantener estrechas relaciones con los reyes mauritanos.
164 Véase el cuadro realizado por C. Rodewald, Money in the age of Tiberius, Manchester, 1976, p. 148, sobre los hallazgos monetarios en Mauritania. Véase también J. Marion, "Note sur la contribution de la numismatique a la connaissance de la Maurétanie Tingitane", Antiquités Africaines, I, 1967, pp. 117-118, y J.M. Blázquez, "Relaciones entre Hispania y Africa desde Alejandro Magno hasta la llegada de los árabes", Die Araber in der alten Welt, Berlín, 1969, p. 477. Un gráfico de las ciudades mauritanas donde han aparecido monedas malagueñas y viceversa fue ofrecido por P. Rodríguez Oliva en la Historia de Málaga publicada por el diario Sur, 1994, p. 134.
165 Tanto para S.L. Spaar, The Ports of Roman Baetica, cit., p. 252, n. 113, como para S. Martínez Lillo y B. Martínez Díaz, "Carta arqueológica submarina entre Málaga y Almuñécar (Granada)", Cuadernos de Arqueología Marítima, 1, 1992, p. 187, el mineral de hierro fue siempre una de las principales fuentes de riqueza de la costa malagueña.
166 Las vías romanas de Málaga, p. 239.
25
comunicación directa con la costa desde la Serranía de Córdoba, la haría decaer en beneficio de Sexi (Almuñécar), que se convertía así en un centro exportador de primer orden. Ello explicaría, desde luego, el que la fama de las salazones de la costa malagueña se concentrase, a juzgar por nuestras fuentes literarias, en ese municipium Firmum Iulium sexitano167. Pero las fuentes epigráficas nos dicen más cosas respecto al comercio de salazón malagueño que al almuñequero, aunque no sean tantas como a nosotros nos gustarían. Cuando hablamos así estamos pensando desde luego en las inscripciones que giran en torno a la persona de P. Clodius Athenio. Este personaje aparece en una inscripción de Málaga un tanto extraña que llamó la atención de Th. Mommsen168. Según ella los ciudadanos de Málaga reunieron dinero para elevar una estatua a Valeria Lucilla, hija de Gaius, que estaba casada con L. Valerius Proculus, de la tribu Quirina, que en ese momento era Prefecto de Egipto (entre 144 y 147) y con anterioridad lo había sido de la Annona (entre 142 y 144), lo que está igualmente atestiguado en otra inscripción malagueña en la que la ciudad lo celebra como patrono169. Según J.M. Ojeda Torres170 y recogiendo una tradición anterior, estas inscripciones -sobre todo la que hace referencia a su esposa- "nos indican las fuertes relaciones que mantenía con esta ciudad de la que probablemente era originario". Pues bién, P. Clodius Athenio había devuelto el dinero recogido y se había hecho cargo de los gastos personalmente. La otra inscripción en la que se nos habla de nuestro personaje es funeraria y se encuentra en Roma171 dándonos a entender claramente que era en esta ciudad donde residía habitualmente, pues el sepulcro se lo hizo estando aún vivo y con la finalidad de acogerlo tanto a ál como a sus hijos y libertos y a sus respectivas descendencias. Nos dice además que personalmente era negotians salsarius y que había sido elegido como quinquennalis Corporis Negotiantium Malacitanorum. Y esto nos lleva de nuevo a Málaga, donde una inscripción escrita en griego172 nos habla igualmente de una corporación, aunque en este caso de mercaderes sirios y asiáticos? establecidos para sus negocios en la ciudad, que honra a su patrono y presidente T. Clodius Iulianus a través del curator Cornelius Silvanus173. Recientemente C. Ricci174 se ha ocupado del tema y ha llegado a la conclusión de que, pese a no indicar patronímico ni patronato, nuestro Athenio no era un liberto sino una persona libre, casado con Scantia Successa, quien a su vez era miembro de una familia de mercatores que identifica epigráficamente en una inscripción de Roma 167 Marcial, Epigr., VII, 78; Plinio, N.H., XXXII, 53, 146; etc.
168 CIL II, 1971.
169 CIL II, 1970.
170 El servicio administrativo imperial ecuestre en la Hispania romana durante el Alto Imperio. I. Prosopografía, Sevilla, 1993, p. 59.
171 CIL VI, 9677.
172 IG XIV, 2540.
173 Cf. A. D'Ors, Epigrafía jurídica de la España Romana, Madrid, 1953, p. 395; J.M. Santero Santurino, Asociaciones populares en la Hispania romana, Sevilla, 1978, pp. 130 y 143-144.
174 "Hispani a Roma", Gerión, 10, 1992, p. 139.
26
y otra de Narbona175. Estima asimismo que posiblemente existió una relación entre los Clodii de las dos inscripciones malagueñas, donde tendrían su origen aunque luego se trasladasen a vivir definitivamente a Roma y que Athenio obtenía un cierto prestigio social de su relación con la esposa de L. Valerius Proculus, posiblemente malagueña, admitiendo que esa relación le pudo venir de la época en que su ilustre paisano desempeño el cargo de Prefecto de la Annona, o sea de Jefe de los Suministros Imperiales, dado que si bien no está atestiguado que la plebe de Roma recibiera pescado salado o salsas derivadas, sí es seguro que formaban parte de la dieta de los soldados, a los que la Annona suministraba igualmente. Por otro lado la presencia de mercaderes orientales en el siglo II, aparte de que Elio Aristides nos diga que los comerciantes se trasladan contínuamente del mar interior al exterior y viceversa llevando sus mercancías176, viene explicada por el hecho de que las ánforas egeas contenedoras de vino comiencen a llegar a Occidente, habiéndose localizado un ejemplar del tipo Agora M-54 en un lugar tan distante como la antigua Balsa (Torre de Aires, Tavira), en el Atlántico, según nos comunica el Prof. Carlos Fabiâo; estas importaciones orientales estudiadas por C. Panella177, hacen la contrapartida de las ánforas olearias béticas encontradas por la misma época en el Mediterráneo Oriental178. Pasada Malaca el navegante que viajase hacia el este llegaría pronto a la desembocadura del río Vélez, el cual tiene un recorrido corto aunque accidentado por lo que despliega una violenta labor erosiva que se hace mayor cuando la labor del hombre sobre su cuenca se hace sentir de manera especial (tala de árboles para combustible o construcción, agricultura, ganadería de ovicápridos, etc.), como sucede en las épocas fenicia y romana, por lo que el antiguo estuario se va rellenando de forma progresiva y la línea de costa se aleja. La vid y el olivo, que parecen haber sido los cultivos principales en época romana, incidieron pues notablemente en la configuración del medio179. Este fue el lugar de la antigua Maenoba, citada por Estrabón como ciudad de estuario180 y constituyó un centro salazonero desde época temprana. En el yacimiento denominado "Cerro del Mar" encontró O. Arteaga un depósito de ánforas Dressel 7-11, procedentes sin duda del horno de Toscanos descubierto por H.G. Niemeyer181. M. Ponsich nos
175 CIL VI 9630 y CIL XII, 4707 de Narbo.
176 Orat., XXXVI, 91, p. 292 (ed. Keil, vol. II).
177 "Oriente ed Occidente. Considerazioni su alcune anfore 'egee'", Recherches sur le amphores grecques, Paris, 1986, pp. 609-636. Cf. A. Desbat y M. Picon, "Les importations d'amphores de Méditerranée Orientale à Lyon (Fin du Ier siécle avant J.-C et Ier siécle aprés)", Idem, pp. 637-648.
178 Cf. E. Lyding Will, "Exportation of olive oil from Baetica to the Eastern Mediterranean", Actas del II Congreso Internacional sobre Producción y Comercio del Aceite en la Antigüedad, Madrid, 1983, pp. 391-440.
179 L. Pérez Iriarte y B. Sáez Taboada, La incidencia de las culturas pre y protohistóricas en el proceso de transformación del medio ambiente costero: la cuenca baja del río Vélez (Málaga), trabajo realizado bajo la dirección del Dr. O. Arteaga en el marco de su programa de Doctorado.
180 III, 2, 5.
181 "Toscanos. Campañas de 1973 y 1976", N.A.H., 6, 1979, p. 249. Recogido, como la noticia anterior, por Mª L. Loza Azuaga y J. Beltrán Fortes, "Estudio arqueológico del yacimiento
27
revela el análisis osteológico del contenido: se utilizaron para la fabricación sardinas, anchoas, percas, bremas, baras, caballas y atunes rojos182. Y ya hemos hablado con anterioridad del alfar de Manganeto, que además de ánforas salsarias producía ánforas olearias del tipo corriente en el Testaccio: las Dressel 20. El siguiente yacimiento destacable se encuentra junto a la desembocadura del riachuelo Torrox. Aquí se ha atestiguado igualmente una factoría de salazones183 y un alfar productor de ánforas Dressel 7-11, apropiadas para dicho contenido y con una cronología que abarca el siglo I y comienzos del II184. Lugar de la antigua Caviclum, ha sido estudiado por P. Rodríguez Oliva185, a quien debemos un estudio sobre la difusión de la terra sigillata fabricada en Andújar en base a los datos de este yacimiento, llegando a la conclusión de que, aparte la lógica vía del Guadalquivir, se usaron también las vías que acercaban el producto por el interior a la costa de Málaga, desde donde podrían pasar a Mauritania Tingitana186. Y de esta manera nuestro presunto navegante de hace diecinueve o veinte siglos, que no tenía la menor idea de que Javier de Burgos iba a separar administrativamente la provincia de Málaga de la de Granada en 1833, se saldría del límite que nosotros hemos impuesto a nuestro breve repaso a la economía costera de la provincia de Málaga en la época romana altoimperial, pues el siguiente yacimiento destacable, el de la antigua ciudad de Sel (Salobreña) con sus famosas salazones, ya no nos pertenece.
romano de Haza Honda (Málaga)", cit., p. 1000.
182 Aceite de oliva y salazones de pescado, cit., p. 180.
183 M. Ponsich, Aceite de oliva y salazones de pescado, pp. 177-179.
184 Mª L. Loza Azuaga y J. Beltrán Fortes, "Estudio arqueológico del yacimiento romano de Haza Honda (Málaga)", cit., p. 992.
185 "La villa romana del faro de Torrox (Málaga)", Studia Archaeologica, Univ. Valladolid, n 48, 1978.
186 "Sobre la difusión de la terra sigillata fabricada en Andújar: Hallazgos en el yacimiento romano de Torrox-Costa", Actas del I Congreso Andaluz de Estudios Clásicos, Jaén, 1982, pp. 392-399. (Sevilla, 22 de Septiembre de 1994)