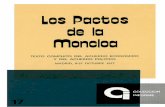PRINCIPALES TRANSFORMACIONES ESTRUCTURALES DE … · IPC del año anterior hasta la aplicación de...
Transcript of PRINCIPALES TRANSFORMACIONES ESTRUCTURALES DE … · IPC del año anterior hasta la aplicación de...
1
DOCUMENTOS DE TRABAJO 2003-1
PRINCIPALES TRANSFORMACIONES ESTRUCTURALES DE LA MOVILIDAD INTERIOR EN ESPAÑA TRAS LA CRISIS
ECONÓMICA
1975-19851
MARÍA HIERRO FRANCO
Departamento de Economía
Universidad de Cantabria
Dirección para correspondencia:
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales
Avda. de los Castros, s/n
39005 Santander
Correo electrónico:
DT 4 (2003-1)
ISBN: 978-84-92582-25-9
1 La autora agradece al profesor D. Rafael Domínguez Martín el seguimiento y revisión de este trabajo, así como sus comentarios y sugerencias para dotarlo de mayor rigor histórico. No obstante, la autora se hace responsable de cualquier posible error que pudiera existir a lo largo del mismo.
2
Introducción
El crecimiento de la población es el resultado de dos componentes. La primera es el crecimiento vegetativo, y la segunda es el saldo migratorio, interior y exterior. Las bajas tasas de natalidad (el Índice sintético de fecundidad2 en España ha pasado de 2,8 hijos por mujer en el año 1975 a 1,2 hijos por mujer en el año 2001, y la edad media a la maternidad desde los 28,8 años en el año 1975 hasta los 30,7 años en el año 2000), el avance del proceso de envejecimiento demográfico (en el año 2001, el 17 por ciento de la población española tenía más de 65 años y el Índice de envejecimiento era de 109,163) y el aumento de la esperanza de vida al nacer (de 70,4 para los hombres y 76,2 años para las mujeres en el año 1975 hemos pasado a 75,2 y 82,2 años respectivamente en el año 1998) han contribuido sobremanera a la caída del crecimiento natural de las últimas tres décadas, situándolo en niveles muy bajos o incluso negativos en algunos territorios españoles, todo lo cual convierte a la movilidad interior y a la inmigración extranjera en principales responsables de la crisis de crecimiento demográfico que desgraciadamente muchos municipios españoles padecen (especialmente los de interior y montaña) y del apogeo demográfico de otros territorios como Madrid y el eje mediterráneo.
En el año 1962, 11 de cada mil habitantes españoles se daban de baja de su Ayuntamiento y de alta en su nuevo municipio de residencia. En el año 2000, la intensidad migratoria ya ascendía a 25 de cada mil habitantes, de lo que se deduce que la predisposición de la población española a moverse se ha duplicado con respecto a hace cuatro décadas. Por otro lado, en el año 1962 el porcentaje de emigrantes que se movía dentro de su región, tomando como unidades territoriales las actuales Comunidades Autónomas, era del 43%. En el año 2000, este porcentaje ya ascendía al 69%. Esto significa que la proporción de emigrantes que se inclina por los desplazamientos de corta distancia4 se ha multiplicado por 1,6 en el año 2000 con respecto al año 1962. La compresión de cómo se ha llegado a las actuales cifras de emigración interior y en particular al nuevo concepto de movilidad interior en España exige ponernos en antecedentes sobre sus principales transformaciones estructurales.
La fuente demográfica que vamos a manejar es la Estadística de Variaciones Residenciales (EVR) publicada anualmente por el INE, y cuya primera publicación arranca del año 1961. Los cambios introducidos en esta estadística a partir del año 1987 nos ayudarán a comprender en parte el fuerte aumento experimentado por el número total de emigrantes interiores desde ese año hasta la actualidad.
1. Una breve radiografía de las principales características estructurales de la movilidad interior en España desde la década de 1960.
A comienzos de los años sesenta, la fuerte polarización de los desplazamientos interiores contribuyó a ampliar los desequilibrios demográficos y económicos existentes
2 El Índice sintético de fecundidad es el cociente entre la población menor de 4 años y el número de mujeres en edad fértil (de 15 a 49 años). 3 El Índice de envejecimiento es el cociente entre la población mayor de 65 años y la población menor de 15 años. Un valor del índice de 109,16 indica que la población mayor excede en un 9,16% a la población más joven, lo que significa que la estructura demográfica está envejeciendo y que peligra el reemplazamiento poblacional. 4 En adelante, utilizaremos la expresión desplazamientos de corta distancia para referirnos a emigraciones intra-regionales, y la expresión desplazamientos de muy corta distancia para emigraciones intra-provinciales.
3
en España. El proceso de mecanización del campo, el incipiente auge de la industria y la desigual presión demográfica sobre los recursos hicieron confluir a la mayoría de emigrantes interiores hacia ciudades y provincias industriales como Barcelona, Guipúzcoa, Madrid, Valencia y Vizcaya en busca de empleo y salarios más altos (Puyol, 1988). Uno de los enclaves más sonados fueron los Altos Hornos de Vizcaya, en donde la intensa producción de hierro y acero requirió una demanda continua de mano de obra y sin apenas cualificación. Las motivaciones de estos emigrantes eran por lo tanto de tipo económico y laboral.
Las regiones que resultaron seriamente perjudicadas por estas corrientes migratorias fueron aquellas que ofrecían menores expectativas laborales y las más dependientes de la agricultura tradicional, como Andalucía, Extremadura y las dos Castillas. Las fuertes corrientes de salida de una parte importante de su población y la escasa significación de las entradas se tradujeron en saldos migratorios negativos espectacularmente altos y, en consecuencia, en la pérdida de un importante número de efectivos humanos para estas regiones. Se podía hablar de un modelo migratorio de saldos polarizados, caracterizado por un reducido número de regiones con saldos netos muy positivos (llamados polos de atracción) y una mayoría de regiones con saldos netos negativos, en algunos casos muy abultados (polos de expulsión) y en otros casos más modestos. En la medida que la mayoría de estas emigraciones interiores respondieron a diferencias regionales en cuanto a oportunidades económicas y laborales, sería también apropiado denominarlo Modelo Pull-Push (Rogers, 1968).
La redistribución espacial de estos flujos migratorios dibujó un mapa migratorio noreste-suroeste, singularizado por fuertes contrastes económicos y sociales. Mientras la franja norte-este se nutría de las llegadas procedentes de la franja sur-oeste, ésta última no experimentaba un reemplazo neto de sus salidas, lo que dio lugar a una considerable “unidireccionalidad” de las migraciones interiores, como tendremos ocasión de contrastar en el punto 4 a través del llamado Índice de Shryock.
Una vez agotado el periodo de crecimiento acelerado en España (1960-1974), se dio paso a un largo periodo de crisis económica (1975-1985). Los años 1975 a 1977 fueron de gran incertidumbre en España, tanto política como económica (Serrano, 1987). En el plano político, una vez finalizado el franquismo España vivió un largo y costoso proceso de transición política hacia la democracia, con un referéndum de la Ley para la Reforma Política que se hizo esperar hasta el 15 de diciembre del año 1976 y las primeras elecciones generales, que no se convocaron hasta el 15 de junio del año siguiente. En el plano económico, las autoridades de finales del franquismo determinaron no repercutir la subida del precio del barril resultante del primer shock petrolífero de finales de 1973 al precio final del consumidor (subvención pública de la subida energética), para evitar así la contracción de la demanda interior. Pese a ello, esta medida resultó contraproducente en tanto que no impidió que la inflación se trasladara finalmente a los costes laborales reales, como consecuencia de la llamada espiral inflación-salarios (García Delgado, 1997). Los sindicatos, enfervorecidos tras cuarenta años de represión del movimiento obrero, consiguieron subidas salariales con arreglo al IPC del año anterior hasta la aplicación de los Pactos de la Moncloa, en el año 1978 (Tamames, 1996). Se reclamaba que los trabajadores recuperaran su poder de compra, lastrado por la espectacular subida de los precios. Finalmente, la indexación de los salarios nominales por encima del índice del crecimiento de los precios desencadenó el alza de los costes salariales y no salariales del factor trabajo, lo que retroalimentó el crecimiento de la inflación (en el año 1977, la inflación se situó en el 24,5%).
4
En el año 1977, dos años antes de que tuviera lugar el segundo choque petrolífero de 1979, las distintas fuerzas políticas y sindicales adoptaron una serie de acuerdos conocidos como Pactos de la Moncloa, entre cuyos objetivos estuvieron el control de la inflación, la reducción del paro, una reforma fiscal y la elaboración de un Plan Energético Nacional (PEN). Con todo, la falta de acuerdo en relación con el resto de componentes no salariales (los sindicatos exigieron ampliar las prestaciones sociales para los parados y no recortar las cotizaciones, como impuesto con el que ayudar a financiar la creación del Estado del Bienestar y del Estado de Autonomías) propició finalmente subidas en los costes laborales reales y muy especialmente en el coste relativo del factor trabajo, situación que propició el cierre de los establecimientos industriales con menor productividad y más intensivos en mano de obra (Pedreño y Ródenas, 1997).
En el marco del nuevo PEN, se acordó trasladar el segundo choque petrolífero a los precios interiores. Lo que se pretendía con esta medida era que la industria tradicional redujera su consumo de petróleo e invirtiera en energías alternativas como el gas o la energía nuclear. Muchos establecimientos industriales, especialmente los localizados en el litoral vasco, Cataluña y Asturias, resultaron dañados por este periodo alcista de los costes laborales reales, la subida de la factura energética y la retirada de las ayudas estatales. Su sistema productivo, caracterizado por su creciente dependencia energética a bajo precio y por una alta relación trabajo-capital, y su sistema de financiación, demasiado acostumbrado a las ayudas estatales (tipos de interés subvencionados), contribuyeron a que los efectos de la crisis económica fueran todavía más severos en este sector productivo.
Con la llegada al gobierno del Partido Socialista en el año 1982, los nuevos responsables económicos expresaron su intención de atajar la crisis industrial con determinación, al estar en juego la integración española en la Comunidad Europea (Puyol, 1997). Para ello, se instrumentaron planes de reconversión industrial desde el año 1983, entre cuyas mediadas más drásticas se encontraron las regulaciones de empleo como mecanismo para aumentar la productividad y competitividad de estos establecimientos industriales. La consecuencia más inmediata fue una tasa de paro creciente hasta el año 1985, (la tasa de paro en España según datos de la EPA pasó del 3,74% en el año 1975 al 20,75% en el año 1985), agravada por la incorporación de la mujer al mercado de trabajo y el retorno de emigrantes extranjeros.
Muchos de los trabajadores que se vieron implicados en estas regulaciones de empleo eran antiguos emigrantes procedentes de provincias andaluzas, castellano-leonesas, castellano-manchegas, extremeñas y gallegas que, ante la falta de expectativas laborales, no tuvieron más remedio que regresar a sus provincias de origen, lo que acabó originando importantes contracorrientes de emigrantes, conocidas comúnmente como “retornos”. Así que no es extraño que el periodo de mayor intensidad de estos retornos tuviera lugar entre los años 1982-1985, coincidiendo con el proceso de reconversión industrial.
Asimismo, la menor necesidad de mano de obra en las provincias del litoral vasco y en algunos sectores productivos de Barcelona, entre otros, actuó de freno de nuevas llegadas. A este respecto debemos señalar que otra de las medidas contempladas en los Pactos de la Moncloa fue la instrumentación de una política monetaria contractiva que, aunque eficaz para contraer la inflación, puso en serias dificultades a muchos establecimientos para afrontar el pago de sus deudas a corto plazo, lo que desincentivó la inversión y la creación de nuevos empleos (García Delgado, 1997). En el año 1976, el signo del saldo neto de Guipúzcoa se invertía de positivo a negativo y, un año más
5
tarde, esto mismo le sucedía a Vizcaya. La inversión en Barcelona se retrasaría hasta el año 1979.
A comienzos de los años ochenta se restablecieron las altas cifras de desplazamientos que caracterizaron la primera mitad de los años sesenta, pero con la novedad de que los tradicionales itinerarios migratorios ya no contaban con la demanda de entonces. Los propios territorios provinciales y autonómicos, Madrid y su área de influencia, el eje mediterráneo (incluidas Murcia, Málaga y Almería) y los archipiélagos balear y canario comenzaron a despertar un especial interés entre los emigrantes.
El progresivo atractivo adquirido por espacios provinciales y autonómicos fue la consecuencia de que el emigrante pasara a percibir la distancia como un factor de riesgo, del mayor peso adquirido por motivaciones no laborales (amenities o locational attributes) y el reforzamiento de ciertas barreras a la movilidad (Ródenas, 1994), y de que las diferencias regionales fueran recortándose progresivamente a través del Fondo de Compensación Interterritorial instrumentado desde el año 1982 y de los Fondos Comunitarios recibidos desde la adhesión de España a la CE en el año 1986. Los desplazamientos hacia la capital de provincia y la capital autonómica ya habían conseguido afianzarse a finales de los años setenta, y todo parecía indicar que su importancia relativa seguiría creciendo.
Entre las numerosas transformaciones que experimentó nuestro Sistema migratorio español durante la crisis económica (1975-1985), la que ha recibido una atención especial por los demógrafos ha sido la pronunciada aminoración de los saldos netos, que ha llevado incluso a caracterizar al nuevo modelo migratorio de equilibrado o compensado (Ródenas, 1994). El protagonismo adquirido por los desplazamientos cortos es precisamente uno de los motivos que lo explican. Tengamos en cuenta que cuando procedemos a calcular el saldo neto de una región, nos limitamos a descontar de los flujos de entrada procedentes de otras regiones los flujos de salida con destino a otras regiones. Esto significa que los desplazamientos que tienen lugar dentro de esa región en cuestión no aparecen contemplados en el cálculo del saldo neto regional, puesto que el saldo neto interior de una región es cero. La única manera de considerarlos sería optando alternativamente por el cálculo de saldos provinciales o municipales.
Una segunda transformación que contribuyó a la aminoración de los saldos netos fueron los gustos más variados de los emigrantes a la hora de elegir destino, frente a la preferencia dominante por un reducidísimo número de destinos hasta finales de los años setenta. En cierta manera, podría hablarse de la transición desde la “especialización migratoria” de las regiones hasta finales de los años setenta hacia la “diversificación migratoria” de las regiones a partir de entonces.
La diversificación productiva de Madrid y su condición de centro burocrático y político en España la convirtieron en principal alternativa a Barcelona y al litoral vasco como destino durante y después de la crisis industrial. Como explica Domínguez (2002), “aunque la crisis industrial y de empleo afectó duramente a Madrid, la fuerte reducción del empleo en la industria y la construcción en favor de los servicios permitió que se siguiera creando empleo neto y mantener un saldo migratorio positivo de 116.000 efectivos durante 1975-85”. Asimismo Domínguez (2002) añade que “la terciarización de su economía después de la crisis estuvo ligada a un sector industrial de alto contenido tecnológico”, todo lo cual nos permite comprender por qué Madrid, pese a su condición de centro industrial, fue junto con Valencia el único polo de atracción en resistir la inversión de su saldo migratorio a negativo durante el periodo de crisis (1975-
6
1985). Ciertas provincias limítrofes como Guadalajara y Toledo han sido asimismo receptoras indirectas de estas corrientes por motivos que apuntan a la carestía de la vivienda en Madrid y la mejora de las comunicaciones con la capital, lo que favorece los desplazamientos pendulares (Puyol, 1997).
Por otro lado, el auge del sector turístico español ha permitido a los archipiélagos balear y canario apuntarse a la lista de regiones más demandadas por los emigrantes, aunque con la matización de que les ha sido imposible escapar de la influencia negativa de los periodos económicos recesivos, especialmente a Baleares.
Todo apunta a que la población española se mueve más, con mayor intensidad y de una manera distinta a como lo hacía hace cuatro décadas. El paso siguiente va a ser contrastar estas transformaciones y evaluar su magnitud mediante cifras.
2. Fuentes demográficas modernas sobre migraciones interiores en España: la Estadística de Variaciones Residenciales.
Entre las fuentes demográficas modernas de que disponemos sobre migraciones interiores, hemos optado por la Estadística de Variaciones Residenciales (EVR) publicada por el INE. El principal motivo es que, a diferencia de Censos y Padrones, proporciona cifras con periodicidad anual, lo que permite sortear dos problemas. El primero es el subregistro censal que resulta de la omisión de los desplazamientos múltiples, los circulares o de retorno y los emprendidos por la población con menos de 10 años de edad y los fallecidos durante el periodo intercensal (Borge González y Vicente Perdiz, 1996), y el segundo es el conocido “fallo de memoria”5. La Encuesta de Migraciones (EM), elaborada en el marco de la EPA, proporciona asimismo cifras anuales. Sin embargo, esta encuesta limita el estudio a flujos por grandes zonas de España, en lugar de por regiones o provincias, y arroja un alto error de muestreo, especialmente a partir del cambio metodológico introducido en el año 1986 para la incorporación de las directrices del EUROSTAT. La relativa antigüedad de la EVR, cuya primera publicación data del año 1961, es otra ventaja a añadir, si tenemos en cuenta que la EM presenta una serie muy corta, que arranca del año 1980.
Aún así, debemos advertir que la EVR adolece de diversos inconvenientes. En primer lugar, las cifras contabilizadas en el año inmediatamente posterior al de elaboración de algunos Censos y Padrones (años 1966, 1971 y 1976) y las obtenidas en el mismo año de elaboración de otros (años 1981, 1986, 1991, 1996 y 2001) están notablemente subestimadas. Esto es debido a que los cambios de residencia durante los meses de elaboración de Censos y Padrones no quedan recogidos como variación en el registro de variaciones residenciales de ese mes (Ródenas y Martí, 1997). Para resolver esta anomalía en la serie, vamos a interpolar linealmente la serie anual, para lo cual se ha reemplazado cada una de esas cifras por la media aritmética de los años inmediatamente anterior y posterior. La nueva serie obtenida se denominará EVR corregida.
El segundo inconveniente de la EVR es que subestima y data de manera imprecisa los volúmenes migratorios reales debido a factores motivacionales (Ródenas y Martí, 1997). Pensemos que, por lo general, un ciudadano no se dará de alta en tanto que la inscripción padronal no le reporte provecho, y de hacerlo es muy probable que lo 5 Cuando se nos pregunta por el momento en que emprendimos un cambio de residencia a lo largo de los diez últimos años, Duque (1991) explica que “los sujetos tienden a datar el momento de su migración más cerca del momento presente de lo que aconteció en realidad”.
7
postergue en el tiempo. A lo largo de los años ochenta, la obligatoriedad de estar dado de alta en un municipio para poder acceder a determinados bienes y servicios públicos (renovación DNI, matriculación de hijos en colegios públicos, acceso a viviendas de protección oficial, alta de la luz, etc.) y el ejercicio del derecho al voto en el nuevo municipio incentivó la comunicación del cambio de residencia en los ayuntamientos. Según apunta Puyol (1997), “a partir del año 1987 hay un aumento ficticio de la movilidad que no es sino una consecuencia directa de una mayor exhaustividad en la recogida de información”6. No obstante, aun admitiendo las mejoras logradas en cuanto a cobertura en los últimos quince años, queda sin resolver el problema de inscripción ipso facto.
3. Evolución de la movilidad interior y sus componentes (1961-2001)
Como punto de partida, vamos a comenzar mostrando las cifras totales de emigrantes interiores que ofrece la EVR para las últimas cuatro décadas, así como las cifras de sus componentes, autonómica y provincial.
En el cuadro 1 y en el gráfico 1 advertimos claramente la artificial caída que experimenta la EVR en los años terminados en 1 y 6, por lo que el primer paso ha sido corregir la serie anual. Salvo que se indique lo contrario, la EVR corregida es la serie que manejaremos a la hora de realizar cálculos.
Cuadro 1: Volúmenes anuales de emigrantes interiores en España
(1961-2001)
6 A partir del año 1988 se crea un documento único de Alta/Baja, lo que evita los dobles registros y simplifica el proceso administrativo al ciudadano a un sólo trámite, y un registro individualizado para cada persona que realiza una migración.
8
Durante el periodo de crecimiento acelerado (1960-1974), el número total de emigrantes siguió una pauta irregular, caracterizada por periodos de crecimiento (1961-1964, 1972-1974) y periodos descendentes (1965-1971). El balance migratorio interior una vez finalizada esta etapa de bonanza económica fue sin embargo positivo: se pasó de 349.346 emigrantes interiores en el año 1962 a 493.406 en el año 1974, con 410.845 emigrantes interiores de media al año (cifras corregidas).
El contagio de la crisis económica (1975-1985) a la EVR tardó en producirse. El descenso más rotundo de la EVR, hasta valores por debajo de los 400.000 emigrantes, se postergó al periodo 1980-82, alcanzando su nivel mínimo en el año 1982, en el que se contabilizó la cifra corregida más baja de la historia de esta estadística, con 305.166 emigrantes. El balance final del periodo 1975-1985 fue de 386.621 emigrantes interiores de media al año, y por lo tanto de 24.224 emigrantes interiores menos al año que durante el periodo 1962-1974.
El año 1983 marcó el comienzo de un cambio de tendencia definitivo en la estadística, caracterizado por el aumento pronunciado del número de emigrantes interiores y una reacción más moderada de la movilidad ante la irrupción de crisis económicas. El número de emigrantes interiores pasó de 305.166 en el año 1982 a 443.952 en el año 1985. Indudablemente, la entrada en escena de los retornos, en pleno proceso de reconversión industrial, fue razón suficiente para que la movilidad interior aumentara. Lo que sí resulta asombroso es que el volumen de emigrantes haya crecido a una tasa anual media del 10,22 por ciento durante el periodo 1983-2000, hasta alcanzarse la cifra de 1.032.084 emigrantes interiores en el año 2000 (675.480 emigrantes de media al año durante el periodo 1983-2000).
Años EVR EVR corregida Años EVR EVR corregida
1961 175.340 - 1982 305.166 305.166
1962 349.346 349.346 1983 363.426 363.4261963 444.587 444.587 1984 386.827 386.8271964 498.203 498.203 1985 443.952 443.9521965 448.126 448.126 1986 250.991 458.6371966 280.082 415.693 1987 473.322 473.3221967 383.259 383.259 1988 589.087 589.0871968 370.523 370.523 1989 662.193 662.1931969 389.908 389.908 1990 685.966 685.9661970 380.351 380.351 1991 419.608 650.7441971 216.010 369.672 1992 615.522 615.5221972 358.993 358.993 1993 695.060 695.0601973 438.919 438.919 1994 757.448 757.4481974 493.406 493.406 1995 808.677 808.6771975 396.704 396.704 1996 573.817 801.6791976 224.011 408.898 1997 794.681 794.6811977 421.092 421.092 1998 933.223 933.2231978 397.524 397.524 1999 1.006.127 1.006.1271979 418.682 418.682 2000 1.032.084 1.032.0841980 371.985 371.985 2001 994.615 -1981 167.965 338.576
Fuente: INE. Elaboración propia.
9
En lo que se refiere a la menor sensibilidad de la EVR al cambio de ciclo económico, tenemos que la fase recesiva 1991-1993, en la que se registraron 245.000 ocupados menos al año (Pedreño y Ródenas, 1997), solamente provocó descensos en la EVR corregida en dos años: 1991 (sobre el que no tenemos siquiera certeza, por tratarse de un año anómalo) y 1992. Curiosamente, aunque el paro alcanzó su tasa máxima en el año 1994, del 24,2% de la población activa, la EVR anticipó su despegue en el año 1993, en que aumentó en 79.538 emigrantes con respecto al año 1992, adelantándose a la recuperación económica.
La principal explicación a este brusco cambio de tendencia de la EVR, y que a juicio de la autora resulta más razonable, es la sospechada mejora de la estadística. No obstante, podemos añadir otras dos consideraciones adicionales. La primera, que durante las décadas de 1980 y 1990 se observa que los emigrantes no se dirigen únicamente hacia las áreas con mejores indicadores económicos (mayores salarios y tasa de actividad más alta), en tanto que aumenta el valor que conceden a determinadas características y servicios no comercializables (amenities o locational attributes) de cada una de las regiones, lo que explica que sea perfectamente factible la co-existencia de diferencias regionales en salarios y empleo con saldos migratorios equilibrados (Ródenas, 1994). Nos encontramos por lo tanto conque ciertas variables relacionadas con la calidad de vida están comenzando a complementar, condicionar o modificar la decisión de emigrar a un determinado lugar (Silvestre, 2000), moderándose así la reacción migratoria ante cambios de coyuntura económica. La segunda, que los desplazamientos cortos tienen la ventaja frente a los desplazamientos largos de que contemplan una componente de riesgo menor en épocas de turbulencia económica. La menor distancia y la mayor información sobre el entorno cercano y conocido neutralizan parte de la incertidumbre de emigrar. De acuerdo con esto, un efecto sustitución desplazamientos largos-desplazamientos cortos es perfectamente compatible con aumentos de movilidad.
Gráfico 1: Evolución de la EVR, corregida y sin corregir
(1961-2001)
0
200.000
400.000
600.000
800.000
1.000.000
1.200.000
1961
1963
1965
1967
1969
1971
1973
1975
1977
1979
1981
1983
1985
1987
1989
1991
1993
1995
1997
1999
2001
EVR EVR corregida
Fuente: elaboración propia.Nota: No ha sido posible corregir cifras de 1961 y 2001, al no disponer de cifras para 1960 y 2001.
10
El método shift-share (Plane y Rogerson, 1994) señala el crecimiento de la población como una de las componentes que intervienen en la variación cuantitativa de los desplazamientos. Si normalizamos cada una de las anteriores cifras de emigrantes por la cifra de población de ese año, obtendremos lo que se denomina “intensidad migratoria”, es decir, el número de emigrantes por cada mil habitantes.
1000
i
i
i
i
P
EIM
En la expresión de la IM, Ei es el número de emigrantes procedentes de la región i y Pi es la población de la región i. Debemos aclarar que las intensidades migratorias para los años 1961 y 2001 no han podido ser calculadas, ya que la IM ha sido obtenida a partir de cifras de emigración corregidas y no disponemos de datos para los años 1960 y 2002 con los que obtener las cifras de emigración corregidas para 1961 y 2001.
Gráfico 2: Evolución de la Intensidad migratoria en España
(1962-2000)
Gráficamente, la trayectoria de la IM para todo el territorio español se asemeja a una curva ligeramente convexa con el año 1982 como punto de inflexión, lo que revela una intensidad migratoria a la baja desde 1964 hasta 1982 y una tendencia al alza desde entonces7. Si comparamos la IM del año 1962 (del 11,2 por mil) con la del año 2000
7 No ha sido posible obtener la IM para 1997, al no existir registros padronales de población para ese año.
0,0
5,0
10,0
15,0
20,0
25,0
30,0
1962
1964
1966
1968
1970
1972
1974
1976
1978
1980
1982
1984
1986
1988
1990
1992
1994
1996
1999
Fuente: INE.Elaboración propia.
11
(del 25,5 por mil), encontramos que los españoles se desplazan con algo más del doble de intensidad que hace cuatro décadas.
La afirmación de que el auge de los desplazamientos cortos se produjo a raíz de la crisis económica (1975-1985) no es del todo correcta. Debemos matizar que ni los saldos se desplomaron súbitamente con el advenimiento de la crisis, ni las migraciones intra-regionales hicieron su aparición a comienzos de los años ochenta. La preferencia de la población por desplazarse hacia áreas próximas ya se vino gestando desde mediados de los años sesenta, lo que explica que los saldos ya mostraran síntomas de debilitamiento a partir de entonces. Los retornos de emigrantes y las jubilaciones anticipadas durante la reconversión industrial, la mayor demanda de calidad de vida, la progresiva convergencia de las regiones en provisión de bienes y servicios públicos y el encarecimiento de la vivienda en las ciudades más importantes darían el empuje añadido a los saldos regionales hacia su definitivo desplome a finales de los años setenta y principios de los años ochenta.
El gráfico 3 muestra el giro que han dado, por un lado la intensidad con la que la población española ha emigrado dentro de su misma región (Intensidad migratoria intra-regional) y por otro lado la intensidad con la que ha emigrado hacia regiones distintas a la suya (Intensidad migratoria inter-regional) desde el año 1962 hasta el año 2000.
Entre los años 1967 y 1968, observamos que las líneas que representan las Intensidades intra-regional e inter-regional se cortan. Este punto marca indudablemente un antes y un después en la evolución de los desplazamientos cortos. Desde el año 1962 hasta el año 1968, los emigrantes españoles se desplazaron con mayor intensidad hacia otras regiones distintas a la suya. A partir del año 1968, se invirtió tal comportamiento, y los emigrantes comenzaron a emigrar con mayor intensidad hacia otros municipios de su misma región.
Gráfico 3: Intensidad migratoria en la misma región y en otras regiones: 1962-2000
12
Estas intensidades revelan que la transformación estructural de los desplazamientos cortos nació con cierto adelanto con respecto a la crisis económica 1975-1985. Sin embargo, no deja de ser cierto que la brecha abierta entre ambas intensidades comenzó a ser especialmente pronunciada durante la reconversión industrial, más concretamente a partir del año 1983. El gráfico nos muestra claramente cómo a partir de ese año ambas líneas se separan de manera contundente y aparentemente irreversible.
En el cuadro 2 aparecen recogidas las intensidades migratorias totales y por componentes. Para el año 1983 observamos que de cada 1.000 habitantes españoles, emigraron 9,5. En particular, 5,8 emigraron a otro municipio de su misma región y 3,7 lo hicieron a otra región distinta. En el año 2000 esta diferencia era notablemente más amplia. El 17,6 por mil de la población española se inclinó por su autonomía y otro 7,9 por mil por otra autonomía distinta.
-
2,0
4,0
6,0
8,0
10,0
12,0
14,0
16,0
18,0
20,0
1962
1964
1966
1968
1970
1972
1974
1976
1978
1980
1982
1984
1986
1988
1990
1992
1994
1996
1999
Intra-reg
Inter-reg
Fuente: INE. Elaboración propia.
13
Cuadro 2: Intensidades migratorias total, intra-regional, inter-regional, intra-provincial e inter-provincial:
1962-2000
A escala provincial, los cambios tardaron más en producirse (gráfico 3). Entre los años 1977 y 1978 tenía lugar el corte de las funciones de intensidad intra-provincial e inter-provincial. Hubo sin embargo que esperar al año 1983 para observar con nitidez el distanciamiento de la intensidad intra-provincial. A partir de ese momento se abrió una nueva etapa en la que la población española comenzó a emigrar con mayor intensidad dentro de su propia provincia. Pero es a partir del año 1991 cuando la brecha abierta entre ambas intensidades tendió a ampliarse notoriamente. En ese año, 9,2 de cada mil españoles emigraron a un municipio distinto de su misma provincia y otros 7,4 de cada mil lo hicieron a una provincia española distinta a la suya. En el año 2000, 15,4 de cada
Años Todos los territorios Misma región Otras regiones Misma provincia Otras provincias
1962 11,2 4,8 6,41963 14,1 5,9 8,31964 15,7 6,5 9,21965 14,0 5,8 8,11966 12,8 5,8 7,01967 11,7 5,8 5,91968 11,1 6,0 5,21969 11,6 6,3 5,31970 11,2 5,8 5,41971 10,8 5,7 5,11972 10,4 5,7 4,71973 12,6 7,1 5,5 6,0 6,61974 14,0 7,3 6,7 6,5 7,61975 11,2 6,0 5,2 5,2 6,01976 11,4 6,3 5,1 5,5 5,91977 11,6 6,6 4,9 5,7 5,91978 10,8 6,5 4,3 5,6 5,21979 11,3 6,8 4,5 5,9 5,41980 10,0 6,0 4,0 5,2 4,71981 9,7 5,3 3,7 4,6 4,41982 8,0 4,7 3,4 4,0 4,01983 9,5 5,8 3,7 5,0 4,51984 10,1 6,4 3,7 5,5 4,61985 11,5 7,3 4,2 6,3 5,31986 11,9 7,5 4,4 6,4 5,51987 12,2 7,6 4,6 6,5 5,81988 15,2 9,4 5,8 8,0 7,21989 17,0 10,5 6,5 8,9 8,11990 17,6 11,1 6,5 9,4 8,21991 16,7 10,8 5,9 9,2 7,41992 15,7 10,4 5,3 9,0 6,71993 17,5 12,0 5,5 10,4 7,11994 18,8 13,0 5,9 11,3 7,51995 20,0 13,9 6,1 12,1 7,91996 20,2 14,1 6,1 12,3 7,91998 23,4 16,4 7,0 14,5 9,01999 25,0 17,4 7,6 15,3 9,82000 25,5 17,6 7,9 15,4 10,1
Fuente: INE. Elaboración propia.
14
mil españoles emigraron dentro de su provincia y 10,1 de cada mil lo hicieron a otra provincia. Tenemos por lo tanto que la población española ha pasado a emigrar con mayor intensidad, pero especialmente dentro de su ámbito más próximo, en lo que es seguro que ha tenido mucho que ver el auge del proceso de “periurbanización” de la décadas de 1980 y especialmente de 1990, y del que más tarde tendremos ocasión de hablar.
Gráfico 4: Evolución de la Intensidad migratoria en la misma provincia y en otras provincias (1962-2000)
Con el propósito de obtener conclusiones más generales y dar respuesta a la pregunta de si el desarrollo de la crisis económica 1975-1985 marcó un cambio de tendencia migratoria de tipo permanente o por el contrario de tipo transitorio, no sólo en la cifra total de emigrantes interiores sino también en el peso de sus componentes, hemos delimitado tres periodos de tiempo, cada uno de los cuales hemos dividido a su vez en dos sub-periodos de idéntica amplitud: 1962-1967, 1968-1973, 1974-1979, 1980-1985, 1986-1991 y 1992-1997. Nuestra intención ha sido hacer coincidir, en la mayor medida de lo posible, el inicio o bien el final de cada etapa con cambios de coyuntura económica. Asimismo, hemos incluido complementariamente la misma información para los años 1998 a 2001.
-
2,0
4,0
6,0
8,0
10,0
12,0
14,0
16,0
18,0
1973
1975
1977
1979
1981
1983
1985
1987
1989
1991
1993
1995
1998
2000
Intra-prov
Inter-prov
Fuente: INE. Elaboración propia.
15
Cuadro 3: Resumen de la evolución de las componente migratorias en España (1962-2001)
Si observamos en primer lugar las cifras totales de emigrantes para los distintos sub-periodos de tiempo, se percibe que, con crisis o sin crisis, la movilidad en España ha aumentado notablemente desde la primera mitad de los años ochenta. En el sub-periodo 1992-1997, caracterizado por una breve crisis de inflación y desempleo durante los años 1991 a 1993, pero cuyas secuelas se prolongaron hasta unos años más tarde, emigraron un total de 4.245.205 españoles, lo que representa 1.164.038 emigrantes más que durante el sub-periodo anterior de crecimiento, 1986-1991.
Un dato revelador es la evolución del número medio anual de emigrantes interiores. Tenemos que desde el periodo 3, su cifra ha crecido ostensiblemente. En los
TOTAL Intra-regional Inte-regional Intra-provincial Inte-provincial
PERIODO 1: 4.558.307 2.210.654 2.347.653
1962-1967 2.403.603 1.045.107 1.358.496 - -
m.a. 400.601 174.185 226.416 - -
% 100 43,48 56,52 - -
1968-1973 2.154.704 1.165.547 989.157 - -
m.a. 359.117 194.258 164.860 - -
% 100 54,09 45,91 - -
PERIODO 2: 4.390.740 2.574.463 1.816.277 2.224.162 2.166.578
1974-1979 2.351.419 1.329.161 1.022.258 1.153.195 1.198.224
m.a. 391.903 221.527 170.376 192.199 199.704
% 100 56,53 43,47 49,04 50,96
1980-1985 2.039.321 1.245.302 794.019 1.070.967 968.354
m.a. 339.887 207.550 132.337 178.495 161.392
% 100 61,06 38,94 52,52 47,48
PERIODO 3: 7.326.372 4.842.533 2.483.839 4.169.289 3.157.083
1986-1991 3.081.167 1.920.097 1.161.070 1.624.954 1.456.213
m.a. 513.528 320.016 193.512 270.826 242.702
% 100 62,32 37,68 52,74 47,26
1992-1997 4.245.205 2.922.436 1.322.769 2.544.335 1.700.870
m.a. 707.534 487.073 220.462 424.056 283.478
% 100 68,84 31,16 59,93 40,07
1998-2001 3.966.049 2.750.640 1.215.409 2.409.232 1.556.817
m.a. 991.512 687.660 303.852 602.308 389.204
% 100 69,35 30,65 60,75 39,25
Nota: Cifras sin corregir. m.a.: media anual.Fuente: INE. Elaboración propia.
16
años más recientes 1998-2001, emigraron de media 991.512 habitantes, que frente a los 707.534 de 1992-1997, supone 283.978 emigrantes más de media cada año8.
Ya hemos apuntado que los cambios introducidos en la estadística a mediados de los años ochenta y el auge de los desplazamientos cortos parecen explicar una parte importante de este comportamiento, pero en cualquier caso estos resultados confirman que la población española se mueve más, independientemente del ciclo económico.
La desagregación de las cifras anteriores por componentes rubrica la consolidación de los desplazamientos cortos y, en particular, que este fenómeno no trascendió exclusivamente en los años ochenta y noventa, sino que ya era incluso visible desde el año 1967 a escala regional (el 49,59 por ciento de los emigrantes se movió dentro de su propia región en ese año), como ya hemos tenido ocasión de observar en el gráfico 3.
En el periodo 1962-1967, los desplazamientos que tuvieron por destino una región distinta a la de origen (migraciones inter-regionales) fueron los predominantes, y representaron el 56,52% del total. En el periodo siguiente, los desplazamientos entre municipios de una misma región (migraciones intra-regionales) arrebataron la supremacía de los inter-regionales, con un 54,09%, lo que confirma lo comentado anteriormente con las intensidades. El aumento fue especialmente notable en dos periodos: 1980-1985 y 1992-97, y en este último ya ascendían al 68,84%. Ya más recientemente, tenemos que la participación relativa de los “desplazamientos cortos” y “muy cortos” ha aumentado, pero tímidamente. De 1998 a 2001, el 69,35% de los emigrantes se inclinaron por su misma autonomía (frente al 68,84% durante 1992-1997) y el 60,75% por su mismo ámbito provincial (59,93% durante 1992-1997).
Lo ocurrido a escala provincial permite matizar el tipo de desplazamientos cortos que tomó la ventaja a los de larga distancia. Durante el periodo 1974-79, los cambios de residencia entre provincias distintas (migraciones inter-provinciales) fueron los más numerosos, con un 50,96 por ciento del total. Los desplazamientos entre municipios pertenecientes a una misma provincia (migraciones intra-provinciales) tardarían en arrebatar la hegemonía de los desplazamientos inter-provinciales con cierto retraso, en comparación con lo sucedido en el ámbito autonómico, ya que la superación de la cota del 50 por ciento se produjo en el periodo 1980-1985. En el periodo siguiente el peso relativo de los desplazamientos intra-provinciales no dio muestras de avance, y hubo que esperar al periodo 1992-1997 para observar un progreso considerable, alcanzando el 59,93 por ciento del total de desplazamientos.
Esta progresión permite extraer dos conclusiones importantes. La primera, que la preferencia por los desplazamientos de “muy corta distancia” se demoró con respecto a los de “corta distancia”. La segunda, que la horquilla abierta entre migraciones intra-provinciales e inter-provinciales fue menos pronunciada que a escala autonómica, lo que unido a la importancia de los desplazamientos intra-regionales, parece apuntar hacia un papel muy relevante de los desplazamientos entre provincias de una misma región. Pensemos que desde la aprobación del Estado de Autonomías, la provincia donde radica la sede del Gobierno Autonómico se ha beneficiado de importantes entradas procedentes de las restantes provincias de su misma Autonomía, en la medida que sus economías de aglomeración política han propulsado activamente su economía productiva.
8 El método Shit-Share nos indicaría qué parte de ese incremento ha sido consecuencia del crecimiento de la población y qué parte al crecimiento de la movilidad interior.
17
En definitiva, durante los últimos veinte años la población española no solamente se ha movido más, sino además lo ha hecho mostrando una mayor preferencia por el entorno próximo.
4. La efectividad demográfica regional y del sistema
La medida del balance migratorio de una región que cuenta con mayor tradición es sin duda su saldo neto (SNi) por dos motivos esenciales. El primero es lo sencillo que resulta su cálculo, y el segundo que su signo nos revela si han existido ganancias (pérdidas) netas por inmigración (emigración) en una región en caso de ser positivo (negativo). La expresión del saldo neto para una región o área territorial cualesquiera i es la siguiente:
iii EISN ,
donde Ii es el número de emigrantes en i y Ei el número de emigrantes en i.
Otra medida que es habitual encontrarse en estudios demográficos es el saldo proporcional (Olano Rey, 1990), más comúnmente conocida como tasa de emigración neta (Raymond Bara, García Greciano, 1996):
1000P
SNTEN
i
ii ,
donde Pi es la población de la región i.
La ventaja de manejar la TENi en lugar del SNi es que obtenemos una medida del balance migratorio para i que es independiente de que su población sea más o menos numerosa, lo que permite realizar comparaciones entre regiones con tamaños poblacionales distintos.
El inconveniente sin embargo de la TENi es que divide el saldo neto por la población de i, que es la región de origen de la emigración. Desde un punto de vista probabilístico, ese denominador no es un indicador de la población potencialmente expuesta al riesgo migratorio, sino únicamente de la población potencialmente emigrante. Dicho de otro modo, el tamaño de la población de las regiones a dónde se dirigen los emigrantes de i y el de las regiones de donde procede la población inmigrante no desempeñan ningún papel en la TENi.
De acuerdo con esto, la utilización de la TENi plantea dos objeciones. La primera es que resulta inapropiada para realizar proyecciones sobre el SNi, ya que a la proyección real añade una componente espuria, que aumenta con la amplitud del
18
periodo proyectado (Plane y Rogerson, 1994). La segunda, que es una medida que no incorpora la noción de sistema, al considerar únicamente una región (la de origen).
Un indicador alternativo a la TENi es el Índice de Shryock, en cuya expresión observamos que el problema del denominador se resuelve normalizando el saldo neto por el total de flujos de la región i:
100EI
SN100
totalesflujos
neta emigraciónIS
ii
i
i
ii
Este índice mide la efectividad demográfica de la migración en i, es decir, el grado de bidireccionalidad de sus flujos migratorios interregionales, con la desventaja de que su signo, ahora positivo, no nos informa si en una región predominan las salidas o las entradas.
Como todo índice, el IS toma valores comprendidos entre 0 y 100. Si el número de emigrantes e inmigrantes llegan a igualarse en i, este índice alcanzará su valor mínimo, IS=0, lo que indicará que la bidireccionalidad es máxima y, en consecuencia, que la eficacia de sus flujos migratorios es nula. Si por el contrario el saldo neto se nutre únicamente de una de sus dos componentes (emigración o bien inmigración), entonces este índice alcanzará su valor máximo, IS=100, y se dirá por lo tanto que la unidireccionalidad y la eficacia de los flujos migratorios son máximas.
Debemos advertir que el principal inconveniente de calcular el IS para regiones en lugar de para provincias o municipios es que afecta al valor de su numerador. Recordemos que el SN de una región considera exclusivamente los flujos migratorios entre regiones. Esto significa que un valor bajo del IS, que a priori interpretaríamos como la presencia de un saldo neto regional próximo a cero y por lo tanto de una elevada ineficacia migratoria, puede estar también indicando un aumento relativo de la movilidad intra-regional. Por este motivo, cuanto menor sea la escala territorial para la que se calcula la IS, mejores y más precisas serán las conclusiones obtenidas sobre bidireccionalidad y eficacia migratoria.
Plane y Rogerson (1994) proponen un IS para todo el sistema migratorio con el propósito de obtener una medida global de la bidireccionalidad del conjunto de regiones que lo componen:
100EI
SNIS
i i
ii
i
i
Como podemos observar en el cuadro 4, el IS para el conjunto nacional alcanzó su valor máximo, de 45,9, en el año 1964. Esta cifra, no demasiado alta, indica un grado medio de bidireccionalidad para el sistema.
Cuadro 4: Efectividad demográfica del Sistema migratorio español
19
(1962-2000)
A lo largo de la década de 1970, el IS experimentó un descenso notable, para posteriormente estabilizarse durante las dos décadas siguientes en torno a valores inferiores al 10 por ciento. Su valor más bajo, de 2,7, se alcanzó en el año 1991.
El balance para el año 2000, último año de que disponemos, fue un IS 91,1 puntos porcentuales por debajo del registrado en el año 1962, todo lo cual apunta hacia la pérdida de identidades migratorias definidas y el predominio de la diversidad en los destinos y los orígenes, frente a la especialización media imperante en la década de 1960.
A escala regional, apreciamos diferencias territoriales en la tendencia seguida por el IS, que es decreciente en algunos casos y estable u oscilante en otros. El denominador común en todas las regiones es, sin embargo, su valor extremadamente bajo a finales de la década de 1990, que da muestras de continuar descendiendo en algunas regiones y de repuntar tímidamente en otras.
El gráfico 5 muestra cómo algunas de las regiones con mayor tradición expulsora (Andalucía, Castilla-La Mancha y Extremadura) presentaron un IS muy superior al del sistema hasta finales de los años setenta, que es enseña de su acentuado carácter netamente expulsor de emigrantes hasta entonces. Extremadura marcó el máximo IS en el año 1963, de 71,9 (anexo 2), que contrasta con el IS máximo para el sistema.
Tras el comienzo de la década de 1980, sin embargo, la brecha con respecto al conjunto nacional se recortó ostensiblemente, como resultado del efecto compensador de los retornos y del menor auge de las salidas hacia otras regiones, que cedieron su protagonismo a los desplazamientos dentro de los límites autonómicos. Otro aspecto a destacar es el repunte del IS durante los periodos de crisis, debido al restablecimiento de los flujos de salida hacia los centros tradicionales de empleo.
Año IS Índice (1962=100) Año IS Índice (1962=100)
1962 44,0 100 1982 7,8 17,71963 45,5 103,4 1983 6,1 13,91964 45,9 104,3 1984 5,4 12,31965 44,7 101,6 1985 4,3 9,81966 39,0 88,6 1986 4,4 10,01967 32,2 73,2 1987 5,6 12,71968 29,7 67,5 1988 6,1 13,91969 30,2 68,6 1989 5,4 12,31970 35,0 79,5 1990 3,6 8,21971 31,9 72,5 1991 2,7 6,11972 28,6 65,0 1992 2,8 6,41973 27,4 62,3 1993 3,1 7,01974 26,1 59,3 1994 3,6 8,21975 22,6 51,4 1995 3,4 7,71976 16,9 38,4 1996 3,6 8,21977 11,8 26,8 1997 3,7 8,41978 7,8 17,7 1998 3,8 8,61979 6,8 15,5 1999 3,9 8,91980 5,9 13,4 2000 3,9 8,91981 6,5 14,8
Fuente: Elaboración propia.
20
Gráfico 5: Evolución del Índice de Shryock en Andalucía, Castilla-La Mancha, Castilla y León y Extremadura (1962-2000)
País Vasco, Comunidad Valenciana y Cataluña obtuvieron un IS superior al del
sistema hasta poco antes de finalizar la década de 1970, pero sin ser tal desviación tan pronunciada como en las regiones anteriores. Y es que, a pesar de su indiscutible condición de polos de atracción de inmigrantes, las corrientes de salida no dejaron de tener cierta significación. Madrid sin embargo se reveló hasta el año 1971 como el polo de atracción dominante, alcanzando su IS más alto en el año 1965, del 67,8. La continuidad de este distintivo hasta finales de los años setenta se debió a que, junto con la Comunidad Valenciana, resistió la inversión del signo de su saldo neto. Por un lado, su extensa área metropolitana alimentó un nutrido número de desplazamientos interurbanos que restaron importancia a las salidas fuera de la región y por otro lado, un desarrollado sector terciario de alta productividad (Domínguez, 2002) y su condición de capital de la nación hicieron de imán de nuevas entradas. Desde comienzos de la década de 1980, Madrid se acopló a las restantes regiones con valores del IS modestos, a excepción de los periodos de recuperación económica (especialmente en los años 1987 y 1994) en los que la restauración de las corrientes de entrada por motivos laborales dieron aliento al IS.
Es necesario señalar que Madrid viene experimentando desde los años ochenta un fuerte proceso de desconcentración demográfica desde su capital hacia la corona metropolitana, el área no metropolitana e incluso más allá de sus límites autonómicos (Guadalajara, Toledo y Segovia). Como indica la Consejería de Hacienda de la Comunidad de Madrid (1998), “el desarrollo de las comunicaciones concedió flexibilidad a la localización de empresas y trabajadores” lo que, unido al mayor peso específico adquirido por los factores de calidad de vida y local attributes, ha
0,0
10,0
20,0
30,0
40,0
50,0
60,0
70,0
80,0
1962
1964
1966
1968
1970
1972
1974
1976
1978
1980
1982
1984
1986
1988
1990
1992
1994
1996
1998
2000
Andalucía C. La Mancha
C. Y León Extremadura
Sistema
Fuente: elaboración propia.
21
intensificado los desplazamientos pendulares. El resultado es una mayor primacía de los desplazamientos cortos y una cierta reactivación de las salidas frente a las entradas, que se hace patente en el bajo valor del IS desde inicios de los años ochenta.
Gráfico 6: Evolución del Índice de Shryock en Cataluña, Comunidad Valenciana, Madrid y País Vasco (1962-2000)
La anticipada caída del IS en el País Vasco y Cataluña hasta su nivel mínimo en los años 1977 y 1980, respectivamente, fue la consecuencia de la inversión de sus saldos netos a negativo. Desde 1981 hasta 1985, Barcelona, Vizcaya y Guipúzcoa sufrieron los severos efectos de la reconversión industrial (Puyol, 1997). Por un lado, la fuerte especialización industrial de sus economías y su necesaria reestructuración redujeron las necesidades de mano de obra en este sector, lo que disuadió a muchos emigrantes a elegirlo como emplazamiento. Por otro lado, las regulaciones de empleo y las prejubilaciones animaron a anteriores emigrantes a iniciar el retorno hacia sus municipios de procedencia, lo que estimuló las corrientes de salida.
La delicada situación política y las barreras lingüísticas convierten al País Vasco en un caso singular durante las dos últimas décadas, en el que la consolidación de las salidas frente a las entradas (su saldo neto negativo lo convierten en región netamente expulsora) le han proporcionado a sus corrientes migratorias un grado de unidireccionalidad superior al del sistema.
Asimismo, durante los últimos años se aprecia en estas regiones la convergencia de su IS hacia un valor en torno a cero, lo que significa que se aproximan hacia un nivel de máxima ineficiencia migratoria. Cataluña ha sido la primera en apresurarse en converger, con un IS de 0,2 en el año 2000.
0,0
10,0
20,0
30,0
40,0
50,0
60,0
70,0
1962
1964
1966
1968
1970
1972
1974
1976
1978
1980
1982
1984
1986
1988
1990
1992
1994
1996
1998
2000
Cataluña C. Valenciana
Madrid País Vasco
Sistema
Fuente: elaboración propia
22
Como contraste con los casos anteriores, el IS de regiones como Aragón, Asturias, Cantabria, La Rioja y Navarra presenta una trayectoria irregular y con valores inferiores a 17 desde el año 1962. La prolongación de esta notoria bidireccionalidad desde entonces ha sido fruto de saldos netos de reducida entidad y de una elevada diversidad en sus itinerarios migratorios, que además son poco importantes.
En lo que respecta a este conjunto de regiones, no es prudente hablar de convergencia sino de un comportamiento del IS previsiblemente oscilante en torno a valores muy bajos. En este sentido, observamos algunas diferencias en su evolución más reciente.
Por un lado, el IS de Aragón y Cantabria ha experimentado un tímido repunte hasta situarse en 2 y 6, respectivamente, en el año 2000. El saldo neto de Aragón estrenó un periodo con pérdidas en el año 1994, y desde entonces éstas han ido en aumento, lo que ha provocado el ligero aumento de su IS. En cualquier caso, debemos destacar que el IS de Aragón es el tercero más bajo en el año 2000, después de Cataluña y Murcia. Por el contrario, Cantabria ha obtenido ganancias en su saldo neto de manera ininterrumpida desde el año 1989, registrando sus mayores ganancias desde el año 1998. La Rioja es otra de las regiones que ha logrado recientemente un repunte de su IS, si bien de mayor calibre que en Aragón y Cantabria.
En el lado opuesto se sitúan Asturias y Navarra, con ligeros descensos de su IS durante los últimos años. En relación con Navarra, uno de los rasgos más característicos que presenta su saldo migratorio es su signo permanentemente positivo desde el año 1962 hasta el 2000. En cualquier caso, su valor no ha superado en ningún momento los 3.000 inmigrantes netos. La resistencia de su saldo a invertirse seguramente tenga que ver con “su rápido crecimiento industrial entre 1960 y 1975, el impacto más leve de la crisis industrial en comparación con otras regiones industriales ligado al empleo creado en sectores de alto contenido tecnológico, su localización estratégica en el eje de desarrollo de las regiones ibéricas y los incentivos fiscales a la localización de empresas” (Domínguez, 2002).
Asturias, al igual que Navarra, se ha caracterizado por la resistencia de su saldo migratorio a invertirse en signo durante el periodo 1962-2000, pero con el distintivo de sufrir pérdidas netas por emigración en lugar de ganancias. Su saldo presenta otros tres rasgos adicionales. El primero es su bajo valor absoluto. Su saldo migratorio medio anual de 1962 a 2000 fue de 899 emigrantes netos. Sin embargo, debemos matizar que aunque su saldo entre 1962 y 1968 fue el más bajo de todas las regiones españolas (anexo 1), no ocurrió lo mismo durante los periodos siguientes, en los que la compensación de los saldos fue un fenómeno generalizado en todas las regiones. Nos encontramos con que Asturias fue la séptima región con el saldo más bajo en valor absoluto durante el periodo 1986-97 (quién iba a pensar hace cuatro décadas que Andalucía iba a ser la región con el saldo migratorio más bajo).
El segundo rasgo que caracteriza su saldo es su reacción relativamente moderada ante cambios de coyuntura económica. Su saldo pasó de 5.182 emigrantes netos durante el periodo 1968-1973 a 7.265 durante el periodo 1974-1979. Incluso el periodo de reconversión industrial 1980-85 le fue favorable en cierta medida, con un saldo de –3.762, gracias a la aminoración de las salidas y la acción positiva de los retornos. La llegada de un periodo de crecimiento económico, 1986-1991, apenas se notó en su saldo, que continuó con la tónica dominante de las pérdidas, concretamente de 4.427 emigrantes netos.
23
La tercera característica, y que debe ser motivo de especial preocupación, es la trayectoria de su saldo migratorio desde el año 1998 hasta el año 2000: en estos tres años, el valor de su saldo supera los 2.000 emigrantes netos anuales por primera vez desde el año 1962. Desde el punto de vista demográfico, destaca el avanzado estado de envejecimiento de su población (Asturias fue la autonomía española con el Índice de envejecimiento más alto para el año 2001, de 196,27, el segundo Índice de envejecimiento más elevado correspondió a Castilla y León, de 174,75, y el tercero fue para Galicia, de 163,71), que desincentiva las entradas, y el continuo goteo de población joven, que decide abandonar la región ante la falta de expectativas laborales (en el año 2001, el 66,38 por ciento de los emigrantes que abandonaron Asturias tenían edades comprendidas entre los 16 y los 44 años). Desde un punto de vista histórico-económico, Domínguez (2002) ubica a Asturias en el grupo de regiones industriales venidas a menos durante el periodo 1940-2000. Este autor señala que, de ser la cuarta región con mayor PIB por habitante de España en el año 1950, se ha quedado en el decimocuarto lugar en el año 1999. Ni el importante flujo de transferencias regionales recibidas ni su condición de Región Objetivo 1 desde 1988 le han permitido abandonar este crítico escenario económico.
Gráfico 7: Evolución del Índice de Shryock en Aragón, Asturias, Cantabria, Navarra y La Rioja (1962-2000)
Los archipiélagos balear y canario son dos claros exponentes de alta sensibilidad del saldo migratorio a los cambios de ciclo económico, en tanto que el auge del turismo de sol y playa tiene mucho que ver con la situación económica de las familias. La
0,0
5,0
10,0
15,0
20,0
25,0
30,0
35,0
40,0
45,0
50,0
1962
1964
1966
1968
1970
1972
1974
1976
1978
1980
1982
1984
1986
1988
1990
1992
1994
1996
1998
2000
Aragón Asturias
Cantabria La Rioja
Sistema Navarra
Fuente: elaboración propia.
24
consecuencia es una IS con subidas y bajadas (más pronunciadas en Baleares), que no nos permite hablar de convergencia sino de una trayectoria oscilante.
Debemos destacar que Baleares es con diferencia la autonomía que presenta el IS más alto en el año 2000, por valor de 16,2, lo que la sitúa como la región española más eficiente desde el punto de vista migratorio en ese año.
Gráfico 8: Evolución del Índice de Shryock en Baleares y Canarias
(1992-2000)
Hemos reservado los casos de Galicia y Murcia para el final, por no encajar en ninguno de los tres escenarios anteriores.
En lo que se refiere a Galicia, su saldo neto contabilizó pérdidas hasta el año 1982 y, sin embargo, este motivo no es a nuestro juicio suficiente para concederle el apelativo de polo de expulsión, al ser su saldo neto modesto en comparación con el saldo de regiones como Andalucía, Castilla-La Mancha, Extremadura y Castilla y León. La cuantía negativa de su saldo hasta ese año se asemejó más al de regiones como Aragón
0,0
5,0
10,0
15,0
20,0
25,0
30,0
35,0
40,0
45,0
50,0
1962
1964
1966
1968
1970
1972
1974
1976
1978
1980
1982
1984
1986
1988
1990
1992
1994
1996
1998
2000
Sistema
Canarias
Baleares
Fuente: elaboración propia.
25
y Murcia. Sin embargo, la trayectoria de su IS es curiosamente la misma que la que presentan los tradicionales polos de expulsión.
En el gráfico 9 se observa cómo el IS de Galicia alcanzó su valor máximo de 40,6 en el año 1964, lo que concedió a sus corrientes migratorias un grado de unidireccionalidad en torno a la media. A partir de ese año, su IS inició un descenso pronunciado hasta alcanzar su nivel más bajo en los años 1981 y 1982, coincidiendo con la inversión del signo de su saldo a positivo, a consecuencia del efecto positivo de los retornos en su saldo. Pontevedra y Lugo, no obstante, ya habían logrado la inversión de sus saldos en los años 1977 y 1981, respectivamente.
A partir del año 1982, el IS de Galicia ha oscilado en torno a valores extremadamente bajos, inferiores a 7. Debemos destacar la nueva inversión que experimentó su saldo en el año 1986 de positivo a negativo, y otra de negativo a positivo en el año 1992, situación que solamente logró mantener hasta el año 1995 en que su saldo volvió nuevamente a arrojar pérdidas, las cuales han ido en aumento desde entonces y afectan a sus cuatro provincias.
Gráfico 9: Evolución del Índice de Shryock en Galicia y Murcia
(1962-2000)
Si prestamos atención a las fechas en que se producen las inversiones de su saldo neto (años 1981, 1986, 1992 y 1995) todo apunta a que Galicia es, al igual que los archipiélagos balear y canario, una región con saldos netos especialmente sensibles al ciclo económico. Lo que la diferencia de ambos archipiélagos es su comportamiento contracíclico. Por un lado, su saldo neto responde con ganancias al inicio de un ciclo recesivo, lo que es consecuencia del aumento de las entradas por la vía de los retornos y de la menor afluencia de las salidas. Por otro lado, su reacción ante la llegada de un
0,0
5,0
10,0
15,0
20,0
25,0
30,0
35,0
40,0
45,0
50,0
1962
1964
1966
1968
1970
1972
1974
1976
1978
1980
1982
1984
1986
1988
1990
1992
1994
1996
1998
2000
Sistema
Galicia
Murcia
Fuente: elaboración propia.
26
periodo expansivo es el restablecimiento de las salidas hacia los tradicionales centros de empleo, lo que genera pérdidas en su saldo neto.
En la actualidad podemos hablar de valores bajos de su IS, inferiores a 5, pero no así de convergencia, puesto que su IS está repuntando desde el año 1995 de la mano del aumento de las pérdidas de su saldo neto.
A continuación vamos a pasar a comentar el caso de Murcia. Hasta mediados de la década de 1960, la región de Murcia se caracterizó, al igual que Galicia, por contabilizar pérdidas en su saldo neto. Podemos sin embargo anotar dos diferencias fundamentales entre los saldos migratorios de Murcia y Galicia. La primera diferencia consiste en que la concesión de la condición de polo de expulsión de emigrantes a la región de Murcia resulta todavía más inapropiada, en la medida que su saldo tomó valores sensiblemente más bajos que los de Galicia. Así tenemos que durante el periodo 1962-1967 el saldo neto negativo de Murcia ascendió a 19.833 emigrantes netos (anexo 1), frente a los 46.012 emigrantes netos de Galicia. Durante el periodo 1968-73 esta diferencia se amplió. Murcia perdió 6.412 emigrantes netos, frente a Galicia que perdió 24.349.
La segunda diferencia que encontramos es que la inversión del saldo neto de Murcia llegó con cierta antelación con respecto a Galicia y la mayoría de regiones españolas. Y es que Murcia logró invertir su saldo a positivo en el año 1976. Además, con esta inversión se abrió un periodo de ganancias que se prolongó hasta el año 2000, caracterizado por saldos bajos pero permanentemente positivos.
En cuanto a la trayectoria del IS de Murcia, apreciamos en el gráfico 9 que su trayectoria guarda gran similitud con la de Galicia. No obstante hay que señalar algunas diferencias. El IS para Murcia tomó valores por lo general más bajos que los de Galicia justo hasta el año en que alcanzó su nivel más bajo, coincidiendo con la inversión de su saldo. La explicación es sencillamente que sus saldos netos fueron más bajos que los de Galicia. Desde el año 1978, el IS de Murcia por el contrario ha superado ligeramente el IS de Galicia, lo que manifiesta un comportamiento migratorio más eficiente para Murcia a partir de esa fecha. No obstante, desde el año 1989 el IS de Murcia ha dado muestras de querer converger hacia valores muy bajos, lo que finalmente ha sucedido de la mano de la inversión de su saldo a negativo en el año 2001, lo que pone fin a 25 años con ganancias netas por inmigración.
La conclusión final a la que llegamos es que las autonomías españolas exhiben desde el comienzo de la década de 1980 valores sensiblemente bajos en su IS, si los comparamos con los obtenidos a comienzos de la década de 1960. En algunas regiones no podemos sin embargo hablar estrictamente de convergencia del IS, sino de un comportamiento oscilante o cíclico. Pero al margen de esta cuestión, no cabe duda de que el denominador común en todas ellas en la actualidad es un nivel de eficiencia migratoria considerablemente bajo, que no es sino el legado de las transformaciones estructurales experimentadas por nuestro Sistema migratorio desde la crisis económica 1975-1985. Una de estas transformaciones es la diversificación de los itinerarios migratorios, de la que nos vamos a ocupar en el siguiente punto.
5. La diversificación de los itinerarios migratorios.
“La ruptura del monopolio territorial de la movilidad” (Puyol, 1997) fue sin duda la transformación estructural más profunda y de mayores consecuencias del antiguo
27
régimen migratorio hacia finales de la década de 1970. Recordemos que los principales centros industriales, sumidos en un costoso proceso de reconversión industrial, se vieron incapaces de mantener su tradicional denominación de polos de atracción. Pero también hemos observado cómo la cifra de emigrantes interiores comenzó a recuperarse desde el año 1983. La explicación reside en que la población española no dejó de emigrar una vez superada la crisis económica, sino que sencillamente modificó su estrategia migratoria. La prueba está en que el ranking de provincias más solicitadas dio un vuelco y se amplió con nuevos destinos de peso, como provincias limítrofes, capitales autonómicas, las provincias costeras del eje mediterráneo, los dos archipiélagos y Madrid, que resistió mejor al envite de la crisis.
Cada uno de los cuadros siguientes contiene las tres provincias españolas que mayor número de emigrantes recibieron desde cada una de las 50 provincias españolas de procedencia9 y para tres años: 1964, 1980 y 1998. Como vamos a poder comprobar a continuación, los contrastes entre ellos son extraordinarios y nos van a permitir identificar con nitidez las principales transformaciones estructurales experimentadas por los itinerarios emigratorios, tales como el arraigo progresivo de las migraciones intra-regionales como primer destino, el notable descenso del porcentaje de emigrantes hacia los destinos tradicionales, los retornos de la primera mitad de los años ochenta, la consolidación de los desplazamientos hacia regiones vecinas y la entrada en escena de nuevas regiones-destino.
En el año 1964, la crisis de la agricultura tradicional y la necesidad de mano de obra en la industria convirtieron a cuatro enclaves industriales y urbanos en destinos indispensables para los emigrantes españoles. Se trataba de Barcelona, Madrid, Vizcaya y Valencia.
En relación a Barcelona, sorprende la procedencia de sus inmigrantes por su lejanía, lo que hace pensar que las expectativas económicas eran elevadas y que en muchos casos las relaciones de amistad o de parentesco con antiguos emigrantes hicieron de contrapeso frente a los costes monetarios y no monetarios del desplazamiento (Silvestre, 2000). Observamos también que todas las provincias andaluzas y extremeñas, dos gallegas, Soria y Murcia optaron por la provincia barcelonesa como primer emplazamiento. No fue el caso de Madrid, donde las provincias que lo escogieron como primer destino coincidieron en su proximidad con respecto a la capital española (Toledo, Segovia, Ávila, Guadalajara y Ciudad Real). El apogeo de la industria siderúrgica vasca, y en particular de los Altos Hornos de Vizcaya, atrajo a muchos emigrantes necesitados de empleo de Castilla y León, Galicia, País Vasco, La Rioja y Extremadura. La sólida condición de Vizcaya como polo de atracción lo ilustran casos como los de Burgos y Zamora, donde el 32 y 27% de sus emigrantes se sintieron atraídos por esta provincia.
A modo de anticipo de lo que posteriormente sería una pauta general, los intercambios de población entre provincias de la misma región ya destacaban en Andalucía, Cataluña, Comunidad Valenciana y País Vasco, aunque con porcentajes aún modestos.
Cuadro 5: Principales destinos de las provincias españolas:
Año 1964
9 Hemos excluido los territorios de Ceuta y Melilla.
28
En el año 1980, ya se podían apreciar las principales transformaciones que daban por finalizado el modelo migratorio tradicional. En primer lugar, los centros industriales de Barcelona, Guipúzcoa y Vizcaya perdieron definitivamente su condición de polos de
atracción. Así podemos ver en el cuadro 6 que ninguna de estas tres provincias figuró como primer destino de ninguna provincia que no fuera la suya propia. Barcelona sin embargo siguió siendo un destino apreciado para muchas provincias españolas, seguramente porque su especialización industrial fue menor que la del País Vasco,
CC.AA Provincia de origen de origen 1.er destino % 2º destino % 3.er destino %
ANDALUCÍA Almería Barcelona 54,46 Almería 18,41 Alicante 5,04Cádiz Barcelona 41,21 Cádiz 16,03 Madrid 10,33Córdoba Barcelona 52,43 Córdoba 11,84 Madrid 9,82Granada Barcelona 52,14 Granada 11,65 Alicante 6,27Huelva Barcelona 54,15 Huelva 11,98 Sevilla 8,83Jaén Barcelona 42,01 Valencia 12,16 Madrid 10,67Málaga Barcelona 45,25 Málaga 17,96 Vizcaya 5,39Sevilla Barcelona 52,21 Sevilla 19,92 Madrid 6,34
ARAGÓN Huesca Huesca 38,92 Barcelona 24,07 Zaragoza 17,17Teruel Barcelona 26,22 Zaragoza 24,58 Teruel 18,71Zaragoza Zaragoza 60,24 Barcelona 14,44 Navarra 4,27
ASTURIAS Asturias Asturias 41,80 Barcelona 13,17 Madrid 11,53BALEARES Baleares Baleares 77,72 Barcelona 5,31 Madrid 3,30CANARIAS Palmas Palmas 77,49 Madrid 5,77 Tenerife 5,77
Tenerife Tenerife 68,78 Madrid 7,91 Palmas 7,75CANTABRIA Cantabria Cantabria 53,19 Vizcaya 20,54 Madrid 6,65C. LA MANCHA Albacete Valencia 37,68 Alicante 22,48 Barcelona 14,34
Ciudad Real Madrid 25,35 Barcelona 24,70 Valencia 16,66Cuenca Valencia 39,30 Madrid 17,60 Barcelona 17,24Guadalajara Madrid 46,52 Barcelona 20,10 Barcelona 14,27Toledo Madrid 63,70 Toledo 15,24 Barcelona 7,83
C. Y LEÓN Ávila Madrid 47,76 Ávila 12,71 Barcelona 7,69Burgos Vizcaya 31,73 Burgos 18,97 Barcelona 10,52León León 36,29 Barcelona 16,08 Vizcaya 13,73Palencia Palencia 30,89 Vizcaya 20,77 Valladolid 8,49Salamanca Salamanca 29,36 Vizcaya 16,34 Guipúzcoa 13,73Segovia Madrid 53,83 Segovia 13,45 Barcelona 7,58Soria Barcelona 22,92 Zaragoza 19,02 Soria 18,95Valladolid Valladolid 56,57 Vizcaya 9,78 Madrid 8,67Zamora Vizcaya 26,76 Madrid 13,60 Barcelona 13,02
CATALUÑA Barcelona Barcelona 79,05 Gerona 2,28 Tarragona 1,92Gerona Gerona 67,45 Barcelona 21,56 Madrid 1,23Lérida Barcelona 44,26 Lérida 37,13 Tarragona 5,84Tarragona Tarragona 47,50 Barcelona 32,46 Lérida 4,00
C. VALENCIANA Alicante Alicante 53,56 Valencia 17,82 Barcelona 7,79Castellón Castellón 51,67 Valencia 19,85 Barcelona 15,18Valencia Valencia 73,40 Barcelona 5,98 Alicante 5,64
EXTREMADURA Badajoz Barcelona 37,27 Madrid 18,23 Vizcaya 9,36Cáceres Barcelona 22,24 Madrid 21,83 Cáceres 16,34
GALICIA Coruña Coruña 46,08 Vizcaya 16,56 Barcelona 10,40Lugo Barcelona 42,50 Vizcaya 17,26 Lugo 14,02Orense Barcelona 32,67 Vizcaya 17,20 Orense 13,92Pontevedra Pontevedra 20,42 Barcelona 12,48 Vizcaya 12,03
MADRID Madrid Madrid 50,25 Barcelona 10,11 Valencia 5,32MURCIA Murcia Barcelona 34,72 Alicante 21,42 Murcia 15,88NAVARRA Navarra Navarra 63,55 Guipúzcoa 11,95 Barcelona 4,75PAÍS VASCO Álava Álava 49,45 Vizcaya 16,80 Guipúzcoa 5,65
Guipúzcoa Guipúzcoa 62,15 Vizcaya 11,79 Navarra 4,92Vizcaya Vizcaya 75,38 Álava 4,60 Madrid 3,37
RIOJA Rioja Rioja 51,69 Vizcaya 10,31 Álava 7,44Fuente: INE. Elaboración propia.
Provincia de destino
29
aunque como segundo o tercer destino y con porcentajes más modestos que hace una década. Los principales beneficiados de este tropiezo fueron los territorios provinciales y Madrid. Así, los emigrantes españoles de entonces se inclinaron por su propio ámbito provincial como primer destino, salvo en las provincias de Ciudad Real, Segovia y Zamora que se decantaron por la proximidad de Madrid. Asimismo, Madrid se convirtió en la alternativa para muchos emigrantes que anteriormente prefirieron Barcelona. Podemos destacar el caso de las provincias andaluzas. En ellas, Barcelona dejó de ser su primer destino e incluso segundo destino para provincias como Córdoba, Jaén y Málaga, que comenzaron a sentirse más atraídas por Madrid. En Extremadura sucedió algo parecido. Barcelona quedó emplazada a tercer destino en las dos provincias extremeñas, hasta tal punto que Madrid pasó a recibir más del triple de emigrantes procedente de Cáceres que la propia Barcelona.
En segundo lugar, se sucedieron los retornos de emigrantes hacia sus provincias de procedencia. Aunque no es posible apreciar con nitidez estas contracorrientes en el cuadro 6, al incluir únicamente los tres destinos más importantes, podemos ver como ejemplo que el 5,06% de los emigrantes de Guipúzcoa se dirigieron hacia Cáceres.
En tercer lugar, las capitales autonómicas adquirieron un atractivo notable tras la constitución del Estado de Autonomías. Capitales como Sevilla, Valladolid y Zaragoza, entre otras, pasaron a figurar como segundo y tercer destinos de muchas provincias de su entorno autonómico.
Cuadro 6: Principales destinos de las provincias españolas:
Año 1980
30
Llegados a 1998, los emigrantes interiores de todas las provincias españolas (a excepción de Ávila) se inclinan en primer lugar por no salir fuera de su provincia. Este
fenómeno trasciende especialmente en provincias con vastas áreas metropolitanas, como Barcelona y Valencia, donde las emigraciones intra-provinciales superan el 75% del total. Por el contrario, en provincias en las que la red urbana queda prácticamente reducida a su capital (Cuenca, Teruel, Álava, Albacete, Ciudad Real, etc.), esta componente representa un porcentaje inferior al 40%, en tanto que los desplazamientos interurbanos son escasos.
CC.AA Provincia de origen de origen 1.er destino % 2º destino % 3.er destino %
ANDALUCÍA Almería Almería 45,46 Barcelona 12,66 Murcia 5,92Cádiz Cádiz 42,94 Sevilla 10,29 Madrid 6,94Córdoba Córdoba 35,36 Madrid 8,70 Sevilla 7,30Granada Granada 31,61 Barcelona 10,92 Almería 7,53Huelva Huelva 30,39 Sevilla 18,33 Madrid 7,38Jaén Jaén 31,88 Madrid 10,38 Barcelona 9,70Málaga Málaga 20,74 Madrid 10,90 Barcelona 8,98Sevilla Sevilla 51,40 Barcelona 6,63 Cádiz 5,80
ARAGÓN Huesca Huesca 31,03 Zaragoza 13,62 Barcelona 9,76Teruel Teruel 25,56 Zaragoza 16,72 Valencia 11,72Zaragoza Zaragoza 41,39 Barcelona 8,13 Madrid 7,03
ASTURIAS Asturias Asturias 57,78 Madrid 7,03 León 3,90BALEARES Baleares Baleares 60,54 Barcelona 4,71 Madrid 4,56CANARIAS Palmas Palmas 52,97 Madrid 10,59 Tenerife 3,16
Tenerife Tenerife 47,15 Palmas 10,36 Madrid 8,95CANTABRIA Cantabria Cantabria 53,30 Madrid 8,59 Vizcaya 8,04C. LA MANCHA Albacete Albacete 26,94 Valencia 16,54 Alicante 16,17
Ciudad Real Madrid 28,67 Ciudad Real 21,39 Barcelona 7,07Cuenca Cuenca 24,54 Madrid 22,01 Valencia 21,86Guadalajara Guadalajara 30,67 Madrid 28,63 Badajoz 9,07Toledo Madrid 43,76 Toledo 28,41 Cáceres 2,87
C. Y LEÓN Ávila Madrid 42,36 Ávila 22,13 Valladolid 3,98Burgos Burgos 19,09 Madrid 12,89 Álava 11,81León León 29,81 Madrid 13,16 Barcelona 9,51Palencia Palencia 32,38 Valladolid 19,43 Madrid 9,88Salamanca Salamanca 36,22 Madrid 15,41 Barcelona 6,83Segovia Madrid 36,55 Segovia 25,65 Valladolid 9,22Soria Soria 39,97 Madrid 13,30 Barcelona 6,91Valladolid Valladolid 33,13 Madrid 13,53 Palencia 7,09Zamora Madrid 19,84 Zamora 16,77 Valladolid 13,59
CATALUÑA Barcelona Barcelona 61,22 Gerona 3,21 Tarragona 3,32Gerona Gerona 67,58 Barcelona 8,55 Madrid 1,91Lérida Lérida 51,58 Barcelona 15,16 Tarragona 7,20Tarragona Tarragona 54,21 Barcelona 9,97 Madrid 3,02
C. VALENCIANA Alicante Alicante 45,02 Valencia 11,54 Murcia 8,58Castellón Castellón 51,73 Valencia 14,28 Barcelona 4,40Valencia Valencia 70,22 Madrid 3,48 Alicante 3,01
EXTREMADURA Badajoz Badajoz 35,03 Madrid 18,65 Barcelona 10,37Cáceres Cáceres 39,11 Madrid 19,67 Barcelona 5,68
GALICIA Coruña Coruña 55,30 Madrid 6,74 Lugo 4,66Lugo Lugo 33,28 Coruña 16,16 Barcelona 9,86Orense Orense 29,89 Pontevedra 14,37 Barcelona 10,97Pontevedra Pontevedra Coruña 8,82 Madrid 8,82
MADRID Madrid Madrid 73,56 Palmas 1,60 Barcelona 1,42MURCIA Murcia Murcia 41,44 Madrid 8,69 Alicante 10,09NAVARRA Navarra Navarra 60,33 Guipúzcoa 4,21 Madrid 3,85PAÍS VASCO Álava Álava 24,95 Vizcaya 8,46 Madrid 6,28
Guipúzcoa Guipúzcoa 35,22 Navarra 6,62 Cáceres 5,06Vizcaya Vizcaya 49,32 Madrid 6,72 Álava 2,56
RIOJA Rioja Rioja 37,93 Navarra 8,91 Álava 6,76Fuene: INE. Elaboración propia.
Provincia de destino
31
La inmensa mayoría de los emigrantes opta por emigrar en segundo lugar a una provincia vecina, y en caso contrario se deciden por los dos centros de empleo por excelencia (Madrid y Barcelona) y zonas turísticas como Canarias y Baleares. Muchos de los desplazamientos que se dirigen a una provincia vecina, pero de otra autonomía, obedecen a motivos estrictamente residenciales. Así tenemos que casi el 7% de los emigrantes madrileños eligen las provincias de Toledo y Guadalajara, cerca del 8% de los vizcaínos se deciden por Cantabria y el 10% de los alaveses se dirige a Burgos.
Por otro lado, el interés por residir en la capital autonómica es apreciablemente menor en las dos Castillas y Andalucía. En Castilla-La Mancha y Castilla y León, Madrid es la provincia elegida por la gran mayoría como segundo destino, mientras en Andalucía adquieren interés otras provincias autonómicas como Granada, Málaga y Almería.
Cuadro 7: Principales destinos de las provincias españolas:
CC.AA Provincia de origen de origen 1.er destino % 2º destino % 3.er destino %
ANDALUCÍA Almería Almería 58,39 Granada 7,66 Murcia 5,78Cádiz Cádiz 43,35 Baleares 7,31 Palmas 7,18Córdoba Córdoba 35,60 Málaga 7,29 Baleares 6,72Granada Granada 59,59 Almería 5,70 Baleares 4,79Huelva Huelva 57,53 Sevilla 13,37 Barcelona 3,01Jaén Jaén 38,69 Madrid 7,02 Granada 6,95Málaga Málaga 65,55 Madrid 4,06 Cádiz 3,47Sevilla Sevilla 59,12 Baleares 4,84 Palmas 4,22
ARAGÓN Huesca Huesca 42,80 Zaragoza 12,06 Barcelona 10,74Teruel Teruel 34,16 Zaragoza 20,59 Valencia 10,16Zaragoza Zaragoza 43,99 Madrid 6,41 Barcelona 5,70
ASTURIAS Asturias Asturias 60,01 León 4,42 Cantabria 2,78BALEARES Baleares Baleares 66,60 Barcelona 4,32 Madrid 3,45CANARIAS Palmas Palmas 67,29 Tenerife 4,50 Madrid 3,67
Tenerife Tenerife 68,58 Palmas 6,27 Madrid 3,85CANTABRIA Cantabria Cantabria 64,55 Vizcaya 7,63 Madrid 4,55C. LA MANCHA Albacete Albacete 39,99 Alicante 11,35 Valencia 9,96
Ciudad Real Ciudad Real 36,93 Madrid 22,00 Alicante 4,06Cuenca Cuenca 32,58 Madrid 19,81 Valencia 16,73Guadalajara Guadalajara 49,90 Madrid 29,38 Valencia 1,35Toledo Toledo 40,94 Madrid 37,07 Ciudad Real 2,40
C. Y LEÓN Ávila Madrid 39,19 Ávila 30,45 Salamanca 5,04Burgos Burgos 42,23 Madrid 9,28 Vizcaya 8,53León León 57,97 Madrid 6,81 Asturias 5,80Palencia Palencia 44,19 Valladolid 8,53 Madrid 7,36Salamanca Salamanca 55,51 Madrid 10,15 Zamora 2,47Segovia Segovia 41,25 Madrid 28,92 Valladolid 4,60Soria Soria 41,15 Madrid 11,56 Zaragoza 7,35Valladolid Valladolid 49,05 Madrid 9,48 Palencia 3,36Zamora Zamora 41,90 Madrid 11,76 Salamanca 6,70
CATALUÑA Barcelona Barcelona 76,33 Tarragona 4,31 Gerona 4,07Gerona Gerona 64,21 Barcelona 18,76 Baleares 1,24Lérida Lérida 55,25 Barcelona 17,83 Tarragona 5,36Tarragona Tarragona 59,14 Barcelona 19,26 Castellón 2,94
C. VALENCIANA Alicante Alicante 63,57 Murcia 7,13 Valencia 5,43Castellón Castellón 59,15 Valencia 10,50 Barcelona 6,03Valencia Valencia 75,65 Alicante 3,81 Castellón 2,73
EXTREMADURA Badajoz Badajoz 39,99 Madrid 12,17 Baleares 7,34Cáceres Cáceres 43,27 Madrid 18,08 Badajoz 4,92
GALICIA Coruña Coruña 67,40 Palmas 5,53 Pontevedra 5,33Lugo Lugo 51,55 Coruña 13,77 Pontevedra 5,13Orense Orense 56,65 Pontevedra 10,26 Coruña 5,91Pontevedra Pontevedra 55,92 Palmas 9,49 Coruña 8,17
MADRID Madrid Madrid 66,52 Toledo 3,73 Guadalajara 2,82MURCIA Murcia Murcia 54,98 Alicante 12,70 Madrid 5,20NAVARRA Navarra Navarra 71,06 Guipúcoa 4,89 Rioja 3,21PAÍS VASCO Álava Álava 22,48 Vizcaya 13,00 Burgos 10,12
Guipúzcoa Guipúzcoa 62,94 Navarra 5,96 Vizcaya 4,95Vizcaya Vizcaya 59,29 Cantabria 7,89 Madrid 3,18
RIOJA Rioja Rioja 50,24 Navarra 9,94 Álava 5,05
Fuene: INE. Elaboración propia.
Provincia de destino
32
Año 1998
6. La nueva dimensión territorial de las corrientes migratorias: los movimientos interurbanos y la inversión de los desplazamientos campo-ciudad.
Atendiendo al tamaño de los municipios de origen y destino, podemos hablar de una inversión de las pautas dominantes hasta la crisis económica 1975-1985. Los movimientos migratorios campo-ciudad se ralentizaron sobremanera y dieron paso a dos movimientos migratorios, algo marginales hasta entonces: los movimientos inter-urbanos, especialmente los procedentes de capitales de provincia hacia ciudades de tamaño medio pertenecientes a su área de influencia (periurbanización) y los movimientos ciudad- campo.
La crisis de la agricultura tradicional y la fuerte proyección industrial, terciaria y urbanística de las ciudades en la década de 1950 y especialmente en la década de 1960 convirtieron a los desplazamientos campo-ciudad en la principal modalidad de los desplazamientos cortos. Las capitales de provincia prometían empleo y salarios más altos, y la presión demográfica no era aún visible. Las ciudades con una consolidada tradición industrial como Barcelona, Guipúzcoa, Madrid y Vizcaya fueron las más beneficiadas por estas corrientes procedentes del hábitat rural (Puyol, 1988). Pero los severos efectos de la crisis económica y la reconversión industrial se consumaron finalmente en una nueva dinámica urbana y rural.
A principios de la década de 1980, las “economías de aglomeración urbana” dieron paso a las “economías de localización ambiental” (Ferrer Regales, 1988). Los factores ambientales adquirieron la condición de variable de localización de la población. Comenzó a configurarse una nueva dinámica urbana.
Entre las características fundamentales de esta dinámica urbana destaca la reactivación de las ciudades de tamaño medio y pequeño localizadas en la periferia metropolitana o en las áreas de influencia de las capitales de provincia. Este fenómeno demográfico, denominado “periurbanización”, ha tenido una especial repercusión en las provincias de Madrid y Barcelona como vía de descongestión metropolitana. No obstante, en la actualidad este fenómeno es visible en la inmensa mayoría de provincias españolas, que están viendo cómo algunos municipios próximos a su capital están experimentando un importante crecimiento demográfico. Las causas apuntan a motivos de carácter residencial (acceso a vivienda más abundante y barata) y ambiental (búsqueda de áreas con mayor calidad medioambiental), principalmente (Puyol, 1997).
El dinámico proceso de urbanización desde comienzos de la década de 1950 estuvo estrechamente unido a la peculiar dinámica espacial de las migraciones interiores hasta la crisis económica 1975-1985. A partir de ese momento, el proceso urbanizador comenzaría a acusar síntomas de debilitamiento. A este respecto, sería difícil entender el auge del proceso urbanizador de esos años sin tomar en consideración la dirección espacial tomada por los movimientos migratorios interiores, igual que tampoco podría comprenderse el auge migratorio interior sin el proceso de crecimiento de las ciudades. Pensemos por un lado que la asociación positiva entre urbanización y crecimiento económico hizo de imán de muchos emigrantes procedentes de áreas no urbanas, y por otro lado la motivación económica de las migraciones interiores dio un fuerte impulso al
33
crecimiento demográfico de las ciudades, hasta el punto de que, como indica Serrano Martínez (1988), muchos municipios rurales no tardaron en adquirir la categoría de ciudad y otras ciudades pequeñas la de ciudad mediana.
La mejor forma de contrastar el fuerte vínculo urbanización-flujos migratorios interiores hasta la crisis económica es analizando la trayectoria de las cifras de población regional residente en ciudades que presentamos en el cuadro 8.
Cuadro 8: Evolución de la población regional residente en ciudades.
Si comparamos las cifras del Censo de 1970 con las del Censo de 1960, tenemos que tres de las regiones que consiguieron mayores aumentos en su número de efectivos urbanos fueron País Vasco, Madrid y Cataluña, en las que precisamente el balance migratorio fue más generoso. Por el contrario, las únicas regiones que perdieron población urbana fueron Castilla-La Mancha y Extremadura. En otras regiones como Castilla y León y Aragón fue posible el registro de aumentos notables en la población urbana a través de la emigración intra-regional desde los municipios no urbanos hacia las capitales de provincia.
La evolución del porcentaje de población residente en ciudades (cuadro 9) permite percibir con mayor claridad la ralentización del proceso urbanizador a lo largo de las últimas dos décadas, coincidiendo con el auge de los movimientos inter-urbanos y la desaceleración de los movimientos migratorios campo-ciudad.
1. Andalucía ................... 3.765.655 100 4.064.105 107,93 4.645.445 123,36 4.627.447 122,89 5.654.515 150,162. Aragón ........................ 406.819 '' 623.981 153,38 772.997 190,01 741.878 182,36 815.751 200,523. Asturias ....................... 773.741 '' 874.452 113,02 1.062.346 137,30 571.189 73,82 909.993 117,614. Baleares ....................... 261.976 '' 331.558 126,56 473.173 180,62 383.149 146,25 664.688 253,725. Canarias ...................... 665.452 '' 852.354 128,09 1.101.834 165,58 734.623 110,39 1.450.512 217,976. Cantabria..................... 180.787 '' 251.628 139,18 325.485 180,04 254.829 140,96 354.265 195,967. Castilla-La Mancha .... 625.101 '' 509.183 81,46 657.453 105,18 726.386 116,20 872.051 215,938. Castilla y León ............ 629.577 '' 1.036.034 164,56 1.231.318 195,58 1.259.775 200,10 1.349.773 138,519. Cataluña ...................... 2.707.802 '' 3.852.610 142,28 4.823.262 178,12 4.615.717 170,46 5.055.634 186,71
10. C. Valenciana ............. 1.811.239 '' 2.161.635 119,35 2.734.116 150,95 2.814.121 155,37 3.322.374 183,4311. Extremadura ............... 444.894 '' 381.662 85,79 405.626 91,17 399.565 89,81 467.490 105,0812. Galicia ......................... 1.318.232 '' 1.425.865 108,16 1.683.972 127,74 871.213 66,09 1.782.007 135,1813. Madrid ........................ 2.244.163 '' 3.576.318 159,36 4.469.335 199,15 4.607.905 205,33 5.115.759 227,9614. Murcia ........................ 660.027 '' 716.461 108,55 835.285 126,55 556.400 84,30 1.106.898 167,7015. Navarra ..... ................ 109.429 '' 189.508 173,18 253.573 231,72 261.223 238,71 287.004 262,2716. País Vasco .................. 831.432 '' 1.486.653 178,81 1.723.821 207,33 1.577.453 189,73 1.682.355 202,3417. Rioja, La ..................... 73.830 '' 99.216 134,38 139.124 188,44 151.921 205,77 166.975 226,16
Total ..................... 17.512.116 '' 22.433.223 128,10 27.338.165 156,11 25.154.794 143,64 31.058.044 177,35
Fuente:Años 1960, 1970 y 1981 en Serrano Martínez (1988: 72) y elaboración propia (años 1991 y 2001) sobre datos del INE.
20011960 1970 1981 1991
34
Cuadro 9: Porcentaje de la población regional residente en ciudades.
Observamos que el porcentaje de población urbana se estancó o incluso se aminoró en el año 1991 con respecto a 1981 en la mayoría de regiones españolas. En el año 2001 se ha observado sin embargo la revitalización de estos porcentajes con respecto a 1991. Debido la contribución casi marginal del crecimiento vegetativo, todo parece apuntar a que los movimientos inter-urbanos han sido responsables a que el crecimiento demográfico de las ciudades se haya desacelerado o estancado.
En cualquier caso, sorprende que Madrid, la región con mayor porcentaje de población urbana, se encuentre a este respecto con que el peso actual de su población urbana es inferior al que tenía en 1970, que el de Cataluña sea inferior al que poseía en 1981, que el del País Vasco sea similar al que registró en 1981 y el de la Comunidad Valenciana sólo haya avanzado algo más de 7 puntos con respecto al del año 1960. Serrano Martínez (1988) también destaca las fuertes disparidades regionales: Extremadura es el caso más extremo de baja urbanización, ya que sólo el 44,16% de su población reside en ciudades en el año 2001.
Ferrer Regales (1988) define la nueva dinámica rural como “urbanización del medio rural”. Muchos municipios rurales se han contagiado del espíritu urbano (efecto difusión o counter-urbanization) con la edificación de viviendas residenciales o rurales, de la que ha nacido una demanda renovada que ha conseguido dinamizar la economía de estos municipios. La decisión de muchas familias de abandonar el espacio urbano en una apuesta por el medio rural permite hablar de la inversión de la corriente campo-ciudad. No obstante, esta dinámica no ha sido generalizada. Las carencias ecológicas y la peor accesibilidad a los centros urbanos desde las zonas del rural profundo, localizadas en áreas de montaña y otras de la Meseta (Huesca, Teruel, Soria y Zamora), las ha conducido a un estado de desertización humana y económica.
Para analizar los cambios de residencia registrados atendiendo al tamaño de los municipios de origen y destino, hemos escogido cuatro periodos cuatrienales, por su
1960 1970 1981 1991 20011. Andalucía ................... 63,39 67,83 72,12 66,67 76,852. Aragón ........................ 37,02 55,11 64,58 62,40 67,743. Asturias ....................... 77,78 83,11 94,04 52,21 85,604. Baleares ....................... 59,30 62,21 72,14 54,03 78,975. Canarias ...................... 68,87 75,73 87,19 49,17 85,606. Cantabria..................... 41,83 53,64 63,50 48,32 66,207. Castilla-La Mancha .... 31,01 29,38 39,87 43,79 49,538. Castilla y León ............ 21,58 38,82 47,66 49,48 54,949. Cataluña ...................... 68,63 75,42 80,97 76,17 79,70
10. C. Valenciana ............. 72,48 70,22 74,97 72,95 79,8111. Extremadura ............... 31,63 32,63 38,08 37,62 44,1612. Galicia ......................... 48,26 53,27 59,88 36,63 66,1013. Madrid ........................ 89,40 95,08 95,35 93,13 94,3214. Murcia ........................ 82,18 84,10 87,41 53,21 92,4215. Navarra ..... ................ 26,89 40,61 49,81 50,30 51,6316. País Vasco .................. 61,19 79,61 80,48 74,97 80,7817. Rioja, La ..................... 31,93 42,28 54,69 57,66 60,34
Media España ............. 56,66 61,95 72,94 65,51 76,37
Fuente:Años 1960, 1970 y 1981 en Serrano Martínez (1988: 73) y elaboración propia (años 1991 y 2001) sobre datos del INE.
35
significación: 1963-1966 (auge de las corrientes migratorias tradicionales), 1982-1985 (reconversión industrial), 1991-1994 (crisis económica y consolidación de las nuevas pautas de la movilidad interior) y 1998-2001 (periodo más reciente).
De un punto de vista metodológico, se pueden distinguir dos grandes niveles de poblamiento: el rural y el urbano. Oficialmente, se considera que el nivel rural abarca aquel conjunto de municipios que cuentan con menos de 10.000 habitantes. El medio urbano por su parte es más heterogéneo, lo que hace necesario distinguir diferentes “umbrales” (Serrano Martínez, 1988). Este autor señala como “primer umbral” la cifra de 10.000 habitantes, a partir de la cual se le adjudica a un municipio la categoría de ciudad, el “último umbral” que otorga el calificativo de “ciudad grande” al municipio que cuenta con más de 100.000 habitantes, y otros “umbrales intermedios”, que comprenden los municipios de entre 10.000 y 100.000 habitantes.
Si nos fijamos en los umbrales empleados por el INE a lo largo del periodo 1961-2001, nos encontramos con que a partir del año 1992 el INE introdujo cambios significativos en la clasificación manejada hasta entonces. El primer cambio consistió en la modificación de los “umbrales intermedios”. Hasta esa fecha, el INE fijó como único “umbral intermedio” los 19.999 habitantes. A partir del año 1992 sin embargo, el INE añadió un segundo “umbral intermedio”, de 50.000 habitantes. De esta manera, el número de “umbrales intermedios” pasó de uno a dos. El segundo cambio tuvo como principal finalidad delimitar si los municipios de origen y destino constituían o no una capital de provincia. Ello supuso la modificación de los últimos umbrales, quedando reemplazadas las categorías de 100.000 a 499.000 habitantes y la de 500.000 ó más habitantes por las de municipios no capitales de provincia de más de 100.000 habitantes y capitales de provincia.
Para este estudio, la opción que nos ha parecido más razonable ha sido seleccionar como único “umbral intermedio” los 20.000 habitantes de modo que, en la mayor medida de lo posible, fuera posible establecer comparaciones entre los dos primeros y los dos últimos periodos. Más específicamente, para los dos primeros periodos analizados, hemos diferenciado las cuatro siguientes categorías de municipios urbanos: ciudades pequeñas (de 10.000 a 19.999 habitantes), ciudades medianas (de 20.000 a 99.999 habitantes), ciudades grandes (de 100.000 a 499.999 habitantes) y metrópolis (de 500.000 y más habitantes). Para los dos últimos periodos, en los que ya estaba vigente el cambio de metodología, hemos distinguido las cuatro clases siguientes de municipios urbanos: ciudades pequeñas (de 10.001 a 20.000 habitantes), ciudades medianas (de 20.001 a 100.000 habitantes), ciudades grandes (más de 100.000 habitantes, siempre y cuando se trate de municipios no capitales de provincia) y capitales de provincia.
A continuación, vamos a apuntar los rasgos fundamentales que caracterizaron cada uno de los cuatro periodos indicados.
Durante el periodo 1963-1966, 1.670.998 personas se dieron de baja de su municipio de residencia y de ellas, 1.055.321 lo hicieron de un municipio rural, es decir, el 63,15% del total. El fuerte dominio de esta corriente de salida nos da una idea de las dimensiones adquiridas por el éxodo rural durante la primera mitad de la década de 1960.
En lo que respecta a los destinos, la mayoría de emigrantes se dio a continuación de alta en municipios urbanos. Concretamente las ciudades, con independencia de su clase, recibieron al 71,20% de los emigrantes.
36
En lo que se refiere a la corriente de salida dominante, los emigrantes procedentes del campo prefirieron en mayor medida establecerse en ciudades medianas que en ciudades grandes o metrópolis, lo que indica que el salto a la gran ciudad no fue siempre automático, sino que en muchas ocasiones la población rural se inclinó por establecerse en una ciudad más manejable y próxima, como una capital de comarca o una capital de provincia.
Cuadro 10: Número de emigrantes según tipo de municipio de origen y destino: 1963-1966
Durante el periodo 1982-1985, el porcentaje de emigrantes procedentes de un municipio rural descendió hasta llegar al 27,53%, que comparado con el 63,15% registrado durante el año 1963-1966, ratifica el fuerte declive del éxodo rural.
Las ciudades de tamaño medio se convirtieron en el origen principal de la emigración, con un 23,38%, seguidas a continuación por las ciudades grandes, con un 21,75%, y las metrópolis, con un 17,12%. Estas tres categorías de municipios urbanos emitieron conjuntamente el 62,25% de las corrientes emigratorias. La cuestión siguiente a abordar es a dónde se dirigieron estos emigrantes. A este respecto, los destinos a los que se dirigió un mayor número de emigrantes procedentes de estas tres categorías de municipios urbanos fueron las ciudades de tamaño medio y a continuación las ciudades grandes, lo que indica la importancia adquirida por los movimientos inter-urbanos. El medio rural se convirtió en su tercer destino más importante, y con cifras cercanas a los anteriores destinos, lo que muy posiblemente guarde relación con los retornos que fueron característicos de este periodo de reconversión industrial.
Cuadro 11: Número de emigrantes según tipo de municipio de origen y destino. 1982-1985
TIPO DEMUNICIPIO DE Total
DESTINO Rural Ciudad pequeña* Ciudad mediana** Ciudad grande Metrópoli
Total 1.499.371 412.823 153.076 350.578 326.115 256.779
Rural 378.538 134.998 38.209 77.521 70.260 57.550Ciudad pequeña 174.888 50.318 23.664 41.250 33.420 26.236Ciudad mediana 427.153 102.490 40.830 107.210 90.517 86.106Ciudad grande 362.038 87.172 37.974 82.313 83.326 71.253Metrópoli 156.754 37.845 12.399 42.284 48.592 15.634
*Municipio de 10.000 a 19.999 habitantes.**Municipio de 20.000 a 99.000 habitantes.Fuente: INE. Elaboración propia.
TIPO DE MUNICIPIO DE PROCEDENCIA
TIPO DEMUNICIPIO DE Total
DESTINO Rural Ciudad pequeña Ciudad mediana Ciudad grande Metrópoli
Total 1.670.998 1.055.321 182.320 254.522 98.602 80.233
Rural 481.134 335.017 45.743 58.532 20.115 21.727Ciudad pequeña 166.673 100.931 21.124 22.717 12.237 9.664Ciudad mediana 407.364 250.831 42.742 63.668 25.829 24.294Ciudad grande 265.636 156.624 30.483 43.622 17.989 16.918Metrópoli 350.191 211.918 42.228 65.983 22.432 7.630
Fuente: INE. Elaboración propia.
TIPO DE MUNICIPIO DE PROCEDENCIA
37
A lo largo del periodo de crisis económica 1991-1994, el porcentaje de emigrantes procedentes del medio rural fue del 27,28%, prácticamente el mismo que durante el periodo 192-1985, lo que parecía indicar que el éxodo rural había alcanzado su umbral mínimo.
Las capitales de provincia españolas fueron las principales emisoras de emigrantes, de las que salieron el 32,80% de los emigrantes interiores. Lo más destacado de este hecho fue que el destino por el que se inclinó un mayor número de estos emigrantes fue el hábitat rural, al que se dirigió el 33,71% de los mismos. Este fenómeno da indicios de la consolidación de una nueva corriente migratoria: los movimientos ciudad-campo. Asimismo, el segundo destino que atrajo un mayor volumen de emigrantes procedentes de las capitales de provincia fueron las ciudades pequeñas, que recibieron al 25,60% de los mismos, lo que está estrechamente relacionado con el proceso de descongestión urbana hacia la periferia o su área de influencia más próxima.
Cuadro 12: Número de emigrantes según tipo de municipio de origen y destino: 1991-1994
Para concluir, parece interesante conocer la situación actual. Los resultados para el periodo 1998-2001 muestran un escenario caracterizado por la consolidación de los dos tipos de movimientos migratorios indicados para el periodo anterior: los movimientos inter-urbanos y los movimientos ciudad-campo, y venida a menos de los tradicionales movimientos campo-ciudad.
En lo relativo al origen de la emigración, las capitales de provincia son el principal foco de emigración, con un 32,58%, los municipios rurales son el segundo origen más importante, con un 24,57% y las ciudades de tamaño medio son el tercero origen en importancia, con un 22,58%.
En lo que respecta a los destinos, el hábitat rural es sorprendentemente el que acapara mayor interés para los emigrantes, ya que el 29,51% de ellos opta por establecerse en él. El segundo destino más sugerente lo constituyen las ciudades de tamaño medio con el 25,19%, mientras las capitales de provincia se hacen muy de cerca con la tercera posición, con el 23,22%.
TIPO DEMUNICIPIO DE Total
DESTINO Rural Ciudad pequeña Ciudad mediana Ciudad grande* Capital de provincia
Total 2.487.638 678.639 262.533 514.453 215.906 816.107
Rural 801.567 231.672 81.037 149.336 64.364 275.158Ciudad pequeña 337.557 86.737 37.425 63.394 27.998 122.003Ciudad mediana 576.613 126.676 57.836 137.453 45.703 208.945Ciudad grande 180.689 36.593 16.284 33.224 24.198 70.390Capital 591.212 196.961 69.951 131.046 53.643 139.611
Nota: cifras del año 1991 sin corregir.*Municipio con más de 100.000 habitantes que no sea capital de provincia.Fuente: INE. Elaboración propia.
TIPO DE MUNICIPIO DE PROCEDENCIA
38
La composición de la última columna del cuadro 10 corrobora la notable significación adquirida por los movimientos inter-urbanos y los movimientos ciudad-campo, asociados al proceso de descongestión urbana desde de las capitales de provincia hacia sus áreas periféricas (periurbanización). Un total de 1.292.377 personas abandonaron una capital de provincia española, de las cuales el 28,65% se dirigió a una ciudad de tamaño medio y otro 31,53% lo hizo a un municipio no urbano. Los movimientos entre capitales de provincia fueron únicamente del 15,85%.
Cuadro 13: Número de emigrantes según tipo de municipio de origen y destino: 1998-2001
En definitiva, el porcentaje de emigrantes que procede del medio rural ha descendido gradualmente. Esta modalidad de desplazamientos, de representar el 63,15% del total de emigrantes de 1963 a 1966, ha quedado reducida al 24,57% durante el periodo 1998-2001. Este resultado corrobora dos hechos. El primero de ellos es el declive del éxodo rural y el segundo, que el abandono del medio rural sigue produciéndose, aunque con cifras más modestas en parte porque el número de jóvenes que habitan municipios rurales ha descendido ostensiblemente. Dos alternativas a estos desplazamientos que han ganado peso han sido los procedentes de capitales de provincia con destino a ciudades de tamaño medio y a municipios rurales, resultado que concuerda con el reciente auge de la movilidad de carácter residencial.
7. La transición de la movilidad hacia motivaciones no laborales y principales barreras a la movilidad.
Una de las cuestiones que formula Bentolila (2001) en uno de sus trabajos más recientes es qué sentido tiene que las migraciones se dirijan en la actualidad hacia regiones menos prósperas, en tanto que contradice uno de los postulados fundamentales de la Teoría Neoclásica que dice que los diferenciales regionales en salarios y empleo determinan la decisión de emigrar.
A lo largo de este trabajo hemos dejado constancia de que las motivaciones económico-laborales fueron el eje conductor de las migraciones interiores en España hasta finales de la década de 1970, en la medida que las corrientes predominantes de emigración partieron de regiones con salarios bajos y alto desempleo y se dirigieron hacia unas pocas regiones, con salarios más altos y menor desempleo. Sin embargo, a
TIPO DEMUNICIPIO DE Total
DESTINO Rural Ciudad pequeña Ciudad mediana Ciudad grande* Capital de provincia
Total 3.966.049 974.743 463.435 895.586 339.908 1.292.377
Rural 1.170.578 306.350 132.203 231.458 93.009 407.558Ciudad pequeña 582.685 135.785 71.008 128.069 49.342 198.481Ciudad mediana 999.279 195.839 109.556 245.337 78.179 370.368Ciudad grande 292.509 52.467 29.702 59.419 39.807 111.114Capital 920.998 284.302 120.966 231.303 79.571 204.856
*Municipios urbanos con más de 100.000 habitantes, siempre y cuando no constituyan una capital de provincia.Nota: cifras de 2001 sin corregir.Fuente: INE. Elaboración propia.
TIPO DE MUNICIPIO DE PROCEDENCIA
39
partir de la crisis económica y reforma política de finales de los años setenta se sucedieron una serie de transformaciones que hicieron entrar en escena a una estrategia migratoria renovada e impulsada por inquietudes no exclusivamente laborales. La clave parecía estar en que la prosperidad admitía nuevas escalas de medida, además de la económica, como la calidad medioambiental y el ocio.
Ródenas (1994) apunta que “los diferenciales interregionales en los salarios, en las tasas de desempleo y en los precios determinados en el mercado de bienes inmuebles son reflejo de los precios implícitos que los individuos asignan a la presencia o ausencia de determinadas características propias de la región y al disfrute de los bienes y servicios no comercializables”. Esta autora sostiene que el hecho de que las diferencias regionales en determinadas variables macroeconómicas no se hayan recortando durante las dos últimas décadas mediante el mecanismo de la migración puede estar indicando el apego de la población hacia determinados atributos locales, cuyo poder de retención es tanto mayor cuanto mayor es su poder compensador de tales diferencias. Esto es, decir que un individuo no se siente lo suficientemente motivado para emigrar al considerar que la calidad ambiental, el clima, los lazos personales o culturales de su región le aportan valor equivale a decir que los locational attributes le están compensando del coste de oportunidad de residir en otra región con mejores indicadores económicos.
En la búsqueda de esta nueva prosperidad, los emigrantes se encuentran con diversas barreras cada vez más sólidas a la hora de plantearse la posibilidad de emigrar. Pensemos si no a qué punto alcanza nuestra preocupación por las diferencias que existen en precio y calidad de la vivienda en las distintas provincias españolas, si estamos perfectamente informados sobre las oportunidades de empleo que ofrecen otras Comunidades Autónomas o por el contrario nos supera nuestro espíritu emprendedor, si el bienestar social es un bien recluido en unas pocas regiones y, en caso persistir ciertas diferencias regionales, si son lo suficientemente amplias como para compensar el alto coste de transacción de emigrar a una región más rica donde el coste de la vida es mayor.
Todas estas cuestiones encierran algunas de las principales barreras a la movilidad interior que en cierta medida han podido disuadir a la población a cambiar de residencia, especialmente a regiones lejanas. Esta afirmación no entra en contradicción con el aumento de las cifras de emigración, sino que responde a la preocupación de que la población española sea más reacia a emigrar que la mayoría de países europeos y que más del 60% sean desplazamientos cortos.
Entre las principales barreras a la movilidad destacamos las siguientes:
i. El régimen de propiedad de la vivienda y su fiscalidad.
Como señala también Bentolila (2001), resulta llamativa la preferencia dominante de la población española por la vivienda en propiedad frente al alquiler, más aún si nos comparamos con otros países europeos.
Según distintos Censos de Población y Vivienda, el porcentaje de viviendas en propiedad en España ha pasado de representar el 63% en 1970 al 82% en el 2001. Los motivos son diversos, entre los que destaca que las últimas reformas del Impuesto de la Renta de las Personas Físicas promueven la compra y rehabilitación de una vivienda en la que se vaya a residir de manera habitual o permanente mediante generosas desgravaciones fiscales, a lo que se une la progresiva bajada de los tipos de interés
40
hipotecarios. No cabe duda que este tipo de tenencia de la vivienda ahoga la movilidad, dado que la posibilidad de vender una vivienda propia y reinvertir el importe obtenido en otra, aunque factible, obligaría a soportar una carga fiscal, cuya factura no siempre compensa, además de los costes de transacción, entre los cuales destacan los costes de información.
Un dato importante que conviene indicar es que España es el país de la Unión Europea con menor porcentaje de viviendas destinadas al alquiler. En nuestro país, el 11,5% de las viviendas se alquilan, mientras que en la Unión Europea se destinan al alquiler el 40% de las viviendas, superando esta media países como Alemania, Holanda, Francia, Austria y Suecia. La explicación está en que las normas reguladoras de los arrendamientos urbanos han venido ofreciendo una intensa protección al inquilino y que el proceso legal para hacer efectivo un desahucio por impago es muy largo, lo que ha disuadido a muchos propietarios a arrendar su vivienda y animado a mantenerla vacía o como segunda vivienda. El resultado es un elevado stock de viviendas vacías, que contribuye a elevar el precio de los alquileres y, en consecuencia, a retrasar la emancipación de los jóvenes del hogar familiar.
ii. La creación del Estado de Autonomías.
Pocos años después de la aprobación de la Constitución española por referéndum popular en el año 1978, las distintas regiones españolas se apresuraron en elaborar sus respectivos Estatutos de Autonomía. Con el nacimiento de las Comunidades Autónomas, la descentralización política desembocó en un proceso de descentralización del gasto público desde la Administración Central hacia las autonomías (Bentolila, 2001). Las regiones fueron así adquiriendo mayor autonomía para gastar y, en particular, para decidir el mejor destino de ese gasto.
Por otro lado, el principio constitucional de “solidaridad interterritorial”, por el cual las regiones más ricas debían solidarizarse económicamente con las regiones más atrasadas, dio luz a la creación de un Fondo de Compensación Interterritorial con destino a gastos de inversión. Una manera de medir el carácter solidario de este fondo es a través de la generosidad de su cuantía y del grado de equidad de su sistema de reparto.
En lo que respecta a su cuantía, se decidió que los recursos de este fondo procedieran de al menos el 30% de la inversión pública presupuestada, lo que no deja de ser una cifra importante. Para que nos hagamos una idea, el FCI ascendió a 128.849,9 millones de pesetas en el año 1993, lo que supuso dedicar el 38,079% de la inversión pública española de ese año a este fondo. En el año 2002, su cuantía ascendió a 141.276,6 millones de pesetas.
En cuanto a su reparto, en un principio no fue totalmente solidario, en la medida que se dispuso que todas las autonomías se beneficiaran del mismo en mayor o menor medida, incluidas las de mayor renta por habitante como Cataluña, Madrid y País Vasco.
La Ley reguladora del FCI de 1984 atendió finalmente la demanda de beneficiar únicamente a aquellas regiones que cumplieran ciertos criterios: renta por habitante, saldos migratorios, tasa de paro, superficie y hecho insular, cada uno de los cuales recibiría una ponderación distinta. Fue precisamente el criterio del saldo migratorio el que acabó despertando mayor polémica. Este criterio permitía acceder al 20% de los recursos del FCI a las regiones que hubieran contabilizado un saldo neto negativo de media durante los últimos 10 años. Precisamente, entre las regiones que cumplieron este
41
criterio se encontraron el País Vasco y Cataluña, que desde 1977 y 1980, respectivamente, habían arrojado pérdidas en sus saldos migratorios.
El esperado cambio de este sistema de reparto se retrasó al año 1990. El nuevo criterio impuesto para acceder al FCI fue contar con una renta por habitante inferior a la renta media española o ser designada como región beneficiaria del FCI en los presupuestos generales del Estado. Finalmente, las comunidades autónomas que fueron definidas Regiones Objetivo 1 se convirtieron en las únicas receptoras del FCI, con la salvedad de la inclusión de Ceuta y Melilla en el año 2002. Esto significa que han quedado fuera del reparto Aragón, Baleares, Cataluña, La Rioja, Madrid, Navarra y País Vasco.10 La consecuencia inmediata de este nuevo sistema fue la constitución anual de un fondo dirigido exclusivamente a regiones de baja renta por habitante. Las tres principales receptoras de este fondo son Andalucía, que ha pasado del 38,8% en el año 1994 al 40,9% en el 2002) y Galicia (18,7% en 1994 y 16% en 2002), seguidas a continuación por otras como Castilla y León y Extremadura.
Debemos reconocer que, a pesar de la limitada cuantía de este fondo si lo comparamos con otras fuentes de financiación regional como son los Fondos de la Comunidad Europea (Pujadas y Font, 1998), el destino de sus recursos a proyectos de desarrollo regional lo convierte en un instrumento que en mayor o menor medida ha contribuido a suavizar las acusadas diferencias interregionales en inversión y a mejorar las expectativas de empleo de la población autóctona de regiones con menores oportunidades.
iii. La labor de los Servicios Públicos de Empleo.
La relativa descoordinación entre los Servicios Públicos de Empleo de las distintas autonomías españolas eleva el coste de información de los trabajadores sobre los empleos vacantes fuera de su región. Por lo tanto, la presencia de información imperfecta en el mercado de trabajo no deja de ser un obstáculo a que nuevos emigrantes decidan abandonar su comunidad autónoma.
A esto debemos añadir que el INEM ha quedado convertida en una agencia de colocación en desuso. Los empresarios muestran una predisposición creciente a contratar los servicios de agencias de empleo privadas. Según datos publicados por el INE para el año 2001, el INEM intermedió el 17,13% de los más de 13 millones de contratos registrados, a lo que debemos añadir que únicamente el 87% de los mismos fueron finalmente cubiertos.
iv. La mayor temporalidad en la contratación y la pérdida de cualificación de los desempleados de larga duración.
El aumento de la temporalidad del empleo reduce las aspiraciones de un trabajador a emigrar, especialmente a regiones no próximas, ante el temor de verse forzado a regresar y no compensar el coste de desplazarse.
10 La exclusión de Aragón del FCI abrió una debatida polémica sobre el grado de idoneidad del PIB per cápita como indicador del desarrollo económico de una región. Y es que su baja densidad de población ha sido el motivo de que su PIB por habitante no estuviera por debajo del 75% de la media europea en PIB por habitante exigido para adquirir la condición de Región Objetivo 1.
42
Según datos publicados por la EPA, el 31% de los asalariados en el año 2001 se encontraban en situación de contratación temporal, frente al 18% en el año 1987. Si nos fijamos en los asalariados con edades comprendidas entre 20 y 24 años, estos porcentajes ascienden al 63% y al 38%, respectivamente.
En lo que respecta al colectivo de desempleados de larga duración, el estímulo a trasladarse a otra región o provincia con una tasa de actividad más alta es muy bajo. La pérdida de cualificación a medida que se prolonga su condición de parado (histéresis) crea una falta de adecuación del trabajador a las exigencias crecientes del mercado y, al mismo tiempo, el coste de oportunidad del desplazamiento se eleva, más aún si el desempleado cuenta con responsabilidades familiares a su cargo.
v. La Financiación de la política regional comunitaria.
A principios de la década de 1960, los desequilibrios territoriales en España eran muy acusados. Las áreas fuertemente industrializadas se reducían a Cataluña, Comunidad Valenciana, Madrid y País Vasco, mientras una inmensa mayoría de regiones se veía sumida en el atraso económico y social, sin que existieran indicios renovados de cambio.
La medida considerada precursora en la corrección de estos desequilibrios interterritoriales fue la nueva política regional de planificación económica, instrumentada desde el año 1964 mediante tres Planes de Desarrollo consecutivos (1964-1967, 1969-1972 y 1972-1975). Esta política demostró sin embargo ser un intento demasiado ambicioso y poco eficaz. Pujadas y Font (1998) aproximaron el grado de eficiencia de los dos primeros Planes sirviéndose de dos índices, que fueron la inversión realizada con respecto a la prevista y el empleo creado con respecto al previsto. La conclusión a la que llegaron fue que el primer Plan resultó ser el más efectivo de todos, aunque con reservas: los polos de desarrollo de Valladolid y Vigo fueron los que superaron los niveles de inversión y empleo previstos con mayor holgura, mientras que los polos de promoción de Burgos y Huelva fueron los más inoperantes. El segundo Plan ofreció peores resultados, y en él se echó en falta una mayor creatividad en cuanto a objetivos y modus operandi. En cuanto a las razones del fracaso de esta política planificadora, Pujadas y Font (1998) argumentan que “la ausencia de éxitos significativos de las medidas de política regional durante este periodo no se puede adjudicar, al menos mayoritariamente, al contexto político antidemocrático. La dificultad de redistribuir la actividad económica y de combatir las inercias territoriales de los agentes económicos, también se ponía de manifiesto en contextos democráticos”, refiriéndose a Francia e Italia. Ambos autores consideran que la “inercia política” en algunos casos, la falta de una acción coordinada y de una visión de conjunto contribuyeron a que estos planes no cumplieran las expectativas creadas. En cualquier caso, es posible que el tejido industrial creado por alguno de estos planes, más que servir de imán de nuevos inmigrantes, consiguiera que ciertos sectores de la población autóctona optaran por permanecer en su provincia o región.
La fuente de financiación más generosa y con mayor poder correctivo de estos desequilibrios interregionales vino de la mano de los Fondos Estructurales europeos a partir del año 1988. Hasta ese año, el gobierno español había recibido Fondos FEDER
43
(Fondo Europeo de Desarrollo Regional), cuyo sistema de reparto sin embargo, caracterizado por la ausencia de criterios específicos, fue objeto de duras críticas.
La razón fundamental que nos lleva a argumentar que la política regional comunitaria ha contribuido sobremanera en contrarrestar los desequilibrios interregionales son sencillamente dos. La primera es su cuantía, muy superior al FCI, y la segunda, que las Regiones Objetivo 1 se hicieron aproximadamente con el 70% de los Fondos Estructurales, a través de los cuales se han acometido importantes proyectos en el medio agrícola, pesquero, ganadero, urbano y en otros aspectos sociales como la promoción del empleo. No cabe duda que estas ayudas han impulsado la convergencia regional de la renta por habitante en España.
vi. El Plan de Empleo Rural (PER) en Andalucía y Extremadura.
No queremos dejar pasar inadvertida una barrera a la movilidad exclusiva de dos mercados regionales de trabajo muy concretos, que son el andaluz y el extremeño, más por su significación sociológica que por su impacto cuantitativo.
Desde el año 1984, los trabajadores eventuales agrarios de Andalucía y Extremadura se benefician de un régimen especial de prestaciones (Toharia, 1997) conocido familiarmente como PER (Plan de Empleo Rural).
El motivo que nos hace pensar que el subsidio agrario ha podido contener la salida de muchos jornaleros de los campos andaluces y extremeños en busca de empleo en otras regiones, no es tanto su cuantía, sino su función de renta complementaria en muchos hogares (en la actualidad se cifra en más de 300.000 a los beneficiarios del PER), ante la exigencia de un cada vez menor número de peonadas mínimas para ser receptor de esta ayuda. De las 60 peonadas fijadas inicialmente se pasó a 40, a 20 y finalmente a ninguna, en el año 1995 (Tamames, 1996).
Aunque esta prestación se circunscribe a un colectivo muy concreto, no cabe duda que la facilidad de acceso a esta prestación (hasta mayo de 2002, en que se reforma drásticamente este régimen, exigiéndose 35 peonadas por una paga de 6 meses, siempre y cuando se haya estado adscrito a este régimen durante los últimos tres años) y la práctica extendida de compaginar esta ayuda con otros trabajos del sector informal o como renta suplementaria a los ingresos principales del hogar han hecho del PER un verdadero locational attribute para muchos jornaleros, con el que compensar los amplios diferenciales de empleo de Andalucía y Extremadura con las restantes regiones españolas.
8. Conclusiones.
Desde principios de la década de 1980, las regiones españolas soportan unos niveles extremadamente elevados de ineficiencia migratoria, lo que apunta a que los territorios autonómicos carecen en estos momentos de especialización migratoria. Hemos podido sin embargo diferenciar tres escenarios distintos. En el primero se encuentran los tradicionales polos de atracción (Cataluña, Comunidad Valenciana, Madrid y País Vasco) y de expulsión (Andalucía, Castilla-La Mancha, Castilla y León y Extremadura), que han experimentado un proceso de convergencia hacia niveles máximos de ineficiencia migratoria desde finales de los años setenta. Este fenómeno obedece a que, a pesar de que las cifras de emigrantes e inmigrantes que publica la EVR han crecido notablemente desde el año 1983, los saldos netos por el contrario se han
44
precipitado hacia valores considerablemente bajos como consecuencia del destacado papel de los desplazamientos cortos y de los retornos.
En el segundo escenario tenemos a las regiones que se han caracterizado hasta nuestros días por saldos netos muy bajos y volúmenes de emigración e inmigración poco importantes, como Asturias, Aragón, Cantabria y La Rioja, entre otras. La elevada bidireccionalidad ha sido la pauta dominante en ellas desde comienzo de la década de 1960, y todo parece apuntar a que lo seguirá siendo en el futuro más inmediato.
En el tercer escenario se encuentran los archipiélagos balear y canario, que se caracterizan por unos niveles de bidireccionalidad menos pronunciados que el resto de Autonomías y particularmente por ser esos niveles extremadamente sensibles al ciclo económico.
Este resultado es la consecuencia natural de dos de las transformaciones más importantes que ha experimentado el sistema migratorio español durante el desarrollo de la crisis económica (1975-1985). La primera es la diversificación de los itinerarios migratorios. Este es un fenómeno del que se han contagiado todas regiones españolas en mayor o menor medida, seducidas por las variables compensatorias que prometen estrenados destinos, como el eje mediterráneo, Madrid y su área de influencia y los dos archipiélagos. La segunda es la preferencia por el entorno más próximo, lo que coloca a las propias provincias como primer destino de la emigración. Entre las distintas modalidades de desplazamientos cortos, los que tienen lugar desde las capitales de provincia hacia municipios limítrofes, especialmente ciudades de tamaño medio y municipios no urbanos, adquieren especial significación, lo que permite hablar en la actualidad de la inversión de las corrientes campo-ciudad y del apogeo de los movimientos migratorios interurbanos, ambos asociados al proceso de periurbanización. El proceso de congestión urbana, los precios de la vivienda libre en las ciudades grandes y capitales de provincia (que discriminan negativamente a las familias de renta media y baja) y la búsqueda de calidad ambiental lo explican en buena parte.
45
Anexo
Anexo 1: Saldo migratorios corregidos para las regiones españolas.
Anexo 2: Índice de Shryock corregido para las regiones españolas:
1962-1967
1962 1963 1964 1965 1966 1967 1962-67
1. Andalucía 65,0 62,9 60,6 61,0 54,3 46,8 58,52. Aragón 10,7 12,0 9,5 9,6 9,8 10,0 10,33. Asturias 13,2 7,4 13,6 3,8 2,1 0,2 6,34. Baleares 26,2 32,2 25,1 16,2 11,1 3,1 19,15. Canarias 5,5 14,7 13,2 7,4 9,5 11,0 10,86. Cantabria 10,2 13,6 7,6 6,8 5,7 4,3 7,97. C. La Mancha 61,7 66,5 65,4 65,9 58,4 47,5 61,98. C. y León 35,4 38,7 39,8 38,9 33,8 27,5 36,19. Cataluña 48,4 46,3 46,2 42,7 36,9 30,7 41,8
10. C. Valenciana 27,6 33,7 37,0 37,1 32,4 26,7 32,911. Extremadura 68,6 71,9 69,7 69,9 61,6 51,6 65,912. Galicia 36,2 40,1 40,6 36,9 29,9 22,6 34,513. Madrid 57,2 62,2 65,3 67,8 60,4 50,8 61,414. Murcia 56,2 48,8 46,2 36,3 27,0 16,8 38,615. Navarra 8,7 6,0 9,0 9,8 12,6 14,8 10,116. País Vasco 34,6 37,7 39,5 37,5 31,5 23,6 34,717. La Rioja 14,3 7,9 8,5 8,0 5,5 2,4 7,9
Nota: Este índice ha sido calculado a partir de volúmenes migratorios previamente corregidos.Fuente: Elaboración propia mediante datos del Anuario Estadístico de España y Migraciones . INE.
1962-67 1968-73 1962-73 1974-79 1980-85 1974-85 1986-91 1992-97 1986-97 1998-00
1. Andalucía -402.761 -239.201 -641.962 -136.139 26.313 -109.826 1.123 -1.877 -754 -22.7282. Aragón -24.449 -14.907 -39.356 -3.926 2.844 -1.082 1.141 1.568 2.709 -1.9393. Asturias -3.010 -5.182 -8.192 -7.265 -3.762 -11.026 -4.427 -4.431 -8.858 -6.5844. Baleares 7.901 4.025 11.926 538 5.811 6.349 25.477 18.203 43.680 32.0375. Canarias 5.823 14.563 20.385 8.316 16.031 24.347 29.763 36.643 66.406 24.5716. Cantabria -3.819 -2.320 -6.139 -2.109 19 -2.090 -402 3.761 3.359 4.7307. C. La Mancha -216.866 -107.496 -324.362 -68.227 -4.091 -72.317 -17.471 24.500 7.029 7.0398. Castilla y León -181.193 -99.429 -280.621 -70.274 -7.351 -77.625 -40.272 -20.122 -60.394 -18.3879. Cataluña 523.869 271.212 795.081 141.131 -62.627 78.505 -2.374 -28.147 -30.521 -3.713
10. C. Valenciana 158.791 101.789 260.580 79.800 19.923 99.723 33.563 35.691 69.254 32.57311. Extremadura -157.186 -93.884 -251.069 -60.448 10.025 -50.423 -20.820 450 -20.370 -7.47212. Galicia -46.012 -24.349 -70.361 -16.371 1.219 -15.152 -12.239 -1.337 -13.575 -14.36513. Madrid 208.297 144.232 352.528 120.418 11.955 132.373 41.781 -48.296 -6.516 -22.18514. Murcia -19.833 -6.412 -26.245 1.859 11.250 13.108 8.946 8.561 17.507 4.49915. Navarra 8.537 9.447 17.984 5.183 4.207 9.390 3.512 6.576 10.088 3.76516. País Vasco 157.440 64.949 222.389 12.046 -42.285 -30.239 -49.007 -32.659 -81.666 -14.68417. La Rioja -3.900 -1.443 -5.342 3.081 4.306 7.387 2.130 473 2.603 2.834
Fuente: Elaboración propia a partir del Anuario Estadístico de España y Migraciones . Fuente INE.
46
Anexo 3: Índice de Shryock corregido para las regiones españolas:
1968-1973
Anexo 4: Índice de Shryock corregido para las regiones españolas:
1974-1979
1968 1969 1970 1971 1972 1973 1968-73
1. Andalucía 36,5 36,0 43,3 42,7 41,9 40,1 40,02. Aragón 6,7 8,1 8,5 9,1 9,8 7,3 8,23. Asturias 8,8 3,7 4,5 6,5 7,8 14,7 8,04. Baleares 3,8 1,4 17,5 17,7 17,9 15,4 10,85. Canarias 12,1 17,2 12,9 17,5 22,5 25,5 18,16. Cantabria 4,9 3,1 2,5 5,0 7,7 7,9 5,27. C. La Mancha 44,6 46,9 53,1 50,0 46,5 46,6 47,98. C. y León 24,1 25,1 26,5 27,4 28,6 29,3 26,79. Cataluña 19,7 20,7 27,3 25,3 23,2 20,2 22,7
10. C. Valenciana 22,9 21,7 25,0 22,5 19,9 21,8 22,311. Extremadura 44,0 50,1 59,7 55,9 51,5 52,9 52,312. Galicia 18,7 17,9 22,4 18,4 14,1 11,2 17,013. Madrid 49,3 44,0 42,2 31,1 22,5 19,5 32,514. Murcia 13,6 16,1 23,2 13,9 4,5 3,0 12,115. Navarra 13,9 15,6 12,8 8,0 2,7 7,6 10,316. País Vasco 16,5 16,3 18,4 17,6 16,8 17,0 17,117. La Rioja 1,8 5,8 3,3 3,3 3,2 5,1 3,8
Nota: Este índice ha sido calculado a partir de volúmenes migratorios previamente corregidos.Fuente: Elaboración propia mediante datos del Anuario Estadístico de España y Migraciones . INE.
1974 1975 1976 1977 1978 1979 1974-79
1. Andalucía 39,9 31,6 24,1 17,3 9,6 4,0 21,62. Aragón 6,1 5,7 2,8 0,2 0,9 0,5 2,63. Asturias 10,6 10,6 7,6 5,5 8,5 9,0 8,54. Baleares 0,3 6,2 13,8 19,4 7,2 20,9 1,05. Canarias 13,4 10,1 5,3 1,3 2,7 9,1 7,06. Cantabria 6,8 8,6 7,8 7,0 1,9 5,2 4,17. C. La Mancha 46,4 41,4 32,8 24,2 16,4 16,2 31,08. C. y León 29,9 29,2 21,7 14,4 8,5 8,9 19,49. Cataluña 24,2 18,1 13,7 9,5 3,3 2,0 12,6
10. C. Valenciana 23,4 18,6 15,8 13,0 11,9 9,7 15,611. Extremadura 58,5 52,2 38,7 25,0 9,5 8,2 34,812. Galicia 14,4 15,5 10,5 7,1 3,1 2,2 8,313. Madrid 23,2 26,1 20,4 15,1 7,9 5,9 15,914. Murcia 4,0 4,4 0,3 3,1 10,2 9,1 2,615. Navarra 8,2 4,7 7,8 10,5 4,1 2,2 6,316. País Vasco 17,6 13,4 6,7 1,1 12,3 17,1 2,917. La Rioja 0,4 13,2 9,7 6,6 14,3 8,4 8,4
Nota: Este índice ha sido calculado a partir de volúmenes migratorios previamente corregidos.Fuente: Elaboración propia mediante datos del Anuario Estadístico de España y Migraciones . INE.
47
Anexo 5: Índice de Shryock corregido para las regiones españolas:
1980-1985
Anexo 6: Índice de Shryock corregido para las regiones españolas:
1986-1991
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1980-85
1. Andalucía 0,8 4,0 8,1 7,3 5,6 3,9 4,82. Aragón 2,7 1,7 6,4 4,6 3,7 1,0 2,43. Asturias 5,0 4,0 2,8 6,5 2,6 2,5 3,74. Baleares 27,3 24,3 20,9 5,1 7,2 13,1 7,05. Canarias 9,5 9,9 10,4 10,1 8,3 7,5 9,16. Cantabria 4,7 1,0 8,1 0,4 3,2 0,6 0,07. C. La Mancha 13,8 8,0 1,4 1,0 4,8 1,4 2,38. C. y León 5,8 2,5 1,2 5,1 0,3 2,0 2,59. Cataluña 2,3 7,2 13,2 10,2 8,0 6,1 7,6
10. C. Valenciana 7,3 5,2 3,0 2,9 4,2 4,9 4,611. Extremadura 4,8 8,9 13,3 7,5 9,6 2,6 7,612. Galicia 0,9 0,2 1,6 1,7 1,2 0,0 0,613. Madrid 4,0 2,9 1,1 2,0 1,9 1,3 1,614. Murcia 12,5 15,0 17,7 13,1 14,5 14,2 14,415. Navarra 3,3 4,6 6,1 5,4 7,7 6,1 5,616. País Vasco 19,1 16,4 13,2 9,6 10,4 8,8 12,817. La Rioja 12,7 14,7 16,4 10,7 9,9 10,4 12,5
Nota: Este índice ha sido calculado a partir de volúmenes migratorios previamente corregidos.Fuente: Elaboración propia mediante datos del Anuario Estadístico de España y Migraciones . INE.
1986 1987 1988 1989 1990 1991 1986-91
1. Andalucía 1,5 0,6 1,5 0,4 0,8 1,0 0,12. Aragón 0,2 1,4 0,5 0,9 1,7 1,8 0,73. Asturias 3,2 4,1 5,5 2,9 1,9 1,2 3,04. Baleares 6,4 21,2 24,8 16,9 2,9 2,3 12,15. Canarias 13,7 18,6 17,5 8,7 2,1 0,9 8,46. Cantabria 1,5 2,4 2,0 0,8 0,3 0,6 0,57. C. La Mancha 4,6 10,1 9,8 9,4 2,9 1,3 5,78. C. y León 5,2 8,3 8,4 10,1 9,4 7,8 8,49. Cataluña 3,4 1,0 0,6 1,0 0,9 0,5 0,2
10. C. Valenciana 4,0 3,0 5,3 6,8 6,1 4,6 5,111. Extremadura 1,8 5,8 15,8 16,2 11,3 6,6 10,212. Galicia 3,1 6,1 6,1 3,9 1,6 0,4 3,313. Madrid 3,3 5,3 4,4 4,6 4,5 2,2 4,014. Murcia 10,2 6,5 4,0 8,1 4,2 5,6 6,315. Navarra 3,6 0,7 2,6 3,4 4,1 4,7 3,316. País Vasco 12,1 16,0 18,5 14,3 9,4 9,4 13,117. La Rioja 8,9 7,4 6,8 1,0 6,4 1,5 4,8
Nota: Este índice ha sido calculado a partir de volúmenes migratorios previamente corregidos.Fuente: Elaboración propia mediante datos del Anuario Estadístico de España y Migraciones . INE.
48
Anexo 7: Índice de Shryock corregido para las regiones españolas:
1992-1997
Anexo 8: Índice de Shryock corregido para las regiones españolas:
1998-2000
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1992-97
1. Andalucía 1,4 2,1 1,0 1,2 1,5 1,9 0,12. Aragón 1,8 1,5 1,3 0,8 0,0 0,9 0,83. Asturias 0,5 0,6 3,8 3,2 3,1 2,9 2,44. Baleares 1,6 1,0 5,4 11,4 12,4 13,4 7,55. Canarias 4,4 4,4 7,4 8,6 10,0 11,3 8,16. Cantabria 0,8 2,5 3,9 3,2 3,3 3,3 3,07. C. La Mancha 5,9 6,3 7,9 7,7 6,2 4,4 6,58. C. y León 6,0 3,5 1,3 3,1 3,8 4,6 3,69. Cataluña 1,9 2,3 2,5 1,1 1,0 1,0 1,6
10. C. Valenciana 2,9 3,4 3,9 4,7 4,7 4,8 4,111. Extremadura 1,3 2,7 3,5 1,1 1,4 1,6 0,212. Galicia 0,9 1,4 0,9 0,4 1,4 2,4 0,313. Madrid 0,5 3,2 5,2 4,7 4,4 4,0 3,814. Murcia 7,1 6,9 4,4 2,4 3,2 4,1 4,515. Navarra 5,3 4,1 6,0 4,9 4,2 3,3 4,616. País Vasco 9,4 7,6 8,6 7,2 6,2 5,3 7,317. La Rioja 3,9 3,0 2,1 1,7 2,7 3,7 0,8
Nota: Este índice ha sido calculado a partir de volúmenes migratorios previamente corregidos.Fuente: Elaboración propia mediante datos del Anuario Estadístico de España y Migraciones . INE.
1998 1999 2000 1998-2000
1. Andalucía 2,7 2,6 2,3 2,52. Aragón 1,3 1,6 2,0 1,73. Asturias 6,5 5,3 5,3 5,74. Baleares 18,3 17,7 16,2 17,35. Canarias 9,0 7,4 6,4 7,56. Cantabria 4,6 5,5 6,0 5,47. C. La Mancha 3,1 3,8 2,2 3,08. C. y León 4,2 4,9 6,9 5,39. Cataluña 0,8 0,4 0,2 0,3
10. C. Valenciana 4,5 5,3 6,5 5,511. Extremadura 5,3 5,4 8,4 6,312. Galicia 3,3 4,4 4,7 4,213. Madrid 2,7 2,9 2,2 2,614. Murcia 5,0 4,3 1,6 3,615. Navarra 4,5 4,6 3,5 4,216. País Vasco 5,1 5,5 5,3 5,317. La Rioja 4,8 7,9 8,7 7,2
Nota: Este índice ha sido calculado a partir de volúmenes migratorFuente: Elaboración propia mediante datos del Anuario Estadístico
49
BIBLIOGRAFÍA
Abellán García, A. (1993): “La decisión de emigrar en las personas de edad”, Revista de Estudios Geográficos, 210: 5-17.
Bentolila, S. (2001): “Las migraciones interiores en España”, Documento de Trabajo 2001-07, FEDEA.
Blanco Gutiérrez, M. (1993): “Hacia una reestructuración de las migraciones interregionales en España”, Revista de Estudios Geográficos, 54 (210): 51-74.
Borge González, L. y Vicente Perdiz, J. (1996): “Movilidad Geográfica de la población española”, Revista Asturiana de Economía, 7: 159-179.
Bover Hidiroglu, O. y Antolín, P. (1993): “Migraciones regionales en España”, Boletín económico del Banco de España, 5: 61-67.
Cabré A.; Moreno J. y Pujadas, I. (1985): “Cambio migratorio y reconversión territorial en España”, Revista Española de Investigaciones Sociológicas, 32: 43-65.
Comunidad de Madrid (1998): Proyecciones de población y de hogares de la Comunidad de Madrid. 1996-2011. Tomo I: Proyecciones básicas por sexo y edad. Instituto de Estadística, Consejería de Hacienda de la Comunidad de Madrid.
Domínguez Martín, R. (2002): La riqueza de las regiones: Las desigualdades económicas regionales en España, 1700-2000. Historia Alianza Editorial, Madrid.
Duque, I. (1991): “Migrantes entre Madrid y otras comunidades autónomas en el periodo 1971-1985”, Demografía urbana y regional, Instituto de Demografía-CSIC: 263-306.
Ferrer Regales, M. (1988): “Las nuevas tendencias de crecimiento regional, urbano y rural”, Revista Situación, 3: 78-116.
De la Fuente, A. (1999): “La dinámica territorial de la población española: un panorama y algunos resultados provisionales”, Revista de Economía Aplicada, 20: 53-108.
Galdós Urrutia, R. (1993): “Un nuevo modelo migratorio. Las migraciones interiores en España entre 1976 y 1989”, Revista Eria, 30: 73-79.
INE (varios años): Anuario Estadístico de España y Migraciones.
Olano Rey, A. (1990): “Las migraciones interiores en fase de dispersión”, Revista de Economía y Sociología del Trabajo, 8-9: 86-97.
Pedreño, A. y Ródenas, C. (1997): “Mercado de Trabajo“ en Lecciones de Economía Española, J.L. García Delgado dir. (1997: 273-305).
Plane, D.A. y Rogerson, P.A. (1994): The Geographical Analysis of Pupulation. John Wiley and Sons, Londres.
Pujadas, R. y Font, J. (1998): Ordenación y Planificación Territorial. Síntesis, Madrid.
Puyol Antolín, R. (1988): La población. Síntesis, Madrid.
Puyol Antolín, R. (1997): Dinámica de la Población en España. Cambios demográficos en el último cuarto de siglo XX. Síntesis, Madrid.
50
Raymond Bara, J.L. y García Greciano, B. (1996): “Distribución regional de la renta y movimientos migratorios”, Papeles de Economía Española, 67: 185-201.
Ródenas, C. (1994): “Migraciones interregionales en España (1960-1989): Cambios y barreras”, Revista de Economía Aplicada, 4: 5-36.
Ródenas, C. y Martí, M. (1997): “¿Son bajos los flujos migratorios en España”, Revista de Economía Aplicada, 15: 155-171.
Rogers, A. (1968): Matriz Analysis of Interregional Population Growth and Distribution. Cambridge University Press, Londres.
Santillana del Barrio, I. (1984): “Las migraciones internas en España: necesidad de ordenación”, Información Comercial Española, 609: 23-35.
Serrano Martínez, J.M. (1987): “Los saldos migratorios en España entre 1973 y 1982. ¿Situación coyuntural o cambio de tendencia?”, Información Comercial Española, 647: 71-91.
Serrano Martínez, J.M. (1988): “Proceso de urbanización y crecimiento de ciudades en España, 1950-1986”, Estudios Territoriales, 28: 65-84.
Silvestre Rodríguez, J. (2000): “Aproximaciones teóricas a los movimientos migratorios contemporáneos: Un estado de la cuestión”, Revista de Historia Agraria, 21: 157-192.
Tamames, R. (1996): La economía española. De la Transición a la Unión Monetaria. Barcelona.
Toharia (1997): “El sistema español de protección por desempleo”, Papeles de Economía Española, 72: 192-213.
51
Índice
Introducción................................................................................................ 1
1. Una breve radiografía de las principales características estructurales de la movilidad interior en España desde la década de 1960...................................................................................................... 2
2. Fuentes demográficas modernas sobre migraciones interiores en España: la Estadística de Variaciones Residenciales....................................................................................... 8
3. Evolución de la movilidad interior y sus componentes (1961-2001)..... 9
4. La efectividad demográfica regional y del sistema.............................. 21
5. La diversificación de los itinerarios migratorios................................... 34
6. La nueva dimensión territorial de las corrientes migratorias: los desplazamientos interurbanos y la inversión de los desplazamientos campo-ciudad...................................................................................... 41
7. La transición de la movilidad hacia motivaciones no laborales y principales barreras a la movilidad...................................................... 49
El régimen de propiedad de la vivienda y su fiscalidad....................... 51
La creación del Estado de Autonomías............................................... 52
La labor de los Servicios Públicos de Empleo..................................... 54
La mayor temporalidad en la contratación y la pérdida de cualificación de los desempleados de larga duración.............................................. 54
La Financiación de la política regional comunitaria............................. 55
El Plan de Empleo Rural (PER) en Andalucía y Extremadura............ 56
8. Conclusiones....................................................................................... 57
Anexos...................................................................................................... 59
Bibliografía................................................................................................ 63


































































![Suma - sapm.essapm.es/EntornoAbierto/EntornoAbierto-num1.pdfisomorfo al anillo de polinomios P[x]». Eran otros tiempos. Por aquel entonces, como consecuencia de los Pactos de La Moncloa](https://static.fdocuments.mx/doc/165x107/613ff2e2b44ffa75b8048a63/suma-sapm-isomorfo-al-anillo-de-polinomios-px-eran-otros-tiempos-por-aquel.jpg)