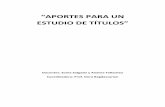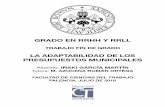Primera parte CONCEPTOS GENERALES - Facultad de...
Transcript of Primera parte CONCEPTOS GENERALES - Facultad de...
Primera parte
CONCEPTOS GENERALES
I. DIMENSIÓN INTERNACIONAL DE LAS RELACIONES LABORALES*
1. Marco teórico para el estudio de las relaciones laborales
1. El planteo de las diferentes corrientes teóricas sobre relaciones laborales que ofrece el manual básico en la materia1, (pp.31-84, 300), constituye uno de los aportes fundamentales para iniciarse en el estudio de la dimensión internacional de las relaciones laborales y de la temática que se desarrolla en este libro. El enfoque sistémico de Dunlop es el más ampliamente desarrollado, incluso toda la recopilación aludida en la nota que antecede, parece integrarse con materiales que parten de un enfoque con esa orientación.
La teoría de los sistemas tiene una importancia superlativa en estos tiempos, por ello, no es casual que los estudios sobre la integración regional también se han desarrollado a partir de la teoría referida. En efecto, obras reconocidas como las publicadas por Zelada2, Garré Copello3, e incluso este mismo trabajo, descomponen el fenómeno de la integración en tres dimensiones (subsistemas) económico, político y social.
Sin perjuicio del aporte sistémico, y a luz de la problemática que se analiza, cabría lugar para una evaluación de cuáles son las teorías que mejor aportan en el plano internacional. Así como la necesidad de buscar nuevas teorías, inquietud que ya se manifestaba en la edición anterior de este mismo ejemplar4. En tal sentido, y no más que con la intención de articular algunos “disparadores”, se podrían proponer algunas hipótesis de trabajo:
a). El modelo de Dunlop fue pensado para una sociedad, la norteamericana, cuyas relaciones industriales sienten los problemas externos solamente en situaciones muy extremas (las dos Guerras Mundiales, el embargo petrolero de los países árabes en 1973, la concertación de precios de la OPEP en 1975).5
* Por Pedro Billar.1 ERMIDA URIARTE, Oscar. Curso Introductorio sobre las Relaciones Laborales, FCU, 1996.2 ZELADA CASTEDO, Alberto. Derecho de la integración económica regional, INTAL, BID,
Buenos Aires, 1989.3 GARRE COPELLO, Belter. El Tratado de Asunción y el Mercado Común del Sur, Ed.
Universidad, Montevideo, 1991.4 BABACE, Héctor. Las Relaciones Laborales en los Procesos de integración regional, primera
edición, FCU, 1998, p.86.5 URQUIJO, José I. Teoría de las Relaciones Laborales. Universidad Católica Andrés Bello,
Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales, segunda edición, Ed. Ex Libris, Caracas, 1993. p. 146.
b). El modelo teórico de Alton Craig plantea un sistema ambiental que condiciona al subsistema de relaciones laborales. Si se considera, que este subsistema es el de un bloque integrado de países, entonces aquel sistema ambiental sería ese bloque. Pero Craig agrega un suprasistema internacional; que en el ejemplo que se viene manejando sería todo el contexto extra-bloque (Otros bloques, el FMI, la OIT, terceros países, etc.). Ahora bien, si se pretende estudiar la dimensión internacional de las relaciones laborales de un país que se encuentra integrado a un bloque regional, éste se ubicaría en el suprasistema internacional.
c). Jennings y Holley proponen en su modelo teórico la incorporación lo que denominan las “fuerzas internacionales”, porque sostienen que tienen especial relevancia para la mayor parte de los países del Tercer Mundo y de parte de Europa, puesto que muchos de los problemas socioeconómicos de los países subdesarrollados (ej. el desempleo) tienen su explicación en su dependencia tecnológica respecto de las grandes potencias.6
d). Para un enfoque radical, seguramente, estos procesos de integración regional actuales constituyen una nueva modalidad de acumulación de riquezas. Esto determinaría, en el ámbito de las relaciones laborales, una nueva manifestación del dominio de la clase que posee los medios de producción respecto de la masa de trabajadores explotada en esa región, cuya respuesta deberá ser la lucha de clases, a partir del conflicto de intereses y mediante la solidaridad internacional de las organizaciones obreras y el desarrollo del conflicto transnacional.
2. Con respecto a la estructura del sistema de relaciones laborales, en la recopilación que realiza Ermida Uriarte citada, surgen algunos adelantos de la cuestión en un ámbito internacional. En efecto, cita algunos ejemplos cuando se refiere al sindicalismo internacional (p.143), cuando clasifica a los sindicatos en regionales, nacionales e internacionales (p. 126) y alude, también, al derecho de los sindicatos a afiliarse a entidades internacionales consagrado en el artículo 5 del CIT de OIT N° 87 (p. 120).
3. Los estudios sobre el funcionamiento del sistema, proponen el análisis de una serie de mecanismos de transformación (pp. 189-292). En el contexto internacional, muchos de estos mecanismos serán de gran utilidad. Es más, algunos mecanismos incrementan su función en el ámbito internacional al tiempo que otros buscan adaptarse a ese medio. En tal sentido, se hablará de una negociación colectiva supranacional, que no es la tradicional negociación colectiva; el diálogo social sin duda cobra una presencia mayor; también se destaca la participación; mientras que el conflicto no juega en el plano internacional un papel tan efectivo de transformación, como lo hace en el plano interno.
4. También se ha planteado el tema de los modelos de sistemas nacionales de relaciones laborales, en descripción basada en una serie de variables: consenso-conflicto, autonomía-intervención, etc. (p.295). En esa misma línea temática, también se deberían construir modelos regionales, aunque no necesariamente tomando como referencias las mismas
6 Ib ídem, p. 146.
12
variables. De manera que una veta de investigación en esta materia podría tener rumbo hacia la determinación de los modelos referidos.
Precisamente, el libro que se viene repasando atiende al tema del cuestionamiento del sistema tradicional de relaciones laborales (p. 316). A esa altura Ermida se pregunta “... ¿por qué no intentar una re-regulación internacional, vía organismos internacionales, convenios internacionales, cláusulas sociales en los convenios internacionales de comercio, o normativa supranacional emanada de bloques regionales...?”, como una alternativa válida para responder a los cuestionamientos referidos. Muchos de los institutos que menciona el autor son retomados en este libro.
5. En cuanto a la evolución histórica de las relaciones laborales en el trabajo de referencia (p. 26, 55) no se menciona expresamente la importancia que adquiere en los tiempos que corren la cuestión de las relaciones laborales en los procesos de integración. En tal sentido, por estas latitudes el III Congreso Regional de las Américas, celebrado en Lima en 1999, fue un hito donde claramente se propone su discusión al más alto nivel académico.
2. Los procesos de integración regional en el origende la internacionalización de las relaciones laborales
6. Siguiendo a Cedrola7, un concepto de la internacionalización de las relaciones laborales podría ser: “Fenómeno por el cual las relaciones laborales superan las fronteras nacionales de un Estado, ya sea porque sus actores se ubican en distintos países o porque los efectos (no necesariamente jurídicos) de sus acciones inciden y pretenden incidir deliberadamente sobre la realidad de otros Estados, además de aquellos en donde se ubican los actores”.
Sin ánimo de profundizar en el análisis de la definición, interesa destacar que las relaciones laborales se internacionalizan cuando, a su vez algunos de sus componentes estructurales o funcionales se internacionalizan de manera relevante. Se entiende por componentes estructurales y funcionales a los actores, al ámbito en el que actúan, a los mecanismos de interacción que utilizan y a los efectos que produce esa interacción.
Por otra parte, en la definición se aprecia claramente que la internacionalización de las relaciones laborales puede transcurrir al margen de los condicionamientos jurídicos.
7. Pero vale preguntarse, cuáles son los orígenes del fenómeno que se viene de definir.
Enseña Cedrola que ese origen puede ser diverso. Por un lado, la internacionalización puede originarse en forma puntual, espontánea y circunscrita a un hecho o caso concreto. El traspaso de las fronteras en el accionar de los actores no es una conducta que registre continuidad (ejemplo de la “solidaridad sindical”)8. 7 CEDROLA SPREMOLLA, Gerardo. “Negociación colectiva internacional: realidad o utopía?”,
en Armonización de la legislación social en el Mercosur, INCASUR, Buenos Aires, 1994, p. 174. 8 El fenómeno de la solidaridad sindical, que se tomó como un ejemplo, no es nuevo. El 24 de
noviembre de 1895 el periódico “El obrero panadero”, que se editaba en Montevideo, da cuenta de un caso de solidaridad internacional ya en aquellos tiempos. Resulta que el empresario de obras Luigi Andreoni
13
Por otro lado, el origen puede estar dado por el fenómeno de la internacionalización del capital (que se expresa en la multinacionalización de empresas y en los procesos de integración regional). De manera que los procesos de integración regional pueden dar nacimiento a relaciones laborales internacionales.
3. La opción por determinar un marco teórico-conceptual paraestudiar las relaciones laborales en los procesos de integración
8. Se describirán muy someramente algunos planos teóricos desde donde se puede razonar en torno al tema en cuestión ¿cómo se manifiestan las relaciones laborales en un sistema de integración regional?
Se admite la tendencia, generalizada entre los estados, de conformar bloques regionales político-económicos, con el fin de poder enfrentar los desafíos del comercio y la producción9, en respuesta al fenómeno de la globalización o mundialización de la economía10. Puesto que, como ha señalado Mantero, el predominio del capital financiero transnacional en una economía globalizada posibilita que la dirección y conducción de la economía y del proceso productivo sean ajenas al poder de los estados nacionales.11
Derivado de lo anterior, se sostiene el postulado de que los sistemas de integración regional, pese a su comienzo exclusivamente económico, con lentitud, van desarrollando un subsistema de relaciones laborales con una dimensión internacional dentro del territorio integrado, que en definitiva se traduce en una internacionalización de las estructuras y su funcionamiento,12 todo ello en mérito a que “... un sistema nacional de relaciones laborales –lo mismo que el Estado nacional– se va revelando cada vez más impotente para incidir en un terreno que está más allá de sus límites físicos...”.13
9. A la hora de utilizar un marco teórico de abstracción elevada, sugerimos optar por el modelo de análisis científico de los problemas de relaciones laborales desarrollado por Alton W. Craig.14 El autor canadiense propone un enfoque sistémico estructural-
recorre Buenos Aires y celebra numerosos contactos y entrevistas, ofreciendo condiciones muy especiales para tratar de traer trabajadores de la construcción desde Argentina para sustituir los huelguistas uruguayos y de esa manera quebrar el conflicto local. Pero la sociedad de albañiles, que es informada de esa gestión, envía al país vecino al obrero Rodolfo Luccioni, quien realiza exitosas gestiones con los trabajadores argentinos bloqueando los intentos del empresario.
9 CEDROLA, op. cit., pág. 174.10 ERMIDA URIARTE, Oscar. “Globalización y Relaciones Laborales”, III Congreso Regional de
las Américas: Las relaciones de trabajo en el siglo XXI, IIRA – APERT, 1ª. Edición, Lima, 1999, p. 24.11 MANTERO, Osvaldo. “El Derecho del Trabajo ante la Globalización de la Economía” en Anales
del IV Congreso Regional Americano de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, Santiago de Chile, 1998, p. 114.
12 Cfm. ERMIDA URIARTE, Oscar. “Globalización...” op. cit. p. 24. CEDROLA SPREMOLLA, Gerardo. “Negociación... “ op. cit. p. 174. VERGE, Pierre.“La negociación colectiva internacional”, ponencia oficial, en XV Congreso mundial de derecho del trabajo y de la seguridad social, Buenos Aires, 1997, p. 9.
13 ERMIDA URIARTE, Oscar. “Globalización...”op. cit. p. 2414 Bibliografía consultada para exponer la teoría de Alton W Craig: EASTON, David. Esquema
para el análisis político, Amorrortu Editores, primera edición, pp. 105 y ss.; URQUIJO, José. “Teoría...”, op. cit., pp. 157 y ss. CEDROLA SPREMOLLA, Gerardo. “Los enfoques teóricos en relaciones industriales”, Curso Introductorio de Relaciones Laborales, Selección de lectura a cargo de Oscar Ermida
14
funcionalista, donde se destacan dos grandes unidades estructurales y un mecanismo especial de funcionamiento, por medio del cual interactúan las unidades referidas.
Los aspectos estructurales, que en la realidad se confunden, Craig los ofrece claramente delineados; por un lado el “subsistema de relaciones industriales”, donde se destaca notoriamente la visión tripartita de los actores al estilo de su maestro John T. Dunlop, y por otro, la unidad estructural denominada “sistema condicionador”, integrada por un “sistema ambiental” (que se descompone en cinco subsistemas: económico, político, ecológico, jurídico y social) y por un “suprasistema internacional”. Este gran sistema condicionador representa el medio o contexto donde se desarrolla la actividad del subsistema de relaciones laborales.
10. El funcionamiento del subsistema de relaciones laborales cuenta con cuatro mecanismos bien definidos: los insumos, el proceso de transformación de insumos en exumos, los exumos o productos y la retroalimentación.
a). Los insumos que son el principal dinamizador del subsistema de relaciones laborales, se clasifican en “intrainsumos”, porque provienen desde el mismo subsistema de relaciones laborales (valores, poderes y objetivos de los actores) y “extrainsumos”, que provienen desde el sistema condicionador.
b). Los procedimientos de transformación de insumos en exumos que son infinitamente variables, pues su forma y mecánica están determinados por la interacción de los actores, aunque son pocos los que se repiten en forma constante.
La alternativa más común en el mundo laboral, es la conversión de insumos en exumos mediante la negociación colectiva obrero-patronal. Esta forma genérica se perfecciona a su vez con innumerables mecanismos de diálogo.
c). Los exumos son los resultados de la interacción entre los actores, es decir, el producto de someter los insumos del sistema al proceso de transformación.
Craig considera que la función principal de los sistemas de relaciones laborales es la atribución de recompensas a los empleados por sus servicios, específicamente la remuneración en el sentido amplio de la palabra. Cuando predomina la negociación colectiva como procedimiento de transformación, los resultados quedan estampados con toda claridad en las cláusulas de los convenios colectivos. Pero las recompensas no deben verse en el mero orden material sino también social y psicológico. Además los otros actores también obtienen sus gratificaciones específicas.
d). Los mecanismos de retroalimentación son canales de comunicación entre el subsistema de relaciones laborales y su medio condicionador, explican la influencia de los exumos de aquel subsistema en los restantes subsistemas que integran la sociedad global (provocando reacciones o modificaciones), todo lo cual reingresa indirectamente al subsistema de relaciones laborales en forma de reinsumos. Por otra parte, la retroalimentación puede ser concebida en forma directa, como un canal que retorna los exumos al mismo subsistema de relaciones laborales, sin intermediarios.
Uriarte, F.C.U., 1996, pp.31 y ss.
15
II. INTEGRACIÓN ECONÓMICA
1. La globalización
11. El vocablo globalización en tanto con él se pretende denominar un conjunto de hechos nuevos, cuyos límites y efectos son aun imprecisos, se refiere a un fenómeno complejo, multifacético, dinámico y esencialmente polémico.
Consecuentemente con estas características, el estudio de la globalización es susceptible de múltiples abordajes y suele ser objeto de enfoques y puntos de vista muy diversos, incluso francamente antagónicos.
Intentando abordar el tema objetivamente y desde un denominador común (en aquellos aspectos en que no se observan discrepancias importantes entre los autores) puede entenderse que la globalización supone la idea de integralidad (o de totalidad), tanto subjetiva como sustantiva.
Desde el punto de vista subjetivo porque involucra (o pretende hacerlo) a todos los Estados y a todos los agentes económicos, comerciales y financieros que actúan en la sociedad internacional.
Desde el punto de vista sustantivo, porque concierne a todas las relaciones existentes entre dichos sujetos.
Proyecta sus efectos sobre todos los individuos e instituciones y organizaciones sociales, por lo que tiende a homogeneizar la heterogénea composición política, cultural, religiosa, lingüística y jurídica del mundo moderno. En todo caso actúa con prescindencia de tales diferencias. Por todo ello incide con amplitud al interior de todos los países.
El fenómeno se presenta de diversas formas e introduce cambios en distintas áreas, por lo cual suelen distinguirse la globalización económica, tecnológica, financiera, comercial, productiva, política y jurídica, entre otras.
La globalización económica, que es la que interesa focalizar para los fines del presente estudio, suele denominarse también mundialización, vocablo con el que se alude a las formas recientes que ha adoptado el comercio internacional, y en especial a su expansión a nivel mundial. 15
12. Desde el punto de vista económico, y sin que sobre el particular haya consenso, puede afirmarse que la globalización es la profundización de la economía capitalista y de sus postulados teóricos, tales como libre competencia, mercado, libre cambio, incremento de exportaciones, etc. 16
La globalización se presenta como un mecanismo de regulación interna del capitalismo que hasta finales de los años 60 estaba basado en el cuadrilátero fordismo-estado de
15 FERNÁNDEZ BRIGNONE, Hugo y GAUTHIER, Gustavo; «Globalización y tiempo de trabajo» en Rev. Derecho Laboral Nº 193 Mont. 1999, pág. 99.
16 ERMIDA URIARTE, Oscar; «Globalización y relaciones laborales» ponencia presentada al IV Congreso Americano de Relaciones de Trabajo. Lima 1999. Pág. 17.
16
bienestar-consumo de masas-integración obrera, y que entra en crisis al coincidir el agotamiento del modelo keynesiano, la pérdida de la hegemonía industrial de los EE.UU., y el desarrollo del polo europeo. La crisis del modelo es finalmente acelerada por la revolución tecnológica en curso, por el fin de la guerra fría y por la desaparición del socialismo real que constituía un obstáculo a la mundialización de la economía. 17
Este enfoque resulta de advertir y/o, conduce a señalar, que la globalización está directamente vinculada a tres problemas sociales nuevos.
13. En primer lugar genera, y/o es consecuencia de un relativo desinterés por el mercado interno.
Antes del advenimiento de la globalización los trabajadores y la población nacional eran el mercado de la industria de cada país, la cual procuraba, con la ayuda de medidas protectoras del gobierno, sustituir importaciones.
El poder sindical, en defensa del interés de los trabajadores, apoyaba estos propósitos de los sectores empresariales. Las concepciones ideológicas predominantes reforzaban este pacto tácito, esta alianza circunstancial y crítica entre el capital (nacional o extranjero instalado en el país), los trabajadores y el Estado.
En el nuevo sistema de economía globalizada, de libre comercio internacional, ni el empresario capitalista ni el gobierno que aplica políticas económicas neoliberales, tienen interés en mantener el poder adquisitivo de su población, ya que ésta es cada vez menos su mercado.
14. En segundo lugar, la globalización provoca una limitación del poder estatal para gobernar las variables económicas.
La movilidad casi instantánea de que hoy disfruta el capital contrasta con la necesaria localización territorial del estado nacional y el cultural arraigo del factor trabajo que por razones humanas, familiares y económicas, es infinitamente más sedentario que el capital. Todo lo cual contribuye a que el poder político sea cada vez menos autónomo, y que los contrapesos nacionales pierdan parte de su eficacia, entre ellos no sólo el Estado sino también los partidos políticos y los sindicatos.
El predominio del capital financiero y la actuación de las empresas transnacionales, que disponen de la más moderna tecnología y se apropian del conocimiento científico, en el marco de una economía globalizada, hace posible que la conducción de la economía y de los procesos productivos, sean ajenas al poder de los Estados nacionales.18
Las realidades sociales trascienden el concepto tradicional de Estado Nación. Ningún Estado, ni siquiera el más poderoso, está en condiciones de manejarse con total autonomía. La interdependencia ha sustituido a la autarquía y los procesos de comercialización de
17 LAPERRIÉRE, René; «Globalización económica y Derecho individual de Trabajo» en Rev. Derecho Laboral Nº 193 Mont. 1999 pág. 90.
18 DURÁN LÓPEZ, Federico; «Globalización y relaciones de trabajo» en Rev. Derecho Laboral Nº 193 Mont. 1999 pág. 65 BABACE, Héctor; «Globalización de la economía y seguridad y salud en el trabajo» en anales del IV Congreso Regional Americano de Derecho del trabajo y de la seguridad social. Santiago de Chile, 1998.
17
bienes y de servicios adquieren alcance global al impulso de los cambios tecnológicos y de la internacionalización de las corrientes financieras.
15. En tercer término la globalización es acompañada por el predominio de ideologías que relegan el factor trabajo a consideraciones económicas.
La globalización es un proceso que va acompañado de una ideología legitimadora que tiende a privilegiar al capital sobre el trabajo. Los intereses individuales son más valorizados que antes, la solidaridad pasa de moda y el egoísmo tiende a ser considerado como un motor del progreso.
16. La globalización en general no es un fenómeno nuevo en la historia de la economía y de la política internacionales pero actualmente presenta facetas diferentes a las que ostentaba antaño. Nos encontramos hoy frente a una ruptura radical con modos de pensar, sentir y actuar. Cada sociedad se enfrenta al desafío de encarar su política de desarrollo económico en un contexto global. 19
En particular la globalización económica, entendida como mundialización del comercio internacional, ha existido desde que éste se desarrolló pues responde a una natural tendencia a expandirse mundialmente. Lo novedoso es la profundización y ampliación de dicha tendencia, profundización cuantitativa y cualitativa y ampliación geográfica. Más cantidad y más calidad en el intercambio comercial, en condiciones de libre competencia en todo el mundo.
17. El proceso de globalización económica registra sus primeras manifestaciones con el desarrollo del comercio internacional causado por los grandes descubrimientos que pusieron fin a la economía medieval.
Los descubrimientos provocaron la expansión del escenario geográfico y la invención y el perfeccionamiento de los medios e instrumentos de navegación facilitaron la explotación de nuevas riquezas en zonas del mundo hasta entonces inexploradas por los países occidentales.
No obstante, interfiriendo con la tendencia natural a globalizar el comercio internacional, se atravesó un largo período colonial que imprimió peculiares características monopólicas a la explotación de las riquezas de las zonas colonizadas y a la utilización de la fuerza laboral de sus pobladores.
La primera manifestación de la apertura de las economías se registra a partir del proceso independentista americano a fines del siglo XVIII y se extiende hasta después de finalizada la Segunda Guerra Mundial en la segunda mitad del siglo XX con la independencia de las colonias existentes en África y Asia.20
19 ABREU BONILLA, Sergio; Mercosur. Una década de integración. FCU. Mont. nov. 2000 pág. 14.
20 MANTERO DE SAN VICENTE, Osvaldo; «El derecho del trabajo ante la globalización de la economía» en anales del IV Congreso Regional Americano…cit, Santiago de Chile, 1998.
18
La aparición del fenómeno globalización económica con las actuales características ya referidas, se sitúa por los tratadistas en los últimos veinte años y se considera causada por la aceleración de los progresos tecnológicos y de las comunicaciones.21
Los desencadenantes de la amplitud que hoy presenta la mundialización del comercio internacional, a la que como ya dijimos, muchos autores llaman globalización de la economía, pueden encontrarse en la drástica reducción de los costes de transporte y en el desarrollo de las tecnologías de la comunicación, especialmente de la informática.
Acompaña e impulsa este proceso la ideología neoliberal en tanto postula la absoluta libertad de las leyes del mercado. La globalización no es solo una realidad, como afirman muchos analistas que la justifican pragmáticamente, es también una mercancía ideológica. Desde finales de los años ochenta asistimos a un doble desplazamiento ideológico, por una parte el espacio del igualitarismo cede terreno en favor del espacio del individualismo y por otra, pierde influencia ideológica el reformismo social frente al neoliberalismo.22
No obstante la interdependencia de las economías nacionales no es un fenómeno nuevo, lo único nuevo es la amplitud del intercambio de bienes y servicios.23
18. La aceleración reciente del proceso de mundialización o de globalización económica resulta ilustrada por el aumento del comercio mundial de bienes y de servicios y por los movimientos internacionales de capitales.
Además es perceptible la interconexión de los mercados financieros y el incremento que corresponde a la participación de las empresas transnacionales en el conjunto de la actividad económica.24
En este contexto los países en vías de desarrollo que son tomadores de decisiones políticas y de precios internacionales, deben analizar que grado de libertad de elección disponen para llevar a cabo sus respectivos proyectos nacionales. Para ello se suele examinar el comportamiento de cuatro líneas básicas que integran el proceso de globalización comercial: el comercio internacional; las corporaciones transnacionales; las corrientes financieras; y los marcos regulatorios.25
Una de las características más novedosas de este proceso es la cada vez más creciente factibilidad de la deslocalización de capitales. Este fenómeno facilita la instalación de unidades productivas en países que ofrecen ventajas comparativas de la más diversa índole, crediticias, financieras, de costo de mano de obra, tributarias, de acceso a fuentes de energía, a las materias primas, etc.
21 DAUBLER, Wolfgang; «La autonomía de las partes en la negociación colectiva ante el desafío de la unión monetaria europea» en Evolución del pensamiento jus laboralista. Obra colectiva en homenaje al Prof. Héctor Hugo Barbagelata; Fundación de Cultura Universitaria, Montevideo. 1997 pág. 657.
22 RODRÍGUEZ CABRERA, Gregorio; «Por un nuevo contrato social. el desarrollo de la reforma social en el ámbito de la Unión Europea» en Unión Europea y estado de bienestar. VV.AA. Obra colectiva compilada por José Luis Monereo Pérez. Madrid. 1997 pág. 8 y 9.
23 MANTERO, Osvaldo, loc. cit.24 BABACE, Héctor; “Código de Conducta de las empresas multinacionales» ponencia presentada
al Seminario de la Coordinadora de Centrales Sindicales del Cono Sur, Montevideo. 1992.25 HANSENNE, Michel; Director de la OIT. “Preservar los valores, promover el cambio. La
justicia social en una economía que se mundializa” Memoria anual a la 81ª Conferencia Internacional Ginebra 1994.
19
Además los cambios tecnológicos permiten el fraccionamiento de las unidades productivas. De este modo el capital financiero tiene posibilidades de crear empresas nacionales formalmente autónomas, que integran un conjunto o grupo económico transnacional.
A partir de este fenómeno de internacionalización hoy las empresas pueden elegir entre distintas alternativas de emplazamiento, más aun, deben elegir, pues si quieren tener presencia en el mercado mundial están obligadas a optar por la mejor alternativa entre el costo y el beneficio.
No obstante el capital tiene límites. Estos son mayores para pequeñas y medianas empresas, e incluso –aunque en mucho menor medida– para las transnacionales, especialmente en sectores de prestación de servicios debido a su determinada y obligada localización geográfica, y también en algunas actividades productivas cuando es importante el costo de las inversiones necesarias para llevarlas adelante.
Tampoco se desconoce por las grandes empresas las ventajas que reporta la estabilidad laboral, sobre todo cuando se trata de obtener calidad, porque la seguridad en el empleo y la continuidad en el mismo involucra a los trabajadores con los objetivos de la empresa y con los resultados de los procesos productivos.26
19. La globalización de la economía no es un fenómeno lineal exento de contradicciones como ya lo demostró el largo lapso de fronteras cerradas durante el colonialismo.
Actualmente y pese al predominio de las ideologías neoliberales, se advierte también la tendencia a limitar el proceso de mundialización tomando medidas contrarias al principio de libertad de comercio.
Se obstaculiza la liberalización del comercio mundial mediante la conformación de bloques regionales que vienen a sustituir las fronteras nacionales por otras más amplias, establecidas con idénticos fines de protección de las economías interiores.
Inequívoca demostración de la presencia de estos contradictorios procesos resulta de la normativa internacional económica que postula la supresión de trabas a la libertad de comercio, pese a lo cual se prevén excepciones tan importantes que en los hechos dicho principio queda desvirtuado.
La globalización ha modificado la matriz competitiva de los países. La política de bloques comerciales responde a la formación de alianzas estratégicas en relación a las grandes zonas de prosperidad y seguridad a nivel planetario, mientras las áreas deprimidas acentúan su rezago por ausencia de participación en el nuevo y dinámico escenario. A la lógica de la globalización se antepone la lógica de la exclusión. El desafío de los países más débiles parece estar en encontrar una inserción activa en el rol que les corresponde cumplir a las llamadas economías emergentes. Los arts. XXIV y XXV del GATT (Acuerdo General de Aranceles y Comercio) –hoy incorporados a la OMC (Organización Mundial del
26 ABREU BONILLA; op. cit. pág. 14.
20
Comercio)– son la válvula de escape a la aplicación estricta de la cláusula de la nación más favorecida que constituye la piedra angular del sistema multilateral del comercio. 27
2. La integración regional
20. La comprensión de los procesos socio económicos regionales que se desarrollan modernamente supone el manejo de algunos conceptos básicos en materia de relaciones internacionales.
Es del caso comenzar por el concepto de integrar, vocablo que en su sentido natural y obvio significa reunir partes separadas en un sistema coherente.
Un sistema se caracteriza por la interdependencia de sus partes, interdependencia que a su vez consiste en que exista alta probabilidad de que un cambio en una de las partes produzca un cambio en las demás, el cual pueda ser predecible.
21. En particular la integración que interesa desde la óptica de las relaciones laborales, es un fenómeno que se produce en el sistema internacional. Sus actores son los Estados y los grupos sociales, económicos y políticos situados en el ámbito jurisdiccional de cada uno de ellos.
La Integración es una de las formas de interacción de dichos actores cuyo impulso se halla en el desarrollo inherente a estos y en la conformación progresiva de la sociedad internacional.
La interacción en las relaciones internacionales puede ser de cooperación o de conflicto.
La integración es una forma de interacción de cooperación. No es de conflicto, más bien busca eliminar las interacciones de conflicto, o al menos atenuarlas. Entre sus objetivos primordiales sitúa la paz y la seguridad dentro del sistema internacional.
La integración regional es la que opera en un subsistema regional, compuesto por dos o más Estados.
El proceso de integración ha sido definido como la realización conjunta y progresiva, con tendencia a institucionalizarse, de un desarrollo integral en base a la voluntad política de sus miembros.28
22. Para que sea posible la integración de los Estados miembros de la comunidad internacional se requiere que entre ellos exista interacción e interdependencia, elementos que si bien son necesarios, no son suficientes.
Para que estemos ante un proceso auténtico debe ocurrir que el fenómeno de interacción sea espontáneo, en cuyo caso se requiere voluntades convergentes de los actores involucrados (Estados, estructuras económicas, grupos políticos y sociales) sobre la base de consenso previo en relación a objetivos, también previamente valorados.
27 ABREU BONILLA, op. cit. pág. 15.28 URIBE RESTREPO, Fernando; El derecho de la integración en el grupo andino. Tribunal de
Justicia del Acuerdo de Cartagena. Quito, Ecuador. 1990.
21
Esos objetivos en última instancia convergen en lo económico en un mayor bienestar de la población en general y en lo político en mayor seguridad.
Suele distinguirse la integración real de la impuesta por la fuerza.
La primera se entiende que es la provocada por fuerzas y factores históricos objetivos.
Supone una política de integración concertada consistente en la acción o conjunto de acciones deliberadas, controlables y controladas, orientadas hacia el logro de la integración como un medio de alcanzar valores extrínsecos, nivel de vida, seguridad, etc.
La segunda está fuera del concepto de integración y supone lo que ha dado en llamarse establecimiento de imperios por la fuerza.
En todo caso un proceso de integración sin el consenso libre de los involucrados, carece de legitimidad, y aunque puede crearse, muy factiblemente no se desarrollará por falta de apoyo de sus destinatarios finales, la población en general, las personas consideradas individualmente, como gráficamente suele decirse, los hombres y mujeres de carne y hueso.
A. Dimensión económica
23. La integración regional presenta diversas dimensiones resultantes de interacciones entre diferentes sujetos de las comunidades que se integran.
Desde ese punto de vista se distinguen interacciones entre comunidades políticas (Estados), lo cual genera la dimensión política (integración política); entre estructuras económicas (integración económica) y entre grupos sociales. (integración social).
Las tres dimensiones se presentan estrechamente interconectadas, su diferenciación es un artificio analítico dirigido a encontrar un esquema conceptual operativo que permita desarrollar investigaciones empíricas.
Cada una de estas dimensiones ha originado teorías analíticas de las que se extraen conceptos y proposiciones explicativas, así como también orientaciones prescriptivas para la acción. La que se aplicó primero al estudio de este proceso y está más desarrollada a su respecto, es la económica.
24. La integración económica es una de las formas que asumen las relaciones de esta especie entre Estados. (libre cambio - cooperación - integración)
Se trata de un proceso mediante el cual dos o más mercados nacionales previamente separados y de dimensiones unitarias poco adecuadas, se unen para formar un solo mercado (mercado común) de dimensiones más idóneas y propicias para su desarrollo.
Es un proceso destinado a abolir la discriminación entre unidades económicas de diferentes economías nacionales. Se busca la supresión absoluta de trabas aduaneras o por lo menos de algunas formas de discriminación.
25. Se distinguen variadas formas de integración económica.
Para una descripción muy básica y elemental puede partirse de dos criterios.
22
Por una parte se considera el ámbito material de la integración, distinguiendo procesos que solo se refieren a las transacciones comerciales entre los Estados involucrados, de otros que abarcan otras áreas de la actividad pública vinculados a la economía en diferente grado. (política energética, industrial, agraria, educativa, monetaria, fiscal, etc.)
Por otra parte se tiene en cuenta el alcance de los instrumentos de integración utilizados, criterio que relacionado con el anterior, supone definir etapas que abarcan cada vez más ámbito material.
26. Suelen distinguirse seis etapas de la integración económica. Tres de ellas corresponden al primer grupo aludido en el numeral anterior pues solo inciden en las transacciones comerciales, las tres restantes pertenecen al segundo grupo pues suponen grados diversos de integración macroeconómica.
Estas etapas o fases son categorías analíticas, que se extraen deductivamente de tipos que se dan en la realidad, y que permiten categorizar los ejemplos empíricos.
Desde luego que la realidad no encaja exactamente en los tipos descritos teóricamente, pero lo común es que los procesos en curso presenten los caracteres predominantes de alguno de ellos.
Las categorías de esta tipología se describen a continuación.
a. Sistema arancelario preferencial. Estamos ante esta etapa de integración cuando un grupo de países acuerdan gravar los productos importados de cada uno de ellos con tarifas inferiores a los mismos productos importados del resto del mundo.
b. Zona de Libre Comercio. Esta modalidad supone acordar el desarrollo de un comercio interzonal sin trabas. Se pretende llegar a un arancel cero para todas las operaciones comerciales de productos originarios de la región. 29
c. Unión Aduanera. Esta forma de integración supone el comercio libre intra región y un arancel externo (para productos originarios de países de fuera de la región) común.30
d. Mercado Común. En caso de acordar la concreción de una Unión aduanera, a las medidas antes mencionadas, arancel interno y externo común, se agrega la adopción de medidas para garantizar el libre desplazamiento de los factores de producción entre los estados miembros.
e. Unión Económica. Cuando una vez constituido un Mercado común se adoptan medidas para mantener una política común monetaria y fiscal, e incluso en otros aspectos de la política de gobierno, se transita la etapa de la Unión Económica.
29 El GATT define a la zona de libre comercio como «un grupo de dos o más territorios aduaneros entre los cuales se eliminen los derechos de aduana y demás reglamentaciones comerciales, con respecto a lo esencial de los intercambios comerciales de los productos originarios de los territorios constitutivos».
30 El GATT define la unión aduanera como «la sustitución de dos o más territorios aduaneros por un solo territorio aduanero de manera que: 1) los derechos de aduana y las demás reglamentaciones comerciales restrictivas, sean eliminadas con respecto a lo esencial de los intercambios comerciales de los productos originarios de dichos territorios; y 2) que cada uno de los miembros de la unión aplique al comercio con los territorios que no estén comprendidos en ella derechos de aduana y demás reglamentaciones de comercio que, en sustancia, sean idénticos.»
23
f. Integración económica completa. El proceso alcanza su máxima expresión, cuando todos los países integrados adoptan una única política económica, unificando sus políticas en todas las áreas de la conducción gubernamental.
27. Como ya lo señalamos, la integración económica supone la conformación de bloques de países con el objetivo de mejorar su posición competitiva en el mercado internacional.
Este tipo de prácticas atenta contra la libertad del comercio internacional consagrada en el Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio, conocido por su sigla en inglés (GATT) y recogida por la Organización Mundial de Comercio. (OMC)31
El GATT consagraba el principio de no discriminación para las relaciones comerciales entre todos los países signatarios.
De este modo quedó formalizada la obligación de aplicar en forma incondicional y automática la cláusula de la nación más favorecida. En consecuencia todo Estado cuando concede una ventaja arancelaria a un Estado, automáticamente debe concederla a todos los demás.
Sin embargo el propio GATT en su art. XXIV admitió excepciones al referido principio, enmarcadas en fundamentos de justicia distributiva que conllevan a la instauración del Nuevo orden económico internacional.32
Las aludidas excepciones precisamente consisten en el establecimiento de una unión aduanera o de una zona de libre comercio.
Por lo tanto estas formas de integración económica son compatibles con las disposiciones del GATT.
28. A modo de conclusión del presente punto puede decirse que los rasgos de la integración económica son:
a. es un proceso y una situación, proceso porque supone concretar objetivos sucesivos cada vez de mayor alcance, situación porque en cada momento que se examine el proceso presentará un determinado y distinto grado de desarrollo.
b. atañe a las relaciones económicas entre los Estados y a las transacciones a través de sus fronteras entre los agentes económicos.
c. consiste en la eliminación progresiva de restricciones y discriminaciones y en la unificación de políticas macro económicas.
d. afecta a las unidades que lo integran en lo referente a la asignación de recursos para la producción, a la localización de actividades productivas y a la división del trabajo.
31 A la fecha de firmarse el Tratado de Asunción, 26 de marzo de 1991, regía el GATT. Posteriormente fue sustituido por la Organización Mundial del Comercio (OMC), cuya constitución quedó concretada en 1996.
32 ABREU BONILLA, Sergio; op. cit. Mont. 1991 pág. 82.
24
B. Dimensión política
29. La integración política es un fenómeno independiente de la integración económica, aunque como ya se dijo, ambos están indisolublemente interrelacionados.
Esta forma de integración discurre en el paradigma conflicto-cooperación.
En ese sentido se distinguen analíticamente diversas formas de controlar el conflicto y promover la cooperación: tales como bilateralismo, equilibrio de poderes, alianzas y coaliciones, ligas, federaciones, confederaciones, colonialismo, imperialismo, zonas de seguridad y de influencia, organizaciones internacionales y la seguridad colectiva, cooperación e integración política. Desde luego que esta lista no es exhaustiva.
30. Al desarrollarse la integración económica se procesa alguna forma de cooperación política.
Este proceso erosiona siempre, necesaria y progresivamente la autonomía de las unidades que se integran como directa consecuencia de la acentuación de la interdependencia entre ellas.
Además promueve el surgimiento progresivo de una entidad o de estructuras nuevas y diferentes de las que conforman los Estados preexistentes que tratan de integrarse.
C. Dimensión social
31. La integración social es un fenómeno vinculado a la integración económica, y ambos se condicionan recíprocamente.
Está vinculada a la creciente transnacionalización de las relaciones internacionales que se producen a través de las fronteras estatales.
Este proceso se da generalmente fuera del control de los agentes y de las instituciones tradicionales.
Las relaciones resultantes de este proceso se dan entre grupos sociales, empresas, organizaciones de empresas, sindicatos, entidades académicas, comunidades científicas, religiosas, partidos políticos, etc.
Se crea así la sociedad internacional, conjunto social resultante de las relaciones directas entre actores pertenecientes a sociedades de distintos Estados.
25
III. EL DERECHO DE LA INTEGRACIÓN33
1. Concepto de derecho de la integración34
32. El Derecho de la integración puede definirse como el conjunto de normas jurídicas que regulan el proceso de integración regional y la situación de él derivada. 35
Así conceptualizado se tiene en cuenta principalmente su función instrumental.
Esa instrumentalidad se advierte en que este derecho surge después que los actores involucrados deciden poner en aplicación una política de integración, lo cual ocurre una vez cumplidos procesos previos de concertación y negociación en los que han identificado intereses y objetivos comunes.
Tratando de afinar el concepto puede decirse que el derecho de la integración –o derecho comunitario como también suele llamársele– es el conjunto de normas jurídicas que regulan el proceso de integración entre dos o más países. Son las normas que regulan la pluralidad de relaciones jurídicas a que da lugar el fenómeno de la integración.
El precedente es un concepto meramente formal, en consecuencia adaptable a cualquier etapa y contenido del proceso.
El concepto abarca también a la disciplina o estudios sistemáticos que se ocupan de dicho ordenamiento jurídico.36
2. Denominación
33. Aun cuando preferimos la denominación derecho de la integración, es frecuente en los tratadistas utilizar la de derecho comunitario.
33 En esta parte se sigue fundamentalmente a ZELADA CASTEDO, Alberto; Derecho de la integración económica regional. INTAL. BID. Buenos Aires. 1989. También puede consultarse URIBE RESTREPO, Fernando; El derecho de la integración en el Grupo Andino. Tribunal de Justicia de Cartagena. 1990, ambos ya citados.
34 Sobre este punto puede ampliarse en ZELADA, Alberto; op. cit. pág. 6 y ss. ABREU BONILLA, Sergio; Mercosur e integración. FCU 2ª Ed. 1991. págs. 11 y ss. GARRÉ COPELLO, Belter; El Tratado de Asunción y el Mercado Común del Sur. Ed. Universidad. Mont. 1991. PÉREZ OTERMIN, Jorge; El Mercado común del Sur. Desde Asunción a Ouro Preto. FCU. Mont. 1995.
35 VÁZQUEZ, Cristina; «La llamada legislación en organismos intergubernamentales. Examen particular del Mercosur» en Revista de Derecho Público. FCU Mont. 1998 Nº 14, pág. 45 y ss. define el derecho de la integración como el conjunto de normas jurídicas que regulan el proceso de integración entre dos o más países.
36 PÉREZ OTERMIN, Jorge, op. cit. pág. 93 señala dos características que hacen la peculiaridad del derecho de la integración; la primera radica en que si bien se constituye mediante Tratados, esto es normas de derecho internacional público, no se agota en ellos, sino que se continúa por normas emanadas de los órganos creados por dichos Tratados; la segunda consiste en que si bien emana de Tratados, sus normas no van dirigidas únicamente a regular la relación entre Estados, sino que van dirigidas a regular las relaciones entre los particulares, personas físicas o jurídicas de los Estados parte.
26
Justifica este segundo nombre el surgimiento de la disciplina a partir de los estudios de las normas jurídicas que regularon el proceso de integración de las comunidades europeas, (CEE, EURATOM y CECA)
Explica el éxito y la generalizada preferencia por esta segunda denominación, el hecho de que la literatura jurídica y los estudios más desarrollados en esta materia corresponden a autores que estudian la realidad del proceso europeo, lo cual es a su vez consecuencia de que la integración de las comunidades europeas es el proceso más desarrollado de todos los intentados hasta el presente.
En este libro usaremos indistintamente ambas denominaciones.37
También se usan las expresiones Derecho de la supranacionalidad y Derecho económico para referirse al derecho de la integración.
Descartamos estas denominaciones por considerarlas inadecuadas según lo que se explica supra en los parágrafos 36 a 39.
3. Surgimiento
34. El derecho comunitario surge a partir de la suscripción y aplicación del Tratado de Paris de 1951 constitutivo de la Comunidad Europea del Carbón y el Acero (CECA).
De inmediato se advirtió la necesidad y la conveniencia de encontrar nuevos modos de pensamiento para facilitar el conocimiento y la interpretación del ordenamiento jurídico creado para regularla.38
Este ordenamiento, por algunos de sus elementos básicos, ostensiblemente se alejaba de las formas tradicionales de las uniones de Estados e incluso, de las modernas organizaciones internacionales conocidas hasta esa fecha.
Esta inquietud se acentuó con la firma de los Tratados de Roma de 1957, constitutivos de la Comunidad Económica Europea (CEE) y de la Comunidad Europea de la Energía Atómica (CEEA o EURATOM)
35. Con anterioridad al surgimiento de los nuevos procesos de integración el derecho constitucional se ocupó de las federaciones de Estados y el derecho internacional de las uniones personales y reales, de las confederaciones, alianzas, ligas y de las organizaciones internacionales.
37 VÁZQUEZ, Cristina; op. cit. pág. 60 señala su preferencia por distinguir el derecho de la integración del comunitario. Afirma esta autora que el derecho de la integración es el que se refiere a normas que regulan el proceso de la integración, en tanto que las normas que conforman el derecho comunitario son las que emanan de los órganos de la comunidad económica ya constituida. Según CAGNONI, José Aníbal; «El abogado y el derecho constitucional administrativo» en El papel del Abogado en el Mercosur, VV. AA. Colegio de Abogados del Uruguay. págs. 10 y 11. Mont. 1993; no sería correcto utilizar la expresión derecho comunitario para referir al derecho del Mercosur y resultaría más preciso emplear la locución derecho de la integración.
38 PÉREZ OTERMIN, Jorge; op. cit. pág. 92 señala que es imprescindible la regulación de la integración mediante normas jurídicas tanto del proceso de formación como del funcionamiento de cada una de las etapas deseadas.
27
La nueva forma de intervinculación entre los Estados que se desarrolla actualmente, da lugar a la creación de sistemas normativos fundados en la voluntad concurrente de los Estados, pero con peculiaridades que los diferencian de los tratados internacionales clásicos.
Esas diferencias se refieren fundamentalmente a las finalidades del nuevo ordenamiento, a su ámbito material de aplicación, a las reglas para su ulterior desarrollo, a las características de las estructuras institucionales que se crean, y a cuestiones nuevas que se plantean en relación a su aplicación en el territorio de los Estados participantes, entre otras consecuencias también de significación.
Ante estas cuestiones el derecho internacional resulta insuficiente porque no ofrece respuestas adecuadas. Se originó en otra realidad y está pensado para ella.
Por consecuencia un proceso de integración genera y necesita un sistema jurídico distinto, cuya paulatina conformación y estudio, en simbiótica interrelación, dan lugar a nuevas categorías jurídicas, o a la utilización de las categorías jurídicas de otras ramas del derecho, –no solo del derecho internacional–, adaptándolas a la nueva realidad que se requiere regular.
4. Diferencias entre el derecho comunitario y otras ramas jurídicas
A. Diferencias con el derecho internacional
36. El derecho comunitario nace del derecho internacional pero no es derecho internacional. En realidad se diferencia nítidamente del mismo.
Una de las diferencias básicas es la posición de los sujetos destinatarios de sus normas.
En el derecho internacional la ausencia de solidaridad entre los Estados hace que sea un derecho de conflictos, de equilibrio y de coordinación
A partir de esa primera diferencia pueden señalarse otras, también básicas.
1. El Derecho Comunitario, aunque se origina en el Derecho Internacional, incluso se conforma a partir de un Tratado regulado por normas de dicha rama jurídica, es derecho común a varios Estados, en el sentido de que es aplicable en los territorios nacionales de los Estados miembros del proceso de integración. 39
Desde luego, es una normativa común solo en lo relativo a las relaciones de la comunidad con los estados miembros y con las personas particulares, dentro de los límites y de las materias específicas que abarca el tratado fundacional.
39 Ha sido marcada como nota del derecho de la integración su autonomía tanto respecto del derecho internacional así como del derecho interno de cada Estado parte. MOLINA DEL POZO, Carlos; Derecho administrativo y derecho comunitario. Madrid. 1988 pág. 80 señala que la noción de autonomía en el sentido que venimos exponiendo ha sido invocada frecuentemente por el Tribunal de Luxemburgo, fundada en la autonomía de las instituciones y en las atribuciones conferidas a estos órganos para crear el derecho comunitario. En la misma línea ARBUET, Heber; «El problema de los sujetos del derecho internacional» Mont. 1992 pág. 42.
28
2. El Derecho Comunitario es de integración (no de cooperación). Está basado en la solidaridad que supone la existencia de un interés común entre los Estados parte, superior a los intereses particulares de cada uno de ellos.
3. El Derecho Comunitario es evolutivo, por eso el Tratado fundacional es «marco». Enuncia objetivos y principios generales, propone metas y programas globales, y establece una estructura institucional con competencias y poderes para desarrollar las disposiciones fundacionales mediante el dictado de normas derivadas.
4. El tratado fundacional es constitutivo u orgánico pues sirve de fundamento a una estructura institucional más o menos independiente de los Estados. Esta estructura se asemeja a la de las organizaciones internacionales.
Las normas jurídicas aprobadas, tanto las originarias como las derivadas, dedican gran parte de sus disposiciones a esta dimensión institucional.
B. Diferencias del derecho comunitario con el derechode las organizaciones internacionales
37. La importancia que presenta la dimensión orgánica en los tratados constitutivos de los procesos de integración ha llevado a un sector de la doctrina a sostener que el Derecho de la Integración es una categoría especial del Derecho de las Organizaciones Internacionales.
Desde esta óptica los órganos del proceso serían organizaciones internacionales integrantes.
Las Organizaciones integrantes constituyen formas o modelos de lo que se denomina integración constitucionalizada.
Este tipo de organizaciones tienden a modificar la estructura de los Estados miembros y aspiran a integrarlos política y económicamente sustrayéndoles parte de su soberanía transferida por los propios Estados parte a esos efectos.
En cambio las organizaciones de cooperación constituyen formas o modelos de lo que se conoce como cooperación institucionalizada.
Estas organizaciones se fundan en la soberanía de los Estados miembros sin disminuirla, no afectan las estructuras ni las funciones de estos, se limitan a administrar un servicio internacional.
En nuestra opinión el primero es derecho comunitario, o sea la normativa que regula a las organizaciones integrantes.
Justifica esta posición la circunstancia de que no necesariamente las organizaciones integrantes sustraen soberanía a los Estados parte. Esto es lo que ocurre con estas organizaciones cuando son de carácter intergubernamental. En ese caso pueden confundirse con las organizaciones de cooperación. La diferencia está en que las intergubernamentales nacen con vocación y posibilidades de transformarse en supranacionales.
29
C. Diferencias con el derecho federal
38. Para algunos autores el nuevo ordenamiento implica una estructura federal restringida a determinadas materias. Se trataría de una federación incompleta o parcial.
Otros autores sostienen que el derecho comunitario es un Derecho supranacional porque regula organizaciones de carácter supranacional.
Es diferente del Derecho Internacional (basado en la soberanía de los Estados la cual solo admite limitaciones contractuales, ocasionales y revocables).
También es diferente del Derecho Federal (en el que se crea un super Estado dotado de soberanía territorial propia).
Toda comunidad integrada está a medio camino entre los Estados independientes y un Estado Federal.
En efecto, no posee características de un Estado, pero sí ciertos poderes soberanos.
Por ello se dice que es un nuevo tipo de organización internacional, dado que igual que ellas tiene instituciones permanentes dotadas de poderes propios en tanto que son depositarias de una transferencia de atribuciones que supone un traspaso de soberanía y una limitación de las competencias de los Estados parte.
Esta nueva característica es la supranacionalidad.
La supranacionalidad determina que el nuevo ordenamiento jurídico sea directamente aplicable en la esfera interna de los estados miembros.
Aun reconociendo la adecuación de la denominación derecho supranacional preferimos la de derecho de la integración por una parte porque identifica más claramente el proceso a que se refiere, y por otra porque en etapas iniciales los órganos creados para el gobierno y el desarrollo de dicho proceso pueden carecer de los caracteres que identifican la supranacionalidad.
D. Diferencias con el derecho internacional económico
39. Por la materia que regulan, los ordenamientos jurídicos que se refieren a procesos de integración constituyen una especie dentro del Derecho Internacional Económico.
Dicha materia consiste en el conjunto de las interacciones y transacciones entre estructuras económicas situadas en el ámbito de jurisdicción de dos o más Estados.
Su función consiste en regular las acciones, los programas o la política orientada a modificar cualitativamente dichas relaciones y la interdependencia de las respectivas estructuras.
Esta función está condicionada en cuanto a sus alcances y técnicas a la voluntad de los Estados contratantes.
Para los autores que adoptan este punto de vista el derecho de la integración forma parte del referido derecho económico, es derecho económico internacional.
30
A nuestro criterio el derecho de la integración es diferente del derecho internacional económico, con el que se compatibiliza de modo de cumplir los principios de éste (consagrados en el GATT, hoy OMC) El primero regula procesos de integración, el segundo las relaciones económicas mundiales.
5. Las fuentes del derecho de la integración
40. Todo sistema normativo tiene formal y materialmente fuentes de creación a las que se denomina fuentes del derecho.
La expresión fuentes del derecho es polisémica, o sea que tiene diversos sentidos. Entre los muchos contenidos de dicha expresión, destacamos algunos conceptos.
Por fuentes del derecho se alude al acto creador, al fundamento de validez jurídica de la norma creada y al modo de manifestarse. También se refiere a la materia de la norma, a la fuente de producción, al procedimiento, a las formalidades, y a otros muchos aspectos.
Las cuestiones que motivan este carácter polisémico de la expresión en examen no corresponde profundizarlas desde el punto de vista de las relaciones laborales dado que pertenecen a la teoría general del Derecho. Por ello a los propósitos de este libro tomaremos solamente la acepción que comprende las formalidades. Por consecuencia nos referiremos a las fuentes del derecho de la integración desde esta óptica.
41. Son varias las fuentes formales del derecho de la integración, entendiendo por tales los procedimientos que se utilizan para la producción de sus normas.
A. Las fuentes del derecho internacional
En este grupo pueden distinguirse dos fuentes clásicas, los Tratados, que constituyen el Derecho Internacional convencional, y la costumbre, que conforma el Derecho Internacional consuetudinario.
En ambos casos el fundamento de validez de las normas que se producen es la manifestación de voluntad y el consentimiento de los Estados, expreso en los Tratados, tácito en la costumbre.
Lo antedicho es consecuencia de que la sociedad internacional es paritaria, descentralizada y relativamente inorgánica. En ella el destinatario de la norma se confunde con el legislador, hay un ajuste recíproco de intereses y el acuerdo es la pieza maestra en la creación de la norma.
42. El concepto clásico de la sociedad internacional mencionado en el parágrafo precedente, fue predominante y casi exclusivo durante mucho tiempo. En ese lapso dio lugar a la creación de normas por acuerdos bilaterales o multilaterales (tratados) o por la admisión de determinados comportamientos que se consideraron obligatorios (costumbre).
31
En las últimas décadas ha sido complementado, y en ciertos espacios del ordenamiento jurídico internacional, ha sido sustituido por el concepto de institucionalización.
El nuevo concepto se ha manifestado primero a través de la creación de organismos internacionales.
Como consecuencia de este proceso surgen otras fuentes de derecho internacional, las Decisiones de Organismos Internacionales que al ser constituidos fueron dotados de potestad normativa general y obligatoria para los Estados que concurren con su voluntad al acto jurídico que les da vida.
También se desarrolla otra fuente normativa, los fallos de Tribunales Internacionales.
Estas fuentes de creación de derecho internacional, son también fuentes de creación de derecho de la integración en tanto y en cuanto, las normas creadas sean constitutivas de una organización integrante, o sea, se trate de un Tratado Internacional fundacional o constitutivo de un proceso de integración.
B. Fuentes del derecho de la integración
43. La evolución de la sociedad internacional, paulatinamente ha delineado las fuentes del derecho de la integración. Estas fuentes se caracterizan por ser una consecuencia del carácter de proceso que tiene la integración. Se trata de nuevas técnicas de creación de normas adoptadas para regular el desarrollo del referido proceso.
Los modos de creación de estas normas jurídicas son distintos a los del derecho interno y a los del derecho internacional.
La existencia de nuevas fuentes de derecho, esto es las nuevas formalidades para la creación de normas jurídicas, se justifica porque son más apropiadas para la materia que deben regular las normas a crearse, que deben ser aptas para regir las múltiples situaciones nuevas, derivadas de la dinámica propia que exhiben actualmente las estructuras económicas que se pretende integrar.
Estas estructuras presentan peculiaridades que motivan diferencias entre el derecho de la integración y el derecho interno.
44. Puede señalarse como característica distintiva de las normas del derecho de la integración que se producen «en cascada».
Los textos constitutivos, fundacionales, creadores del proceso de integración, son normas de derecho internacional. Ver supra Nº 42.
Estas normas abren el cauce para un proceso normativo posterior, complementario o derivado, que debe ser apto para realizar las metas y objetivos del programa de integración que sirve de base al acuerdo inicial.
El acuerdo inicial de un proceso de integración no puede estar definido en todos sus términos como ocurre en los tratados del Derecho Internacional clásico.
32
Los tratados fundacionales sirven de fundamento a un orden jurídico inacabado e incompleto, destinado a desarrollarse constante y progresivamente según las necesidades de dicho proceso.
De este modo pueden distinguirse dos tipos de fuentes del derecho de la integración, las convencionales que constituyen el acuerdo entre los Estados parte del proceso, y las no convencionales, que son las normas que dictan los órganos creados para regular la evolución de dicho proceso. Las primeras están directamente vinculadas al consentimiento expresado por los Estados parte, las segundas tienen una vinculación indirecta o mediatizada con dicho consentimiento que al expresarse autorizó la elaboración de derecho derivado o subsidiario mediante el funcionamiento de la estructura institucional creada para desarrollar el proceso de integración.
45. Cabe volver a insistir en que el segundo tipo de fuentes mencionada en el parágrafo anterior también se produce en el derecho Internacional, pero referido a las organizaciones internacionales.
Como ya lo señalamos supra Nº 27, hay diferencias muy claras entre las normas producidas por los órganos creados para desarrollar un proceso de integración y las dictadas por organismos internacionales.
En los procesos de integración las normas no convencionales obligan a los Estados y se aplican en su ámbito interno, tienen supranacionalidad, o aun no teniéndola pueden llegar a tenerla, y deben aspirar a ello si pretenden alcanzar etapas significativas de desarrollo del proceso de integración.
En cambio en el derecho derivado de la actuación de organismos internacionales se requiere la ratificación por el Estado miembro, de acuerdo a las disposiciones que hacen aplicable en cada Estado las normas internacionales.
Mientras en un proceso de integración no se han creado órganos dotados de supranacionalidad y por lo tanto no se producen normas supranacionales, la diferencia anotada en este parágrafo todavía no existe.
6. Las normas de derecho de la integración
46. Por lo dicho en los parágrafos precedente las normas del derecho de la integración pueden agruparse en tres grandes categorías jurídicas:
A. Las normas convencionales también llamadas originarias, directas, primarias, fundacionales o constitutivas.
Estas normas constituyen la base del ordenamiento jurídico que regulará el proceso de integración. Resultan del acuerdo entre los Estados parte por lo cual son tratados internacionales, que como tales están regulados por el derecho internacional para su concertación, validez, interpretación y aplicación.
El contenido normal de un Tratado constitutivo de un proceso de integración suele ser el siguiente:
33
Se refiere a la forma de integración elegida; a la enumeración y definición de objetivos; a la fijación de pautas de comportamiento; a la determinación de instrumentos y mecanismos; a la enunciación de principios para orientar el comportamiento de las partes para cumplir, interpretar y aplicar el esquema jurídico creado y a desarrollar; a la creación de una entidad con personería jurídica; a la creación de una estructura orgánica con determinación y distribución de poderes y competencias; a la creación de procedimientos para la revisión, modificación, ampliación, complementación o sustitución del Tratado constitucional; y a las reglas para la creación de derecho derivado (esto es la fuente normativa no convencional, subsidiaria).
B. Las normas derivadas, indirectas o subsidiarias
Estas normas son las producidas por las instituciones regionales creadas por las normas originarias o constitutivas.
El propósito de estas normas es desarrollar las normas originarias, lo cual solo pueden hacerlo dentro de los objetivos que dichas normas establecen y de los límites de las competencias y atribuciones que las mismas les confieren.
Son normas secundarias, subsidiarias o derivadas porque su materia se limita a las comprendidas (admitidas) en las normas primarias, constitutivas o fundacionales. En ese sentido hay una relación de subordinación con las normas primarias.
C. Las normas internas o reglamentarias
Estas normas son las que regulan el funcionamiento de los órganos creados por las normas originarias con el cometido de dirigir, orientar y en definitiva para gobernar el proceso, desarrollando el ordenamiento básico inicialmente creado.
47. Tanto el derecho originario como el derivado regulan el comportamiento de los Estados a fin de poner en ejecución el programa de acción convenido.
Ambos tipos de normas crean derechos y obligaciones concretos tanto para los Estados como para otros sujetos, personas físicas y jurídicas.
También se crea un sistema institucional con asignación y distribución de competencias y poderes entre sus órganos, y entre estos y los órganos de los Gobiernos de los países participantes en el proceso de integración.
Asimismo se regulan las formalidades de los actos jurídicos de los órganos creados, y se determina su ámbito de validez, temporal, material, personal y territorial.
48. Todo sistema normativo de integración contiene normas constitucionales (originarias), normas dispositivas (derivadas) y normas reglamentarias (internas).
Todas estas normas, ya sea en forma expresa o mediante criterios implícitos se relacionan entre sí de manera coherente y orgánica.
34
En conjunto constituyen un sistema autosuficiente que contiene elementos para su desarrollo, interpretación y aplicación.
Su fundamento reside en normas de derecho internacional.
Su posterior desarrollo depende del poder normativo de su sistema institucional.
7. Validez de los ordenamientos de integración
49. El ámbito de validez del ordenamiento jurídico de un proceso de integración resulta del examen de distintos aspectos que aluden a las materias, al territorio, al tiempo y a las personas destinatarias de sus preceptos.
A. Ámbito de validez material
50. Toda vez que se produce una superposición de ordenamientos jurídicos por coexistencia de reglamentaciones aplicables a los mismos territorios, materias y personas, se plantea el problema de cual de ellos es aplicable.
Es claro que la solución de esta cuestión supera los límites de este trabajo pues no corresponde a un estudio de relaciones laborales sino al derecho internacional.
Al solo título de referencia informativa recordamos que están planteadas dos soluciones.
Una de ellas parte de la concepción monista que atribuye al derecho internacional la función de coordinar los sistemas jurídicos nacionales.
La otra encara la cuestión desde la óptica de la concepción dualista, según la que los sistemas nacionales deben estar coordinados, por lo que sostiene que debe existir un orden preeminente a ellos, que sería el derecho internacional.
51. El derecho de la integración por su ámbito material, personal y geográfico, inevitablemente genera situaciones de superposición, desplazamiento y colisión con el derecho interno que deben ser resueltas por normas explícitas o mediante actos interpretativos de órganos competentes.
La particularidad de la solución de estos conflictos de normas está en que aparecen en juego normas derivadas que no se adecuan a las soluciones conocidas por el derecho internacional pensadas para resolver conflictos entre normas contenidas en Tratados.
Incluso para las normas originarias es necesario reformular los criterios interpretativos porque el derecho internacional está pensado en referencia a tratados de cooperación y no de integración.
52. Para resolver la cuestión de la aplicación interna de las normas derivadas, por ser el ordenamiento jurídico de la integración un orden jurídico especial, se aplica el principio de la atribución de competencias. Se parte de la base de que en el ordenamiento jurídico de un proceso de integración existe determinación expresa de sus ámbitos de validez establecida en las normas originarias que por definición son de naturaleza convencional.
35
Las normas de derecho interno se fundan en la universalidad material y personal.Aunque se discute el punto, lo mismo ocurre con el Derecho Internacional, sobre todo si
se acepta que de él deriva la norma hipotética fundamental que valida los ordenamientos nacionales.
En cambio, tratándose de derecho de la integración económica suele sostenerse que solamente tiene validez y es aplicable, en aquellas materias, y a aquellas personas, que en forma expresa delimitan y se refieren sus normas constitucionales.
En consecuencia para identificar el ámbito material de un ordenamiento de integración debe conocerse e interpretarse las normas de su tratado constitucional, en particular las que definen y regulan las funciones de la organización institucional creada para desarrollar el proceso de integración de que se trata.
Dichas funciones responden a los objetivos materiales e instrumentales que a su vez, dependen de la forma de integración económica propuesta entre los Estados parte.
53. Para determinar en su real extensión las atribuciones conferidas a las instituciones integrantes es importante distinguir los objetivos instrumentales de los trascendentes.
La forma de integración que se propone (zona de libre comercio, unión aduanera, etc.) es instrumental.
El objetivo trascendente es el desarrollo económico y el bienestar de la población.
En cuanto a la forma de integración propuesta, si bien puede ser híbrida y generalmente combina elementos de diferentes formas que corresponden a la clasificación teórica ya vista, infra Nº 15, dan pautas en cuanto a la amplitud de la validez de las normas por razón de la materia que tratan.
Puede afirmarse que básicamente son tres los elementos definitorios en el punto en examen.
Las funciones básicas de la organización, la forma de integración propuesta y el principio de atribución de materias.
B. Ámbito de validez territorial
54. Las normas de un ordenamiento jurídico de integración económica regional rigen, o pueden regir, y tienen vigencia en los territorios de los países integrados.
La suma de esos territorios constituye su ámbito espacial de validez. Ese criterio se funda en que se trata de un derecho común a esos estados en las materias que regula.
En ese sentido es significativo que las normas de los tratados frecuentemente aluden a los conceptos de comunidad, región, zona, utilizando tales términos.
Tampoco van más allá de ese territorio porque rige el principio de relatividad en relación a los Estados parte.
36
Finalmente recordamos que los ordenamientos de integración económica regional aparecen como una situación especial frente a la pretendida universalidad que rige el derecho internacional económico.
Es lo que ocurrió con el GATT y actualmente con las normas de la OMC, que como ya vimos infra Nº 26, admiten excepciones.
C. Ámbito de validez personal
55. El ámbito de validez personal de las normas de derecho de la integración está constituido por el conjunto de personas físicas y jurídicas para las cuales el derecho de la integración crea obligaciones y derechos.
El reconocimiento de la personería jurídica sigue las reglas de la Teoría General del Derecho. Por lo tanto es expreso o tácito. Por consecuencia es sujeto de derecho todo aquel capaz de ser titular de derechos subjetivos y de deberes jurídicos, ya sea persona jurídica o persona física.
En relación al ordenamiento de un proceso de integración se presentan diversos sujetos como destinatarios de sus preceptos.
56. En primer término mencionaremos a los sujetos de derecho internacional. Entre ellos se destacan los Estados que son los sujetos del derecho internacional por antonomasia.
A diferencia del derecho interno y a semejanza del internacional, en el derecho de la integración las personas colectivas, y dentro de estas en especial los Estados, son las originarias e indiscutidas.
También las Organizaciones Internacionales son sujetos de derecho internacional dentro de las pautas de su tratado constitutivo según Opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia de 11 de abril de 1949 emitida respecto de la Organización de las Naciones Unidas.
También son sujetos del derecho Internacional las personas físicas. Son destinatarios de derechos y obligaciones pero no pueden hacerlos valer por si coactivamente, como sí puede ocurrir con los Estados y las organizaciones internacionales.
En cuanto a los sujetos de derecho de la integración, también lo son los Estados, las organizaciones y las personas particulares (individuos o colectivas)
En tanto agentes económicos los particulares son destinatarios de las normas que crean obligaciones y derechos, pues su materia está constituida por las interacciones económicas.
Su condición de sujetos de derecho no admite dudas en referencia a normas de ordenamientos internacionales especiales como lo es el derecho de la integración regional.
57. La peculiaridad de este ordenamiento es que los particulares pueden exigir el cumplimiento de sus normas a otros sujetos de derechos y obligaciones, pueden hacerlo a veces ante órganos jurisdiccionales nacionales, a veces ante órganos jurisdiccionales creados por el propio ordenamiento de integración.
37
También puede preverse que puedan interponer acción de nulidad por actos jurídicos emanados de los órganos comunitarios cuando son dictados ilegalmente o con desviación de poder.
Estos derechos pueden surgir expresamente o estar implícitos en el derecho de la integración respectivo, ya sea en el originario o en el derivado.
8. Relaciones entre el derecho de integración yel derecho interno de los estados parte
58. La superposición del ordenamiento de la integración con el derecho interno de los Estados miembros plantea el problema de las relaciones entre cada uno de estos órdenes jurídicos y el de la integración.
Es del caso examinar si son aplicables en el territorio de los Estados parte las normas del ordenamiento jurídico de integración, y en caso afirmativo de qué manera y con qué condiciones.
En principio y como ya va reiteradamente dicho, tal aplicación esta limitada a las materias que tratan las normas comunitarias y a los sujetos sometidos a su jurisdicción territorial.
Este conflicto de leyes, como ya lo señalamos, no puede ser solucionada por los criterios que ha elaborado el Derecho Internacional porque el derecho de la integración regula cuestiones diferentes, el derecho internacional supone relaciones de coordinación y el de la integración, relaciones de colaboración.
En principio la cuestión puede quedar solucionada mediante normas expresas del propio ordenamiento de integración respectivo.
A falta de ellas, y muchas veces aun existiendo, para solucionar cuestiones interpretativas deberá acudirse a criterios elaborados por el derecho comunitario.
En este ámbito se discute si el derecho internacional se aplica directamente o requiere norma interna que lo haga aplicable.
La solución del tema depende de varios conceptos también en discusión, uno de ellos es la determinación de que relación jerárquica existe entre normas del derecho interno y del Derecho Internacional.
Las soluciones en el derecho internacional son opuestas según se adopte la teoría monista o la teoría dualista. No obstante hay cierta tendencia a converger en una solución común.
En efecto, para los monistas moderados el derecho interno priva sobre el Derecho Internacional, pero si contradice o incumple obligaciones resultantes de normas internacionales, genera responsabilidad del Estado frente a otros sujetos, tanto de esta rama jurídica como del derecho interno.
38
Ambas teorías se refieren al derecho Internacional consuetudinario. Para las normas de origen convencional pueden ser de aplicación además, otros criterios emergentes de las propias normas existentes.
Sin embargo la cuestión tiene una solución diferente pues el derecho de la integración ha elaborado criterios más adecuados y aptos para resolver su problemática.
59. Siendo el derecho de la integración un orden normativo particular integrado por normas convencionales (las llamadas originarias, directas, primarias, constitutivas o fundacionales) y por normas no convencionales, (también llamadas derivadas, indirectas, subordinadas o secundarias) para resolver sus relaciones con el derecho interno son aplicables los principios elaborados por la jurisprudencia referida al derecho internacional convencional y al derecho de las Organizaciones internacionales.
Se aplican además las normas constitucionales de los ordenamientos internos de cada Estado parte. Las normas constitucionales establecen los procedimientos de ratificación de las normas internacionales. A partir de la interpretación de estas disposiciones puede o no, resultar habilitada la aplicación de una norma de derecho de la integración en el derecho interno del Estado parte en cuestión.
Los Tribunales internacionales han considerado preeminente al ordenamiento internacional, y han afirmado la responsabilidad del Estado en caso de que no cumpla con la obligación de adaptar su derecho interno para asegurar la aplicación del Derecho Internacional.
Estos criterios son aplicables a los tratados constitutivos, esto es al derecho comunitario originario.
60. En cuanto a las normas de derecho comunitario derivado, también plantean problemas para resolver si son aplicables en los Estados Parte.
Las soluciones provienen en principio de las normas expresas de los tratados constitutivos y de los criterios interpretativos de los tribunales comunitarios.
Las respuestas resultantes de ambos procedimientos se originan en el propio ordenamiento de integración de que se trate.
En todo caso cuando una norma comunitaria es obligatoria para el Estado parte, los requisitos para su aplicación interna no condicionan su validez sino su eficacia.
Estas normas son válidas dado que se trata de decisiones unilaterales, (que no requieren consentimiento ni ratificación de los Estados) adoptadas en base a competencias y poderes propios de la organización.
61. Para resolver la cuestión de las relaciones entre el derecho de la integración (tanto del originario como del derivado) se enseñan tres caracteres del derecho comunitario, la aplicabilidad inmediata, la aplicabilidad directa y la primacía o prevalencia. 40
40 BOULOIS, Jean; Droit Institutionel des Comunautés Européennes. 2ªed. 1900; GUY, Isaac; Manual de derecho comunitario general. 2ª ed. Barcelona. 1991
39
A. Aplicabilidad inmediata o automática
Este concepto significa que la norma de derecho comunitario adquiere automáticamente estatuto de derecho positivo en el ordenamiento interno de los Estados parte. 41
En virtud de este carácter el derecho comunitario se integra de pleno derecho en el orden interno de los Estados sin necesitar ninguna fórmula especial de introducción y los jueces nacionales están obligados a aplicar el derecho comunitario.
B. Aplicabilidad directa
Este segundo carácter significa que la norma comunitaria es susceptible de crear por ella misma derechos y obligaciones a los particulares de modo que estos quedan legitimados activamente para exigir su aplicación directamente a los jueces nacionales. Se entiende que deben ser normas directamente operativas (self executing). Incumbe a los jueces nacionales garantizar el ejercicio de esos derechos y sancionar el incumplimiento de esas obligaciones. 42
C. La primacía o prevalencia
Este carácter supone que el derecho comunitario se aplica con prioridad a toda norma nacional.
Por consecuencia se producen los efectos denominados de preclusión o desplazamiento.
La preclusión es el vocablo con el que se designa el efecto que se produce cuando se establece que una regulación es propia de los órganos comunitarios. Desde ese momento esa regulación queda cerrada, precluida a la competencia normativa de los Estados miembros. Los Estados no pueden unilateralmente dictar normas sobre esos temas, y si las dictan igualmente, carecerán de validez. En cuanto a las normas de los Estados miembros ya existentes respecto de las materias que pasan a ser competencia de los órganos comunitarios, al momento en que entran en vigencia normas comunitarias pierden eficacia. A este efecto, reflejo de la preclusión se lo llama desplazamiento de la norma estatal anterior por la norma comunitaria posterior. 43 44
41 PÉREZ OTERMIN. op. cit. pág. 94.42 El Tribunal de Justicia Europeo constatando que el objetivo del Tratado es crear un mercado
común, y dado que éste no funciona ni se constituye con la sola participación de los Estados, sino que supone la participación de todos los operadores económicos, ha sentado el criterio de que ese Tratado no puede ser considerado como un acuerdo que cree obligaciones solamente entre los Estados que lo han constituido. Incluso en el caso en que el Tratado no lo haya dicho expresamente, sus normas conciernen también a los nacionales de los Estados miembros.
43 VÁZQUEZ, Cristina; op. cit. pág. 62 y 6344 El Tribunal Internacional Europeo deduce tanto de los términos del Tratado como de su espíritu,
la imposibilidad por parte de los Estados parte de hacer prevaler una medida unilateral ulterior contra un orden jurídico que fue previamente aceptado por ellos sobre la base de la reciprocidad. Los derechos y obligaciones resultantes de las disposiciones del Tratado fundacional, implican una limitación definitiva de los derechos soberanos de los Estados que lo suscriben, contra la cual no puede prevalerse un acto unilateral incompatible con la noción de comunidad.
40
IV. ORGANIZACIONES INTERNACIONALES
1. Organizaciones intergubernamentales y supranacionales
A. Concepto de organización internacional (intergubernamental)
62. Se trata de una asociación de Estados establecida por un tratado multilateral llamado Pacto, Constitución o Carta.
Este Tratado constitutivo establece una Constitución, crea órganos comunes y una organización que tiene personería distinta a la de los Estados miembros.
Es un sujeto de derecho internacional.
63. El tratado constitutivo de un organismo internacional básicamente establece: la finalidad que se persigue con su creación; el alcance de sus cometidos; las facultades y poderes de que dispondrá para alcanzar sus propósitos; los principios a los que ajustará su acción; los derechos y obligaciones de los Estados parte; y una estructura orgánica que concretará la voluntad de la organización.
Esta voluntad es jurídicamente diferente de la de los Estados miembros y en general se les impone a todos ellos directamente. Ese alcance se limita a las normas que traten cuestiones de funcionamiento de la organización. En cambio tratándose de disposiciones que traten temas de fondo, que implican traspaso de soberanía, solo obligan directamente a los Estados parte si se pactó expresamente tal alcance.
Cuando la comunidad internacional se organiza con fines de integración, constituye un nuevo centro de poder decisorio, por voluntad de los Estados que participan en el proceso, y que, para tal efecto, ceden o delegan parte de su soberanía. Se produce así una distribución de competencias entre los Estados miembros de la comunidad y los organismos de la integración. Estos en ocasiones actúan, independientemente de los Estados y al servicio de los intereses, valores y objetivos de la comunidad dando origen a la llamada supranacionalidad.45
64. Los organismos dotados de supranacionalidad son sujetos plenos de derecho internacional
Disponen de voluntad jurídica diferenciable de la de los Estados miembros, lo que constituye su voluntad política y les confiere el atributo de la soberanía.
La voluntad política particular de cada Estado parte no concurre ni total ni exclusivamente a formar la voluntad política de la organización, pero todos ellos en conjunto contribuyen en alguna medida a formarla.
De modo que la capacidad de decisión política continuará depositada en la voluntad de los Estados miembros.
45 URIBE RESTREPO, Fernando; op. cit. pág. 49 y ss.
41
Esto será así toda vez que: se limite a los órganos de la organización a desempeñar un rol consultivo, armonizador o proyectador de acuerdos que deban someterse a la ratificación de los Estados parte; se mantenga la regla de la unanimidad para que se consideren obligatorias las decisiones de los órganos de la organización; si se admite la decisión por mayoría, se permita que los Estados que votaron en contra no estén obligados por ella.
Solo si la voluntad de los órganos de la organización fuera total o parcialmente independiente de la voluntad de los estados miembros, estaríamos en presencia de un organismo supranacional.
65. Para parte de la doctrina las organizaciones internacionales son solamente las intergubernamentales
Quedan en consecuencia fuera del concepto contenido en dicha expresión:
a. Las asociaciones privadas
Estas asociaciones no son sujetos de derecho internacional, y su actividad se limita a coordinar actividades entre instituciones privadas de diferentes estados.
A título de ejemplo recordamos a la Compañía de Jesús, la Organización Sionista Mundial, la Francmasonería, las organizaciones sindicales y las empresariales, las culturales, deportivas, financieras, comerciales, industriales, etc.
Por regla general las asociaciones privadas no son destinatarias de normas de derecho internacional pero adquieren una personalidad a este nivel aunque limitada o ad hoc.
b. Los agrupamientos no gubernamentales
Tampoco son sujetos de derecho internacional pero realizan una amplia actividad en este campo vinculados a la gestión pública.
Se trata de sociedades, Institutos, Alianzas religiosas, científicas, filosóficas, culturales, socio económicas, tecnológicas, deportivas, etc. (Son por ejemplo Cruz Roja Internacional, Comité Olímpico Internacional, Eurovisión, Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA), entre muchas otras.
c. Las organizaciones comunitarias
Estas últimas si bien pueden ser meramente intergubernamentales también pueden presentar rasgos de supranacionalidad, o ser directamente supranacionales.
En los dos primeros casos, y muy especialmente en el primero, la estructura organizativa creada por el Tratado fundacional puede ser confundida con un organismo internacional.
42
La diferencia se encontrará en la presencia de la posibilidad de que se opere más adelante transferencia de soberanía de los Estados parte a la organización, porque esta posibilidad no está prevista ni pensada tratándose de organismos internacionales.
B. Concepto de organización supranacional (comunitaria)
66. Las organizaciones comunitarias marcan el tránsito de un sistema internacional a otro, como manifestación de una tendencia a la supranacionalidad, y eventualmente a formar una confederación o una federación.
Cuando los Estados crean una organización comunitaria dotan a sus órganos de poderes de decisión propios.
La organización tiene una voluntad política propia, distinta a la de los Estados, y que puede imponérseles aunque sea diferente, e incluso expresamente opuesta a la de alguno de ellos.
Además esa voluntad puede formarse sin la influencia directa de los Estados miembros.
Si el órgano creado tiene estas características es supranacional.
Precisamente, el derecho comunitario originario se diferencia de los Tratados clásicos del derecho internacional porque mientras éste se limita a establecer y reglar derechos y obligaciones recíprocas entre Estados, aquel crea entidades supranacionales implicando transferencia de atribuciones y limitaciones de soberanía de los Estados Parte a favor de los organismos comunitarios. La noción de soberanía no es incompatible con el sometimiento al orden jurídico comunitario en el cual en algunos aspectos se transfiere la capacidad de decidir a órganos supranacionales cuyos pronunciamientos son autónomos de las instrucciones políticas de los gobiernos y se imponen en el territorio de los Estados miembros.46
Sólo podría considerarse que los Estados miembros de una comunidad transfieren su soberanía, cuando conforman un nuevo Estado que los comprendiera, con el compromiso expreso de renuncia al derecho de secesión.
2. Acuerdos regionales y estructura orgánica
67. Los tratados fundacionales instituyen una organización con personalidad distinta a la de los estados participantes.
Además establecen una estructura institucional para dicha organizaciónLos órganos de dicha estructura tienen poderes y competencias para cumplir diversas
funciones, entre ellas la de crear normas jurídicamente vinculantes.Estos órganos son fuentes formales de derecho, especialmente del derecho derivado.
46 ARBUET, Heber; “El concepto de soberanía y el ingreso al Mercosur” en Revista Jurídica del Centro de Estudiantes de Derecho, Número Especial sobre el MERCOSUR, Mont. 1991, pág. 61.
43
Estos órganos son (especialmente si son de integración singular) agentes políticos además de sujetos de derechos.
68. Suelen estar integrados por representantes de los gobiernos, lo cual caracteriza a los órganos intergubernamentales, pero simultáneamente pueden estar dotados de supranacionalidad en diferente medida.
Son tres las cuestiones básicas a examinar para determinar las características de la organización.
Primero la naturaleza de los órganos, que se examina en función de su composición, cometidos, competencias, poderes, procedimientos para funcionar, y especialmente para dictar normas jurídicas.
Segundo la índole y ámbito de sus competencias, especialmente en relación a los Estados miembros y a otros órganos de la estructura.
Tercero la naturaleza, alcance y efectos de los actos jurídicos que emanen de ellos.
69. Para estudiar estas cuestiones, dado que estas organizaciones pueden ser tanto intergubernamentales como supranacionales, puede recurrirse a las técnicas del derecho constitucional, con las correcciones del caso para adaptarlas a la realidad que regula el derecho de la integración, en especial del derecho federal, dadas las similitudes con la parte orgánica de las constituciones políticas de los Estados.
3. Diferencias entre organismos intergubernamentalesy supranacionales
70. Pueden sintetizarse las diferencias entre los organismos intergubernamentales y los supranacionales del siguiente modo.
En los organismos intergubernamentales.
Los poderes decisorios son ejercidos por representantes de los gobiernos que siguen instrucciones políticas conforme a las estrategias e intereses de cada Estado.
Los gobiernos no pueden ser obligados contra su voluntad por las decisiones de los órganos de la estructura creada dentro del organismo internacional.
En cambio los organismos supranacionales.
Pueden adoptar decisiones obligatorias para los Estados.
Esas decisiones pueden ser aprobadas por mayoría y los representantes de los Estados en los órganos comunitarios no están obligados a aceptar instrucciones políticas.
Pueden crear normas directamente aplicables a los particulares de cada Estado, estableciendo derechos subjetivos exigibles incluso por estos ante los tribunales nacionales.
Están dotados de autonomía financiera.
44
Tienen facultades para hacer efectivas sus decisiones mediante mecanismos de control coercitivos, esto es con posibilidad de aplicar sanciones en casos de incumplimiento.
71. Puede afirmarse que una institución como la descripta es ideal, no existe aunque puede concebirse y se puede procurar llegar a crearla. En la realidad el juego político lleva a que el poder se distribuya entre diversos órganos manteniendo un equilibrio entre los intereses en pugna. Esta constatación, desde luego desmitifica la idea de supranacionalidad.
La diferencia entre organizaciones internacionales clásicas y las de un proceso de integración en cuanto a este carácter de supranacionalidad es más que cualquier otra cosa, una diferencia de grado.
Esta gradualidad de la supranacionalidad se debe a la índole esencialmente evolutiva del plan o programa de integración propuesto y del ordenamiento jurídico que se va creando para llevarlo a cabo.
Es de señalar que la existencia de órganos comunes integrados por funcionarios independientes de los gobiernos, se percibe como la única forma de garantizar una visión comunitaria, capaz de concebir y unificar los distintos intereses nacionales en juego.47
47 ABREU BONILLA, Sergio; op. cit. nov. 2000 pág. 19.
45