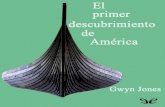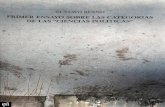Primer ensayo de América I_def
-
Upload
emiliomeilla -
Category
Documents
-
view
219 -
download
1
Transcript of Primer ensayo de América I_def
-
7/28/2019 Primer ensayo de Amrica I_def
1/7
-
7/28/2019 Primer ensayo de Amrica I_def
2/7
1. Pensar Tiwanako desde las perspectivas filosfica, terica y metodolgica
Desde la perspectiva de un filsofo de la andinidad como se autoproclama el Dr. Jorge
Rodolfo Miranda Luizaga la civilizacin forjada por Tiwanako solo podra ser comprendida de
espaldas a filosofas materialistas occidentales como ser, por ejemplo, el materialismo histrico. De
hecho, para Miranda Luizaga no es el conflicto en torno a la formacin de clases de poder lo que
explica la emergencia de centros estatales, urbanos y religiosos como Tiwanako. Por el contrario,
desde su matriz filosfica la gran civilizacin y Estado altiplnico se explican por la puesta en
funcionamiento de la Suma Qamaa, esto es, el equilibrio material y espiritual del individuo y su
relacin armoniosa con todas las formas de existencia (Miranda Luizaga: 2002). Nuestra posicin es
ciertamente contraria dado que partimos de una matriz filosfica que centra sus especulaciones
sociohistricas en el conflicto social, poltico y cultural. As, siguiendo el planteo marxista-
estructuralista de Maurice Godelier (Godelier: 2000), enmarcamos la emergencia poltico-religiosa de
Tiwanako en el interior del pasaje de las sociedades de jefatura al Estado, proceso que se cumple en
una larga duracin que ira del siglo III a.C. al siglo IX d.C.
Explicitemos entonces la hiptesis de que parte este ensayo, a saber: en Tiwanako los poderes
tradicionales asumieron la doble carga de reproducir el orden de las cosas y el orden de los hombres.
Por doble carga (Balandier: 2000) comprendemos tanto la reproduccin material de la sociedad
(orden de las cosas) como su reproduccin simblica o ideolgica, por qu no superestructural, (orden
de los hombres). Esta ltima comprometera la reproduccin de las superestructuras poltico-
ideolgicas de dominacin que apelan tanto a la coercin como al consenso, y que, en el caso concreto
de Tiwanako, presumiran de ser incluso la condicin estructural misma de las relaciones sociales de
produccin (Kolata: 1992).
Por ltimo, trataremos de sustanciar nuestra hiptesis a travs de un recorrido metodolgico
que, haciendo foco en la categora de monumentalizacin del paisaje (Gil Garca: 2003), buscar
iluminar la doble carga a partir de las diferentes manifestaciones dejadas por ella en la arquitectura
monumental (lase, la administracin poltica, la ritualizacin del poder, la residencia de la elite y la
representacin del poder mismo).
2. De la sociedad de jefatura al Estado a travs del desarrollo monumental
Tomando como base el anlisis de Godelier, podramos decir que en el trnsito de una
sociedad de jefatura a otra estatal se presentan continuidades y discontinuidades que redundan en
diferencias y similitudes entre una y otra. En consecuencia, si bien una jefatura es la concentracin
en pocos clanes de todos los objetos sagrados y de todas las funciones (de reproduccin) (Godelier,
165: 2000), el pasaje de sta al Estado slo entraara una diferencia de escala que comporta una
serie de transformaciones (Op. Cit., 154). Dichas transformaciones pueden seguirse a partir de la
monumentalizacin del paisaje, es decir, analizando un proceso intencional de construccin del poder
estatal que se materializa en una transformacin del espacio en paisaje mediante la construccin de
-
7/28/2019 Primer ensayo de Amrica I_def
3/7
estructuras monumentales (Gil Garca: 2003). Dichas estructuras arquitectnicas se constituyen en
sede de la administracin poltica, de la ritualizacin del poder como as tambin en residencia de la
elite. En el apndice II de este ensayo, el/la lector/a encontrar la ilustracin 1 que pretende
reconstruir cmo se vean las principales estructuras monumentales de Tiwanako durante el perodo
homnimo. Destacan por su monumentalidad las pirmides de Akapana, de Puma Punku y el templo
de Kalasasaya, hallndose como testimonio del perodo formativo temprano de Tiwanako el templete
semisubterrneo que albergara el monolito conocido como estela Benett, la mayor pieza antropomorfa
del centro religioso. Los materiales con que fueron construidas estas obras monumentales
principalmente piedra andesita procedente de canteras del sur del lago Titicaca fueron extrados de la
regin altiplnica donde se emplaz Tiwanako (Cfr. Mapa 1 del Apndice I).
Sabemos que en su perodo de mximo desarrollo (circa 500-800 d.C.), la poblacin de este
centro altiplnico rond los cincuenta mil habitantes, alcanzando a cubrir con su influencia poltico-
religiosa un rea geogrfica que inclua el sur de la costa peruana, el norte de la chilena y parte del
noroeste argentino (Cfr. Mapa 2 del Apndice I). Las elites de estas regiones, y ms concretamente del
actual norte chileno, mantuvieron con Tiwanako relaciones de intercambio de bienes de prestigio que
confirieron un mayor peso a lo poltico por sobre lo tnico, situacin que cambi radicalmente
despus de la cada del centro altiplnico y que antes de ello efectiviz el dominio territorial
tiahuanacota sobre tan extensa rea (Berenguer: 1993).
Ahora bien, desde la ptica secular de John W. Janusek, Tiwanako pas de ser un centro
religioso local a ser otro regional, primero, y panandino, despus. Su transformacin en centro de
peregrinacin panandino trajo consigo una serie de cambios estructurales que evidencian el trnsito de
la jefatura a una estatalidad que es producto de una elite que centraliza las funciones de reproduccin
societal (la doble carga) apelando ms al consenso ideolgico en torno a un imaginario religioso que a
la fuerza coactiva de un poderoso ejrcito (variable sta implementada posteriormente por el
Tawantinsuyu).1 En efecto, desde el perodo formativo tardo II y durante el perodo Tiwanako (vg.
desde el 300-1000 d.C.) la elite tiahuanacota convirti a su urbe religiosa en un centro poltico que
interactuaba de diferentes formas tanto con una periferia circundante (altiplnica) como con otra ms
distante (actuales costa sur del Per, norte de Chile y noroeste argentino). Kolata presenta las bases de
esta interaccin en trminos de una economa poltica condicionada orgnicamente por una ideologa
de dominacin religiosa. Concretamente, los mecanismos de produccin y localizacin de recursos
fueron organizados de modo superordenado por aquella elite. Encontramos as la prctica andina del
control vertical de pisos ecolgico por el expediente del envo de colonos, lo que anticipara el tributo
incaico en fuerza de trabajo o mita (Cfr. Esquema 1 de Apndice II). A esta forma de control directa
1 As nos lo recuerda Alan Kolata, quien dictamina que a pesar de que toda la poblacin indgena de la Cuenca del Lago Titicaca no
abraz voluntariamente esta ideologa estatal de Tiwanako con un fervor mesinico (fueron) las creencias y prcticas compartidas de una
ideologa coherente, y no el predominio de la fuerza bruta () lo que junta a estados pluralistas en formaciones polticas y econmicas
durables (Kolata, 7-10: 1992).
-
7/28/2019 Primer ensayo de Amrica I_def
4/7
de los recursos (que implicaba la produccin, circulacin y consumo de bienes de subsistencia papa
y de bienes de prestigio maz y coca) se agreg otra de tipo indirecta cifrada en el intercambio
caravanero que converta a Tiwanako en una especie de nexo de las rutas interregionales. Por este
expediente, distintas etnias llegaron al complejo poltico-religioso para ser deslumbradas y humilladas
por su monumentalidad (Janusek: Op. Cit.).
Las residencias de la elite tiahuanacota se encontraban en el interior del complejo que
reproduce la ilustracin 1 del Apndice II, en tanto que la poblacin artesanal y campesina
dependiente distribua sus viviendas fuera del recinto principal, cubriendo un rea de
aproximadamente 125 km2. El centro altiplnico habase vuelto autrquico desde el punto de vista
alimenticio por el fenomenal rendimiento productivo de su sistema de camellones en que se cultivaban
papas (herencia sta de culturas anteriores como Pucur). Asimismo, la riqueza ganadera (camlidos
de altura como la llama) refrendaba la existencia de una fuerte economa agropastoril. Con estas bases
econmicas la elite construy y re-construy una arquitectura monumental que se consolid durante el
perodo Tiwanako propiamente dicho. Al menos as nos lo presenta Janusek cuando identifica que las
principales construcciones monumentales (pirmides de Akapana y Puma Punku, templo de
Kalasasaya) se consumaron en esta poca, quedando dentro de ellas los patios hundidos como
referentes de la memoria religiosa del centro ceremonial. En efecto, estos espacios ceremoniales
fueron cruciales para llevar a cabo la ritualizacin del poder, por cuanto cada uno de ellos fue el
ncleo de un culto ceremonial particular () que formaba parte de la emergente ideologa religiosa
tiwanaku (Janusek, 170). Testimonian as la continuidad de una memoria histrica en pleno proceso
de cambio, de construccin de los referentes monumentales de la estatalidad.
3. A modo de conclusin
No hubiera sido factible la monumentalizacin del paisaje tiahuanacota sin la creacin de una
fuerte base econmica. Pero como bien seala Godelier, tampoco hubiese podido crearse dicha base
sin la capacidad poltico-ideolgica de una elite centralizada para movilizar recursos productivos
como ser hombres, mujeres, animales y tcnicas de produccin excedentarias. Los cambios en la
arquitectura monumental que atraviesan los perodos formativo y Tiwanako son la visualizacin
misma de cmo esa elite asumi la doble carga de reproducir el orden de las cosas y el orden de los
hombres, forjando con ello una de las sociedad estatales ms importantes de la historia humana.
Permitamos que las palabras finales de este ensayo las escriba Alan Kolata: (se) podra
hipotetizar que el Estado Tiwanaku formaliz las divisiones antiguas y probablemente pan-andinas del
trabajo, el estatus, las estrategias productivas, las concepciones de propiedad privada, y quizs incluso
las afiliaciones tnicas entre los pastores y los agricultores en un sistema ideolgico unificado que
enfatizaba y conmemoraba a travs de la exhibicin pblica monumental la necesaria relacin
complementaria entre estos grandes pilares de la economa del altiplano (Op. Cit., 7).
-
7/28/2019 Primer ensayo de Amrica I_def
5/7
Apndice I - Mapas
MAPA 1: Regin altiplnica donde emplazaron Tiwanako y sus centros ceremoniales adscriptos
MAPA 2: Expansin de Tiwanako y Wari
-
7/28/2019 Primer ensayo de Amrica I_def
6/7
Apndice II - Ilustraciones y esquemas
ILUSTRACIN 1: Representa el complejo arqueolgico de Tiwanako
durante el perodo homnimo (500-1000 d.C.)
ESQUEMA 1: Representa el control vertical de pisos ecolgicos a partir de un ncleo serrano
-
7/28/2019 Primer ensayo de Amrica I_def
7/7
Bibliografa
1. Miranda Luizaga, J. R., 2002.La comprensin indgena de la Buena Vida: Suma Qamaa,
GTZ, Gestin Participativa Municipal, La Paz.
2. Godelier, M., 2000. Cuerpo, parentesco y poder. Perspectivas antropolgicas y crticas.
Quito: Abya Yala. Captulos Poder. Funciones, formas y figuras del poder poltico, 151-172,
Don. Acerca de las cosas que se dan, de las cosas que se venden y de las que no hay que
vender ni dar, pero hay que guardar 173-190.
3. Balandier, George, 1994.El poder en escenas: de la representacin del poder al poder de la
representacin. Paids, Buenos Aires. Captulo 1: El drama.
4. Gil Garca, Francisco. 2003. Manejos espaciales, construccin de paisajes y legitimacin
territorial: En torno al concepto de monumento. Complutum, Vol. 14: 19-38.
5. Janusek, J., 2005. Patios hundidos, encuentros rituales y el auge de Tiwanaku. Encuentros:Identidad, poder y manejo de espacios pblicos.Boletn de Arqueologa PUCP. Nro. 9
(Lima): 161-184.
6. Berenguer J., 1993. Gorros, identidad e interaccin en el desierto chileno antes y despus del
colapso de Tiwanaku.En: Identidad y prestigio en los Andes: Gorros, turbantes y diademas.
Catlogo de Exposicin, 41-64. Santiago: Museo Chileno de Arte Precolombino.
7. Kolata, A., 1992. Economy, ideology and Imperialism in the South central Andes. En: A.
Demarest y G. Conrad eds.,Ideology and pre-columbian Civilization, pp. 65-85. Mxico:
School Of American Research.