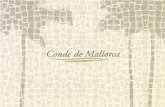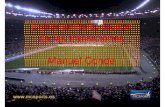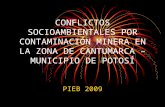PortadaTinkazos29V1 - Periódico Digital PIEB: para libre descarga. · 2017-07-12 · Rosario León...
Transcript of PortadaTinkazos29V1 - Periódico Digital PIEB: para libre descarga. · 2017-07-12 · Rosario León...

29junio de 2011
29

La crisis mundial y los trabajadores|1

Mario Conde CrUZ
Artista paceño, especializado en pintura y grabado. Su obra ha merecido importantes reconocimientos como el Gran Premio Pedro Domingo Murillo, en 1992. Sus creaciones enriquecen colecciones privadas y públicas y han sido expuestas en diferentes ciudades del país y fuera de nuestras fronteras: en Uruguay, Paraguay, México, España y Estados Unidos.
Rosario León presenta a la obra Mario Conde como una de las más relevantes de Bolivia. “Su esencia radica en el hecho de dar una nueva dinámica a esa técnica generalmente relegada al paisajis-mo costumbrista: la acuarela. Este autor asume un nuevo modo de enfrentarla, plasmando a través de sus dibujos su estilo más burlón y desenfadado. En cada capricho de la imaginación que propo-ne en sus pinturas, podríamos entrever una broma cruel encerrada y crítica contra la sociedad, las instituciones, la religión, y la moral acérrima. Sin embargo, todo se vuelve normal en su obra, gra-cias a su delicadeza, a la limpieza en el excelente dibujo y al soberbio uso en la aplicación del color. Maestro de vocación, paceño de proa, y apasionado de la figura humana -por entender que expresa mejor los problemas sociales, culturales y económicos- prefiere mil veces ‘gastar’ las horas en su estudio de creación, que ‘invertir’ un minuto en periodistas o entrevistas”. (Nueva Crónica Nº 43, 19 de junio al 2 de julio de 2009).

Índice
Presentación ............................................................................................5
SeCCiÓn idiÁLoGo aCadÉMiCo
Tejiendo la memoria.Entrevista a Verónica Cereceda
Ana María Lema...............................................................................................9
ASUR: La importancia de su permanencia
María Luisa Soux .............................................................................................17
SeCCiÓn iiarTÍCULoS
Entre protestar y gobernar. Movimientos sociales en Bolivia en tiempos del MAS
Ton Salman ..............................................................................................................21
Qamiris aymarasNuevas elites en Oruro
Jorge Llanque..........................................................................................................45
Plataformas, redes ymegaproyectos.Un análisis a partir de laexperiencia del Corredor Norte
Mirna Liz Inturias ..........................................................................................65
junio 2011 aÑo 14
Revista Boliviana de Ciencias Sociales semestral del Programa de Investigación Estratégicaen Bolivia (PIEB)
Comité Directivo del PIEBCarlos ToranzoSilvia EscobarSusana SelemeXavier AlbóGilberto PauwelsFernando MayorgaGermán Guaygua
Consejo EditorialXavier Albó, antropólogoGodofredo Sandoval, sociólogoCarlos Toranzo, economista
DirectoraAna María Lema
EditoraNadia Gutiérrez
Diseño de portada e interioresRudy Alvarado
Pintura de portadaMagnífica Coca, 2007Mario Conde Cruz
Esta publicación cuenta con el auspicio de la Embajada del Reino de los Países Bajos
Depósito legal: 4-3-722-98
ISSN 1990-7451
Derechos reservados: Fundación PIEB, junio de 2011
PIEBEd. Fortaleza, p. 6 of. 601. Av. Arce, 2799Teléfonos: 2432582-2435235Fax: [email protected]
Los artículos son de entera responsabilidad de los autores. T’inkazos no comparte, necesariamente,la opinión vertida en los mismos.

La década dorada delas relaciones diplomáticasentre Chile y Bolivia
Sergio González Cristián Ovando ................................................................................................87
Descentralización fiscalde segunda generación:una breve revisión
Gover Barja ..............................................................................................................109
La etnografía: un recursometodológico para el estudio de la violencia escolar
Juan Yhonny Mollericona ........................................................................123
SeCCiÓn iiiMiradaS
Decursos, una revista en cienciassociales desde Cochabamba ............................139
SeCCiÓn iVreSeÑaS Y CoMenTarioS
¿Qué hacer con las rentasdel gas? ¿Y del litio?
Roberto Laserna...................................................................................................145
Jordán, Rolando; Humérez, Julio; Sandi, Eliodoro; Arano, Paula
Excedente y renta en la minería mediana. Determinantes del crecimiento minero, 2000-2009
Ingrid Orlandini ................................................................................................150
Yapu, Mario (compilador)
Primera infancia: experiencias y políticas públicas en Bolivia. Aporte a la educación actual
Robin Cavagnoud .............................................................................................152
Paz Soldán, Alba María; Rocha Velasco, Omar; Gonzáles Salinas, Gilmar; Alvéstegui, Martha Elena
Cómo leen y escriben los bachilleres al ingresar a la universidad. Diagnóstico de competencias comunicativas de lectura y escritura
Paul Alexis Montellano ...............................................................................154
Walker, Sheila S. (compiladora)
Conocimiento desde adentro. Los afrosudamericanos hablan de sus pueblos y sus historias
Paola A. Revilla ...................................................................................................157
Antequera, Nelson; Cielo, Cristina (editores)
Ciudad sin fronteras. Multilocalidad urbano rural en Bolivia
Gastón Gallardo ..................................................................................................159
T'inkazos virtual.............................................................................163
Datos útiles paraescribir en T'inkazos .............................................................164

Presentación|5
Tiempos de cambio… los estamos viviendo a diario en el país, en distintos niveles. Tiempos de cambio para el PIEB también, pero que mantiene una de sus prioridades: la difusión de investigaciones.
La revista T’inkazos inicia ahora su cuarta época con el fin de ofrecer a sus lectores una lectura de cali-dad que siga reflejando las problemáticas actuales. Los cambios que introducimos en esta versión son poco aparentes pero ahí están: algunos se refieren a la manera de organizar la revista, y otros a su contenido.
En primer lugar, está la necesidad y la voluntad de adaptarnos a los estándares internacionales de calidad. Eso implica, por ejemplo, la evaluación externa y anónima de los artículos. Tarea doblemente complicada en un medio donde el ejercicio de la crítica intelectual es todavía poco desarrollado y en el que el mundo académico en expansión es todavía muy endogámico. También supone abrir la revista a contribuciones externas al PIEB, no solo a nivel nacional sino más allá de nuestras fronteras. Si bien en el pasado la revista acogió algunos artículos procedentes o relativos a temáticas no bolivianas, ahora, será un hábito en la misma. En segundo lugar, hemos reordenado un poco la estructura de la revista, como se verá al describir los contenidos de este número, unas líneas más abajo.
A diferencia de los números anteriores, netamente temáticos, esta cuarta época privilegiará la diversi-dad de las miradas y de los temas abordados en los artículos. Asimismo, se buscará, siguiendo la huella de los anteriores números, una mayor cobertura geográfica en torno a las temáticas de los artículos.
Si bien este número es muy diverso en su contenido, podemos identificar algunos elementos en co-mún. Uno de ellos es la actualidad de las problemáticas abordadas.
Abrimos esta revista con un diálogo académico materializado en esta oportunidad en una entrevista a Verónica Cereceda, a modo de homenaje a una de las mujeres más importantes en el desarrollo de la etnohistoria en Bolivia. Su obra no solo se mide en cantidad o calidad de publicaciones, sino en acciones sociales orientadas al desarrollo de los pueblos indígenas a través de la permanente recreación de una tradición textil en Chuquisaca, en particular de Tarabuco y de los jalq’a evocados en el número 28 de la revista. En esta conversación, Verónica Cereceda relata los inicios de su proyecto y el nacimiento del Museo de Arte Textil Indígena, que recientemente ha sido objeto de cambios drásticos. Dicha entrevista es comentada por María Luisa Soux que destaca la importancia del trabajo de ASUR para la difusión y rescate de las culturas indígenas.
En la sección de artículos que reflejan investigaciones hechas dentro y fuera de Bolivia, así como dentro y fuera del PIEB, encontramos lo siguiente:
La investigación de Ton Salman presenta un análisis del MAS como movimiento social, propone pistas de interpretación para explicar su éxito inicial y destaca las modificaciones que van surgiendo en sus relaciones con sus bases.
Jorge Llanque nos traslada a Oruro para describir la dinámica de un sector social emergente, una nueva elite ahora visible, la de los qamiris cuyo origen se remonta al periodo colonial pero que cobra, en la actualidad, una nueva vigencia. Pese a ello, se enfrenta todavía a expresiones de discriminación.
En otro escenario ubicado en tierras bajas, Mirna Inturias presenta una problemática cada vez más dramática para el futuro del país: los impactos de la construcción de la carretera Yucumo - Rurrenabaque
Presentación

6| | Presentación
en los actores sociales de la región: es un tema de actualidad (pensemos en lo que está pasando en el Te-rritorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure con la carretera Villa Tunari - San Ignacio de Moxos) con un amplio alcance en zonas de áreas protegidas.
Sergio González y Cristian Ovando nos llevan a otra carretera, esta vez soñada, que uniría Oruro con la ciudad chilena de Iquique en la década de 1950. Se proponen destacar la intensidad de las relaciones existentes entre los componentes de lo que vendría a ser una región transfronteriza.
Gover Barja propone una esclarecedora revisión del concepto de descentralización fiscal de segunda generación, en una reflexión teórica con una propuesta de modelo de desarrollo descentralizado.
Finalmente, Jhonny Mollericona explica cómo recurrió al método etnográfico para estudiar la violen-cia escolar en el ámbito paceño y alteño, llevándonos a conocer una investigación desde adentro.
En la tercera parte, inauguramos la sección llamada Miradas a… con el propósito de presentar a los lectores de T’inkazos otras publicaciones bolivianas en ciencias sociales. Los insumos brindados por Fer-nando Mayorga, Luis “Cachín” Antezana y Eduardo Córdova dan pistas para explorar el recorrido de la revista Decursos, publicada en Cochabamba.
Finalmente, un conjunto de comentarios y reseñas permiten tomar el pulso de la producción acadé-mica en temáticas tan diversas como la economía, la educación, el urbanismo o el mundo afroamericano. Será el terreno de encuentro entre autores como Hugo del Granado, Rolando Jordán, Mario Yapu, Alba María Paz Soldán, Sheila Walker, Cristina Cielo y Nelson Antequera con lectores como Roberto Laserna, Ingrid Orlandini, Robin Cavagnoud, Paul Montellano, Paola Revilla y Gastón Gallardo.
La revista está ilustrada por el arte de Mario Conde, cuyo realismo “mágico” se adecua a la coyuntura que vivimos.
Aprovecho esta oportunidad para agradecer al conjunto de lectores anónimos que se brindó para evaluar los materiales publicados, así como al Comité Directivo del PIEB por otorgarme la responsabi-lidad de llevar adelante esta revista. Este trabajo habría sido imposible sin el apoyo constante de Nadia Gutiérrez y el toque final de Rudy Alvarado. A todos, gracias. Hasta el próximo número.
Ana María LemaDirectora

diÁLoGo aCadÉMiCo
SECCIÓN I


Tejiendo la memoria |9
Ana María Lema1
entrevista a Verónica Cereceda
Tejiendo la memoria interview with Verónica Cereceda
Weaving memory
“Los cerros dijeron que ‘sí’, que era un buen proyecto, y en esa madrugada, al alba, cuando las cumbres tomaron la decisión, se pudo poner las primeras piedras para los cimientos del taller”. Así, Verónica Cereceda cuenta el inicio de un importante proyecto de recuperación del arte textil indígena en Chuquisaca y Potosí de la mano de la Fundación ASUR. Hoy, después de un incomprensible atentado a su permanencia, se inicia una nueva etapa para ASUR. Los hilos de esta entrevista tejen la historia que es comentada más adelante por María Luisa Soux, Secretaria Ejecutiva de la Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia.
Palabras clave: arte textil indígena / cultura jalq’a / programa de renacimiento del arte indígena / museo de arte indígena / fundación asur / museo textil
“The mountains said ‘yes’, it was a good project, and early that morning, at dawn, when the mountains took the decision, we were able to lay first foundation stones for the workshop.” This is how Verónica Cereceda recounts the start of an important project to recover the indigenous art of textile-weaving in Chuquisaca and Potosí, taken forward by the ASUR Foundation. Today, following an incomprehensible attack on its continued presence, ASUR is starting a new phase. The threads of this interview weave the story, which is then commented on by María Luisa Soux, Executive Secretary of the Bolivian Central Bank’s Cultural Foundation.
Keywords: indigenous textile art / jalq’a culture / renaissance of indigenous art programme / indigenous art museum / asur foundation / textile museum
1 Historiadora, investigadora, responsable del MUSEF regional Sucre, directora de la revista T’inkazos. Correo electrónico: [email protected]
T’inkazos, número 29, 2011, pp. 9-15, ISSN 1990-7451

10| | Diálogo académico
Chilena de nacimiento pero boliviana de cora-zón, Verónica Cereceda llegó a Bolivia, a la re-gión de Oruro, en 1966, con su esposo Gabriel Martínez, para hacer teatro en las comunidades indígenas de la zona. De ahí, se desplazaron hacia Charazani, en La Paz, en la comunidad de Lunlaya. Durante los años setenta, la dic-tadura banzerista los empujó hacia el norte chileno y sus comunidades aymaras. Tras el golpe de Pinochet, se fueron a Lima y a París, donde iniciaron sus estudios en antropología y semiología. Su interés empezó a volcarse hacia los textiles andinos y sus significados, lo que los llevó a Sucre, como relata la entrevista. Fue-ron entre los primeros en Bolivia en reconocer que la vestimenta indígena era un texto que te-níamos que aprender a descifrar. Este ha sido fundamentalmente su aporte, que no se puede comprender sin tomar en cuenta el otro legado de los esposos Martínez Cereceda: el hecho de haber logrado rescatar los saberes tradicionales de jalq’as y tarabucos, permitiendo que su pen-samiento siga vivo.
En el año 2008, Verónica Cereceda fue lau-reada con el Premio Nacional de Ciencias So-ciales y Humanas del PIEB por su trayectoria y aporte a la investigación en el país. Lo que ha reconocido el premio no solo es la producción de conocimiento de Verónica sobre los textiles y sus creadores sino también la difusión de los sa-beres indígenas a través del Museo de Arte Textil Indígena, por ejemplo, así como los proyectos de desarrollo fomentados por la Fundación An-tropólogos del Surandino (ASUR).
El trabajo de ASUR, liderado por Verónica, también ha sido valorado por expertos y neófi-tos a través del museo que plasma la colección de textiles reunidos tras años de trabajo por el equipo. Este museo, uno de los principales atractivos de Sucre, ha sido una escuela de in-terculturalidad, permitiendo comprender que la cultura de estos pueblos está viva y se adapta
a estos tiempos; no ha quedado congelada en el pasado.
Sin embargo, pese a ser uno de los reposi-torios más importantes del conocimiento, la cosmovisión y la sabiduría indígena, el museo y el proyecto cultural en su conjunto han sido objeto de un ataque por parte de la Goberna-ción de Chuquisaca a fines del año 2010 y en los primeros meses de 2011. Argumentando que ninguna entidad privada podía ocupar edificios públicos, la Gobernación exigió el desalojo de la Casa Capellánica, una hermosa casona colonial donde se ubicaba el museo y la Fundación. Lue-go, reclamó la colección para ser administrada por las organizaciones campesinas, al igual que la tienda donde se vende la producción de los ar-tesanos, que no es artesanal sino artística. Pese a la mediación de la Fundación Cultural del Ban-co Central de Bolivia para llegar a un acuerdo que permitiera una transición viable, no se pudo concretar nada y el museo tuvo que cerrar sus puertas y entregar la casa.
La Casa Capellánica no alberga más al museo, a la institución ni a la tienda. Felizmente, ASUR cuenta con un espacio estratégico en el barrio de La Recoleta, a pocos metros de la plaza del mismo nombre, en predios propios donde se lle-vaba a cabo talleres de capacitación. En este es-pacio, se volverá a montar el museo y, de hecho, la tienda ya funciona. La colección está ahora bajo la protección de la Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia, y será próximamente exhibida para que el público pueda apreciar esta extraordinaria muestra viva de arte indígena.
Es en este contexto que T’inkazos recupera el aporte de Verónica Cereceda a través de su obra en ASUR. En una soleada tarde chuquisaqueña de otoño, Verónica Cereceda me regaló algo de su sabiduría. La que las tejedoras llaman “Mama Verónica” nos cuenta la historia de ASUR y su extraordinaria experiencia de recuperación del arte textil indígena en Chuquisaca y Potosí.

Tejiendo la memoria |11
¿Por qué eligieron trabajar en Chuquisaca?
Conocía, por algunos catálogos, unos pocos te-jidos de la región Jalq’a. Siempre me parecieron extraordinarios. Curiosamente, aunque viviendo en Bolivia de 1966 a 1971, nunca llegué a verlos en venta en la calle Sagárnaga, en La Paz. Una amiga tenía uno como cubierta de mesa. Estos tejidos suscitaron en nosotros una atracción enorme hasta el punto de redactar, años más tar-de, un proyecto para la Interamerican Founda-tion, con la intención de rescatarlos.
Estudiando en Francia, obtuve una beca para regresar a Bolivia y trabajar entre los chipayas. Aprovechando una visita a Tristán Platt que vi-vía en Sucre, pude recorrer las calles por donde camina la gente del campo y encontrarme de nuevo con este estilo que, en esa época, era co-nocido como Potolo y preguntar por las comu-nidades donde se teje, obteniendo siempre como respuesta, para mi extrañeza, nombres que no eran Potolo. Tres años más tarde supimos, Ga-briel Martínez, Ramiro Molina Barrios y yo, que se trataba de un extenso grupo étnico autodeno-minado jalq’a que no había aparecido hasta ese momento en las investigaciones de otros colegas que trabajaron en estas regiones.
En los años 1980, los textiles eran decepcio-nantes: habían perdido su encanto estético, es-taban elaborados con acrílico, y los diseños se habían convertido en estilizaciones -por lo ge-neral de cóndores- sin ya el desarrollo icónico que tenían los bellos animales que se tejían en las décadas anteriores. Con apoyo de la Facultad La-tinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) y luego de la Interamerican Foundation, consegui-mos algunos recursos para iniciar una prospec-ción y establecer los límites de esta cultura. Al mismo tiempo, preguntamos quiénes querrían tejer “como antes”, con la misma finura y los her-mosos diseños de animales que habían caracteri-zado a la región en un intento de llevar adelante
un proyecto que lograra recuperar, para el orgullo de las propias comunidades, las calidades que nos habían atraído tanto. En esos primeros tiempos, no se pensaba aún en comercialización ni sabía-mos si esta era posible. La prioridad era revitali-zar la cultura.
Verás, en un viejo jeep, recorrimos varias co-munidades y nos dimos cuenta que ese grupo era muy amplio. Llegamos hasta Ravelo, hasta el río Tahuareja límite con el ayllu Macha… En todas esas comunidades habitaban jalq’as, que eran llamados jalq’itas en diminutivo o q’arasiq’is (trasero pelado), en alusión a su extraño panta-lón que parte debajo de las nalgas, por los veci-nos del norte de Potosí. Nuestro asombro fue constatar que la región Jalq’a era una enorme extensión que contenía tanto sindicatos agrarios como pequeños ayllus sobrevivientes a la Refor-ma Agraria. En esos momentos nuestro único dato de adscripción lo constituyó el vestuario común a todos los así llamados.
La verdad es que los tejidos que pudimos observar, sea en uso, sea guardados en las casas, estaban bastante decaídos y no se parecían tan-to a las ilustraciones que habíamos conocido a través de catálogos o colecciones (entre ellas las del Museo Nacional de Etnografía y Folklore, en La Paz). Conservamos hasta hoy -y se exhibió posteriormente en el Museo de Arte Indígena- una mitad de aqsu que había sacado el primer premio en la comunidad de Rodeo Waylas, en una exposición textil impulsada por el Instituto Politécnico Tupac Katari. Debe haber sido en el año 1986. El ejemplar premiado era muy sim-ple, tosco y es un buen ejemplo para comparar con los textiles actuales, finos y extraordinaria-mente complejos en sus diseños.
Este primer trabajo permitió hacer un pri-mer mapa de la zona Jalq’a y adquirir algunos trozos o textiles antiguos que sirvieran de pos-terior inspiración para un intento de revivir las calidades antiguas.

Mario Conde Cruz. El entuerto de la conquista. Acuarela, 1998.

Tejiendo la memoria |13
¿Por qué el Programa empieza en Chuquisaca?
Vimos varias colecciones privadas, sacamos to-das las fotografías que pudimos, y se las fuimos mostrando a las mujeres en las comunidades preguntando: ¿Quién querría, con un capital en vellón sin costo alguno, intentar tejer como antes? No tuvimos tiempo de analizar los re-sultados del vasto viaje que habíamos hecho: una comunidad se eligió a sí misma. Se trató de Irupampa, un pequeño caserío de no más de doscientas familias. Habían decidido ser ellos los que iniciaran el proyecto, no porque lo en-tendieran a cabalidad, ni mucho menos, sino para tener un proyecto propio de ellos, que no se detuviera en la comunidad vecina de Mara-gua, sede de la subcentral donde, por contar con más población, se quedaban las iniciativas de otras instituciones.
Una larga caminata por quebradas y cerros, pues en tiempos de lluvia el río era infranquea-ble en movilidad, siguiendo a los dirigentes que vinieron a buscarnos para realizar un contrato de trabajo, decidió así lo que sería el destino de la posterior Fundación ASUR que se quedó de esa manera en la provincia Oropeza del departamen-to de Chuquisaca. En esos momentos éramos la Asociación de Antropólogos del Surandino (AASUR), con sede en La Paz, y posteriormente se desgajó la sede Chuquisaca, llamándose sólo ASUR. De este modo, fueron los comunarios los que decidieron dónde comenzaría el proyecto.
Pese a esta decisión de la comunidad de Iru-pampa, y a la inmediata firma de convenios, dos o tres meses pasaron sin poder empezar real-mente los trabajos: las mujeres se inscribían a lo que entonces era sólo un proyecto, asistían a las reuniones, pero nadie sacaba vellón de la bode-ga que habíamos destinado para este fin. Fue un importante período de conocimiento mutuo, nada más. La directiva del sindicato había orga-nizado un “comité de tejidos” y pasaban los días
sin que avanzáramos. Las señoras tenían miedo, habían sido ya engañadas otras veces. Teníamos incluso un pequeño fondo para levantar un ta-ller, pero esta construcción no se iniciaba. Algu-nos dirigentes vinieron una noche a la casita que nos habían prestado para vivir, y nos explicaron que lo que faltaba era la aprobación de los ce-rros. Tenían organizada un aisa, una consulta a las deidades, para decidir si el proyecto sería para bien. En una larga ceremonia que duró toda la noche y que sería largo de describir, un yatiri y su ayudante convocaron a las “cumbreras”, a los altos cerros, a decidir. Vinieron en forma de cón-dores (golpes del aysiri con la palma sobre sus muslos, imitando el sonido del vuelo), en medio de la oscuridad, interrogándonos, con diversas voces agudas o graves hechas por el aysiri, y dis-cutiendo entre ellos. Estuvieron presentes mon-tañas lejanas como el Illimani o el Wayna Po- tosí, como otras más pequeñas locales. Los ce-rros dijeron que “sí”, que era un buen proyecto, y en esa madrugada, al alba, cuando las cumbres tomaron esa decisión, se pudo poner las prime-ras piedras para los cimientos del taller.
Rápidamente, las comunidades vecinas tuvie-ron noticias del resultado de la ceremonia y de este modo llegaron de Potolo, de Majada y de otras comunidades a inscribirse en el proyecto y solicitar que se les permitiera poner adobes para la construcción del taller. De esta manera se esta-bleció el proyecto que se llamaba “Textil Jalq’a” en sus comienzos.
Otro inicio ritual fue la primera salida de los textiles a una también primera exposición en el Salón de Santa Mónica. Todo lo logrado has-ta ese momento -unos seis meses después del aysa- fue reunido por las directivas en el taller de Irupampa y se llevó a cabo una reunión para ver posibles precios en el caso de que hubiera interesados en comprarlos. Pero los hombres no dejaron que los textiles se fueran. Insistieron en estar toda la noche despidiéndolos, challándolos

14| | Diálogo académico
para desearles buena suerte en este nuevo con-tacto con un público urbano. Sólo después de esta ch’alla se inició, tímidamente, una comer-cialización que hasta hoy es exitosa. Hasta ese momento, el objetivo había sido recuperar los diseños y las técnicas, tal como se producían en los años anteriores (1960, 1970), así como mo-tivar nuevamente a las tejedoras y movilizar la cultura, sin una intención concreta de comer-cializarlos. En realidad, no teníamos idea si el proyecto podría o no ser rentable para las comu-nidades. Y esto fue muy interesante: las motiva-ciones primeras para tejer no fueron económicas sino espirituales, aunque ahora el Programa de Renacimiento del Arte Indígena se ha converti-do en una actividad que permite la llegada segu-ra de recursos complementarios para el campo.
¿Qué recuerdas como momentos importantes de lo que sería después el Programa de Renaci-miento del Arte Indígena?
Tal vez, dos hechos que lo marcaron. Uno fue la fusión de este programa iniciado en la zona Jalq’a con el Proyecto de Artesanías Tarabuco, en manos del entonces proyecto Chuquisaca Norte. No te contaré los detalles pero lo que era la Corporación de Desarrollo de Chuquisaca (CORDECH) nos permitió llevar en conjunto el desarrollo de los textiles de ambas regiones. Creo que fue un paso importante para las trans-formaciones estéticas y semánticas que empe-zaron en esos años a caracterizar los dos estilos Jalq’a y Tarabuco, ya que se produjo una suerte de emulación. Sin imitarse, los talleres de ambas regiones iniciaron una cooperación mutua con comercialización conjunta y los mismos regla-mentos de organización interna de los grupos. Naturalmente, unos observaban los trabajos de los otros -los comentaban, cosa que para mí fue importante en el intento de comprender los lenguajes de los diseños- y se creó un fuerte
estímulo para avanzar en belleza y significación. Las diferencias entre ambos estilos regionales fueron acentuándose, estando más conscientes: fue el comienzo de una extraordinaria creación plástica que dura hasta nuestros días.
Fue un motor para una nueva creación…
Exactamente. Se inició la producción y se rea-lizaron numerosas exposiciones-ventas en dis-tintas ciudades y en el extranjero. Todo esto fue promovido, igualmente, por otro acontecimien-to importante para el proyecto: el apoyo del PNUD. Fueron cinco años de gloria en que se construyó la mayoría de talleres y ambientes de trabajo en las diferentes comunidades, momen-tos en los cuales trabajar en la cultura traía un enorme reconocimiento. Hoy, es difícil conse-guir recursos sólo para procesos emocionales/in-telectuales, aunque ellos sean la fuente principal de todo desarrollo o cambio.
Fue en estos años que de Proyecto textil Jalq’a Tarabuco se pasó a Programa de Renacimiento del Arte Indígena, que es verdaderamente el tér-mino que mejor define lo logrado hasta hoy.
¿Cuándo y cómo surge el Museo de Arte Indí-gena?
Es el resultado, justamente, de los procesos de creación que llevaron adelante las tejedoras. El Museo viene a concretar otra etapa del Progra-ma. Veíamos los cambios y los logros que se iban produciendo en los diseños y técnicas de los años noventa y se hizo indispensable empe-zar a conservar una memoria de estos procesos. En una primera etapa, se trataba de colecciones que se exhibían en el campo para la reflexión de las tejedoras. Luego, ya instalamos las pri-meras salas destinadas, especialmente, a los pue-blos indígenas, para su orgullo y conocimiento. Todo en el montaje -hecho con muy pocos

Tejiendo la memoria |15
recursos- ponía en valor la producción de las tejedoras y tejedores varones que ya se habían incorporado al trabajo.
Del Museo de Arte Indígena que dejó de exis-tir hace cuatro meses -debido a que la Casa Ca-pellánica que lo albergó por casi veinte años tuvo que ser devuelta a la Gobernación de Chuquisaca, su propietaria- rescatamos varios logros impor-tantes. En primer lugar la belleza de la exhibición, en esas amplias salas, a pesar de que su elección estética era la extrema sencillez. Conservamos las vigas coloniales a las cuales se agregaron otras ma-deras de las tarimas y vitrinas como cañahuecas y, a veces, hasta paja. Todo evocaba -sin intentar reproducirlo sino solo recordarlo- el ambiente campesino de donde provienen los textiles, a tra-vés de texturas, fragancias, materiales.
Rescatamos, igualmente, la investigación etno- gráfica seria que acompañó a la exposición. Los datos científicos contribuyeron así a crear un vínculo más fácil entre una estética indígena y un público urbano o, incluso, con un público ori-ginario pero procedente de otras áreas culturales. En realidad, esta investigación fue una de nuestras tareas principales durante todos estos años, ini-ciando un ciclo de pensamiento (conjunto con las tejedoras y tejedores), luego la producción, luego la venta y la conservación de los mejores trabajos, y de regreso al pensamiento. Destaco dos cosas importantes en este proceso: la venta que signi-fica recursos complementarios significativos para las familias de las comunidades en que se trabaja, y el museo que se alimenta de una manera viva de las mejores producciones, sea para exponer los procesos creativos, sea para inspiración de nuevas tejedoras. Lo que se ha perdido con el cierre del
museo es una memoria colectiva tejida durante más de cincuenta años, ya que en un comienzo fue posible rescatar algunas muestras más antiguas que las del inicio del primer proyecto, en 1986.
¿Qué futuro espera a ASUR?
Estamos lejos de poder predecirlo. Puede que to-das estas obras de arte que fue posible gestar en los últimos veinte años dejen de producirse por cambios en las estructuras de las familias. Los jó-venes, en su gran mayoría, están abandonando el campo en busca de posibles trabajos o estudios en la ciudad. O bien dejen de ser significativas y altamente atractivas como aún lo son, para las tejedoras y tejedores. O, en cambio, puede pro-ducirse un nuevo renacimiento del espíritu étni-co o indígena más allá de las fronteras de un gru-po, y las comunidades precisen fuertemente de sus lenguajes distintivos para expresarlo. Nuestra batalla continuará en ese sentido: apoyando los procesos espirituales que también inciden en los movimientos sociales.
Y esos dioses de los cerros, esos mallkus que autorizaron el inicio del proyecto ¿crees tú que observan y defienden esta batalla?
Esperamos de todo corazón, y a través de al-cances rituales, que ellos sean la fuerza para una segunda etapa. Desde ya el viernes los invoca-remos para que nos traigan su voluntad y su fuerza, junto a la primera piedra que pondremos en ese momento, para la iniciación de la cons-trucción de un nuevo museo. Allin hora kachun, como diríamos en el campo.

Mario Conde Cruz. Zapatista. Acuarela, 2003.

ASUR: La importancia de su permanencia |17
María Luisa Soux1
ASUR: La importancia de su permanencia
ASUR: The importance of its continuing existence
1 Historiadora, Secretaria Ejecutiva de la Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia. Correo electrónico: [email protected]
Uno de los principios más importantes del pen-samiento andino es su visión sobre la historia. Este principio, conocido como naira pacha, dice que el ser humano se halla siempre de cara hacia el pasado, al que conoce; sin embargo, esto no implica una falta de perspectiva frente al futu-ro, ya que es precisamente esta posición la que le permite una proyección hacia adelante. Este principio muestra una diferencia sustancial con el pensamiento occidental que ubica al ser hu-mano siempre de cara al porvenir, es decir, a lo desconocido.
Es importante hacer esta reflexión en relación al trabajo realizado por la Fundación ASUR y por su directora Verónica Cereceda, porque es precisamente el naira pacha el que impregna el proyecto de recuperación de la memoria textil de los pueblos Jalq´a y Tarabuco.
El proyecto de arte indígena ASUR se apoya fundamentalmente en un trabajo compartido con las comunidades; no es, por lo tanto, un proyecto asistencialista y menos un proyecto comercial. Como relata Verónica en la entre-vista, las decisiones son tomadas por las mismas
comunidades, y esto desde el inicio del proyecto, lo que implica una forma de trabajo que se basa en el respeto a las decisiones de los involucrados.
El proyecto contempla varios aspectos que van desde una necesaria y profunda investiga-ción de las características socioeconómicas de las comunidades, de sus formas de organización, de su propia cosmovisión y memoria, hasta el tra-bajo técnico de comercialización y elaboración de presupuestos. A grandes rasgos podemos de-cir que el proyecto de ASUR trabaja en cuatro áreas igual de importantes: la investigación, la capacitación, la comercialización y el Museo de Arte Indígena ASUR.
Ha sido a través de la investigación participa-tiva que las y los integrantes del proyecto, pro-venientes inicialmente de los grupos Jalq´a y Ta-rabuco en el área rural de Chuquisaca, lograron rescatar los diseños y las técnicas de sus abuelos y abuelas. A partir de este rescate se empezó a tra-bajar en el mejoramiento de técnicas y diseños, habiendo logrado resultados de altísima calidad, a través de cursos de capacitación permanentes. Como resultado de estos logros se pudo abrir el

18| | Diálogo académico
área de comercialización, que ha significado un aporte importante en la generación de recursos, sobre todo para las mujeres de estas comunida-des. Finalmente surgió el Museo de Arte Indíge-na ASUR, con el objetivo de recoger las mejores muestras del trabajo realizado como patrimonio de este arte, al mismo tiempo de generar una especie de archivo del proyecto.
En los últimos años el trabajo textil de ASUR se ha diversificado con la elaboración de prendas de marroquinería, cerámica y joyería, aunque no ha dejado de tener su centro principal en el tra-bajo textil. Igualmente, ASUR ha emprendido el mismo trabajo con las comunidades de Calcha y Tinquipaya, esta vez de Potosí. De esta manera, ha logrado que nuevos pueblos con una memo-ria importante sobre su actividad en la elabora-ción de textiles, puedan reflexionar sobre la mis-ma, rescatar sus técnicas y diseños tradicionales y utilizarlos para el desarrollo de sus comunida-des, en zonas deprimidas del departamento.
Este no ha sido un trabajo fácil ayer ni lo es tampoco hoy. Desde el inicio de ASUR, cuando Verónica Cereceda y su esposo Gabriel Martí-nez decidieron dedicar su vida al rescate de la memoria de estos pueblos, hasta hoy, cuando el
proyecto se enfrenta a problemas derivados pre-cisamente de su éxito, se tuvo que ir superando muchos obstáculos. Al principio, la desconfian-za de los participantes que veían al proyecto como un ofrecimiento de desarrollo más que no se cumpliría; luego, un largo proceso de mejora-miento de la técnica y los diseños; y, finalmente, un aprendizaje compartido que implicó en todo momento la toma de decisiones en consenso. Todos estos retos fueron superados.
Hoy ASUR se enfrenta a la pérdida del in-mueble donde se ubicó gran parte del proyecto. A pesar de todo, estamos seguros que este pro-blema también será resuelto en poco tiempo. Las áreas de investigación y capacitación han conti-nuado, se ha logrado abrir una nueva tienda en los espacios del centro de capacitación en la zona de La Recoleta, y, próximamente, se instalará, en el mismo lugar, un nuevo Museo de Arte Indí-gena. Allí, los comunarios de Jalq’a, Tarabuco, Calcha y Tinquipaya podrán mostrar nueva-mente su visión del naira pacha, es decir que, recogiendo sus propias experiencias y visiones del pasado, pueden proyectarse hacia un futuro mejor tanto en el aspecto económico como en el fortalecimiento de su identidad.

arTÍCULoS
SECCIÓN II


Movimientos sociales en Bolivia en tiempos del MAS |21
Ton Salman1
entre protestar y gobernar
Movimientos sociales en Bolivia en tiempos del MASBetween protest and government
Social movements in Bolivia in the era of the MAS
El MAS es un partido-movimiento, un instrumento político que reúne las demandas y programas de una amplia gama de movimientos sociales en Bolivia. En este artículo el autor analiza las relaciones entre la parte del movimiento que se ha convertido en aparato de gobierno y aquella que ha seguido promoviendo los intereses de sus bases. Una pregunta atraviesa el texto: ¿Cómo surgió la grieta entre el MAS y los movimientos sociales que lo componen?
Palabras clave: movimientos sociales / gobernabilidad / institucionalidad política / institucionalidad democrática / demandas sociales / mandato electoral / autonomía / vida política / victoria electoral MAS
The MAS is both a party and a movement, a political instrument that brings together the demands and agendas of a wide range of social movements in Bolivia. In this article the author analyzes relations between the part of the movement that has taken office in government and the part that has continued to lobby for the interests of its grassroots members. The question that threads through the article is: How did the rift open up between the MAS and its constituent social movements?
Keywords: social movements / governance / political institutionality / democratic institutionality / social demands / electoral mandate / autonomy / political life / mas election victory
1 Antropólogo, trabaja en la Universidad Libre de Amsterdam, Países Bajos. Correo electrónico: [email protected]
Fecha de recepción: marzo de 2011Fecha de aprobación: abril de 2011
Versión final: mayo de 2011T’inkazos, número 29, 2011, pp. 21-43, ISSN 1990-7451

22| | Artículos
Si te encuentras con una bifurcaciónen el camino, tómala.
Yogi Berra
inTrodUCCiÓn
La tesis que desarrolla este artículo2 plantea que, en caso de una victoria rotunda de un (grupo de) movimientos social(es) combinada con una con-tinuidad institucional (democrática), los movi-mientos se dividirán entre un grupo o coalición, en forma de partido político, cuyas preocupacio-nes adicionales y posiblemente prioritarias serán gobernar, mantenerse en el poder y preservar el ordenamiento democrático; mientras tanto, otro grupo continuará presionando por el logro prioritario de las agendas de los movimientos de antes de la victoria electoral3. El preciso equi-librio entre estas dos corrientes dependerá del radicalismo de estas agendas, particularmente en relación con la reforma de la institucionalidad estatal, o bien el respeto a la institucionalidad tout court, con imparcialidad y previsión de es-tadista que muestre la coalición gobernante; y también dependerá de factores más contingentes como la articulación de las fuerzas opositoras, la presencia o ausencia de un antagonismo étnico, la posición que la corriente gubernamental asu-mirá respecto al valor de la “democracia repre-sentativa/liberal” y la presión internacional.
Por cierto, las circunstancias específicas son cruciales. En los casos en que la victoria del con-tendor estuvo acompañada de un total desman-telamiento de la institucionalidad, los procesos asumieron con frecuencia un perfil claramente revolucionario. En países como Irán (1979), Zimbabwe (1980), Nicaragua (1979) y Timor Oriental (2002), el cambio fue violento y el conflicto de naturaleza dicotómica: “o ellos, o nosotros”. Casi todas las instituciones colapsa-ban cuando cayó el viejo régimen. Debido a la virtual ausencia de influencia de los anteriores gobernantes después de la victoria, la situación se caracterizaba por la necesidad de construir un aparato estatal completamente nuevo o, incluso, un nuevo país.
La preocupación en este texto son los casos en los que un cambio político de gran enverga-dura se dio conjuntamente con un alto grado de continuidad en las bases del Estado, además de circunscribir el análisis principalmente a los Es-tados democráticos. Mi interés aquí está centra-do en Bolivia donde la herencia democrática fue tanto el vehículo que trajo consigo la posibilidad de este cambio como uno de los principales mo-tivos de ofensa contra los que movilizaban los movimientos. Más específicamente, su objetivo no era abrogar la democracia sino ampliarla y profundizarla, y hacerla encajar mejor al inte-rior del particular universo etno-cultural que
2 Este artículo es una revisión en profundidad y actualización de un texto que aparecerá en la revista chilena Persona y sociedad XXV/1. El autor agradece a Hernando Calla por la traducción, y al Consejo editorial y los lectores anónimos de T’inkazos por sus valiosos comentarios a una versión anterior.
3 Este artículo fue escrito antes de los acontecimientos de diciembre de 2010 conocidos como “el gasolinazo” y los de marzo y abril de 2011, pero fue ligeramente actualizado. En el primer caso, mediante decreto el gobierno incrementó sustancialmente los precios de la gasolina y el diesel para terminar con la práctica de subsidios a combustibles y con el contrabando hacia países vecinos. Tras sendas protestas, fue abrogado. Fue una muestra de cómo el MAS no logró tener un control total sobre los movi-mientos sociales: si bien estos apoyan al gobierno, en general, no han dudado en rechazar algunas medidas impopulares, pese a que sus líderes les pidieron un esfuerzo “por el bien del país”. En la prensa nacional, el gasolinazo ha sido considerado como un “error mayor” que le costó al gobierno no solamente apoyo en términos estadísticos, sino también el goodwill de muchos movimientos sociales. Las protestas de marzo y abril de 2011 fueron protagonizadas por la Central Obrera Boliviana (COB), lo que llevó a especulaciones sobre el resurgimiento de esta entidad. A pesar de que el texto fue concebido antes de estos sucesos, espero que el análisis siga siendo válido.

Movimientos sociales en Bolivia en tiempos del MAS |23
postulaban era Bolivia. Esto hizo que, desde el comienzo, fueran dos impulsos los que acom-pañaron el cambio en Bolivia: defender los de-rechos y garantías que son parte esencial de la democracia liberal y que habían posibilitado el espacio para obtener una victoria electoral con-tundente, y “rehacer” simultáneamente esta de-mocracia porque representaba las injusticias que los movimientos consideraban se habían come-tido contra ellos en el pasado.
Evo Morales, el candidato presidencial indí-gena, portavoz de muchas de las reivindicacio-nes de movimientos sociales de Bolivia, obtuvo una victoria mayoritaria en diciembre de 2005, repitiéndola en diciembre de 2009. A partir de enero de 2006, gobernó su partido, el Movi-miento al Socialismo (MAS), y los movimientos que habían apoyado su candidatura estuvieron buscando un nuevo rol y presencia en los pos-teriores escenarios en el país (Zuazo, 2010). El triunfo de Morales fue, en varios sentidos, sin precedentes: en primer lugar, las elecciones de diciembre de 2005 marcaron el fin del “viejo” sistema de partidos. En este sistema, un número relativamente pequeño de partidos tradiciona-les, en ocasiones apoyados por otros más voláti-les, formaban coaliciones diferentes una y otra vez. Gruesos sectores de la población boliviana sentían que sus intereses y problemas estaban poco reflejados en las decisiones del gobierno o las deliberaciones parlamentarias (Albó y Ba-rrios, 1993: 146-148; Salman, 2007; Koonings y Mansilla, 2004; Crabtree y Whitehead, 2001: 218; Gray-Molina, 2001: 63; Zuazo, 2010). La victoria del MAS ocurrió en un contexto en el que un sistema de partidos “consolidado”, pero inepto y defectuoso (lo que ampliaremos más adelante), fue aplastado. En su lugar, el “partido movimiento” (Zegada et al., 2008: 45 y passim) MAS asumió el poder.
En segundo lugar, surgió una novedosa confi-guración política. Las críticas hacia el viejo sistema
político-partidario combinaron ingredientes ét-nicos referidos a una ética gubernamental (pro-moción de las tradiciones reivindicadas como indígenas: autoridades subordinadas a sus bases, deliberación permanente, contacto estrecho con la comunidad en su conjunto) con ingredientes que aluden al rechazo ideológico de la codicia (“occidental”), de la indiferencia hacia el medio ambiente y la Pachamama, de rechazo a la subasta de la soberanía nacional (Albro, 2005: 445-448) y al lucro por encima del vivir bien (como opues-to a “querer más y más”). El renacimiento de la autoconciencia indígena se combinó así con una crítica al imperialismo “blanco” y al salvaje capi-talismo neoliberal.
En tercer lugar, y aun más importante para nuestro argumento, la victoria de Morales fue posible, entre otros factores, debido a una serie de movilizaciones sostenidas y masivas que ha-bían deslegitimado y dañado al sistema electoral de partidos tradicionales, y que habían enfatizado los temas que preocupan o ponen furiosos a mu-chos bolivianos: la exclusión (indígena), el neoli-beralismo, las privatizaciones, el “despilfarro” de los recursos naturales bolivianos, la falta de cre-cimiento económico y del empleo, y aquello que se percibía como una “democracia engañosa”. El partido de Evo Morales fue capaz, en 2005, de agregar muchas de estas reivindicaciones.
En lo que sigue, exploro particularmente el tema del acto de equilibrio entre la parte del mo-vimiento que se ha convertido ahora en aparato de gobierno y los movimientos que han segui-do como movimientos, promoviendo los inte-reses de sus “bases sociales”. Lo que analizo es cómo surgió una grieta entre los movimientos pro-MAS que siguieron siendo movimientos, luchando por cambios sustanciales y relativa-mente indiferentes hacia las vicisitudes de los opositores o el Estado nación como tal, y el MAS como partido de gobierno, imposibili- tado de permanecer completamente indiferente

Mario Conde Cruz. De arrugados recuerdos. Acuarela, 2003.

Movimientos sociales en Bolivia en tiempos del MAS |25
hacia el reto de gobernar no solamente para sus ideales, sino también para el Estado-nación. A continuación, analizaré primero algo de la bi-bliografía existente sobre los “logros de los mo-vimientos sociales” y evaluaré su aplicabilidad al caso boliviano. Después, esbozaré brevemente la forma en que el MAS se volvió un partido-movimiento. En el siguiente acápite abordaré y analizaré la situación actual: el gobierno de un partido-movimiento y su forma de relacionarse tanto con sus movimientos de apoyo como con sus movimientos de oposición. Por último, dis-cutiré las consecuencias de mis hallazgos.
LoS LoGroS de LoSMoViMienToS SoCiaLeS
Según Cress y Show (2000: 1063-4; ver tam-bién Giugni, 1998: 373), “nuestra comprensión de los resultados de los movimientos sociales está evidentemente poco desarrollada”. Además, la mayor parte de la bibliografía que se ocupa del tema circunscribe sus explicaciones a las si-tuaciones en las que se ha obtenido algo, trátese de concesiones, de (algún) cambio, de “acepta-ción y/o ventajas” (Gamson, 1990; ver también Giugni, 1998: 376), o de nueva legislación. No es con frecuencia que la situación abordada es aquella en la que las consecuencias son un vuel-co completo del sistema político (ver, por ejem-plo, Lanegram, 1995; Zuern, 2004).
Esto no necesariamente significa que las pers-pectivas desarrolladas en esos textos no sean úti-les. Los análisis discuten asuntos que podrían ser muy relevantes para las situaciones de revuelta política combinada con preservación de la insti-tucionalidad. Por ejemplo, Cress y Show (2000: 1098-1102) afirman que las propias caracte-rísticas, estructuras y marco de orientación del movimiento proporcionan una causa más con-vincente para pronosticar los resultados (exito-sos) que aquellas ofrecidas por las condiciones
externas. Sin embargo, ellos añaden que no existe ningún factor de predicción singular: es la combinación de las características del movi-miento con las condiciones externas la que, en último término, ayuda a explicar el logro de re-sultados. En el caso de Bolivia, como analizare-mos más adelante, esto parece ser correcto: fue la fuerza de los movimientos para enmarcar sus demandas -a través del MAS- la que posibilitó que tanto las reivindicaciones étnicas como las socio-económicas y políticas pudieran amalga-marse. Sin embargo, esto funcionó únicamente en un contexto en el que la credibilidad del sis-tema estaba hecha añicos. En un escenario de polarización las diferencias entre los partidos establecidos se volvieron casi imperceptibles y, en todo caso, irrelevantes para mucha gente, por cuanto fueron identificados en conjunto con todo el espectro de daños sufridos por el pue-blo (Salman, 2006, 2007). Al mismo tiempo, la emergente alternativa del MAS llegó a ser reco-nocida como la única opción que haría factible todas aquellas aspiraciones que habían estado bloqueadas por el sistema establecido (Cress y Snow, 2000: 1067; Córdova et al., 2009: 67).
De manera similar, Giugni (1998) y Gam-son (1990; ver también McAdam et al., 2001) se concentraron más en los factores que ayudan a explicar el éxito antes que en los percances de los movimientos después que obtuvieran consi-derable éxito. Además, sus marcos de referencia tienen un valor limitado para el caso boliviano. Por ejemplo, el tema de centralización y unidad de un movimiento es, en el caso del MAS, un tema complicado que abordaremos más adelan-te. En cualquier caso, simplemente afirmar que el MAS se burocratizó, centralizó y unificó es poco apropiado. Giugni (1998) pone el acen-to en la necesidad de focalizar “las condiciones del entorno que encauzan sus resultados [los de los movimientos, TS]” (Ibíd.: 379), y no así en las propias características del movimiento.

26| | Artículos
Él subraya la importancia de la opinión pública y señala en ésta “el papel fundamental de los medios de comunicación” (Ibíd.: 380) y las es-tructuras de la oportunidad política. Reflexio-nando otra vez sobre el caso boliviano, estas su-gerencias dan como resultado hallazgos contra-dictorios. Evidentemente, en la opinión públi-ca, la credibilidad del viejo sistema de partidos políticos se debilitaba rápidamente desde finales de la década de 1990. Esto fue escasamente re-flejado por la mayoría de medios en Bolivia: por el contrario, eran bastante hostiles a Morales y el MAS. En cuanto a la estructura de la opor-tunidad política, no hay duda que los “viejos” partidos se encontraban en desbande. Pero la “crisis amplia a nivel de sistema” (Ibíd.: 380), que es supuestamente un factor para el éxito de los movimientos, fue provocada en gran medi-da por estos mismos a través de sus incesantes movilizaciones de protesta. Finalmente, la revi-sión de Giugni de los posibles resultados de las acciones de movimientos sociales (inspirada por Gamson, 1990), que van desde una respuesta plena, la apropiación, la cooptación y el colapso (Giugni 1998: 382), no llega a considerar real-mente la posibilidad de un derrocamiento com-pleto de los “antiguos gobernantes”.
La razón para referirse a estas contribucio-nes, a pesar de que no llegan a abordar el aná-lisis de los movimientos sociales “después de una victoria total”, es que considero que hay algo importante en sus propuestas, por ejemplo en torno a la historia de formación de movi-mientos. Después de todo, en ese momento, los movimientos ya tienen historias específicas que siguen informando sobre sus posiciones y destinos después del triunfo de su avanzada electoral, su ‘instrumento político’. Allí está otra vez el asunto del impacto relativo de los factores internos y externos. Sin duda ellos se retroalimentan mutuamente. Los factores ex-ternos tales como una posición de simpatía o
antagonismo por parte de las autoridades, o una opinión pública o mediática de apoyo o indife-rencia u hostil, o instituciones de gobierno dé-biles o fuertes, o las variaciones en las tácticas de la autoridad y los niveles de represión, o la pre-sencia o ausencia de entidades mediadoras, sin duda tienen influencia en las características y los procesos del movimiento. Por otro lado, las características de los movimientos como el tipo de motivación de los participantes, la composi-ción social, étnico y de género, la inclusividad, coherencia, simplicidad y cualidades retóricas del discurso de movilización, el grado de ins-titucionalización y la disponibilidad para “tra-tar” con las autoridades y/u opositores, tienen influencia en las reacciones del mundo externo. Sin embargo, el asunto que a menudo se pasa por alto en el análisis sobre lo que sucede des-pués de una victoria movimientista es el cambio de posición por el que pasa el partido unificador de los movimientos (o el ‘partido-movimiento’, o el representante titular) después de la victoria: de entidad demandante, cambia ahora a entidad ejecutora y a entidad gobernante -y ello restrin-ge su espacio de maniobra y, por tanto, provo-cará tensiones con sus partes constitutivas-. En general, los pocos análisis de movimientos que llevaron a “su” partido al poder enfatizan que la relación se torna con frecuencia espinosa o al menos complicada (Bowie, 2005: 56-59; Va-lente, 2008; Osava, 2006). Si bien por un lado persiste cierta lealtad (también impulsada por la intuición de que las alternativas políticas con-llevan a algo mucho peor), por otro lado surge cierta distancia provocada por las diferencias existentes entre los imperativos de las demandas de gobierno y aquellos relacionados con la pro-moción de sus intereses. Creo que éste es tam-bién el factor que produce que los movimientos enfrenten a menudo el peligro de ser cooptados (Stefanoni, 2007), y por tanto convertidos en inocuos, o terminen por inhibir a sí mismos sus

Movimientos sociales en Bolivia en tiempos del MAS |27
acciones debido a su deseo de no desestabilizar al gobierno (Zegada et al., 2008: 102). Pero la particular dinámica que caracteriza a la situa-ción pos-triunfo electoral, y después de la divi-sión de los movimientos entre aquellos sectores que efectivamente asumirán el gobierno y los sectores cuya pretensión es continuar luchando por la causa, no ha sido abordada de un modo más sistemático.
En resumen, no obstante que la mayor parte de la literatura sobre los logros del movimiento se centra en los factores que influyen sobre estos resultados antes que en la situación posterior al triunfo, ésta contribuye bastante al colocar estos factores en el centro del escenario como ante-cedentes y trasfondo de la evolución que tales movimientos atraviesan después que sus alia-dos electorales o representantes titulares ganen. Además, el punto que más se elude fue que los indicios que señalaban la brecha creciente entre la rama gobernante y la rama de promoción de intereses propios del conjunto de movimientos sociales no fueron ocasionados únicamente por los problemas relacionados con la incapacidad de realizar todos los cambios de la noche a la mañana, sino también por el cambio en el rol y la posición de la rama gobernante. Puede que esta rama, después de asumir el poder, ya no se concentre únicamente en el contenido de los cambios, sino que tenga que prestar atención a los procedimientos. Cuanto más radicales y per-sistentes han sido las propuestas de los movi-mientos sobre el cambio institucional después del triunfo, tanto más probable es que la rama gobernante enfrente problemas para combinar su programa con sus obligaciones de gobierno y garantía de los derechos. Como observa muy bien Tapia (2009: 111), normalmente, “el esta-do es parte central en la articulación del orden social y su reproducción…”. Es por eso que el Estado, normalmente, defiende el orden, y los movimientos sociales lo cuestionan.
En los siguientes dos acápites, que analizan lo sucedido en Bolivia, abordaré primero el surgimiento de los movimientos sociales boli-vianos, y en este caso me referiré a la literatura que pretende explicar el triunfo mencionado anteriormente, y luego analizaré los dilemas del momento posterior al triunfo, refiriéndo-me a la tesis acerca de las consecuencias del cambio de posición de la rama gobernante de los movimientos.
eL aSCenSo deL MaSCoMo parTido-MoViMienTo
Bolivia reconquistó la democracia en 1982. Des-pués de un fugaz gobierno de izquierda que fue abrumado por la herencia de las dictaduras y una inflación galopante, una serie de coaliciones partidarias gobernaron a partir de 1985, com-partiendo la idea básica de que el país necesi-taba una “modernización”, o sea una reforma neoliberal. Esto significaba el fin de las “políticas de desarrollo nacional” que habían tenido lugar desde 1952. Se proponía entonces una Nueva Política Económica (NPE). La NPE consistía en la conocida receta de reducir el déficit fis-cal, reformar el sistema monetario, achicar la burocracia estatal mediante despidos masivos, liberalizar los mercados e incentivar las expor-taciones, principalmente de materias primas y cultivos agrícolas. Adicionalmente, se buscaba un sistema impositivo más eficiente. También implicaba una reestructuración de varias empre-sas estatales, es el caso de la Corporación Minera de Bolivia, que dio como resultado el despido masivo (conocido como “relocalización”) de 23 mil mineros. A partir de estos años, se estima que más del 65% de la fuerza laboral boliviana estuvo desocupada, sub-ocupada o con empleos informales (Tokman, 2007). Los sindicatos se debilitaron enormemente (Lucero, 2008; García Linera et al., 2008).

28| | Artículos
Si bien han existido varias coaliciones de go-bierno, conformadas por diferentes partidos4, hubo cierta consistencia en las políticas. Los re-sultados fueron, entre otros, un desigual y frágil crecimiento macroeconómico, pero también la persistencia de la pobreza, elevadas cifras de desempleo y una falta de progreso sustancial en las áreas de salud y educación, con algunas excepcio-nes. Más aun, durante estos años no llegó a dar-se un explícito debate público y político sobre el curso de las políticas económicas (Salman, 2006; McNeish, 2006). Las campañas electorales eran ambiguas y muchas veces manipuladas y, aunque en las elecciones generales no hubo fraude a gran escala, las acusaciones respecto a la utilización, por ejemplo, de fondos fiscales para las campañas de los partidos en función de gobierno eran frecuen-tes (Assies y Salman, 2003a, 2003b). Más aún, los programas y campañas de los partidos carecían muchas veces de algún esfuerzo por diferenciar al partido en cuanto a contenidos programáticos, de otras alternativas políticas. Las diferencias parti-darias poco tenían que ver con posicionamientos respecto a políticas alternativas. Las campañas eran personalistas, clientelistas, corporativas y con frecuencia demagógicas. Tapia y Toranzo (2000: 30) criticaban a los partidos políticos del país por su fracaso como mediadores de la re-presentación. Los partidos eran “vehículos elec-torales ideológicamente débiles” (Lucero, 2008: 12). Durante décadas, estas características de los partidos significaron que la gente dejó de com-parar sus programas en términos de diferencias políticas y dejó de ver si estos programas podían estar cercanos a sus propios intereses y reivin-dicaciones (Latinobarómetro, 2004). En vez de
ello, eran los movimientos sociales como, en ciertos casos, los sindicatos en proceso de recu-peración, y movimientos sociales más recientes como ser: comités cívicos, federaciones de jun-tas vecinales, sindicatos campesinos, cocaleros, organizaciones de tipo étnico y otras, “las prin-cipales organizaciones en expresar los intereses de la sociedad” (Gamarra y Malloy, 1995 citado por Lucero, 2008: 42). A ello debería añadirse que la mayor parte de estos movimientos tenían vigencia en las tierras altas del occidente, donde los indígenas son una clara mayoría.
Desde fines de los años 1990, pero con mucha más fuerza entre 2000 y 2005, una innumerable serie de movilizaciones caracterizó la cotidianei-dad del país (Crabtree, 2005; Mayorga, 2007). Estas movilizaciones, o enfrentamientos directos con el gobierno debido a la ausencia de otras al-ternativas creíbles de acceso a la política, delata-ban que, en último término, la “democracia”, a los ojos de muchos bolivianos, no era más que una farsa (Zuazo, 2010: 123). En estos años, los movimientos llegaron a encarnar poco a poco no sólo a la emergente protesta social contra una so-ciedad política “sin remedio”, sino a representar también unas “maquinarias de democratización de la sociedad” (Ibíd.: 19). En este sentido, fue-ron la respuesta a un sistema político excluyente (Ejdesgaard Jeppesen, 2006: 80) e inerme (Assies y Salman, 2003a; McNeish, 2006), además de incapaz y poco dispuesto a cambiar rutinas de-mocráticas “petrificadas” y disfuncionales.
La promoción de los intereses colectivos y la ciudadanía de tipo corporativo han sido tradi-cionalmente importantes en Bolivia (García Li-nera et al., 2008: 14; Wanderley, 2007). García
4 Los tres partidos principales eran Acción Democrática Nacionalista (ADN), el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) y el Movimiento de la Izquierda Revolucionaria (MIR). ADN era un partido de derecha fundado por el General Hugo Banzer después de renunciar a su presidencia dictatorial. El Movimiento Nacionalista Revolucionario fue el partido responsable de la Revolución de 1952, la misma que dio formalmente fin a los gobiernos aristocráticos basados en la discriminación étnica en el país. Por último, el MIR, fue originalmente una fracción izquierdista del Partido Demócrata Cristiano, pero más tarde se volvió una máquina electoral oportunista y muy corrupta.

Movimientos sociales en Bolivia en tiempos del MAS |29
Linera et al. (2008: 14-16, ver también Dangl, 2009) afirman que, a partir de los años 1980, la tradición de promover el interés colectivo “fun-cional”, ilustrada por la otrora poderosa Central Obrera Boliviana, poco a poco cedió su lugar a rasgos más territoriales y culturales. Estos nue-vos movimientos sociales asumieron paulatina-mente el papel que habían jugado los antiguos sindicatos, y de ese modo expresaron la cambia-da conformación socioeconómica y cultural de la sociedad boliviana en la que las identidades indígenas se volvieron cada vez más politizadas (Kruse, 2005; García Linera et al., 2008).
Entre los movimientos que surgieron en los años 1990, y terminaron de florecer entre los años 2000 y 2005 (Mayorga y Córdova, 2008), están el movimiento de los cocaleros (Coca Trópico), las federaciones de juntas de vecinos (FEJUVE) en varias ciudades como El Alto, la Coordinadora de Defensa del Agua en Cochabamba y en otras ciudades, los campesinos que migraron en busca de nuevas tierras en la parte oriental del país (la Confederación de Colonizadores), los mineros organizados tanto en cooperativas como en su condición de asalariados, los movimientos indíge-nas como el Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (CONAMAQ), la Confederación de Pueblos Indígenas del Oriente (CIDOB), la Coordinadora de Pueblos Étnicos de Santa Cruz (CPESC) y el Movimiento Sin Tierra (MST). Lo indígena también obtuvo prominencia en su im-bricación de lo campesino con lo étnico, como en la Confederación Única de Trabajadores Cam-pesinos de Bolivia (CSUTCB) y su contraparte femenina, la Federación de Mujeres Campesinas Bartolina Sisa, o al replicarse a nivel de su organi-zación local como en los sindicatos o ayllus. Más todavía, hubo movilizaciones de sindicatos de transportistas, profesores, trabajadores de salud, estudiantes, jubilados, gremiales, organizaciones opuestas a los tratados de libre comercio u otras consecuencias de los procesos de globalización
(Mayorga y Córdova, 2008) y muchos otros. No todos ellos fueron movimientos sociales consoli-dados, y había mucha yuxtaposición entre todas estas iniciativas. Sin embargo, se trataba de pro-testas masivas.
Poco a poco las protestas apuntaban a una alternativa global a la desastrosa herencia demo-crática “liberal”. Por tanto, los movimientos em-pezaron a articular la demanda de un cambio de gran alcance en el sistema democrático, aunque no se pretendía una abrogación de los derechos y libertades que ofrecía este sistema. La memoria de la época dictatorial era un fuerte incentivo para esta adhesión a las libertades ligadas a la democracia. De hecho, la dura crítica a la de-mocracia existente se combinaba con el orgullo de haberla reconquistado a comienzos de 1980 y con la autoidentificación como país democrá-tico. Con el transcurso del tiempo, muchos de estos movimientos llegaron a sentirse representa-dos, en forma más estrecha o de modo más indi-recto, por el Movimiento al Socialismo (MAS), el partido-movimiento que llevó al poder a Evo Morales en diciembre de 2005.
Fueron los cocaleros, encabezados por su líder Evo Morales, los que llevaron la delante-ra en la construcción de un partido político a partir de los movimientos, inicialmente sobre todo del campo (Zuazo, 2010). Según Zegada et al. (2008: 88-91), aparte de los cocaleros, son la CSUTCB, la CIDOB, la Confederación de Colonizadores y la Federación de Mujeres Cam-pesinas Bartolina Sisa las organizaciones que fueron integradas orgánicamente en el aparato del MAS. Los autores hablan de una “simbio-sis” y una cooptación de los líderes de estos mo-vimientos (Ibíd.: 88-90), aunque añaden que aquello no significa que éstos sean un bloque monolítico. No obstante, efectivamente signi-fica que los líderes de estos movimientos eran muy cercanos a Morales y participaban en la toma de decisiones estratégicas y tácticas.

Mario Conde Cruz. Sin título. Acuarela, 2007.

Movimientos sociales en Bolivia en tiempos del MAS |31
Un segundo y más amplio círculo de movi-mientos está conformado por aquellos cercanos e incluso vinculados al MAS, pero que no for-man parte de los circuitos de toma de decisio-nes. Este incluye, entre otros, a la Federación de Juntas Vecinales (FEJUVE) de la ciudad de El Alto y a la Federación Sindical de Trabaja-dores Mineros de Bolivia (FSTMB) que agrupa a los mineros asalariados. Su papel consistía en convocar a sus afiliados a movilizarse a favor del MAS, a suministrar a un considerable número de parlamentarios tanto para las elecciones de 2002 como para las de 2005 y 2009; además, ellos ejercían “un apoyo crítico que no genera conflictos al gobierno” (Zegada et al., 2008: 92). Sin embargo, una señal de la posición algo más independiente de estos movimientos fue que, cuando el dirigente de la FEJUVE de El Alto (Abel Mamani) fue designado como ministro en el primer gabinete de Morales (en el Ministerio del Agua, un ministerio de corta vida), FEJUVE declaró inmediatamente que Mamani no los re-presentaba como movimiento (Ibíd.: 94).
Un tercer círculo, más amplio, incluye a los movimientos que apoyan, en términos genera-les, el proyecto de cambio del MAS. Pero ellos son más radicales en sus posiciones izquierdistas o indigenistas, o bien celosos de su autonomía. Ellos no quieren formar parte de los círculos de gobierno o “el oficialismo”. Se podría incluir en este círculo, entre otros, a la filial local de la COB, la Central Obrera Regional (COR) de la ciudad de El Alto, y al Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (CONAMAQ), una agrupación bastante radical de organizacio-nes y asociaciones indígenas locales. Convenci-dos de que “generar conflictos para el gobierno sería desventajoso para los propios intereses de
los sectores populares” (Ibíd.: 96), durante años estos movimientos se han abstenido de moviliza-ciones en contra del gobierno del MAS, aunque han expresado sus críticas de manera pública.
Entonces -es decir antes de diciembre de 2005- el MAS evolucionaba como partido-movimiento. Logró convencer a muchos mo-vimientos debido a que combinó los términos socioeconómicos y de clase con un marco étni-co. Produjo una síntesis de inspiración nacional-popular, izquierdismo marxista e indigenista5. Representaba a “lo popular” y “lo indígena”, a todos aquellos que sufrían las consecuencias de las políticas de “las elites, los imperialistas, los neoliberales, los vendepatrias”. Por tanto, surgió un contra-discurso que subrayaba las formas al-ternativas de pensar y gobernar de las tradiciones indígenas, la continuada exclusión de las voces indígenas en posiciones de poder reales, la indi-ferencia hacia el drama de los pobres y el carác-ter blanco-mestizo del neoliberalismo, es decir, la idea de que el neoliberalismo representaba en cierta forma al mundo occidental. Se trataba de un discurso que tal vez no tenía “claras en definitiva las fronteras ideológicas” pero que “se cohesiona en momentos de alta confrontación con el gobierno” (Zegada et al., 2008: 56-57). Adicionalmente, una actitud oscilante respecto a la “democracia formal” se volvió evidente en estos movimientos: no salir en su defensa pero apreciar sus beneficios y libertades, criticándola al mismo tiempo por su sello occidental y por sus escasos canales de participación política.
En el desacuerdo entre Giugni (1998) y Cress y Snow (2000) respecto a si las características del movimiento o las condiciones del entorno contribuyen más a los resultados de los movi-mientos, la historia del fortalecimiento del MAS
5 Se ha observado que, cuando el MAS entró más al ambiente urbano, una tensión emergió porque la adhesión urbana fue más individual, lo que sugiere otra estructura partidaria. En esta interpretación, el MAS resolvió el asunto a través del caudillismo (Zuazo, 2010: 126-128).

32| | Artículos
sugiere que ninguna de ellas sería completamen-te correcta: pareciera que fuera más bien la dia-léctica entre las dos la que ayudaría a explicar la fortuna de los movimientos y del MAS. El MAS no necesitó un discurso coherente y úni-co para convertirse en una alternativa electoral convincente, debido a que el adversario se en-contraba en medio de un proceso de desbande y había quedado descalificado como la “pandilla” responsable del desastre y falta de respuestas. El MAS sí necesitaba alguna ambigüedad en su dis-curso a fin de volverse una autoridad para todos estos movimientos y demandas muy diferentes (Rubin, 1998). El MAS necesitaba también un vínculo “orgánico” con todo el espectro de mo-vimientos para poder cumplir su rol como ins-tancia de síntesis. Pero sólo podía florecer gracias a la posición de fuerza del conjunto de movi-mientos sociales.
En 2005, finalmente, la decisión fue tomada por los viejos líderes partidarios de abandonar los partidos viejos y reemplazarlos por un nuevo frente “unificado” para resistir la creciente popu-laridad de Morales. En 2005, este intento resul-tó ser tardío.
El principal asunto teórico que planteamos, sin embargo, fue aquel de la escisión que incluso creemos que debería ocurrir si la victoria de los movimientos es acompañada por la continuidad institucional democrática y, consecuentemente, por la obligación de respetar las normas demo-cráticas que tiene la rama gobernante de estos movimientos. En tales casos, más allá de los obstáculos técnicos, materiales y políticos para concretar todos los cambios que fueron deman-dados anteriormente, está el obstáculo clave de la nueva posición en la que se encontrará la en-tidad gobernante: como tal, tendrá que respetar los procedimientos y normas, incluso en sus es-fuerzos por sacar adelante los cambios propues-tos lo más rápido posible. Los componentes no-gubernamentales del conjunto de movimientos
no querrán, debido a su posición, enterarse mu-cho de este dilema.
deSpUÉS deL Giro reVoLUCionario: LoS MoViMienToS SoCiaLeS Y eL MaS
En diciembre de 2005, el MAS obtuvo una vic-toria por mayoría con el 54% y, desde inicios de 2006, es el partido de gobierno en Bolivia. Durante su primer período, hasta fines de 2009, tuvo que lidiar con una oposición mayoritaria en el Senado, pese a contar con la mayoría en la cámara de representantes. En su primer pe-riodo, las medidas de cambio más importantes fueron la nacionalización de las enormes reser-vas de gas natural y otros recursos naturales es-tratégicos e industrias, una nueva Constitución pro-indígena y una serie de medidas de mitiga-ción de la pobreza.
En las elecciones de diciembre de 2009, el MAS ganó con 64% de los votos, lo que, des-pués de la asignación de escaños parlamentarios, lo llevó a una abrumadora mayoría de dos tercios en ambas cámaras de la Asamblea Plurinacional. Pero el cambio en el panorama de los movimien-tos sociales en Bolivia se presentó por supuesto desde los primeros meses de 2006 (Alto, 2006). La constelación emergente resultó presentar pro-blemas completamente nuevos: si hasta 2005, los movimientos habían sido la manifestación de la ruptura de relaciones entre el Estado y la so-ciedad civil (García Linera et al., 2008; Salman, 2006, 2007) y un modelo incipiente de alterna-tivas que terminaron por encarnar en el MAS, ahora se habían convertido repentinamente, de cierta forma, en el gobierno mismo (Cuba Rojas, 2006). Pero como vemos, “las relaciones entre el Estado y las organizaciones sociales se desenvuel-ven en un terreno pantanoso” (Stefanoni, 2007: 54). Sin embargo, antes de analizar el curso de la relación entre el MAS y los movimientos sociales que lo respaldaban, necesitamos primero brindar

Movimientos sociales en Bolivia en tiempos del MAS |33
algunos antecedentes sobre el nuevo panorama político en Bolivia.
Inmediatamente después de inaugurarse el gobierno de Morales, surgieron nuevos movi-mientos sociales. Los movimientos pro-MAS tenían su plaza fuerte en el altiplano y la parte occidental indígena del país. Cuando su mar-co crecientemente “étnico” se volvió política de Estado, esto desencadenó una reacción en las tierras bajas orientales, donde las fuerzas conservadoras crearon un contra-movimiento regional, de derecha y crecientemente anti-indígena, construido sobre la base de un arrai-gado regionalismo de décadas (Soruco, Plata y Medeiros, 2008; Zegada et al., 2008: 170; Roca, 2008; Paz Patiño et al., 2009). El Orien-te llegó a ser conocido como la “media luna” debido a su forma geográfica (abarcaba los de-partamentos de Pando, Beni, Santa Cruz y Ta-rija). La polarización entre el nuevo gobierno central y la “media luna” alcanzó su ápice en 2008, cuando los ataques violentos contra los seguidores del MAS en las principales ciudades de estos departamentos se volvieron frecuen-tes, mientras que los masistas hacían su parte contra las manifestaciones de la oposición en “su” territorio. El punto más dramático ocurrió en septiembre de 2008 con un ataque armado a una caravana de campesinos pro-MAS en el departamento de Pando, donde más de 10 per-sonas fueron victimadas.
Es en estos departamentos que se ha encontra-do las principales reservas de gas natural, y algu-nos empresarios regionales tuvieron éxito en mo-vilizar a los departamentos por una mayor “auto-nomía”, aunque según muchos se trataba de una máscara para encubrir una contra-estrategia con el
objetivo de alcanzar acuerdos regionales antes que nacionales con las empresas transnacionales inte-resadas en explotar el gas, además de preservar los privilegios de las elites tradicionales (Kohl y Far-thing, 2006: 185; Soruco et al., 2008; Zegada et al., 2008: 173-176; Assies, 2006; Spronk y Web-ber, 2007: 37). Se agruparon en torno a los comi-tés cívicos de los departamentos y sus principales ciudades. Entre los años 2006 y 2009, tuvieron un poder de movilización considerable. La mayoría de analistas concuerda que entre los motivos de los autonomistas habían rasgos de racismo y mu-chos condenaron las manifestaciones de violencia que hubieron durante sus movilizaciones (Soruco et al., 2008; Assies 2006)6. Pero cabe añadir que las expresiones de racismo también fueron conde-nadas dentro de los departamentos en cuestión, y que los seguidores del MAS tampoco fueron muy correctos en sus expresiones.
Lo cierto es que un verdadero grupo de mo-vimientos sociales anti-gubernamentales surgió en la parte oriental del país después que el MAS asumió el gobierno. Sorprendentemente, en la mayoría de publicaciones sobre los “movimien-tos sociales en Bolivia”, incluso las más recientes, estos movimientos no son siquiera mencionados (Dangl, 2009; Mayorga y Córdova, 2008; García Linera et al., 2008) siendo una excepción Zegada et al. (2008: 169-178), y la importante contribu-ción de Peña (2009). De cualquier manera, ellos provocaron reacciones contrarias de los movi-mientos pro-MAS que a veces se sorprendían de que el gobierno no los apoyara de modo incon-dicional en sus iniciativas -algo que sólo puede explicarse por la obligación que tiene el gobierno de tolerar también a sus detractores-. A los mo-vimientos les era difícil entender que el MAS no
6 En Bolivia existe desde hace mucho tiempo cierta animosidad tradicional entre las poblaciones (mayoritarias) de las tierras altas del occidente y las de las tierras bajas orientales, es decir entre “collas” y “cambas”, sobre la base de supuestas diferencias físicas, de origen étnico y de comportamiento (Soruco et al., 2008; Roca, 2008; Barragán, 2008; Paz Patiño et al.,2009). A partir del acceso al poder de Evo Morales, la oposición colla-camba adquirió una nueva intensidad retórica que ha polarizado al país.

34| | Artículos
reaccionara simplemente “como un movimiento” a los desafíos a su autoridad.
Esta evolución puede explicarse en parte -y se trata de un segundo rasgo importante de con-texto- por una “maniobra semántica” notable del gobierno del MAS. Evo, el MAS y, posterior-mente, también los medios, incluso la oposición, empezaron a referirse a “los movimientos sociales” como si fueran una entidad claramente identifica-ble y abordable: el agrupamiento de movimientos que apoyan al nuevo gobierno. En Bolivia fue, en estos años, muy común escuchar decir a Evo Morales “pediré a los movimientos sociales apoyar a la nueva Constitución” (por ejemplo en el pe-riódico Últimas Noticias, 22 de agosto de 2008), o bien escuchar a un periodista crítico decir “los movimientos sociales han secuestrado al gobierno de Evo” (periódico La Prensa, 10 de noviembre de 2009), u oír a la oposición decir que los mo-vimientos sociales son el brazo fuerte de Evo (ver la revista quincenal Nueva Crónica 44, julio de 2009: 4-5) y escuchar al vocero de algún movi-miento decir “nosotros, los movimientos sociales, vigilaremos de cerca el actual proceso” (La Prensa, 6 de marzo de 2009, 13 de agosto de 2009).
El sector de movimientos sociales que respal-dan la victoria de Evo Morales pareciera haber ob-tenido cierto tipo de personalidad legal como gru-po, monopolizando el título de “los movimientos sociales”. Los movimientos sociales se han vuel-to así una entidad muy peculiar en los discursos tanto del gobierno como de la oposición: son ac-tualmente un protagonista político con nombre y apellido, al que se dirigen de modo explícito y directo otros protagonistas políticos, como si fueran un interlocutor plenamente legítimo en política. En la nueva Constitución, aprobada en enero de 2009 mediante un referendo, incluso se ha formulado un rol explícito y legal para los movimientos sociales. En el título VI, artículo 241, apartado 2, está establecido que “la socie-dad civil organizada ejercerá el control social a la
gestión pública en todos los niveles del Estado”. Los movimientos sociales no sólo están aquí re-conocidos como legítimos defensores de los in-tereses de sus bases, sino que están integrados de tal modo en la generación de la legislación y los asuntos del Estado que se los convierte casi en parte de la institucionalidad estatal. Adicio-nalmente, el gobierno creó el Consejo Nacional para el Cambio (CONALCAM) en el que su-puestamente todos los movimientos nacionales que apoyan al gobierno se unieron para garan-tizar la posición oficialista. Esto podría llevar a creer que la relación entre los movimientos y el MAS, en tanto gobierno, es tan fluida como lo fue, en términos generales, antes de 2005, y que son tan parte del gobierno como lo es el MAS.
Pero esta idea descuida el hecho de que la posición de ambos es ahora completamente di-ferente. En el presente, el MAS es gobierno. Como tal, por supuesto que continuará luchan-do por sus ideales. Pero además, necesita “mane-jar” el país, necesita gobernar y dar continuidad a todos los asuntos de Estado y, por último, aun-que no menos importante, necesita preservar y vigilar la democracia y las libertades y derechos de todos los ciudadanos bolivianos. Esto limita inevitablemente su libertad de actuar como lo hacía antes como movimiento social sin otras preocupaciones. Para los movimientos sociales que están detrás del MAS, como lo han sugerido varios autores (Tarrow, 1998; Álvarez, Dagnino y Escobar, 1999; Foweraker, 1995) en cambio, es simplemente “natural” que ellos continúen actuando por su propia cuenta, definiendo su propia estrategia y movilizándose cuando ellos mismos lo consideren oportuno. Pero su géne-sis y posición peculiar en Bolivia, además de la estrategia del gobierno, hacen que ésto sea di-fícil. Ellos fueron uno de los vehículos impor-tantes para la llegada al poder de Morales y, hoy en día, son considerados por el gobierno como los aliados orgánicos de la “revolución” que Evo

Movimientos sociales en Bolivia en tiempos del MAS |35
encarna (Zegada et al., 2008; García Linera et al., 2008). Su independencia durante los años de las movilizaciones -lo que los volvía colabo-radores naturales de las ambiciones políticas del MAS aunque todavía autónomos en sus decisio-nes- se ha dado la vuelta y, desde la perspectiva del gobierno, los convierte en defensores de lo que se ha logrado hasta el presente. Pero como “defensores”, pierden simultáneamente su po-sición independiente porque terminan siendo partes componentes del oficialismo, dejando así de cumplir uno de los “requisitos” para calificar como movimientos sociales; mientras paradóji-camente al mismo tiempo son, de cierto modo, oficialmente nombrados y declarados “los mo-vimientos sociales” de Bolivia. “[E]l derecho a la participación se restringe a los sectores orga-nizados, que para ser tales deben estar recono-cidos por el Estado” (Zuazo, 2010: 134). Esto podría diagnosticarse como una “subordinación de los movimientos sociales al Estado” (Zegada et al., 2008: 72-100). Y parece dudoso que tal situación favorezca el libre debate interno y la democracia al interior de los movimientos socia-les, lo que también, según muchos estudiosos, debería ser una característica de un “auténtico movimiento social”.
Esa no es, sin embargo, toda la historia. Si bien la oposición acusa al gobierno de instruir y dirigir a “los” movimientos sociales, particular-mente cuando se encendieron protestas contra las políticas de Morales en la “media luna”, en defensa del actual gobierno, incluso recurrien-do a la fuerza en caso de necesidad7, al mismo tiempo, estos movimientos no dudan en presio-nar a Morales para que mantenga sus promesas (Zegada et al., 2008: 95-99) para que retire cier-tas medidas, e incluso lo amenazan de que “po-dría sufrir el mismo destino que su predecesor”,
obligado a renunciar en junio de 20058. Los mo-vimientos sociales seguidores del MAS también encarnan, por lo tanto, aquel impulso que les es natural: sin preocuparse de los problemas y responsabilidades del gobierno, presionan por sus causas.
Existen distintos tipos de tensiones. En va-rias ocasiones, los movimientos se movilizaron para defender los intereses de grupo específicos, tal el caso de los cooperativistas mineros que, en determinado momento, se enfrentaron vio-lentamente con los mineros asalariados, siendo ambos declaradamente pro-Morales. Aquí el MAS tuvo que mediar y, por lo tanto, renun-ciar a la “simplicidad” de luchar por “la causa obvia”. Algo parecido ocurrió en varios casos en que grupos de mineros independientes eran echados de sus socavones por comunarios, rei-vindicando éstos su autonomía territorial (uno de los temas “propagandizados” por el MAS), o cuando importadores/vendedores de ropa usada traída desde USA chocaban con los propietarios o trabajadores de los talleres donde se produce la ropa nacional -a quienes el gobierno final-mente decidió apoyar en mayo de 2009. Aquí también el MAS se encontró en una situación en la que vio como su deber mediar, mantener la paz y, finalmente, decidir a favor de uno u otro teniendo en mente “el interés nacional”: precisa-mente, aquella situación que un movimiento so-cial nunca encara. En 2009, 2010 y 2011 hubo tensiones entre transportistas y comités cívicos y la población urbana en general, sobre alzas en tarifas de transporte, y comerciantes urbanos protestaron contra la entidad estatal EMAPA (Empresa de Apoyo a la Producción de Alimen-tos) de provisión de alimentos y estímulo pro-ductivo, por considerarla un “competencia des-igual”. En todos estos casos, fueron segmentos
7 Ver La historia paralela, ‘internacional’, 1 de enero de 2007, www.lahistoriaparalela.com.ar8 Ver www.mrzine.monthlyreview.org/eb050206.html, 5 de febrero de 2006.

Mario Conde Cruz. Alto y plano. Acuarela, 2007.

Movimientos sociales en Bolivia en tiempos del MAS |37
de la población por lo general pro-MAS, quienes se enfrentaron entre ellos. Este es, entonces, un primer aspecto del cambio de la relación entre gobierno y movimientos sociales: el gobierno en el rol de mediador o árbitro, para resolver pro-blemas dentro de la gama de los movimientos.
Hay otros aspectos. El gabinete de Morales fue cuestionado por “los movimientos socia-les” a comienzos de 2006, y nuevamente entre marzo y abril de 2009, debido a que no incluía a suficientes ministros indígenas9. Se puede ar-güir que el MAS había decidido, en varios ca-sos, optar por la experiencia y conocimientos por encima de la afinidad y lealtad étnica o de movimiento, algo que probablemente no ha-bría hecho cuando todavía era un movimiento social reivindicando la emancipación indígena. La relación entre el MAS como gobierno y los movimientos sociales, en particular aquellos con una fuerte identidad étnica, resultó entonces ser más compleja que una simple simbiosis (Stefa-noni, 2007: 49). El MAS optó por “capacidad de gestión” por encima de su obligación moral de favorecer a “sus” movimientos indígenas. Y a esto hay que añadir que justamente la “capaci-dad de gestión” fue un tema muy criticado en el gobierno del MAS, tanto por la oposición como por los movimientos pro-MAS.
Después vienen temas que tienen que ver con discrepancias sobre qué medidas o propuestas serían las óptimas, en distintos terrenos. Por ejemplo, a principios de 2008, la COB se mo-vilizó en contra del nuevo proyecto de ley de pensiones, porque no estaba de acuerdo con su forma de financiamiento (a ser cubierto a partir de los recursos naturales nacionales antes que de los empleadores) y tampoco con la extensión de los derechos de pensión a los trabajadores in-formales, al interpretar la propuesta como un debilitamiento de los derechos exclusivos a las
rentas de pensión para los trabajadores forma-les y organizados sindicalmente. Aquí, el MAS optó por una posición que consideraba prefe-rible en apoyo a los intereses nacionales desde su punto de vista (Stefanoni, 2007: 55), en vez de una posición que habría sido más lógica en términos de satisfacer las demandas de un movi-miento “amigo”. La COB (sin el respaldo de la CSUTCB) desafió otra vez al gobierno del MAS en mayo de 2010, cuando se movilizó en opo-sición al incremento salarial del 5% propuesto por el gobierno. La COB demandó incremen-tos considerablemente mayores, convocó a una marcha hacia La Paz, y Morales abiertamente exigió “responsabilidad” a los trabajadores del país. Una figura similar se presentó a inicios de 2011, cuando otra vez la COB y varios otros gremios rechazaron la propuesta gubernamen-tal sobre el alza de salarios. Asimismo, el alza en los precios de los alimentos y el retraso en las medidas de redistribución de la tierra desenca-denaron manifestaciones de protesta, las mismas que fueron acerbamente criticadas por otros se-guidores de Morales, temiendo el debilitamiento de su posición, sobre todo cuando tales protestas coincidían con las tácticas de “sabotaje” llevadas a cabo por la oposición. Todas estas manifesta-ciones de protesta fueron realizadas por grupos relativamente pobres, frecuentemente indígenas y normalmente bien organizados; es decir por movimientos sociales. Y no siempre cedió el MAS: se preocupaba obviamente por su imagen de ser “ecuánime”, de respetar los intereses de las propiedades y las empresas privadas, y de respe-tar la ley y tener en mente los intereses nacionales (o de “otros amigos”) por encima de demandas particulares. En términos generales, por supues-to, los movimientos pertenecientes al primer y segundo círculo anteriormente mencionados se movilizaron menos que aquellos pertenecientes
9 En IAR-Noticias, 24 de enero de 2006, ver www.iarnoticias.com

38| | Artículos
al tercer círculo, y que los de la oposición. Con todo, surgió claramente un distanciamiento en-tre la lógica de los “movimientos sociales norma-les” y el previamente movimiento social ahora en función de gobierno.
La ambivalencia del MAS hace que varios movimientos oscilen entre ser aliados y oposi-tores. Su posición depende de temas concretos, hechos específicos e incertidumbres tácticas. Según comentarios en la prensa, la inclinación a, “por principio”, considerarse aliados del go-bierno, disminuyó considerablemente en 2011. Esto implica que surgió un distanciamiento entre la lógica de los ahora gobernantes mo-vimientos sociales y los movimientos que no necesitan preocuparse de las responsabilidades ligadas al gobierno o simplemente están en desacuerdo con las medidas tomadas.
Estos resultados ambivalentes demuestran la situación inestable en que los movimientos so-ciales se encuentran hoy en Bolivia. Resumien-do las características de tres actores principales, concluimos que los movimientos que se oponen al gobierno, concentrados principalmente en el Oriente del país, son los que más cerca llegan a lo que podría esperarse de movimientos sociales: ellos formulan sus diferencias respecto a las me-didas gubernamentales, sus identidades, sus dis-cursos, y se movilizan. Son movimientos sociales haciendo lo que uno supone que harían. Se opo-nen al actual gobierno, luchan por sus visiones e intereses, y les es indiferente la gobernabilidad o su cuota parte en el resguardo de la democracia, el estado de derecho y el cumplimiento de los procedimientos y las estipulaciones legales. Sin embargo, su poder de movilización en los años 2009 y 2010 se debilitó considerablemente.
El segundo actor, los movimientos que apo-yan a Morales, demostraron que en parte están dispuestos a ayudar a aplastar, de modo violento si fuera necesario, las manifestaciones de la opo-sición, y se mostraban asombrados si el gobierno
no los apoyaba ni facilitaba sus acciones. Pero en momentos más tranquilos, ellos y los otros movimientos más moderados o menos apegados al MAS, han oscilado entre el apoyo y la protesta incidental o regular. La mayor parte de los mo-vimientos se identifican con el actual gobierno y sus políticas (aunque muchos dirán que esta identificación disminuyó en 2011), pero ello no quiere decir que siempre estén de acuerdo.
Por último, en sus discursos y también en muchas de sus acciones y medidas, el MAS con-tinúa luchando por sus ideas e ideales, aquellos que comparte con sus movimientos sociales de apoyo, aunque varios movimientos sociales también dirán que el MAS se equivoca. No obs-tante, el MAS también trata de cooptar a es-tos movimientos y se siente muy descontento cuando no logra hacerlo. Le cuesta garantizar los derechos de sus opositores, sus antiguos ad-versarios que estaban en función de gobierno en otro tiempo, pero tiene que hacerlo. Tiene que respetar las normas, la legislación, las institucio-nes. Tiene que manejar el Estado y el país. Y según comentaristas, a veces, a través de inter-venciones en el ámbito jurídico o a través de otras medidas, no respeta debidamente la insti-tucionalidad estatal “liberal”.
a Manera de ConCLUSiÓn
En las publicaciones que reflexionan sobre cues-tiones de los movimientos sociales y sus triun-fos, la mayor parte de la atención se ha concen-trado hasta ahora en los factores que explican estos triunfos. Se distingue cierta controversia entre los autores que subrayan los factores de situación y entorno, y aquellos que enfatizan la importancia de las características intrínsecas de los movimientos y/o sus mutuas alianzas. La reconstrucción del caso del surgimiento en Bo-livia de un espectro de movimientos sociales y su aglutinación en el MAS sugiere que el factor

Movimientos sociales en Bolivia en tiempos del MAS |39
clave es la interacción entre estas dos dimensio-nes. El MAS evolucionó de la forma en que lo hizo tanto debido a las condiciones económi-cas, sociales y políticas que vivió el país, debido a sus decisiones estratégicas influenciadas por los movimientos constitutivos, pero también gracias a su éxito en postularse como una al-ternativa creíble frente al sistema de partidos políticos en bancarrota.
En los debates más teóricos, sin embargo, poca atención se ha dado a las situaciones en las que efectivamente el éxito se materializó plena o casi plenamente. Los únicos casos analizados fueron aquellos en los que una victoria militar resultó ser un completo aniquilamiento y re-construcción de la institucionalidad estatal, tal como ocurrió en Irán, Nicaragua y Zimbabwe. Una atención al reestablecimiento concreto de las relaciones entre movimientos sociales y el nuevo gobierno, supuestamente respaldado por estos movimientos, sólo fue central, sin embar-go, en casos como el sudafricano. En este caso se dio la mayor importancia a las fuertes críti-cas que recibió el primer gobierno del Congre-so Nacional Africano por haber otorgado una mayor prioridad al crecimiento económico y a la “salud” monetaria que a la deuda social des-atendida desde mucho tiempo atrás (Weeks, 1999) y se dio importancia al distanciamiento creciente entre los funcionarios del partido y los militantes de base (Lanegram, 1995; Zuern, 2004). No se ha dedicado muchos estudios a situaciones en que el partido representante de los movimientos sociales se volvió la fuerza he-gemónica y gobernante, y cómo esto afecta a la relación entre este representante y la gama de movimientos -¿menos autónomos ahora?-que lo apoyan.
El caso boliviano sugiere que la característica más importante de una configuración semejan-te es un cierto grado de división entre la entidad gobernante y los movimientos, no sólo debido
a la “moderación” de la primera, sino a que su cambio de posición hace que inevitablemente se distancie de la lógica de los movimientos sociales. Hay una diferencia “intrínseca” entre gobierno y movimientos sociales, no importa cuán parecidas puedan ser sus posiciones polí-tico-ideológicas. Esta diferencia conducirá, en todos los casos, a cierta incomprensión de los movimientos sociales respecto a las considera-ciones y decisiones de su gobierno y, en muchos casos, llevará también a una actitud de gobier-no que pretenda cooptar y mantener la plena lealtad de los movimientos, y simultáneamente a un dilema entre priorizar la satisfacción del pliego petitorio de los movimientos o su status como un gobierno más “estatal”, a pesar de su pasado de insubordinación.
Adicionalmente, parece plausible que tal situación conducirá siempre a cierta inseguri-dad para los movimientos sociales que apoyan al nuevo gobierno. Por un lado, se trata de su gobierno: ellos lo llevaron allí y él tiene que ha-cer lo acordado. Por otro lado, el gobierno tiene que ser un gobierno para todos: que es árbitro cuando “sus” movimientos pelean entre ellos, que trate a todos los ciudadanos por igual, y res-pete las normas generales o “universales”. Tiene que otorgar tanto espacio a las manifestaciones callejeras de la oposición como a las organizadas por los movimientos que lo apoyan. Esto es algo que desde la perspectiva de los movimientos “pro” es difícil de entender. De cualquier modo, es inherente al cambio que afecta al exitoso mo-vimiento “emisario”, en nuestro caso el MAS, particularmente cuando la institucionalidad democrática es sostenida e incluso defendida por todos los partidos. Barrios (2008: 127-128) nos recuerda que cualquier democracia madura necesita distinguir entre, por un lado, la parti-cipación democrática y, por el otro, el estado de derecho y los ámbitos estatales más “apolíticos”, una “clara separación entre el aspecto de pesos

40| | Artículos
y contrapesos del Estado liberal y el compo-nente democrático” (Ibíd.). A los movimientos de apoyo, por su posición y “naturaleza”, se les hace difícil apreciar esto, particularmente cuan-do el “emisario” continúa utilizando en sus dis-cursos las expresiones vernáculas del movimien-to de protesta, como lo hace MAS en el caso boliviano. Pero, en tanto sistema político, tiene que hacer dos cosas a veces contradictorias: tie-ne que concretar un programa político y, en este cometido, encuentra a una multitud de movi-mientos sociales a su lado. Pero también tiene que mantener y sostener al “Estado”, y como tal es propenso a garantizar un trato igual a todos los ciudadanos y sus manifestaciones.
Si bien la mayor parte de los observadores (como la OEA y Human Rights Watch) con-cuerdan en que el gobierno de Morales cum-plió, en términos generales, con su responsa-bilidad de actuar de modo “estatal” y “digno”, también ha sido blanco de ataque desde la opo-sición con cargos de autoritarismo, patrimonia-lismo, politización de la justicia y nepotismo. Además, fue acusado de debilitar la institu-cionalidad democrática. Entonces, emergió la pregunta: ¿Cuándo es que una forma de demo-cracia radical, altamente participativa, descen-tralizada, comunal y “directa” (como lo quieren muchos movimientos) empieza a amenazar el equilibrio institucional, e incluso la idea de igualdad en términos de oportunidades deacceso a la toma de decisiones, y en términos de las garantías ciudadanas? ¿Cuándo comienza a vulnerar la idea misma del Estado, debido a que se ve a este último como algo a ser “capturado” (Ibíd.: 129), “un espacio que puede ser unifor-memente tomado, sin una consideración apro-piada de cómo ello podría afectar su dinámica
y funciones más especializadas”? (Ibíd.: 132). ¿Y cuándo esto empieza a sofocar el espacio que la sociedad necesita (y el Estado debiera garan-tizar) para deliberar, para buscar identidades y para manifestarse?
Bolivia se encuentra todavía en el proceso de construcción del necesario equilibrio. Los intentos del MAS por comportarse de modo “institucional” se complican con su agenda política y con los movimientos sociales que la apoyan o la desafían. La evaluación del éxito del gobierno es difícil, debido a que la postura política hacia el actual gobierno muchas veces prevalecerá en las opiniones de la gente. Sin embargo, según un estudio del PNUD (Arani-bar Arze, 2008), la confianza en la democracia y su legitimidad en Bolivia aumentó desde que Morales asumió el poder. Comparte dicha opi-nión el director del Latinobarómetro10 y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos11. No obstante, la crítica persiste (Molina, 2007).
La situación de Bolivia es, por supuesto, úni-ca. No lo es, sin embargo, el tipo de problemas y dilemas que surgen en el país después que el MAS, representando a los movimientos sociales radicalmente desafiantes, obtuviera una victoria electoral mayoritaria por dos veces consecuti-vas. Cualquier transición acompañada de con-tinuidad institucional pondrá a la entidad que asume el poder en una incertidumbre entre su identidad de movimiento y sus obligaciones de gobierno, conducirá a enojos entre el emisario gubernamental y los movimientos, producirá in-seguridad para estos movimientos y empujará al centro del escenario a los agrios debates respecto a la democracia, el estado de derecho y los dere-chos de los vencidos.
10 Ver http://www.infolatam.com/entrada/latinobarometro_la_opinion _sobre_la_demo-10110.html, 2008. 11 En marzo 2010, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos se mostró también optimista, con
algunos matices, sobre el curso de los acontecimientos en Bolivia (ver La Prensa, 25 de marzo de 2010).

Movimientos sociales en Bolivia en tiempos del MAS |41
BIBLIOGRAFÍAAlbó, Xavier y Barrios, Raúl (eds.) 1993 Violencias encubiertas en Bolivia. La Paz: CEDIB/Aruwiyiri.
Albro, Robert 2005 “The Indigenous in the Plural in Bolivian Oppositional Politics”. En: Bulletin of Latin American Research, 24(4): 433-453.
Alto, Hervé do 2006 “The Challenge for Morales”. En: International Viewpoint (abril), http://www.internationalviewpoint.org/
Álvarez, Sonia E.; Dagnino, Evelina y Escobar, Arturo (eds.) 1999 Cultures of Politics, Politics of Cultures -Revisioning Latin American Social Movements. Boulder/Oxford: Westview Press.
Aranibar Arze, Antonio 2008 Democracia y cambio político en Bolivia. Una mirada desde la opinión pública. La Paz: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Equipo de desarrollo humano y Proyecto PAPEP, http://www.waporcolonia.com/abstracts/75-aranibar.pdf.
Assies, Willem 2006 “La ‘media luna’ sobre Bolivia: nación, región, etnia y clase social”. En: América Latina Hoy, 43: 87-105.
Assies, Willem y Salman, Ton 2003a “Bolivian Democracy: Consolidating or Disintegrating?”. En: Focaal - European Journal ofAnthropology, 42: 141-160.2003b Crisis in Bolivia - The Elections of 2002 and their Aftermath. London: Institute of Latin American Studies – University of London, Research Paper 56.
Barrios, Franz 2008 “The Weakness of Excess: The Bolivian State in an Unbounded Democracy”. En: Crabtree, John y Whitehead, Laurence (eds.). Bolivia, Unresolved Tensions, Past and Present. Pittsburgh: University of Pittsburgh Press.
Bowie, Katherine 2005 “The State and the Right Wing: The Village Scout Movement in Thailand”. En: Nash, June (ed.). Social Movements. An Anthropological Reader. Malden/Oxford: Blackwell Publishing.
Crabtree, John 2005 Patterns of Protest. Politics and Social Movements in Bolivia. London: Latin America Bureau.
Crabtree, John y Whitehead, Laurence 2001 “Conclusions”. En: Crabtree, J. y Whitehead, L. (eds). Towards Democratic Viability. The BolivianExperience. Houndmills, Basingstoke, Hampshire: Palgrave.
Cress, Daniel y Snow, David 2000 “The Outcomes of Homeless Mobilization: the Influence of Organization, Disruption, Political Mediation, and Framing”. En: The American Journal ofSociology, 105(4): 1063-1104.
Cuba Rojas, L. Pablo 2006 “Bolivia: movimientos sociales, nacionalización y asamblea constituyente”. En: Observatorio Social de América Latina, VI(19). Buenos Aires: CLACSO.
Dangl, Benjamin 2009 El precio del fuego. Las luchas por los recursosnaturales y los movimientos sociales en Bolivia. La Paz: Plural Editores.
Ejdesgaard Jeppesen, Anne Marie 2006 “Discursos de otredad, conflictos políticos y movimientos sociales en Bolivia”. En: Robins, Nicholas (ed.). Conflictos políticos y movimientos sociales enBolivia. La Paz: Plural Editores.
Foweraker, Joe 1995Theorezing Social Movements. London/Boulder, Colorado: Pluto Press.
Gamson, W.A. 1990The Strategy of Social Protest. Belmont, CA: Wadsworth (2ª ed.).
García Linera, Álvaro (coord.); Chávez León, Marxa y Costas Monje, Patricia 2008 Sociología de los movimientos sociales en Bolivia. Estructuras de movilización, repertorios culturales y acción política. La Paz: Plural Editores.
Giugni, Marco 1998 “Was it Worth the Effort? The Outcomes and Consequences of Social Movements”. En: Annual Review of Sociology, 24: 371-393.
Gray-Molina, George 2001 “Exclusion, Participation and Democratic State-building”. En: Crabtree, John y Whitehead, Laurence (eds.). Towards Democratic Viability. The Bolivian Experience. Houndmills, Basingstoke, Hampshire: Palgrave: 63-82.
Grey-Postero, Nancy 2009 Ahora somos ciudadanos. La Paz: Muela del Diablo Editores.

42| | Artículos
Hilgers, Tina 2005 “Competition, Cooperation, or Transformation? Social Movements and Political Parties in Canada”. En: Critique: A Worldwide Journal of Politics. En: http://concordia.academia.edu/TinaHilgers/Papers/280928/Competition_Cooperation_or_Transformation_Social_Movements_and_Political_Parties_In_Canada
Kohl, Benjamin y Farthing, Linda 2006 Impasse in Bolivia. Neoliberal Hegemony and Popular Resistance. London/New York: ZED Books.
Koonings, C. y Mansilla, H.C.F. 2004 “Report on the Evaluation of the IMD (Institute for Multiparty Democracy)-Programme in Bolivia 2000-2003”. En: http://www.nimd.org/upload/publications/2004/2004_bolivia_ evaluation.pdf
Kruse, Tom 2005 “Political Transition and Trade Union Restructuring: Reflections on the Bolivian Case”. En: Assies, Willem; Calderón, Marco y Salman, Ton (eds.). Citizenship, Political Structure and State Transformation in Latin America. Amsterdam/Michoacán: Dutch University Press y El Colegio de Michoacán.
Lanegram, Kimberley 1995 “South Africa’s Civic Association Movement: ANC’s Ally’s or Society’s ‘Watchdog’? Shifting Social Movement-Political Party Relations”. En: African Studies Review, 38(2): 101-126.
Latinobarómetro 2004 Survey. En: http://www.latinobarometro.org/uploads/media/2004_01.pdf.
Lucero, José Antonio 2008 Struggles of Voice. The Politics of Indigenous Representation in the Andes. Pittsburgh: Pittsburgh University Press.
Mayorga, Fernando 2007 “Movimientos sociales, política y Estado”. En: Opiniones y Análisis, 84 (Temas de coyuntura nacional I), La Paz: Fundemos/Hans Seidel Stiftung.
Mayorga, Fernando y Córdova, Eduardo 2008 El movimiento antiglobalización en Bolivia. Procesos globales e iniciativas locales en tiempo de crisis y cambio. Geneva/La Paz: UNRISD/CESU-UMSS/Plural Editores.
McAdam, Doug; Tarrow, Sidney y Tilly, Charles 2001Dynamics of Contention, Cambridge: Cambridge University Press.
McNeish, John 2006 “Stones on the Road: Reflections on the Crisis and Politics of Poverty in Bolivia”. En: Bulletin of Latin American Research, 25(2): 220-240.
Molina, Fernando 2007 Conversión sin fe. El MAS y la democracia. La Paz: Eureka Ediciones.
Osava, Mario 2006 “Activists for Reelection of Lula, but With Reduced Hopes”. En: Global Exchange. Ver: http://www.globalexchange.org/countries/brazil/3906.html.pf (Consultado el 6.01.2011).
Paz Patiño, Sarela; García Yapur, Fernando y Garcés Velásquez, Fernando 2009 “Nuevas dinámicas de territorio y poder: materiales para reflexionar acerca de las luchas local/regionales en Bolivia”. En: Poder y cambio en Bolivia 2003-2007. La Paz: PIEB.
Peña, Claudia 2009 “Un pueblo eminente. El populismo autonomista en Santa Cruz - Bolivia”. En: Tapia, Luis (coord.). Democracia y teoría política en movimiento. La Paz: Muela del Diablo Editores – CIDES/UMSA.
Roca, José Luis 2008 “Regionalism Revisited”. En: Crabtree, John y Whitehead, Laurence (eds.) - Bolivia, Unresolved Tensions, Past and Present. Pittsburgh: University of Pittsburgh Press: 65-82.
Rubin, Jeffrey W. 1998 “Ambiguity and Contradiction in a Radical Popular Movement”. En: Alvarez, Sonia E., Dagnino, Evelina y Escobar, Arturo (eds.). Cultures of Politics, Politics of Cultures. Revisioning Latin American Social Movements. Boulder/Oxford: Westview Press.
Salman, Ton 2007 “Bolivia and the Paradoxes of Democratic Consolidation”. En: Latin American Perspectives, 34(6): 111-130. 2006 “The Jammed Democracy: Bolivia’s Troubled Political Learning Process”. En: Bulletin of Latin American Research, 25(2): 163-182.
Soruco, Ximena; Plata, Wilfredo y Medeiros, Gustavo 2008 Los barones del Oriente. El poder en Santa Cruz ayer y hoy. La Paz: Fundación Tierra.

Movimientos sociales en Bolivia en tiempos del MAS |43
Spronk, Susan y Webber, Jeffery R. 2007 “Struggles against Accumulation by Dispossesion in Bolivia: The Political Economy of Natural Resource Contention”. En: Latin American Perspectives, 34(2): 31-47.
Stefanoni, Pablo 2007 “Siete preguntas y siete respuestas sobre la Bolivia de Evo Morales”. En: Nueva Sociedad, 209 (mayo/junio): 46-65.
Tapia Mealla, Luis 2009 “Lo político y lo democrático en los movimientos sociales”. En: Tapia, Luis (coord.). Democracia y teoría política en movimiento. La Paz: Muela del Diablo Editores. CIDES/UMSA.
Tapia Mealla, Luis y Toranzo Roca, Carlos 2000 Retos y dilemas de la representación política. La Paz: PNUD.
Tarrow, Sidney G. 1998 Power in Movement: Social Movements and Contentious Politics. Cambridge: Cambridge University Press.
Tokman, Victor 2007 “The Informal Economy, Insecurity and Social Cohesion in Latin America”. En: International Labour Review, 146(1-2): 81 – 107.
Valente, Marcela 2008 “Latin American Social Movements: Standing up to Friends”. En: Centre Tricontinental. Ver: http://www.cetri.be/spip.php?article309 Visitado el 7.01.2010.
Weeks, J 1999 “Stuck in low GEAR? Macroeconomic Policy in South Africa, 1996-98”. En: Cambridge Journal of Economics, 23: 795-811.
Wanderley, Fernanda 2007 “Ejercer ciudadanía en Bolivia. Sociología del Estado”. En: Informe Nacional sobre Desarrollo Humano 2007. El estado del Estado en Bolivia. La Paz: PNUD.
Zegada, María Teresa; Tórrez, Yuri y Cámara, Gloria 2008 Movimientos sociales en tiempos de poder. Articulaciones y campos de conflicto en el gobierno del MAS. Cochabamba/La Paz: Centro Cuarto Intermedio - Plural Editores.
Zuazo, Moira 2010 “¿Los movimientos sociales en el poder? El gobierno del MAS en Bolivia”. En: Nueva Sociedad, 227: 120-135.
Zuern, Elke 2004 Continuity in Contradiction? The Prospects for a National Civic Movement in a Democratic State: SANCO and the ANC in Post-Apartheid South Africa. Natal: Centre for Civil Society and the School of Development Studies, University of KwaZulu-Natal.

Mario Conde Cruz. Sin título. Acuarela, 2007.

Qamiris aymaras|45
Jorge Llanque2
Qamiris aymaras Nuevas elites en Oruro1
Qamiris aymaras New elites in Oruro
Los qamiris son un grupo social referente del desarrollo económico-comercial en Oruro. Considerados herederos de los sariris (viajeros), consolidaron una lógica de vida basada en la generación de capital económico que comparten y distribuyen con el objetivo de acceder a capitales sociales y simbólicos. Esto les permite ganar espacios urbanos que antes eran monopolizados por la elite criollo-mestiza, pese a continuar expuestos a ciertas formas de discriminación.
Palabras clave: racismo / elites aymaras / discriminación / exclusión / comercio / qamiris / sariris / estado nación / descolonización
Qamiris are a social group playing a key role in the development of the economy and trade in Oruro. Seen as the heirs of the sariris (travellers), they have consolidated a way of life based on the generation of economic capital which they share and distribute with the aim of gaining access to social and symbolic capital. This enables them to move into urban spaces that used to be monopolized by the criollo-mestizo elite, although they still experience certain forms of discrimination.
Keywords: racism / aymara elites / discrimination / exclusion / trade / qamiris / sariris / nation state / decolonization
1 El presente artículo se basa en los hallazgos de la investigación “Procesos de desplazamiento e inclusión de una elite indígena (qamiris) en la ciudad de Oruro. Inclusión-exclusión en un mundo de prejuicios raciales en la dinámica urbana diferenciada de la elite tradicional”, realizada en el marco de la convocatoria “Racismo, discriminación y relaciones socioculturales” convocada por el PIEB. La investigación fue concluida por Jorge Llanque Ferrufino (coordinador) y Edgar Villca Mamani (investigador), con el asesoramiento académico de Marcelo Fernández Osco. Nuestra eterna gratitud por sus consejos.
2 Antropólogo, especialista en educación superior, investigador del Centro de Ecología y Pueblos Andinos (CEPA) y docente de la Universidad Técnica de Oruro (UTO), Oruro. Correo electrónico: [email protected]
Fecha de recepción: marzo de 2011Fecha de aprobación: abril de 2011
Versión final: mayo de 2011T’inkazos, número 29, 2011, pp. 45-63, ISSN 1990-7451

46| | Artículos
Los qamiris (ricos) aymaras son un grupo social que en la actualidad tiene un protagonismo re-levante tanto en Oruro como a nivel nacional. Esta elite no ha surgido de manera espontánea; al contrario, es el producto de relaciones históri-cas de consolidación en la zona fronteriza occi-dental del departamento de Oruro. Este artículo se propone mostrar su historia, su vivencia y su dinámica; para tal efecto, comienzo con una bre-ve referencia teórico-paradigmática sobre el con-cepto de elite; caracterizo el proceso histórico así como la situación de los qamiris en la actualidad y abordo el fenómeno de exclusión/inclusión y expresiones contemporáneas de racismo genera-das en torno a estos actores.
eLiTeS Y raCiSMo
La base teórica sobre la que se desarrolla la inves-tigación parte de las visiones sobre el concepto de elite, entendiendo que la elite asume un dis-curso ideológico propugnado desde una visión racista de la sociedad. Nos referimos a la idea de colonialidad del poder a partir del concepto de raza como elemento determinante de clasifica-ción y estructuración social en el actual sistema capitalista, definido de esta manera por Aníbal Quijano (2000). Según este autor, las elites re-frendan su hegemonía mediante la colonialidad del ser en el sentido de la cultura globalizante actual. Sin embargo, los grupos marginados de esta estructura de poder no siempre reaccionan de la misma manera: es el caso de los qamiris que guardan muchos elementos propios de la cultura aymara reflejados en un proceso de conviviali-dad con el actual “sistema-mundo”.
Por ello, el estudio de las elites es un tema complejo, que ha sido frecuentemente abordado de manera transversal en otras investigaciones3.
Pocas han estudiado directamente esta temática en el caso boliviano, más aún cuando estas elites -las tradicionales criollas y, posteriormente, las mestizas- ubicadas en todo el país pero sobre todo concentradas en las capitales de departa-mentos, son las que refieren o condicionan el colonialismo interno que expresan las relaciones interculturales actuales en nuestro país.
De manera general, y específicamente en el caso latinoamericano, las elites han desarrolla-do un discurso referido a un racismo univer-sal, desde la visión de colonialidad del poder propuesta por Quijano (2000) a nivel sub-continental y por Rivera Cusicanqui (1993) en el caso boliviano con el colonialismo inter-no; también aludían a la exclusión social, por ejemplo, en situaciones de movilidad social, al mantener estructuras de poder y de explotación de los recursos económicos. Otra expresión del discurso del racismo desde las elites es el de la modernidad en contra de el de la identidad, criticado por Fausto Reynaga (1978) que hace referencia a un determinante identitario, con-traponiendo algunas reacciones de la sociedad dominante a la postura de las identidades en conflicto, en nombre de una macro-identidad cultural en contra de la de otros grupos; eso se ha reflejado en las posiciones definidas de Gabriel René Moreno (1896), Alcides Argue-das (1979) y de los seguidores del proceso mo-dernizador occidental en el país. En el caso de Oruro, este discurso se consolidó entre sus in-telectuales, en la época del auge minero:
Las costumbres del indio del altiplano, están todavía envueltas por la sombría ig-norancia de las épocas prehistóricas de la humanidad. A pesar de estar el amor a su choza ha desarrollado en sumo grado entre
3 En el caso boliviano, la más reciente es el estudio de Medinaceli (2010) sobre la formación de los llameros o sariris y otros grupos de poder económico en el periodo del auge colonial de la plata.

Qamiris aymaras|47
ellos, les es casi desconocido el amor patrio. ‘No tienen el sentimiento de la propiedad que caracteriza a los pueblos que se engran-decen’ y vive feliz con el miserable producto que le basta sacar de la tierra para su frugal alimentación la lana para sus tejidos. Le es completamente indiferente la lucha por la existencia, razón por la que su índole es en extremo desidiosa e inhospitalaria. Aferrado como el que más fácil de ser arrastrado a una ciega idolatría. Los enseres que compo-nen su hogar, son generalmente objetos que causan repugnancia, lejos de prestar como-didades y mostrar aseo. (Saínz, Palenque, Condarco y Zeballos, 1925: 901).
El racismo se asume y se caracteriza precisa-mente como una estrategia de las elites que ma-nejan el Estado y por sectores de la sociedad con mentalidad colonial, de defensa y de ataque de los cánones tradicionalmente establecidos de po-der y representatividad, con el fin de mantener las estructuras sociales existentes en el país. Su base ideológica de dominación es, parafraseando a Fanon, que “la inferiorización es el correlativo indígena de la superiorización europea” (Fanon, 1973: 76) y, añadiríamos, de la superioridad mestizo-criolla boliviana, como lo revela la his-toria del desarrollo de qamiris y sariris (viajeros) en el occidente orureño.
Las elites determinan procesos de exclusión y minimización prácticos y discursivos desde la visión de lo que Wallerstein llama los “sistemas-mundo” (1998), es decir un núcleo y una pe-riferia. Esto se refleja también en la forma de concepción y organización del Estado boliviano, donde solo se identifica la acción del mismo en el llamado eje central (que agrupa a los departa-mentos de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz), a partir del cual irradia el accionar del “Estado aparente” como dice Zavaleta (2006), que pro-pugna la “colonialidad del ser” en el sentido que
le atribuye Maldonado Torres (2007), es decir con el prejuicio de concebir al otro como un “sub-humano”; es lo que Dussel denomina el ego conquiro (yo conquisto) de los colonizadores (1989). En este sentido, las elites construyen una visión llena de prejuicios en torno a los qamiris, y su lugar de procedencia, así como el origen de su potenciamiento económico, al margen de las normas: ésta es otra forma de colonialidad que refleja un simbolismo cultural de quién debe ser elite y quién no.
en eL MUndo de LoS qamiris
El mundo aymara ha sido ampliamente inves-tigado desde diversas visiones, sean esencialistas (por ejemplo, Mamani, 2000; Reynaga, 1981), o utilitarias (Albó, 2002; Carter y Mamani, 1989 y muchos otros), o bien como una pro-puesta alternativa al modelo de desarrollo occi-dental (Bernabé, Valencia, Arrazola, Martinez, 2003; Patzi, 2009; Yampara y Temple, 2008 y otros). Sin embargo, no se ha prestado la debida atención a grupos de poder económico como el de los qamiris.
Esta falta de estudios es, a su manera, un indicador del anonimato en el que los qami-ris han vivido a lo largo de la historia, en un proceso de invisibilización tanto en tiempos de la Colonia española como, posteriormente, durante la República boliviana. Efectivamen-te, el discurso de los intelectuales bolivianos impregnados de visiones eurocentristas, no ha permitido que sean visibles. Por otro lado, el Estado monocultural tampoco ha propiciado el surgimiento de estos grupos con miras a la ge-neración de procesos propios de desarrollo en regiones que no son parte del mencionado eje central, como Oruro, en este caso.
A pesar de este proceso de invisibilidad, los qamiris orureños continuaron articulándose en el paradigma del suma qamaña, es decir el “vivir

48| | Artículos
bien” (Spedding, 2010)4, incluso superándolo al reclamar el concepto de “vivir mejor”. Cual-qui-era puede vivir bien, sin embargo “vivir mejor” implica mayores sacrificios, para mayores benefi-cios. Por tanto, cuentan con una visión propia del desarrollo, algo emparentada con la lógica capitalista actual. Pero los qamiris se caracterizan por desarrollar actividades diferentes a las de las elites tradicionales criollo-mestizas, con formas de acción alternas en la visión de la “aparente5” sociedad dominante donde ha cundido la crisis del capitalismo. Esto revela que, en la actualidad, se precisa comprender a estos grupos sociales.
Por ejemplo, para los qamiris, la riqueza no solo está circunscrita a la establecida en la lógica urbana capitalista occidental ya que, parafrasean-do a Bourdieu (2000, 2007), la lógica del capital económico no es suficiente para explicar la rea-lidad contextual; es necesario analizar el capital económico juntamente con el social, el cultural y el político desde una lógica aymara. Precisamen-te, esto es algo que caracteriza a los aymaras pues, a pesar de siglos de colonización forzada y de im-posición de estructuras sociales y mentales en su locus y su historia, ellos supieron mantener for-mas, procesos y lógicas que, aunque invisibiliza-das, generaron procesos de “convivialidad” con el cuerpo social general (Yampara y Temple, 2008).
Los qamiris aymaras, al igual que los purita-nos calvinistas o pietistas, hacen uso de su forma de vida austera y rígida en lo personal y familiar, lo que les permite desarrollarse económicamente desde la lógica capitalista:
Han sido siempre los protestantes (…) los que, como oprimidos u opresores, como
mayoría o como minoría, han mostrado singular tendencia hacia el racionalismo económico, tendencia que ni se daba ni se da entre los católicos, en cualquier situación en que se encuentren. La razón de tan dis-tinta conducta ha de buscarse, pues, en una determinada característica permanente y no solo en una cierta situación histórico-políti-ca de cada confesión (Weber, 1990: 27).
A partir del enfoque weberiano aplicado al análisis de los qamiris aymaras, cabe destacar que ellos recibieron una fuerte influencia de la religión católica, que constrasta con el estudio de Weber que señala que fueron las condiciones religiosas protestantes las que potenciaron el es-píritu capitalista. En el caso boliviano, el Estado y las elites de poder quisieron eliminar tanto los valores como los símbolos identitarios andinos. Los qamiris aymaras se adaptaron y revitalizaron su cosmovisión andina en un proceso de “con-vivialidad” con el catolicismo colonial, lo que les permitió tender puentes hacia el mundo de la modernización recreando organizaciones con lógicas propias. Es el caso del qhatu6, un espacio económico propio que difiere del que hacen uso en el universo capitalista occidental pues refleja acciones sociales, simbólicas, económicas y cul-turales propias del contexto aymara. He ahí la fortaleza propiamente dicha del qhatu que plan-tean Yampara y Temple (2008) como un espacio comercial de convivialidad usado, entre otros, por las elites aymaras o qamiris.
El capital social de los qamiris se muestra en las fiestas, en las prácticas económicas, en las re-des sociales, en la formación de capital que son a
4 El estudio de Spedding es interesante para analizar el concepto de suma qamaña, no tanto como filosofía de vida sino en la forma como el gobierno lo concibe.
5 Aparente porque solo son las elites las que están en el poder y han creado un imaginario para el resto de la población con el fin de mantener su control y poder simbólico.
6 Significa mercado, pero más allá de la idea de un espacio de compra/venta.

Qamiris aymaras|49
la vez festejo, producción y comercialización. Es decir que a pesar de los procesos de imposición y transculturación refrendados por el Estado y por su colonialidad de poder eurocentrista, los qamiris aymaras usaron lógicas y prácticas pro-pias para recrear sus instituciones generadoras de capital, en el marco de sus valores y costumbres; así lo ilustran los estudios de Yampara y Temple (2008) en la ciudad de El Alto.
Esto es precisamente un reflejo de las matri-ces culturales aymaras de organización, como señala el clásico estudio sobre la comunidad de Irpa Chico (Carter y Mamani, 1989) en el que se muestra que el carácter racional y austero de esta cultura solo se transgrede en la etapa de transmisión de los cargos en la comunidad, en el afán de buscar prestigio y a la vez de generar ca-pital social y simbólico. Lo que aparenta ser un derroche innecesario de dinero es, en realidad, “la obligación de hacer cargos políticos y religio-sos para mantener o poder acceder a los recursos materiales que es el elemento central en la repro-ducción de las familias” (Patzi, 2009: 159).
Es por ello que los pueblos aymaras y sobre todo los qamiris cuentan con valores socio-culturalesde acceso, reproducción y producción de riquezas con base en el sentido social y la persistencia del ayllu. Este no es concebido como una “organiza-ción primitiva” sino como una “institución pro-pia de desarrollo” a través de la persistencia de la religión convivial andina, pero en el proceso de fortalecimiento de sus instituciones, de su perso-nalidad, de su riqueza material y social. El qamiri aymara se alimenta de concepciones socio-simbó-licas que reflejan sus valores y patrones culturales que favorecen, en la cultura aymara, el desarrollo económico; por ejemplo, la autodisciplina, la res-ponsabilidad, el servicio a la comunidad.
En la actualidad, cabe señalar que los qami-ris también son permeables a la globalización y a la mercantilización excesiva posmoderna que afectan su “ser”, en el sentido de una ontología social urbana, de una forma de ser-en-el-mundo en la que los sujetos son “sujetados” al capita-lismo, refrendado y revitalizado por el proceso de neocolonialidad imperante en las sociedades latinoamericanas (Bigott, 1973).
LoS qamiris deL oCCidenTe orUreÑo
En el pasado, los qamiris del occidente orureño hicieron tradicionalmente uso de diversos pisos ecológicos para generar espacios de comercializa-ción. En el periodo colonial, la falta de presencia “real” del Estado español, en términos de fuerza pública, fue compensada por la presencia sim-bólica de autoridades civiles y religiosas, lo que permitió que los caciques gobernadores indíge-nas conformaran grupos de poder económico simbólicamente emparentados con Pedro Mar-tín Capurata CondorVillca a partir de 15407. La influencia de este personaje fue determinante pues permitió que los caciques pudieran com-prar sus tierras. Posteriormente, en el siglo XIX, la relación de las autoridades indígenas de Oruro con el Estado se rompió y se buscó nuevas for-mas de organización y de diálogo. El resultado fue, generalmente, una limitada presencia real y efectiva del Estado en la región.
En Oruro, la zona de Sabaya, Huachaca-lla, Todos Santos, Escara, pertenecía al señorío preincaico aymara de Karankas, hoy conocido como Jach’a Carangas. Las condiciones socio-estratégicas del lugar la convirtieron en una zona de influencia económica para el intercambio y
7 El cacique principal de la zona era Chuquichambi, legendario señor aymara que había participado en la lucha contra los españoles en Cochabamba (Medinacelli, 2010). Chuquichambi murió en 1540 y luego, según la misma autora, Carangas se dividió en tres parcialidades. CondorVillca fue parte de la cédula de encomienda de Mendieta, aunque también feriaron con Gómez de Luna.

50| | Artículos
posterior comercio de llamas, en tiempos prehis-pánicos y luego en el periodo colonial. Además, con la explotación de sal del salar de Coipasa, los sariris (viajeros) aymaras revitalizaban continua-mente rutas de transporte de productos entre di-versos pisos ecológicos. Su influencia fue tal que incluso recibieron tierras por parte de los incas en Cochabamba a fines del siglo XV (Rivière, citado en Medinacelli, 2010).
Tanto la fundación de la Villa de San Felipe de Austria a principios del siglo XVII como la de otros asentamientos (Turco, Salinas de Garci Mendoza) estuvieron relacionadas con la explo-tación de minerales. Todas las actividades gira-ban en torno a la extracción de las riquezas del subsuelo y su comercialización; de esta manera, se tejieron importantes redes de transporte y se crearon postas para mulas y caballos, alrededor de las cuales fueron creciendo centros poblados. El comercio con el sur consolidó rutas tanto en la región oriental de Oruro (Challapata, Kulta) como en la zona occidental (hacia Tarapacá y Arica). La influencia de los centros mineros era fuerte en pueblos como Carangas, Todos Santos y La Rivera: desde allá, los qamiris aymaras se dedicaban a traer coca y diversos productos para el sustento diario de las minas.
Entre las instituciones coloniales fundamen-tales en la región de Carangas, una de las más importantes fue la del Gobernador de armas, corregidor y justicia mayor, además de los cu-ras en los pueblos. Estas autoridades casi siem-pre fueron los tradicionales kurakas o caciques de origen indígena que se consolidaron como elites locales. Se encargaban de supervisar la
recaudación del tributo y eran responsables del envío de trabajadores a la mit’a de Potosí; vela-ban por el orden social local en función al man-dato del Estado colonial español que decía que los indios se ocupasen en labores productivas, para evitar la idolatría y el disenso.
Es a partir de mediados del siglo XVI que surge el mito de Pedro Martín Capurata Con-dorVillca, el prototipo de cacique gobernador de Sabaya. Actualmente, es considerado y re-verenciado como un héroe mítico local y como un ejemplo a seguir por los qamiris de la zona occidental de Oruro, fronteriza con Chile, por el poder social y económico que adquirió. Re-sulta interesante, como menciona Gilles Rivière (1997), que los posteriores caciques de Sabaya se identificaran con este gobernador.
Efectivamente, dicho personaje está asocia-do a un mito: el de Tata Sabaya8 que circula en la memoria histórica de la actual región de J’acha Carangas, en sus diferentes interpreta-ciones. Dicho mito se refiere a lo siguiente: a mediados del siglo XVI, Pedro Martín Capurata CondorVillca asumió el rol de cacique goberna-dor, merced a su origen y ascendencia aymara, siendo reconocido por la Corona española. El honor que lo rodeaba se expresaba, por ejem-plo, en la distinción de la que gozaba al poder usar un caballo blanco9 adornado con estrellas de plata, recordando la producción local de las minas. Estos símbolos de estatus y prestigio reflejaban el reconocimiento a los empresarios mineros o azogueros, a los corregidores y demás funcionarios españoles y, en algunos casos, a la población nativa10.
8 Aún hoy, en los ritos ancestrales en Sabaya, la autoridad máxima originaria es denominada Mallku Sabaya.9 En otros pueblos aymaras, el jilaqata también gozaba de similares señales de distinción: “…Antes el jilaqata siempre tenía que
tener su mula, era imprescindible” (Carter y Mamani, 1989: 280).10 Se dice que el mismo Rey obsequió a la población una imagen de la Virgen María, como se puede ver en la frase inscrita al
pie de la imagen: “Retrato de la Milagrosa Imagen de Nra. Sª de Sabaya de Carangas. Una de las que embio el S. emperador Carlos Quinto desde Roma en el descubrimiento de estos Reynos. De cuyas portentosas maravillas participan todas las que se le encomienda”.

Qamiris aymaras|51
El aspecto importante resaltado por el mito es que el cacique gobernador se enfrentó al poder colonial encarnado en el cura11 y, por extensión, al imperio español. La “República de españoles” estaba representada por la Iglesia, más que por fuerzas del orden que solo intervenían en mo-mentos de tensión; por ello, el control sobre la “República de indios” era reducido. Este con-texto favoreció el hecho que Capurata encerrara al cura. Al enterarse de la noticia, la represión contra el cacique gobernador fue la eliminación de la influencia de Capurata, la maldición del pueblo y el consiguiente éxodo de la población local. Suponemos que el castigo por rebelarse contra la Corona española fue la muerte por descuartizamiento, a modo de ejemplo, y para evitar que las ansias de “liberación” se regaran por la zona12. Finalmente, las autoridades espa-ñolas le dieron un grotesco fin, esparciendo sus restos en toda la provincia de Jach’a Carangas.
Los restos dispersos de Capurata adquirieron un carácter de fetiche y dieron características pe-culiares simbólicas atribuidas a la gente de las markas13 de Carangas, en cuanto a su oficio y a su personalidad. Entre los mitos locales, se se-ñala que:
… Salinas de Garci Mendoza, como pue-blo que alcanzó un desarrollo floreciente ante los primeros, irradiado por la cabeza del personaje; Andamarca y Corque, fueron las comunidades que favorecidas por las
extremidades inferiores, se caracterizaron como permanentes viajeros (salineras) hacia los valles y el Salar de Coipasa. Así mismo el brazo que fue llevado por Toledo determi-nó posiblemente una condición de pueblo trabajador y conservador de sus costumbres lo que según a dichas creencias se deberían a la falta del otro brazo. En cuanto a Hua-chacalla, el miembro viril del cacique que significó para esta comunidad para que en su tesonera lucha levantara su desarrollo como pueblo progresista. Por último el corazón y el brazo que quedaron en Sabaya hicieron caracterizar a este pueblo por su trabajo y por su ideología política cultural telúrica (periódico Sabaya… mi tierra, año II, número 2 de agosto 2007).
En otras versiones, la cabeza se fue a Llica (suroeste de Potosí), los brazos a Andamarca, los testículos a Sabaya14. Los más beneficiados por este fenómeno fueron los habitantes de Sabaya, no solo por recibir los principales restos del ca-cique gobernador, sino también por ser la sede de su mítico padre, el cerro Sabaya. Estos son los elementos referenciales de revitalización de las costumbres aymaras, a pesar de la extirpación de idolatrías durante el periodo colonial.
De esta manera, este mito se fue fortaleciendo en el marco de otras relaciones de dominación. Se ha convertido en el eje identitario y de valo-ración socio-cultural que reconstituye el legado
11 Los cultos a los santos y a las vírgenes desarrollados por los curas fueron creando un poder paralelo al civil, que llegó a ser denunciado por algunos. Es el caso de Bacarreza (1997) que señala que los curas cobraban sumas exorbitantes por la realización de bautizos, misas y festividades religiosas así como para la veneración de ciertas imágenes religiosas en el periodo colonial. Es posible que Pedro Martín Capurata CondorVillca, cansado de los abusos del cura, haya decidido castigarlo, con el beneplácito de sus súbditos.
12 Un castigo tradicional en la época colonial era el descuartizamiento con caballos y la posterior exposición de los miembros del infortunado en las plazas principales de los pueblos. Eso ocurrió en 1781, por ejemplo, con Tupac Katari cuando se sublevó contra la Corona.
13 Significa pueblo en aymara.14 Entrevista a Rudy Moya, 2010.

52| | Artículos
dejado por Capurata en beneficio de sus nuevos seguidores. El mito va adquiriendo una fuerza vital productiva-económica para los qamiris que desean emular las acciones de Capurata Condor-Villca al apostar por una identidad socio-cultu-ral fortalecida y proclive a potenciarse cada vez más en función al desarrollo económico, con un fuerte énfasis en lo social y lo simbólico.
Esto ocurría, por ejemplo, a principios del siglo XX. En datos referidos al pago de im-puestos por tasas de los indígenas originarios, los de 1919 señalan que los montos pagados en la zona eran relativamente altos, como re-fiere el informe de Lima (1921) o de Blanco (2001): los pueblos de Huachacalla y Sabaya eran importantes por su nivel de desarrollo, su actividad comercial. En esa época, muchos qa-miris se destacaron en la comercialización de pieles de chinchilla, de corderos y otros pro-ductos locales.
Pero no todos los aymaras son ricos. Por consiguiente, es preciso caracterizar los facto-res que han permitido consolidar la formación de estos qamiris del occidente orureño. Uno de ellos es precisamente su ubicación en la fronte-ra entre Bolivia y Chile, y las implicancias de esta situación para el comercio. Este elemen-to es determinante en el proceso de formación económica y cultural. Cabe recordar que, en la actualidad, la presencia real y efectiva del Esta-do en la región es muy incipiente, incluso en los puestos fronterizos.
Con la Revolución Nacional de 1952, las transformaciones desarrolladas por el Estado na-cionalista se tradujeron en la creación de cargos paralelos a los originarios para tener presencia en organizaciones sindicales como la Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Oruro (FSUTCO). Si bien la zona no adoptó la estructura sindical campesina, adecuó sus ins-tituciones tradicionales para sentar presencia. Es importante recalcar que no se transformó
sustancialmente la estructura originaria basada en la lógica del ayllu.
A partir de la década de 1960, poco a poco se fueron creando “islas urbanas aymaras” en la ciudad de Oruro, en una suerte de comple-mentariedad vertical eco-simbiótica, reflejo de la práctica comercial de los antiguos llameros, posteriormente convertidos en transportistas. Es la zona sud de la ciudad de Oruro la que recibió estos primeros impactos. Los qamiris empezaron a generar mayores recursos y quisieron gozar de los beneficios que sólo otorga la ciudad. En los años 1970 y 1980, el impacto fue creciendo con el crecimiento del sector transportista qamiri con vehículos de alto tonelaje, heredero de los llameros de antaño. Estos medios de transporte articulan un territorio que no se limita al ám-bito nacional, llegando hasta Argentina, Chile y Perú. Los beneficios fueron invertidos en la compra de casas de antiguos profesores o de mi-neros, para poder usarlas como vivienda y a la vez garaje para sus preciados pachajchus (camio-nes de alto tonelaje).
Es en la década de 1990 cuando se visibiliza la mayor presencia de los qamiris. En esta época, las nuevas generaciones consolidaron el proceso comercial sin limitarse al transporte sino invo-lucrándose directamente en el comercio. Los comerciantes se despliegan económicamente pues Oruro es parte de una red de operaciones comerciales que incluye las ciudades del eje (La Paz - Cochabamba - Santa Cruz), los países ve-cinos y países de ultramar que producen bienes destinados a satisfacer la demanda interna del mercado boliviano.
Los qamiris se han instalado en amplios sec-tores de la zona sur de Oruro, consolidando ciertas actividades simbólico-religiosas como la fiesta de compadres, abriendo grandes locales de fiesta, desarrollando negocios propios, eri-giendo construcciones enormes como símbolo de estatus social y, sobre todo, apropiándose de

Qamiris aymaras|53
espacios territoriales de la antigua clase media orureña como la plaza principal, el casco viejo y los principales mercados.
Además de ello, se vislumbra su presencia en el campo social y político: son los casos del Ing. Juan Quircio Choque Capuma, diputado nacio-nal; del Sr. Ever Moya, diputado nacional; el Sr. Walter Mamani Choque, Presidente del Club de fútbol San José. Estos casos han suscitado diver-sos tipos de reacciones, algunas de las cuales re-producen la colonialidad del poder expresada en un colonialismo interno de formación de clases sociales, en las que se manifiesta el racismo desde las tradicionales estructuras de poder.
Los prejuicios y las acciones de este racismo se muestran de diversas formas, de ahí la im-portancia de estudiar las expresiones de defensa y ataque que se asumen desde el Estado y que se reflejan en el consciente e inconsciente de la sociedad mayor frente a los qamiris. Estos, al estilo de Pedro Martin Capurata CondorVillca -el ícono identitario de Sabaya- buscan trans-formar la sociedad en la lógica del ayllu, en la lógica de su vivencia, transfigurando Oruro en una macro marka.
El desarrollo de este sector se expresa, por ejemplo, en el protagonismo político. Las his-torias de vida de personas como Walter Mama-ni, Bernabé Plata, Juan Quircio, Toribio Villca, Eleuterio Alconz, entre otros, reflejan precisa-mente que estos qamiris no tuvieron que seguir la “lógica de sometimiento mental” que el Es-tado nacional, imbuido de la lógica centralista y que minimiza el impacto de transformación
en el área rural, consolidó en sus estructuras de jerarquización. Desde su realidad, su cultura y su itinerario, demostraron que es posible pen-sar en la formación del ciudadano boliviano sin necesariamente contar con el apoyo del Estado, desde lógicas alternas, en este caso aymaras, a las establecidas por el “Estado aparente” (Zavaleta, 2006), pues este mismo Estado genera discursos racistas contra el “otro”, como se expresa, por ejemplo, en los prejuicios hacia la práctica del contrabando15. En este sentido, el mensaje es que se puede vivir con dignidad, fuera de la co-lonialidad del poder y del saber propugnada por el Estado y la sociedad dominantes.
Es de esta manera que los qamiris orureños se han consolidado, históricamente, como un grupo social fuera de las estructuras de desarrollo centra-listas del Estado boliviano; han logrado generar procesos propios que les permiten, en la actuali-dad, afianzarse en espacios regionales y urbanos. Pero si bien la fortaleza del qamiri radica en su ca-pital económico, también se halla condicionado por su capital social y su capital simbólico.
eL qamiri aYMara orUreÑoY SU(S) CapiTaL(eS)
A lo largo de su vida, el qamiri aymara se em-peña en conformar tres capitales importantes para su consolidación como individuo y a nivel familiar: el capital económico, el capital social y el capital simbólico. Estos tres capitales se hallan fuertemente vinculados entre sí mediante rela-ciones dinámicas.
15 Los qamiris entrevistados niegan haber incurrido en la práctica del contrabando. Ellos indican que su desarrollo económico se debió a que pudieron llevar sus productos más allá de los mercados tradicionales de consumo. Así mismo, eliminaron el recurso a los intermediarios (en este caso, en Iquique, Chile) y trabajaron directamente con los productores, sean chinos, malayos, etc. Sin embargo, reconocen que existe el contrabando pero son otras las personas que se dedican a esta actividad. Es menester señalar que el Estado no es capaz de generar propuestas y alternativas de desarrollo así como oportunidades laborales; su radio de acción y la mayor parte del presupuesto ejecutado se ha concentrado en las ciudades/departamentos del eje central, lo que precisamente provoca que el resto de los bolivianos deba buscar alternativas de desarrollo y de progreso, sobre todo en activi-dades informales.

Mario Conde Cruz. Anónimo. Acuarela, 2007.

Qamiris aymaras|55
Así es como el capital económico se vincula al capital social, precisamente a través de insti-tuciones sociales andinas tan tradicionales como el ayni. Se trata de una lógica revitalizada en el sistema capitalista bajo la forma de acumulación de capital, pero en base al sentido social, donde lo recibido es solo una especie de préstamo para des-pegar económicamente; el mismo es devuelto al que otorgó el ayni en una cadena sin fin que busca el potenciamiento económico de todos los parti-cipantes en un encadenamiento de reciprocidad. Desde la visión occidental, este aparenta ser in-teresado e individualista pero, en el caso del ma-trimonio, por ejemplo, mediante los tipanakuy16, la lógica aymara demuestra que sirve para con-solidar relaciones macro-familiares y conformar una nueva célula o unidad (la pareja qamiri) en la estructura de los grupos de poder qamiris.
Efectivamente, la devolución del ayni es la garantía necesaria tanto para fortalecer la econo-mía familiar como para devolver a otros lo que han entregado al qamiri. Esto implica procesos económicos de reciprocidad simétricas y/o asi-métricas, pero resulta ser la mejor garantía para conformar un capital económico a partir del ca-pital social, pues una mayor inversión económi-ca se expresa en la presencia de un mayor núme-ro de paisanos y qamiris antiguos con prestigio que concurren y realzan una fiesta de matrimo-nio, por ejemplo, aportando con un importante ayni (económico y social) para iniciar las activi-dades de la joven pareja. En términos de capital simbólico, el mismo matrimonio surge basado en el estatus y el prestigio que le otorgan los pa-rientes e invitados. De esta manera, la fiesta se convierte en un duelo simbólico de estatus, una competencia abierta para emular y superar a los
antiguos qamiris. Este es precisamente el funda-mento del espíritu de la economía aymara.
Desde esta perspectiva, de manera particular, los aymaras y, específicamente, los qamiris como individuos no pueden separarse de su entorno cultural y de su colectividad, porque gran parte de su capital social se refleja en sus redes sociales y en factores socioculturales como su grupo refe-rencial de riqueza y estatus.
El desafío que implica demostrar estatus y prestigio (capital simbólico) frente a sus similares destina al qamiri a pasar su vida compitiendo para ser el mejor. Se trata de una competencia sana, en el sentido en que permite que el nuevo qamiri tanto como los antiguos se dediquen a un per-manente progreso y desarrollo para enfrentarse en taypis17 simbólicos, como las fiestas, y demostrar o exponer sus capitales frente a los demás.
Ser un jaqi18 qamiri aymara va más allá de gozar de prestigio, pasando cargos en la comu-nidad, por ejemplo, en un sistema que, al pa-recer, no otorga mayores beneficios: “Todo el sistema (de rotación de cargos) conduce enton-ces a una rutina individualista y poco creativa” (Albó, 2002: 16). Al contrario, este sistema de cargos es dinámico y pujante pues sirve para ga-nar y consolidar el prestigio de la familia frente a la comunidad, pasando cargos de responsabi-lidad en beneficio de todos. Es demostrar a la comunidad que, como autoridad originaria, se ha podido concretar proyectos, llevar desarrollo a la comunidad. En otras palabras, es ser supe-rior, en términos de prestigio, para beneficio de la comunidad. En estos casos, las experiencias previas son decisivas, por ejemplo, la herencia familiar de algunos cargos, o bien las acciones realizadas por mayores. El ascenso exitoso del
16 Las tipañas o los tipanakuy se refieren al dinero (en la actualidad; antes podían ser bienes) que se otorga al anfitrión de una fiesta, con la intención de que sea devuelto en otra ocasión.
17 Frontera pero también espacio de encuentro.18 Significa persona, pero no individuo sino pareja: un jaqi varón debe tener un jaqi mujer.

56| | Artículos
compromiso originario es un modelo a imitar. Para dar jerarquía a su presencia como futura autoridad originaria, el qamiri debe ser mejor que sus pasarus19 y así consolidar el estatus de su familia, tanto para sus ascendentes como sus descendientes.
La única forma de obtener este reconocimien-to es mediante el matrimonio. Tanto varones como mujeres constituyen la auténtica esencia del qamiri aymara. Es por ello que su desempe-ño es continuamente vigilado por la comunidad: actitudes que atentan contra la sacralidad del ma-trimonio son fuertemente castigadas, pues pre- cisamente el matrimonio es la base social de mantenimiento de la estructura familiar así como el generador del capital económico qamiri. Esto llevaría a considerar que, dentro la filosofía andina, la complementariedad es un idilio con-tinuo de trabajo y tesón entre chacha (hombre) y warmi (mujer), es decir la pareja qamiri, donde ambos contribuyen por partes iguales. Pero no se debe olvidar que siglos de imposición socio-cultural donde prevalecía la figura masculina (Pa-tria Potestad) han calado hondo en determinados sectores de los qamiris: esto se refleja en actitudes machistas, patriarcales y androcéntricas que sigue reproduciendo la sociedad dominante y son asi-miladas por las parejas aymaras.
aLGUnoS VaLoreS CULTUraLeSde LoS qamiris
La formación de un qamiri, en términos de “éti-ca del trabajo”, se realiza en contextos como las fiestas y en el ingreso a instituciones tradiciona-les orureñas como la Asociación de Fútbol Oru-ro y el Club Sabaya, que han sido identificados
en el proceso de esta investigación. Allí se de-sarrollan valores como responsabilidad, religio-sidad, compromiso social, tenacidad, prácticas agro-céntricas en los negocios, respeto mutuo en el trabajo y reciprocidad, como señalan los propios qamiris.
En el caso de las fiestas, los qamiris ubicados específicamente en la zona sur de la ciudad de Oruro y en cercanías de los principales merca-dos, aprovechan para reproducir su cultura en este escenario. Veamos lo que ocurre en la fiesta de comparsas que se lleva a cabo anualmente en el marco del festejo del Carnaval20. Esta fiesta se caracteriza por la gran presencia de comercian-tes que conforman agrupaciones. Las comparsas se hallan identificadas de acuerdo a la lógica del qhatu. Dichas fiestas, generadoras de capitales social, simbólico y económico, y constructoras de la identidad gremial, se diferencian del Car-naval de las elites locales por contar con otras motivaciones para su realización. La memoria local rescata que las primeras comparsas, en la década de 1960, fueron las de Santa Bárbara y Villa Esperanza. Posteriormente, en la década de 1970, se creó la comparsa Unión Comercial.
Cabe destacar que ha sido común que los poderes locales vinculados a las elites criollo-mestizas quisieran aprovechar estos espacios en beneficio propio, no así en la lógica del ayllu en que el festejo es igual a la producción y repro-ducción de capitales. A eso se debe la presen-cia de políticos y autoridades que solicitaron, y en algunas oportunidades, se aprovecharon del apoyo de los qamiris y comerciantes; incluso, fungieron de pasantes21. Otros, en cambio, in-tegraron la lógica de la comunidad y del ayllu22. Posteriormente, se organizó la comparsa Litoral,
19 Los que asumieron el cargo e hicieron algo por la comunidad, antes del jaqi. 20 Las siguientes informaciones han sido recopiladas en el marco de la fiesta de comparsas del año 2010.21 Entre ellos se destacan Mirtha Quevedo, ex prefecta del Departamento, Edgar Bazán Ortega, ex alcalde del Gobierno Municipal.22 Fue el caso de Wilford Condori, concejal de la ciudad y Juan Quircio (†), ex diputado por el MAS.

Qamiris aymaras|57
conformada mayormente por personas oriundas del pueblo de Huachacalla, y en 2010, nació la comparsa Sabaya.
En el libro de actas ya se tiene los pasantes hasta el año 2033. La banda ha costado 5.000 dólares americanos, y la orquesta, 1.200 dólares americanos. Para esto, todos hemos hecho aporte voluntario $us 100, 200, hasta 1.000. Con ese capital hemos arrancado, y hemos hecho un recuento de $us 8.000 y tantos. Y de la Virgen también se ha hecho su Nayracha23 que también se ha hecho $us 8.000. (…) Todos hemos he-cho un aporte. Para ser pasante por cantón, por comunidad, es a voluntad. Falta con-sensuar con la gente de Cochabamba, Santa Cruz, Estados Unidos, de la Argentina donde tenemos mucha gente (Rudy Moya, Oruro, 15 de febrero de 2010).
La base de la organización de la comparsa Sa-baya se demuestra precisamente en la lógica del ayni en la Nayracha, entendida como un apor-te voluntario en beneficio de la Virgen del So-cavón, con el fin de solventar la fiesta. De esta manera, se genera también el primer capital que da vitalidad y vigencia al evento como parte de la lógica del qhatu, como fiesta generadora de capitales sociales, culturales y económicos.
La comparsa Sabaya es un referente de identi-dad así como de generación de capitales sociales y económicos. Produce desarrollo y beneficios económicos pues los pasantes contratan un lo-cal para la realización de la fiesta, los conjuntos
musicales que participarán en el festejo y eligen el atuendo de la comparsa que comunican a sus invitados cuando difunden la invitación24.
Al jugarse el prestigio del qamiri y su fami-lia, todo debe ser cuidadosamente preparado: la ostentación y el lujo deben impactar a todos los invitados. En los últimos años, se ha hecho uso de la televisión y la radio para dar a cono-cer la realización de fiestas y matrimonios. Ahí, al igual que en las invitaciones, se informa qué conjuntos participarán, los “bloques” de bailari-nes invitados; estos son elementos que afianzan el prestigio del organizador de la fiesta. Incluso, en algunos casos, se llega a invitar por este me-dio a los qamiris orureños aymaras residentes en lugares lejanos como España, Estados Unidos, Chile; pese a que los canales locales de televisión no pueden ser captados en otros lugares, es una forma de distinción frente a la sociedad orureña; es un indicador de la gran cantidad de parientes, paisanos, en resumen, del capital social de los pasantes de la fiesta.
Si bien estas manifestaciones públicas (pro-paganda, publicidad) demuestran el estatus y el prestigio de los pasantes, en realidad, el éxito de la fiesta se mide por la presencia de invitados de prestigio. Entre ellos, los más esperados son las autoridades originarias pues dan las bendiciones necesarias de las illas25 y de las principales dei-dades a los pasantes y sus invitados y otorgan su visto bueno para que los pasantes reciban los beneficios socio-culturales correspondientes, es decir: respeto por parte de la comunidad, jus-tificación social para asumir otro cargo superior o incluso para presentarse a una candidatura en
23 Proviene de la palabra nayra que significa antes, anterior; Nayra Pacha es el pasado, lo antiguo (Layme, 2004). Nayracha es un aporte para satisfacer a los antepasados, los antiguos, para que prodiguen abundancia, den bienestar y felicidad a los pasantes.
24 Estas invitaciones suelen ser muy vistosas, más grandes que las comunes, impresas a todo color, para expresar la grandeza y generosidad de los pasantes.
25 Amuleto para atraer la abundancia (Layme, 2004). Se denomina de igual manera a ciertos lugares y piedras tutelares.

58| | Artículos
elecciones municipales o para postular a un car-go público, por el servicio que realizaron para su comunidad.
Otra demostración del poder económico y social de un qamiri, en el caso de los varones, se expresa en el campo del deporte, específica-mente del fútbol. El Club Sabaya, actualmente ubicado en la primera categoría de fútbol de la Asociación de Fútbol Oruro, se ha convertido en un elemento referencial identitario fortaleci-do gracias a la presencia de Walter Mamani a su cabeza, el año 1997. El proceso que siguió este empresario y político sabayeño como Presidente de este club y que lo llevó a obtener el título de campeón en la categoría “Primera B no aficiona-dos” fue el siguiente:
En una de las reuniones, definieron que debía manejar mi comunidad que se llama Alaroco y manejamos el club. Nos habíamos elegido la directiva, como yo viví en Oruro, me han elegido Presidente. El 97, le sacamos campeón de la “B”. Hemos ascendido a la “A” y yo le hice salir campeón en mi gestión. Estábamos a un pasito de llegar al fútbol profesional. También me hice cargo como Presidente del Club Sabaya como si hubiera prestado un cargo devocional. Esta decisión ha salido de una reunión en Sabaya. Enton-ces me han dicho: ‘Walter, ¿por qué tú no nos colaboras con el Club este añito?’. ‘No hay problema’, les dije. ‘Yo les coopero pero como hubiera pasado un cargo en Sabaya para que me digan pasiri26’ (Walter Mamani, Oruro, 15 de noviembre de 2010).
Es interesante notar que las condiciones ac-tuales y el hecho de que muchos qamiris se en-cuentran realizando actividades lejos de su lugar
de origen generan estos acuerdos y equilibrios. Otros casos ilustran la dinamicidad de la cultura aymara en nuevos contextos, nuevos espacios de interacción. La ciudad de Oruro ya no es perci-bida como una zona de residencia: a través del Club Sabaya, se convierte en parte de la marka sabayeña. Un proceso similar se ha visto en la fortuna de otros clubes de fútbol, como el Club Huachacalla o el Club Escara, por ejemplo, aun-que con ciertas particularidades:
Nombran a una persona potentada, a uno que tiene dinero van a conversar el directorio saliente. Entonces es un lujo ser presidente, pero eso va a cuenta del direc-torio, ¿no? Sobre todo al encargado directo: le nominan un delegado y secretario más, pero ese es el símbolo del escareño. Por eso, su segundo himno es el huayñito “Somos valerosos muchachos del club escareño equipo de gran pujanza”. Cuando los jugadores que no son de allá, se les invita a una fiesta y allá se los trata bien. Entonces, es un nexo que permite aglutinar a nuestros residentes del interior, de La Paz, Cochabamba, San-ta Cruz, Yacuiba, a través del fútbol, a las clases sociales y lo mismo sucede en Co-chabamba, en Santa Cruz: tienen un club que participa en el aniversario de Oruro y no se olvidan y todos estos campeonatos en Escara son el 6 de junio. Lo mismo es en Sabaya. Entonces, son todos estos elemen-tos que aglutinan todo y tienen la identidad (Fernando Tawiwara, Oruro, 12 de octubre de 2010).
Los enclaves culturales persistentes en las dife-rentes ciudades donde los qamiris aymaras orure-ños han migrado se han conformado a partir de
26 Sinónimo de pasante.

Qamiris aymaras|59
los equipos de fútbol que resultan ser el contexto socio-simbólico de unión y reencuentro con los familiares y migrantes en el pueblo de origen, sea en la fiesta del 6 de junio en Escara o la primera semana de diciembre en Sabaya, o los primeros días de enero en Huachacalla. Allá se lleva a cabo el campeonato anual de fútbol y participan las delegaciones de todos los lugares de residencia. En este sentido, el fútbol es asumido como una prolongación de la fiesta, del festejo aymara en la lógica del qhatu, pues es un re-encuentro entre todos los “paisanos”, los “hermanos” aymaras, en el que comparten sus experiencias, sus logros y capitalizan sus avances. Es un retorno a la tierra de origen donde demuestran que han salido de ella pero para ser exitosos.
Un qamiri preSidenTe deL CLUBde fúTBoL San JoSÉ
La mayor de las glorias para los qamiris ayma-ras es que pese a una férrea oposición, el qamiri Walter Mamani haya ganado la Presidencia del Club de fútbol San José gracias al voto de los orureños. Así lo explica el Director de Deportes del Periódico La Patria de Oruro:
En estas elecciones se ha notado mucho más interés que en las anteriores. Hemos visto la presencia de muchos políticos que han sido arrinconados, tratando de salir a través de San José. La presencia de estos frentes (que han sido cinco) nos ha mostrado que ahí es-taba el MAS, dividido en dos frentes, ADN, que se han unido con el MIR, en fin (Etzhel Llanque, Oruro, 15 de diciembre de 2010).
La postulación de Walter Mamani a la pre-sidencia de este club fue preparada con antici-pación pues uno de los medios para ingresar a una institución tan tradicional en Oruro era un proceso muy planificado:
Él lo ha planificado desde el año pasado. El 2009 ya me llegó al periódico dos notas donde la hinchada le estaba pidiendo a don Walter para que se haga cargo del club. Yo pensé que era solo una acción política, pero con el transcurrir de los meses, estos documentos han vuelto a aparecer. Por eso, dice don Walter: ‘yo estoy aquí a pedido de la hinchada’. Esa su ventaja es que ha tra-bajado mucho tiempo y poco a poco se ha hecho conocer con los medios, de manera que, cuando ha llegado el proceso eleccio-nario, él ya tenía una gran ventaja. Él se ha contratado publicidad en varios medios, en el deporte, en radio, en televisión. Ellos han ido difundiendo ya hace rato: ‘Walter presidente, Walter porque necesitamos un cambio…’. Entonces, ¿quién es la opción? ¿Quién puede venir con dinero para San José? … Y aparece Walter Mamani (Etzhel Llanque, Oruro, 15 de diciembre de 2010).
Walter Mamani había planificado ser Presi-dente del Club San José y por eso debía capitali-zar su imagen social de orureño occidental, pero también de empresario qamiri. La alianza con la prensa le permitió lograr un impacto social. Además, Mamani es un hombre pragmático: en una última jugada, sin siquiera ser Presidente, en plena conferencia de prensa, presentó al entrena-dor y a cinco jugadores pre-contratados:
Todo, aparte de anunciar, él ya estaba obrando. O sea… ‘Ya tengo el entrenador’, dijo y la gente confió… ‘Ya tengo cinco ju-gadores’: ha confiado más. Era el más lúcido en sus propuestas; proponía y mostraba, lo que no han hecho los otros (Etzhel Llanque, Oruro, 15 de diciembre de 2010).
Esta es precisamente la lógica diferenciada del qamiri aymara: actúa mostrando lo que va

60| | Artículos
a hacer, pues ya lo está haciendo a diferencia de la elite criollo-mestiza que se basa en la retórica; si bien otros candidatos habían conversado con un técnico para dirigir el equipo, el qamiri fue más pragmático. Su imagen de potentado ay-mara frente a un ex senador, un ex candidato a gobernador, un ex dirigente minero y un políti-co emparentado con el Presidente Morales, fue importante. Es de esa manera que en diciembre de 2010, Walter Mamani logró conquistar la presidencia del club para orgullo de la ciudad de Oruro y de gran parte de los residentes orureños en el país y en el exterior. De por sí, esto es un reflejo de lo que pueden hacer los qamiris ayma-ras que viven en Oruro.
exCLUSiÓn Y raCiSMo en orUro
La sociedad urbana orureña aún no ha podi-do establecer lazos de interculturalidad con los qamiris aymaras. Algunos sectores de las clases medias bajas siguen viviendo en la lógica de la civilización eurocentrista y generan todavía dis-cursos racistas que veremos más adelante27.
La sociedad dominante todavía es conserva-dora y se muestra celosa del avance económico de los qamiris del occidente de Oruro. A decir de nuestros interlocutores, los más resentidos con los fronterizos son los que no han alcanzado un espacio económico en la actividad del comercio: por esta razón, se expresan en términos ofensi-vos: “…indios, llamas, burros cargado de plata”. Pero, por otro lado, según los qamiris:
…su sueño es hacer casar a sus hijas con un joven de la frontera y hasta se sienten or-gullosos de que sus hijas estén enamorando
con un joven de esa región. Los resentidos tienen una doble conducta: una de ofensa y otra de admiración; pero se sienten más contentos cuando tienes su amistad de un fronterizo; hasta inclusive se jactan de com-partir con ellos (Toribio Mamani, Oruro, 28 de mayo de 2010).
La sociedad dominante y, sobre todo, las eli-tes locales han delimitado el campo de exclu-sión desde el capital cultural, ostentado títulos universitarios, conservando el manejo de insti-tuciones tradicionales, el recuerdo de la historia de la oligarquía minera. En contraparte, los qa-miris cuentan con pocos profesionales aunque en los últimos tiempos ha surgido una nueva generación de profesionales que seguramente generará otras reacciones y efectos en la socie-dad receptora.
A pesar de estas dificultades, la “resistencia cultural” de los qamiris se manifiesta de diferen-tes formas; en la lógica varonil, se ha circunscrito a la práctica y política interna del “deporte rey”, es decir, el fútbol. Este escenario ha sido propi-cio para la expresión del racismo.
Al ser el deporte -sobre todo el fútbol- uno de los elementos característicos de la persistencia de la identidad de los qamiris aymaras, la for-mación de sus clubes de fútbol, tanto en la liga interprovincial como en el proceso de consolida-ción de los clubes, los ha llevado a sufrir terribles procesos de discriminación al seno de una de las instituciones urbanas como la Asociación de Fútbol Oruro (AFO):
Cuando vinieron [los primeros escareños] se presentaban en los equipos aquí en el
27 Una de las expresiones racistas más fuertes ha sido, probablemente, la apreciación de un comentarista político local, de profe-sión ingeniero, en ocasión de las elecciones departamentales para el cargo de Gobernador. Mencionó que la Gobernación se había ruralizado y que el pensamiento indígena no era un pensamiento científico por lo que los campesinos no eran llamados a hablar de desarrollo en el departamento de Oruro.

Qamiris aymaras|61
barrio (zona Sud), y luego presentaron su equipo en la Asociación de Oruro. En-tonces, en todo el partido, nos insultaban con denominaciones como ‘llamas, ustedes son llamas’ [decía la gente de la ciudad], porque ha sido primer equipo provincial [el Club Escara] que se ha presentado en la AFO. Todos los equipos eran de empresas o representaban a instituciones como ENAF, Ferroviario, Litoral y luego de Escara. Y por eso, cada partido que jugábamos recibía-mos la discriminación de todos; incluso nos escupían en la cara. Entonces la discrimina-ción ha sido siempre latente de la gente que vive en la ciudad por una parte y también por tenencia económica. El término del ‘sabaco’ no es de alabanza; muchos pobla-dores de aquí de la ciudad dicen: ‘Este es un sabaco’ y qué significa, que tiene dinero pero que es ignorante, o decir huachacalle-ño o sabayeño o escareño es sinónimo de decir: ‘tiene plata pero es ignorante’ [prejui-cio de la ciudad]. (…) En el colegio Naciones Unidas se aglutina a la mayoría, me parece del occidente, enton-ces ya los chicos lo pusieron ‘Sabaya School’ cuando es ‘Naciones Unidas’ (Fernando Tawiwara, Escara, 12 de octubre de 2010).
El racismo imperante se manifiesta precisa-mente por parte de la sociedad urbana en las reuniones deportivas donde las instituciones sociales tradicionales también asumieron actitu-des defensivas, en ocasiones agresivas y de ex-clusión, hacia los equipos provinciales, tal como lo describe el informante Tawiwara, en una construcción social evidente con fuerte carga racista, como cuando se dice “Sabaya School”, prefiriendo el uso del idioma inglés como señal de distinción. Sin embargo, esto no amainó sus ánimos de participación. Qamiris como Juan Quircio, querendones de su tierra, reflejaban e
insuflaban en los jóvenes las ganas de luchar o de ganar los partidos en los que hasta el árbitro estaba en contra de ellos:
‘Jóvenes, ustedes nunca tienen que desma-yar, vamos pueden, tienen que remontar el resultado’. (….) Sacaba dinero de su bolsillo y decía: ‘Chicos, me tienen que ganar, este premio es para ustedes’, y todos nos rajábamos, él lo ha subido a una categoría máxima. (…) Para él era fácil apoyar económica-mente. Había ciertas formas de discrimina-ción, pues, del campo y ciudad. Por ejem-plo sucedió que en la AFO se reunieron y dijeron: ‘¿Cómo un equipo provincial iba a ir a un nacional?’. Eso pasó porque Escara, en el año 1990, como campeón de Oruro (selección sub-16), tenía que ir a Potosí y cuando la Asociación de Fútbol nos puso trabas para ir allá y quisieron armar en la AFO una selección orureña [la convoca-toria era para clubes campeones, no para selecciones], pero cosa que nosotros, como Club Escara, ganamos a esa selección oru-reña (Limberg Araoz Choque, Oruro, 5 de noviembre de 2010).
En este caso, el buen qamiri es un ejemplo a imitar pues muestra su integridad logrando in-troducir en los nuevos o jóvenes miembros de su comunidad los valores socioculturales de lucha ideológica y fortaleza. Su sola presencia y caris-ma son determinantes para su trabajo, a pesar de los obstáculos que pueden colocar las institucio-nes tradicionales.
Al contrario, los qamiris, en lugar de actuar con rudeza o torpeza, cimentan y generan estra-tegias para permitir una mayor empatía frente a la sociedad tradicional, aunque ello no signifi-ca que olviden sus raíces socioculturales. Así es como, en un proceso lento pero seguro, coparon

62| | Artículos
espacios en instituciones como la Asociación de Fútbol Oruro:
Él [Juan Quircio Choque Capuma] era delegado de Escara ante la AFO y era bien popular y bien conocido por la gente. En-tonces se ha postulado a la presidencia, y ha sido ganador de la Asociación de Fútbol y estando en la AFO, se ha hecho conocer más para luego postularse a la Cooperativa de Teléfonos Oruro (COTEOR) y en COTEOR también lo ganó, y de COTEOR a Diputado, al gobierno… Con Escara se ha hecho conocer y él le ha dejado mucho a Escara (Limberg Araoz Choque, Oruro, 12 de noviembre de 2010).
La vigencia y protagonismo de los qamiris ay-maras se refleja precisamente en la posibilidad de pertenecer a estas instituciones tradicionales re-presentativas del departamento de Oruro. La Aso-ciación de Fútbol Oruro como la Cooperativa de Teléfonos de Oruro son espacios tradicionales y conglomerados donde se conoce a mucha gente: ser miembro de las mismas es la mejor manera de ampliar su capital social y de ser una figura pública.
ConCLUSioneS
La colonialidad del poder, en la historia de nuestro país, en lugar de ir destruyendo culturas nativas en sus expresiones tradicionales, ha cimentado un proceso de diferenciación que permitió el fortale-cimiento de los qamiris como grupo social referen-te del desarrollo económico-comercial en Oruro. Los qamiris aymaras del occidente orureño son he-rederos de los sariris (viajeros) que, haciendo uso de los pisos ecológicos, consolidaron una forma de vida basada en lógicas racionales comerciales.
La formación de capitales se circunscribe a la lógica económica, pero también se extiende al ámbito social y simbólico. En este sentido, los
qamiris generan capital social bajo la lógica del compartir y redistribuir parte de sus ganancias con el afán de consolidar nuevos capitales. Eso les permite ganar espacios urbanos que antes eran monopolizados por la elite criollo-mestiza abiga-rrada, pese a seguir expuestos a ciertas formas de discriminación por parte de la sociedad orureña.
La lógica, la personalidad y los valores qamiris se enfrentan a una lógica de colonialidad mental y transculturación en diversas instituciones que conforman la sociedad local, mediante actitudes de exclusión disimulada a partir de la vigencia de prejuicios que los tildan de “contrabandis-tas”, “sabacos” y otros términos despectivos. Pese a ello, la fuerza y el empuje de los qamiris han permitido que revitalicen prácticas culturales propias en el actual sistema capitalista. Una de las características de este tipo de sociedades es el de la convivialidad y adaptación, sin perder su identidad frente a la macro sociedad dominante.
Sin embargo, en esta sociedad mayor, toda-vía se manifiestan -por lo menos en el caso de Oruro- formas ocultas de racismo en que la colonialidad del ser propugnada por un sistema capitalista occidental eurocentrista que impera en las sociedades urbanas bolivianas exige, me-diante la violencia simbólica, desechar la identi-dad y práctica socioeconómica qamiri aymara y asumir la lógica de la sociedad decadente.
BIBLIOGRAFÍAAlbó, Xavier 2002 Identidad étnica y política. La Paz: CIPCA.
Arguedas, Alcides 1979 Pueblo enfermo. La Paz: Juventud.
Bacarreza, Zenón 1997 “Carangas en el año 1910”. En: Eco andino, año 2, nº 3: 63-140.
Bernabé, Adalid; Valencia, Geisha; Arrázola, Roberto; Martinez, Freddy y Felipe, Efraín 2003 Las ferias campesinas, una estrategia socioeconómica. La Paz: PIEB.

Qamiris aymaras|63
Bigott, L. A. 1973 El educador neocolonizado. Caracas: IPASME.
Blanco, P. 2001 Diccionario geográfico del departamento de Oruro 1904. Oruro: IFEA, IEB, ASDI/Sarec.
Bourdieu, Pierre 2007 El sentido práctico. Buenos Aires: Siglo XXI.2000 La distinción. Madrid: Taurus.
Carter, William y Mamani, Mauricio 1989 Irpa Chico: Individuo y comunidad en la cultura aymara. La Paz: Juventud.
Dussel, Enrique 1989 Europa, modernidad y eurocentrismo. México: Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa (UAM-I).
Fanon, Franz 1973 Piel negra, máscaras blancas. Buenos Aires: Abraxas.
Layme, Félix 2004 Diccionario bilingue aymara-castellano.La Paz: CEA.
Lima, E. 1921 Etnografia de la provincia Carangas.La Paz: Intendencia de Guerra.
Maldonado Torrez, N. 2007 “Sobre la colonialidad del ser. Contribuciones al desarrollo de un concepto”. En: S. Castro Gómez. El giro decolonial. Reflexiones para una diversidad epistémica más allá del capitalismo global. Bogotá: Iesco, Pensar, Siglo del hombre.
Mamani, B. V. 2000 Identidad y espiritualidad de la mujer aymara. La Paz: CREART.
Medinaceli, Ximena 2011 Sariri. Los llameros y la construcción de la sociedad colonial. La Paz: IEB, ASDI, IFEA, Plural editores.
Moreno, Gabriel René 1896 Últimos días coloniales en el Alto Perú. Santiago de Chile: Cervantes.
Patzi, Félix 2009 Sistema comunal: una propuesta alternativa al sistema liberal. El Alto: Vicuña.
Quijano, Anibal 2000 Colonialidad del poder, globalización y democracia. Lima: S.E.
Reynaga, Fausto 1981 La revolución amáutica. La Paz: WA-QUI.
Rivera Cusicanqui, Silvia 1993 “La raiz: colonizadores y colonizados”. En: Violencias encubiertas en Bolivia. La Paz: Aruwiyiri THOA. 1986 Oprimidos pero no vencidos. Ginebra: UNRISD.
Rivière, Gilles 1997 “Tiempo, poder y sociedad en las comunidades aymaras del altiplano (Bolivia)”. En: Goloubinoff, M; Katz, E. y A. Lammel (eds.). Antropología del clima en el mundo hispanoamericano. Quito: Abya Yala, tomo 2.
Sainz, Antonio José de; Palenque, Jorge; Condarco, Enrique y Zeballos, Enrique 1925 Monografía de Oruro. Bolivia en el primer centenario de su independencia. La Paz: The University Society Inc.
Spedding, Alison 2010 “Suma qamaña ¿Kamsañ muni? ¿Qué quiere decir vivir bien?”. En: Revista teológica y pastoral del Instituto Superior Ecuménico Andino de Teologia, 4-40.
Weber, Max 1990 La ética protestante y el espíritu del capitalismo. Lima: Tiempos Nuevos.
Yampara, Simón y Temple, Dominique 2008 Matrices de civilización: sobre la teoría económica de los pueblos andinos. El Alto: Qamañ Pacha.
Zavaleta Mercado, René 2006 Lo nacional-popular en Bolivia. La Paz: Plural Editores.

Mario Conde Cruz. Brain Repair. Acuarela, 2007.

Plataformas, redes y megaproyectos |65
Mirna Liz Inturias2
Un análisis a partir de la experiencia del Corredor norte
Plataformas, redes y megaproyectos1
an analysis based on the northern Corridor experience Platforms, networks and megaprojects
La puesta en marcha de megaproyectos en la amazonia boliviana pone en riesgo la sostenibilidad de las áreas protegidas Madidi y Pilón Lajas, reconocidas a nivel mundial por su gran valor ecosistémico. El artículo analiza la experiencia del Corredor Norte en su tramo Yucumo - Rurrenabaque, a la luz de la Teoría de Transformación de Conflictos y la Teoría del Actor Red, partiendo de la necesidad de construir plataformas como instrumentos de gestión sostenible de los recursos naturales.
Palabras clave: plataformas / áreas protegidas / protección del medio ambiente / gobernanza ambiental / conflictos socio-ambientales / teoría de transformación de conflictos / teoría del actor red / megaproyectos regionales
The launch of megaprojects in the Bolivian Amazon region threatens the sustainability of the Madidi and Pilón Lajas protected areas, recognized worldwide for the immense value of their ecosystems. This article analyzes the experience of the Northern Corridor, focusing on its Yucumo - Rurrenabaque section, in the light of Conflict Transformation Theory and Stakeholder Network Theory, based on the need to build platforms as a means to ensure the sustainable management of natural resources.
Keywords: platforms / protected areas / environmental protection / environmental governance / social-environmental conflict / conflict transformation theory / stakeholder network theory / regional megaprojects
1 El artículo se basa en información sistematizada durante la ejecución de la investigación: “Transformación de conflictos, plata-formas y gobernanza: ¿Una respuesta frente a megaproyectos de desarrollo en Madidi y Pilón Lajas?”, realizada en el marco de la convocatoria del PIEB sobre “Sostenibilidad de Áreas Protegidas”. El estudio ha sido coordinado por Henkjan Laats, con la participación de Mirna Inturias y Clemente Caymani.
2 Socióloga, investigadora social especialista en temas indígenas, identidad e interculturalidad, transformación de conflictos am-bientales, entre otros. Docente universitaria en la Universidad NUR, Santa Cruz. Correo electrónico: [email protected]
Fecha de recepción: marzo de 2011Fecha de aprobación: abril de 2011
Versión final: mayo de 2011T’inkazos, número 29, 2011, pp. 65-85, ISSN 1990-7451

66| | Artículos
En la región amazónica nueve gobiernos pro-ponen y ejecutan megaproyectos, impulsando la explotación de los recursos naturales y pro-moviendo la colonización con nuevos asenta-mientos poblacionales. Con este fin, están eje-cutando programas nacionales e internacionales: uno de los más conocidos es el Programa de la Aceleración de Crecimiento, en Brasil. A nivel internacional se implementa desde el año 2000 la Iniciativa para la Integración Regional Sura-mericana (IIRSA).
El Corredor Norte es un proyecto de gran envergadura de la IIRSA en el que trabajan de manera conjunta países como Brasil y Venezue-la en la planificación de varios puntos como la construcción de una red de carreteras en la Ama-zonía, el establecimiento de un gasoducto trans-amazónico y la construcción de múltiples represas sobre el río Madeira y sus afluentes. El Corredor Norte atraviesa municipios, territorios indígenas y áreas protegidas. Hasta el momento, Bolivia ha sido una de las áreas menos intervenidas por esta construcción, pero sus impactos son previsibles: entre ellos, la construcción del megaproyecto sig-nificaría el crecimiento y la presión de población de origen migrante, poniendo en riesgo las áreas protegidas y sus recursos naturales.
Frente a la puesta en marcha de megaproyec-tos3 y la consecuente generación de conflictos socio-ambientales, las plataformas se constitu-yen en espacios necesarios para la participación de diferentes actores y para la construcción de propuestas sostenibles que garanticen la protec-ción y uso adecuado de los recursos naturales y, por consiguiente, la gobernanza de estas áreas.
Generalmente las decisiones sobre la propiedad y manejo de recursos naturales son verticales y fracasan, justamente porque los problemas tie-nen como causa principal los intereses de múlti-ples actores en interacción. Por esto, es necesario que estas redes de relaciones sociales y técnicas que están haciendo reclamos competitivos, reali-cen acciones concertadas que resulten en un uso más sostenible de los recursos naturales.
El Parque Madidi y la Reserva de Biósfera y Tierra Comunitaria de Origen Pilón Lajas (RBTCO-Pilón Lajas), ubicadas en el norte del departamento de La Paz y la parte extremo occidental del departamento del Beni, forman el conjunto de áreas protegidas con mayor ri-queza de ecosistemas y especies de Bolivia, y de renombre a nivel continental y mundial. Cons-tituyen el reservorio de recursos biológicos más importante del territorio nacional, y se puede afirmar que en gran parte, gracias a ellas, Bolivia se encuentra entre los 12 países biológicamente más ricos del mundo (Rivera, 2010). La región subandina amazónica del conjunto Madidi - Pi-lón Lajas, conformada por los ríos Tuichi, Beni y Quiquibey, además del río Madidi, es el ma-yor reservorio de biodiversidad de Bolivia. Estas áreas también son parte del Corredor de Con-servación Vilcabamba-Amboró que tiene una extensión de casi dos millones de hectáreas con una excepcional diversidad de hábitats y espe-cies. Además de su importancia ecosistémica, es-tas áreas protegidas albergan una gran diversidad cultural. Allá habitan cinco pueblos indígenas: los t’simane, los mosetén, los tacana, los ese ejja y quizás los toromona4, todos en situación de
3 Infraestructuras que se caracterizan por su magnitud y gran envergadura. Este tipo de estructuras son descritas con medidas de cientos de kilómetros, en al menos una dimensión (Banham, 2001). Por otra parte es importante aclarar que la infraestructura desde una perspectiva de la economía y las finanzas públicas se refiere a aquellos servicios esenciales: transporte, energía, comu-nicaciones, obras públicas, etc. (www.eumed.net).
4 La Resolución Administrativa Nº 48/2006 protege a los toromona, un pueblo aislado y sin contacto desde el siglo XIX. El Servicio Nacional de Áreas Protegidas dictó esta resolución declarando “zona intangible y de protección integral de reserva absoluta” a los

Plataformas, redes y megaproyectos |67
vulnerabilidad frente a la puesta en marcha de los megaproyectos.
Estas áreas protegidas, así como las zonas cir-cundantes, se caracterizan por ser el escenario de varios tipos de conflictos por el acceso a recursos naturales. Hemos identificado los siguientes me-gaproyectos en proceso de implementación y/o de ejecución:
• ComplejoAgroindustrialSanBuenaventura,• larepresadelBala,• laexploracióndehidrocarburos,• laconstruccióndelpuenteRurrenabaque-
San Buenaventura,• laconstruccióndelCorredorNorte.
Estos megaproyectos se desarrollan ante una población local desinformada de la magnitud de los impactos que generarán y, por consiguiente, sin propuestas ni alternativas para hacerles fren-te. Este contexto se constituye en una amenaza para la sostenibilidad de las áreas protegidas. Por ejemplo, la construcción de megainfraestructu-ras de carreteras provoca impactos ambientales altos que son minimizados frente a los intereses económicos existentes. Según las estadísticas, 74% de la deforestación que ha sufrido la región amazónica ha ocurrido en los terrenos situados en un área de hasta 50 kilómetros a ambos lados de las carreteras más importantes (Quak, 2009).
El presente artículo reflexiona a la luz de la Teoría de Transformación de Conflictos Am-bientales y la Teoría Actor Red (TAR) sobre la necesidad de construir una plataforma para la gestión sostenible de recursos naturales, con el objetivo de generar una gobernanza ambiental
en estas áreas protegidas. Se parte del análisis de un caso concreto: la puesta en marcha del megaproyecto carretero conocido como Co-rredor Norte en su tramo Yucumo - Rurrena-baque (Beni), un área de influencia de las áreas protegidas Madidi y Pilón Lajas. La elección de este megaproyecto se justifica en la medida en que se trata de un proceso en marcha, con la intervención de numerosas instituciones in-volucradas en la construcción de esta carretera. Por consiguiente, se cuenta con una levadura en crecimiento que puede generar condiciones para construir una plataforma; también se analizará, el entramado de redes existentes.
perSpeCTiVaS TeÓriCaS para Una adeCUada GoBernanZa
Las plataformas son alternativas de gobernanza frente a la puesta en marcha de megaproyectos. Y tal como señalan Jiggins y Röling (2001), su desarrollo e imperiosa implementación se debe a dos razones: el fracaso de las decisiones verticales y la transferencia de tecnología, y el reconoci-miento del inadecuado uso de los recursos na-turales por actores que mantienen algún tipo de relación y que, por tanto, deben ser ellos mismos quienes deben resolver esta situación, de manera coordinada. Este análisis se basa en dos perspec-tivas teóricas: la Transformación de Conflictos y la Teoría del Actor Red.
Transformación de conflicTos
El enfoque de la Transformación de Conflictos tiene como eje la transformación social, lo que
territorios dentro del Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado (PNANMI) Madidi, donde se cree que vive este pueblo. Según la misma, el SERNAP y otras oficinas gubernamentales emprenderán las acciones técnico legales para certificar la situación del grupo aislado a través de un estudio “histórico, antropológico, geográfico y ambiental”, con el fin de elaborar un plan de acción que incluya las estrategias orientadas a preservar el aislamiento voluntario de los toromona. Esta resolución prohíbe las actividades hidrocarburíferas y mineras dentro del área; tampoco son permitidos los contactos, incluso la “intervención pueblo a pueblo”.

68| | Artículos
Lederach (2007) denomina: “el cambio social constructivo”. Este cambio social tiene su cen-tro en la invisible red de relaciones. Desde una perspectiva de la construcción de la paz, se en-tiende que estas relaciones crean y emanan ener-gía social que retorna buscando un sentido de propósito y rumbo. Es justamente en la calidad y la naturaleza de las relaciones entre las perso-nas, en la creación de tejidos sociales, relaciones y espacios relacionales, donde se puede construir justicia y paz de manera sostenible. La capacidad de ver y construir redes exige la artesanía de una araña y tenemos que aprender a ser “ingeniosa-mente flexibles” (Lederach, 2007: 131).
Por ello, las plataformas se entienden como aquellos espacios de relaciones que tienen la ca-pacidad de mantener a grupos de personas en interacción creativa y, por tanto, deben adap-tarse y ser ingeniosamente flexibles en relación a su entorno cambiante. La permanencia del cambio requiere la permanencia de la adaptabi-lidad creativa. Por consiguiente, la función de las plataformas es, más que crear soluciones en sí, la de generar respuestas creativas. Estas pla-taformas deberán ser adaptables, capaces de dar respuestas continuas.
Un cambio constructivo genuino requiere la participación de la “otra” parte: por tanto, las plataformas son espacios abiertos para todos los actores involucrados que participan en ella de manera voluntaria.
Teoría del acTor red
La sociología de las asociaciones brinda un en-foque novedoso y distinto, la denominada Teo-ría del Actor Red (TAR)5: “…que evoluciona a partir de las obras de Michel Callon (1991) y Bruno Latour (1992)” (citado por Bardini,
s.a.). Este enfoque es un paraguas importante para el análisis de las plataformas y puede ser entendido como un conjunto de pequeños rela-tos o historias. En ellos, el analista siempre pone su mirada sobre las relaciones y no sobre enti-dades fijas o estaciones establecidas. Del mismo modo, su preocupación se enfoca en cómo se producen dichas relaciones, cómo estas se en-samblan, giran alrededor de ciertas entidades o constituyen otras nuevas.
Tales narraciones no respetan las barreras disciplinares. Es decir, en ellas aparecen preocupaciones típicas de los sociólogos, psicólogos, antropólogos, economistas, tecnólogos, geógrafos, etc. Tampoco las metodológicas. Sus relatos se elaboran des-de etnografías convencionales, alternativas, desde análisis del discurso, entrevistas de todo tipo, análisis documental, elementos periodísticos o literarios. Y otro límite importante que no se respeta es ontoló-gico. Precisamente, uno de los elementos más conocidos de la TAR es su negativa a partir del a priori que distingue entre seres humanos y otras entidades. Por esta razón, el lector de un relato TAR siempre tiene la sensación de que los dualismos clásicos de las ciencias humanas (social-natural, grande-pequeño, origen-final, individuo-grupo…) no le sirven como puntos de anclaje para comprender lo que está leyen-do. Estos parecen haberse disuelto y apun-tar hacia otro tipo de formaciones (Callén, Dominech, 2010: 5).
La TAR considera fundamental el principio de simetría que, al borrar los límites y las distan-cias entre ciencias sociales y tecnología, plantea
5 En inglés, la sigla utilizada para actor network theory es ANT (Latour, 2005).

Plataformas, redes y megaproyectos |69
una tecnociencia, reivindicando la unidad entre sociedad y naturaleza.
Cuando Latour dice que ‘la tecnología es la sociedad hecha para que dure’ o Callon afir-ma que la sociedad no puede ser entendida sin sus herramientas técnicas, están recor-dándonos que no son solo las personas las que construyen la sociedad. No tratan solo de otorgar agencia a lo no-humano, sino de redistribuir la agencia entre las diferentes entidades, y de redefinir la agencia como una propiedad de la asociación entre entida-des. En definitiva, se trata de advertir que la sociedad y la naturaleza son el resultado de prácticas en las que no todos los participan-tes son humanos” (Vitores González, 2001).
Es decir, los no-humanos juegan un papel activo en la definición y mantenimiento de nuestras sociedades y relaciones sociales. Ellos también son actores y no simples portadores de significado en el establecimiento de asociacio-nes. De acuerdo a Latour:
Incluso la forma de los humanos, de nuestro propio cuerpo, está en gran par-te compuesta por negociaciones socio-técnicas y artefactos. Concebir de manera polar a humanidad y tecnología es desear una humanidad lejana: somos animales socio-técnicos y cada interacción humana es socio-técnica. Nunca estamos limitados a vínculos sociales. (…) Como mínimo espero haberte convencido de que, si nues-tro desafío va a ser atendido, no lo será considerando a los artefactos como cosas. Merecen algo mejor. Merecen ser alojados en nuestra cultura intelectual como acto-res sociales hechos y derechos. ¿Median nuestras acciones? No, ellos son nosotros (Latour, 2001).
Habitualmente, se considera que la diferencia entre humanos y no-humanos es que los prime-ros tienen la capacidad de actuar por sí solos, es decir, están dotados de agencia, mientras que los segundos, no. Por esto, a partir de la com-plejidad de lo heterogéneo, en vez de actores, la TAR hablará de actantes que forman parte de las redes. Estos son definidos como la conjun-ción entre actores humanos y no humanos que participan en los procesos tecnológicos, tienen un mismo nivel y entidad y no es concebible ningún tipo de dominación unívoca por parte de ninguno de ellos; es decir que están en un mismo nivel.
Para Latour, las acciones son: “conexiones, re-des, entre materiales diversos que generan efec-tos de reestructuración, estableciendo nuevas ordenaciones. (…) Aquello obtenido conjun-tamente con otros” (citado por Grau, Íñiguez-Rueda, Subirats, 2008). La agencia se entiende como un éxito precario generado por una red de materiales heterogéneos. Por lo tanto, desde la TAR, cuando se habla de hecho social, se hace referencia a algo hecho tanto de elementos téc-nicos como sociales, es decir, a algo que no es puro, sino heterogéneo.
Entonces, esta teoría, al asumir la composición heterogénea de la realidad y cuestionar las tradi-cionales dicotomías de la modernidad que separan sociedad y tecnología, ciencia y tecnología o cien-cia y sociedad, y las distinciones entre lo humano y lo no-humano o entre objeto y sujeto, considera que la frontera entre seres humanos y objetos es difusa. En definitiva, expone la gran dificultad de demarcar nítida y claramente los seres humanos de lo que consideramos simplemente como ob-jetos. En este sentido, la visión socio-técnica con-tribuye, en nuestro caso, al análisis de las áreas protegidas, territorios indígenas y megaproyectos, en la posibilidad de captar un proceso complejo de hibridación entre lo que es humano y lo que no lo es, en representar una realidad híbrida que

70| | Artículos
no es completamente social, ni completamente técnica, sino una mezcla entre ambas.
Desde esta perspectiva, se define al actor red como un “…objeto híbrido, es a la vez natural, social y discursivo (Latour, 1993). No tiene na-turaleza intrínseca, sino que su identidad es un producto resultante de las relaciones que lo con-forman” (citado por Grau, Íñiguez-Rueda, Su-birats, 2010). Para Domenech y Tirado (1998), un actor red es una red de entidades simplifica-das que son, a la vez, otras redes. Su duración no sólo dependerá, por lo tanto, de los enlaces entre sus elementos sino también de la situación de cada uno de estos puntos en tanto que red duradera y simplificada, de la movilidad de sus participantes o de su habilidad para ocupar dife-rentes roles o tejer diferentes relaciones.
Desde la perspectiva socio-técnica, la capaci-dad de determinados actores o actantes para con-trolar a otros -sean seres humanos, instituciones o entidades naturales- o para obedecerles:
...depende de una compleja red de interac-ciones (Callon, 1986). El actor capaz de forzar a otros a moverse a través de canales particulares y de obstruir el acceso a otras posibilidades es un actor que puede impo-nerse sobre los otros (Law, 1998). Además, la perspectiva de la traducción permite entender cómo unos pocos obtienen el derecho de representar y de expresarse en nombre de muchos, que han sido silencia-dos, a través de unos procesos complejos en los que, como veremos, se mezclan entida-des heterogéneas (citado por Grau, Íñiguez-Rueda, Subirats, 2010).
Otra categoría fundamental para comprender la TAR es justamente la de traducción. Es uno de los aportes más significativos del arsenal teórico del actor red desde sus inicios, al punto que ha sido denominada como sociología de la traducción.
Las relaciones traducen, median, transforman continuamente, y crean nuevas relaciones y, por consiguiente, nuevas entidades derivadas de esas relaciones. Los actantes (actores individuales y co-lectivos, humanos y no humanos) están constan-temente traduciendo sus lenguajes, sus identida-des, sus intereses en los de los otros. El desarrollo de estas redes heterogéneas de actores humanos y no humanos se observa como una concatenación de traducciones: de esfuerzos de los actores por desplazar a otros actores a nuevas posiciones y otorgarles así nuevos sentidos, direcciones y peso en la red. Es a través de este proceso como se es-tabilizan y desestabilizan la “sociedad” y la “na-turaleza”: se realizan continuamente a través de los esfuerzos de los actantes por definirla y fijarla (Vitores Gonzales, 2001).
Según Latour (1998), traducción significa desplazamiento, deriva, invención, mediación, creación de un lazo que no existía antes y que, hasta cierto punto, modifica los elementos o los agentes. Traducir es proponer o convencer so-bre una manera de organizarse o entender una determinada cuestión. Analizar los procesos de traducción nos permite describir y entender cómo se ha llegado a un determinado “orden” de las cosas.
… Así lo explica Callon (1986) que señala que en el proceso de traducción se negocia la identidad de los actores, sus posibilidades de acción y sus márgenes de maniobra pero no importa que el mecanismo de captura sea constructivo, ni el argumento convin-cente: el éxito nunca está asegurado. Éste reside al manipular, simultáneamente y con habilidad, factores sociales y elementos técnicos; es decir, se basa en la capacidad de asociar entidades heterogéneas entre sí para producir totalidades con sentido (Do-menech y Tirado, 2008, citado por: Grau, Íñiguez-Rueda, Subirats, 2010).

Plataformas, redes y megaproyectos |71
Estos son algunos elementos teóricos que ser-virán para el análisis de este caso y darán forma y sustento a la propuesta de construcción de pla-taformas.
Corredor norTe:TraMo YUCUMo - rUrrenaBaqUe
Este acápite analiza las características generales del megaproyecto Corredor Norte para luego describir aspectos específicos referidos al tramo de estudio.
El Corredor Norte comprende trabajos de construcción, pavimentación, rehabilitación y mantenimiento de una carretera a lo largo de 1668 kilómetros, que vinculará las ciudades de La Paz (La Paz) con Guayaramerín (Beni), Co-bija (Pando) y Trinidad (Beni) (Molina Carpio, 2010). Por la magnitud de la obra lo considera-mos un megaproyecto.
La construcción de esta carretera es muy im-portante para el gobierno actual pues se consti-tuye en un instrumento para vincular la región amazónica -un territorio históricamente periféri-co y olvidado- al resto del país y, de esta manera, propiciar el desarrollo del Norte boliviano. Su im-portancia también es regional: el Corredor Norte, actualmente denominado “Programa de Integra-ción del Norte”, forma parte de la Iniciativa para la Integración Regional Sudamericana (IIRSA). Es el “proyecto ancla” del Eje Perú-Brasil-Bolivia6. El objetivo de este eje es unir físicamente dicha re-gión con los puertos del Pacífico y con los grandes centros de consumo de los tres países por medio de infraestructura vial y fluvial conectando con otros ejes de integración y desarrollo como el Eje Interoceánico y el Andino (Bank Information Center, 2011).
Entre los entes gestores e impulsores de la iniciativa se encuentra el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), uno de los financiadores más importantes. El año 2004, contrató a la Consultora DHV para la realización del Estudio Ambiental Estratégico del Corredor del Norte (EAE-CN) que incluye un Plan de Acción. El objetivo del estudio fue justamente establecer medidas de mitigación. Sin embargo, en los he-chos, estas medidas no han sido vinculadas a los contratos de préstamo entre Bolivia y el BID en los tramos que financia. Este es precisamente un elemento importante que demanda la creación de una plataforma.
La puesta en marcha del Corredor Norte im-plica la participación de múltiples actantes, pues su área de influencia es la cuenca amazónica que representa un 66% del territorio boliviano. El proyecto tendrá impactos directos e indirectos en ecosistemas poco estudiados, frágiles, de alta biodiversidad y endemismo, como las áreas pro-tegidas Madidi y Pilón Lajas; también impactará en las Tierras Comunitarias de Origen (TCO) que se encuentran ahí así como en las propie-dades campesinas. Estas amenazas incluyen la explotación maderera y minera, el incremento de áreas dedicadas a la ganadería extensiva, el tráfico ilegal de especies silvestres y cueros, etc. La Fundación para el Desarrollo del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (FUNDESNAP), en coordinación con el Instituto de Ecología de la Universidad Mayor de San Andrés (La Paz), están realizando estudios sobre los efectos del mejoramiento y funcionamiento de los tramos carreteros Yucumo - Rurrenabaque y San Buena-ventura - Ixiamas, precisamente en el área donde debería construirse una plataforma para un ma-nejo adecuado de recursos naturales.
6 El Eje Perú-Brasil-Bolivia abarca la región sur del Perú, la región amazónica de Bolivia y los estados del noroeste de Brasil (Bank Information Center, 2011).

72| | Artículos
el Tramo en cuesTión
El tramo de estudio une los pueblos de Yucumo y Rurrenabaque, a lo largo de 102 kilómetros, en una topografía plana que bordea el área de amortiguación de la Reserva de Biósfera y TCO-Pilón Lajas, en el departamento del Beni. Existe otro ramal que se conecta al corredor pero no se encuentra en la ruta principal: se trata del ramal San Buenaventura - Ixiamas, en el departamento de La Paz. Actualmente (2011), la construcción está en pleno proceso de ejecución con finan-ciamiento del Banco Mundial, afectando de manera directa al Parque Nacional Madidi. A continuación centraré mi análisis en el ramal principal Yucumo - Rurrenabaque.
A partir de 1978, el Instituto Nacional de Colonización inició los primeros trabajos de exploración en la zona y en 1980 se realizaron los primeros asentamientos debido a la aper-tura de la brecha caminera entre Yucumo y Rurrenabaque. El avance y crecimiento de la colonización en la zona ha estado estrechamen-te relacionado con la construcción y el mejora-miento de caminos.
Este poblamiento de colonizadores suscitó efectos ambientales, como se puede observar en el mapa 1: las superficies oscuras significan la deforestación del área. La primera imagen se refiere a la situación del año 1976, antes del proceso masivo de colonización y de la apertu-ra del camino. Se constata que el impacto de la presencia humana en los recursos forestales era mínimo. En el año 2007, se puede ver el fuerte impacto en los recursos forestales, a ori-llas del camino carretero próximo a pavimentar-se, como pérdida de maderas preciosas (mara), debido al boom de la explotación maderera de las décadas de 1980 y 1990. Es precisamente el área de amortiguación que se ve altamente impactado y son justamente estos espacios ale-daños al área protegida donde debería realizarse
una gestión integral que contribuya a la viabi-lidad y a la integración territorial, mediante el desarrollo y potenciamiento de las relaciones ecológicas, socioculturales, económicas y polí-tico administrativas entre el área protegida y la región de amortiguamiento.
Las zonas externas de amortiguación están orientadas hacia la viabilidad de las áreas pro-tegidas. Para ello, se les suele asignar tres fun-ciones básicas:
a) Ampliar el espacio de conservación del área protegida favoreciendo el mantenimiento y la viabilidad de los procesos ecológicos esencia-les del área y las relaciones ecológicas entre el área protegida y su entorno.
b) Mitigar y amortiguar en las zonas externas aquellos usos que tienen impactos negativos sobre los valores y objetivos de conservación del área protegida mediante la promoción, la oferta y el incentivo de intervenciones de de-sarrollo sostenible.
c) Brindar oportunidades de desarrollo desde los potenciales que supone la presencia de un área protegida (Lehm y Salas, 2002).
En el caso de Pilón Lajas, se constata que el área de amortiguación está bastante compro-metida y sufre alto impacto socio-ambiental. Durante los talleres de análisis realizados en la zona en el año 2010, se identificó los siguien-tes impactos:
• Muchos ojos de agua y arroyos se han seca-do debido a los asentamientos humanos y la deforestación. Los mismos colonizadores se están quedando sin agua y el caudal de los ríos ha bajado considerablemente.
• Muchos arroyos de la reserva desembocanen el río Yacuma cuyo caudal ha bajado; esto afecta a la ganadería como a la actividad turís-tica, al impedir la navegación del río.

Plataformas, redes y megaproyectos |73
Área deforestada hasta 1976
Mapa 1Deforestación RB-TCO Pilón Lajas (1976-2007)
Área deforestada hasta 2007
Zona de AmortiguaciónRB Pilón LajasDeforestación
• Apartirdelostrabajosdepavimentacióndela carretera, se han abierto brechas y caminos secundarios, a pedido de las comunidades campesinas a través de los procesos de planifi-cación participativa.
• Ladeforestacióndeláreaescreciente.Serela-ciona con la ampliación de la frontera agríco-la, tanto por colonizadores como por algunas comunidades indígenas t’simane y mosetén.
• Seconstatauncambioenlaactividadagríco-la, pasando del cultivo del arroz al cultivo de la caña de azúcar, por influencia de la puesta en marcha del Complejo Agroindustrial de San Buenaventura, ubicado al frente del pueblo de Rurrenabaque.
• Sehanproducidoincendiosenelárea.• Hayunincrementodebaresydiscotecasalo
largo de la carretera.
Estos elementos revelan cómo el área de amortiguación de la Reserva está notablemen-te afectada. Sin embargo, la reserva misma de Pilón Lajas se caracteriza por un manejo ade-cuado de sus recursos naturales, en parte gracias a que el tipo de propiedad de la tierra ha con-tribuido a su protección. Efectivamente, Pilón Lajas es un área de “doble categoría”: se trata a la vez de un área protegida y de una Tierra Comunitaria de Origen (TCO). Sostenemos que este doble estatus favorece la sostenibilidad
Fuente: Ribera, 2010.

74| | Artículos
del área. El proceso de saneamiento de la TCO ha logrado contener el avance de la mancha de colonización al interior de la reserva. Sin em-bargo, la ausencia de una plataforma muestra una tendencia a que los impactos anteriormente mencionados se intensifiquen y afecten la soste-nibilidad del área.
Actualmente, se ha identificado intereses y acciones comunes desarrolladas en el área. Por ejemplo, la Fundación PRISA está trabajando con las zonas de colonización asentadas a lo largo de la carretera con proyectos agroforesta-les que implican la producción de cacao, ma-dera, palmeras, con el objetivo de atenuar los impactos de la deforestación. Por otra parte, el Gobierno Municipal de Rurrenabaque se ha propuesto trabajar en normas relacionadas a las tomas de agua y desarrollar políticas que eviten una mayor deforestación. En relación a las quemas, se está elaborando un plan de ges-tión de riesgos. A nivel productivo, también hay acciones que fortalecen sectores económi-cos alternativos como operadores de turismo, artesanos y pequeños productores. Se debe trabajar más en el campo de la educación am-biental, tomando en cuenta la importancia de las áreas protegidas de Pilón Lajas y de Madidi. Estas son algunas acciones que podría fortale-cer y trabajar una plataforma generada a partir de las redes existentes.
Sin embargo, es necesario lograr una mayor articulación entre el área de amortiguación y la reserva y TCO de Pilón Lajas debido a la función fundamental de sostenibilidad que cumplen las zonas externas de amortiguación. Por lo tanto, primero se debe vincular y encon-trar puntos de intersección entre los diferen-tes actantes de esta heterogénea área protegida. Por ejemplo, los grupos de colonización están
estrechamente vinculados a otras redes que res-ponden a objetivos opuestos: tal es el caso de la puesta en marcha del desarrollo del Norte pa-ceño que implica la construcción de un puente sobre el río Beni que una las poblaciones de San Buenaventura y Rurrenabaque, la construcción de un complejo agroindustrial azucarero y el asfaltado del tramo Ixiamas - San Buenaventu-ra que se conectará directamente con el tramo Yucumo - Rurrenabaque, logrando una vincu-lación con los grupos de colonización7 afines a un proyecto de desarrollo diferente al de las áreas protegidas.
Si los grupos de colonización mantienen su en-foque extractivista que está afectando la zona de amortiguación, los actores no humanos manifes-tarán sus desacuerdos. Por ejemplo, los principa-les ojos de agua se están secando, provocando un efecto boomerang para los mismos colonizadores y obligándolos a asumir acciones de conservación. Por lo tanto, consideramos que existen intersec-ciones entre actantes y es necesario estudiarlas en el marco de plataformas que posibiliten la gestión sostenible de los recursos humanos y no humanos en estas áreas protegidas.
la geografía social
Al momento de construir la plataforma, es importante considerar los actantes (humanos y no-humanos) conformados por personas, procesos y lugares geográficos, en la perspectiva de localizar estratégicos puntos de anclaje. El mapa 2 señala que el tramo estudiado (Yucumo - Rurrenabaque) atraviesa diferentes poblacio-nes de los municipios de San Borja y Rurrena-baque y de manera indirecta de los municipios de Reyes y Santa Rosa (provincia Ballivián, de-partamento del Beni).
7 Ahora autodenominados “comunidades interculturales”.

Mapa 2Municipios y poblaciones afectados por el tramo Rurrenabaque - Yucumo
400000 500000
~+
:;~+ _;-.1
600000 700000 800000
oooooercc
\\,..:;..'1...+ ,;1
~
rc=tsapechO,/Caranavi "---
6) <.coroico( ~
Ó+./"' r"-."-"" + rl-La paz .
/ +o
§<Oco
+goooioco
~L ~--'-
/
, '\.., .•~.... "'- J"
--"./"-/Yucumo
ogococo
oooooN
'"
Fuente: Zenreno, 2010.
Sistema de Coordenadas ProyectadasUTM 19 SUR· DATUM . WGS 84
Leyenda
A Poblaciones del Tramo
O Poblaciones
CJ Área de Influencia
Eje Tramos
....../ Yucumo - Rurrenabaque
(Tramo 1)
,Al San Buenaventura - Ixiamas(Tramo 11)
Municipios
Apolo
Ixiamas
Palos Blancos
Reyes
Rurrenabaque
San Borja
San Buenaventura
Santa Rosa
Plataformas, redes y megaproyectos 175

76| | Artículos
Mapa 3Tramo Yucumo-Rurrenabaque y ramal Ixiamas-San Buenaventura
Principales poblaciones y áreas protegidas afectadas
Sistema de Coordenadas ProyectadasUTM 19 SUR - DATUM
WGS 84
Leyenda
Pob_SB_IX_directa
Pob_YU_RU_directa
Poblaciones del Tramo
Santa Rosa
Tequeje
Influencia directa
Áreas Protegidas Municipales
600000 700000
Eje TramosYucumo - Rurrenabaque (Tramo I)
San Buenaventura - Ixiamas (Tramo II)
8400
000
Apolobamba
Cotapata
Madidi
Pilón Lajas
Áreas Protegidas
Apolobamba
Santa Rosa
SanBuenaventura
Ixiamas
Rurrenabaque
Yucumo
Fuente: Zenteno, 2010.

Plataformas, redes y megaproyectos |77
En La Paz, es decir al otro lado del río Beni, el ramal Ixiamas - San Buenaventura se conec-ta al corredor a través de los municipios del mismo nombre e indirectamente afecta a los municipios de Palos Blancos y Apolo (pro-vincia Caranavi y provincia Franz Tamayo, departamento de La Paz). También podemos identificar los centros poblados más importan-tes ubicados de la zona, ubicados en los dos ra-males: Ixiamas, Tumupasa, San Buenaventura, Rurrenabaque y Yucumo.
Esto permite captar la complejidad de la geografía social. Como puede observarse en el mapa 3, el ramal estudiado bordea el área de amortiguación de la reserva de Pilón Lajas, donde se concentra un gran número de comu-nidades afiliadas a federaciones sindicales de colonizadores como la Federación Especial de Productores Agropecuarios de Yucumo (FE-PAY) y la Federación Especial de Productores Agropecuarios de Rurrenabaque (FECAR). El ramal secundario (San Buenaventura - Ixia-mas) bordea el límite del Parque Nacional Madidi. Por tanto, son dos áreas protegidas de gran valor ecológico las que se encuentran involucradas en esta problemática, y dichas áreas abrigan a varios pueblos indígenas como tacanas, lecos, moseten, t’simane y quizás los míticos toromona.
aCTanTeS Y redeS deLCorredor norTe
En torno a la construcción del Corredor Nor-te, se ha tejido un actor red conformado por una complejidad de actantes. El tramo carretero
tiene un alcance largo8 al estar conectado con elIIRSA, una red en la que se teje una comple-jidad de relaciones: por ejemplo, existe un sin-número de actores estatales, incluso gobiernos (de Bolivia, Perú, y Brasil) que lo conforman. La construcción del tramo Yucumo - Rurrenabaque vincula las áreas protegidas de Madidi y de Pi-lón Lajas, representadas por numerosos actores mediadores como organizaciones no guberna-mentales, el Servicio Nacional de Áreas Prote-gidas, la misma área protegida; también actores privados como empresas de turismo, empresas constructoras, pueblos indígenas y otros. Sin duda, el referente unificador y predominante es la carretera: este actor ha logrado convertirse en un actor red que asocia entidades heterogéneas entre sí para producir totalidades con sentido.
El cuadro 1 identifica los principales actantes involucrados en la problemática del Corredor Norte en el tramo estudiado.
Los actantes no humanos han sido representa-dos por aquellos actores mediadores que les dan voz (algunas ONG, la RB-TCO Pilón Lajas, el Consejo Regional T’simane Moseten, etc.).
El gobierno nacional, que engloba los dife-rentes ministerios e instancias públicas, se man-tiene un tanto alejado y presenta relaciones de tensión especialmente con las organizaciones indígenas (Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia, CIDOB; y Central de Pueblos Indí-genas de La Paz, CPILAP). El Servicio Nacional de Áreas Protegidas sostiene tensas relaciones con el mencionado Consejo y con la Fundación para el Desarrollo de dicho Servicio, lo que re-percute en la relación entre la Administración de la reserva y la organización indígena.
8 Desde la TAR la noción de lo macro y micro no existe; en este caso podemos hablar de redes cortas o largas. “…lo que está actuando en un determinado lugar y momento proviene de varios otros lugares, materiales distantes y actores remotos, es decir, en cualquier interacción podemos observar cómo participan, también, elementos situados en otro tiempo, de otro lugar y generados por otra agencia” (Grau, Íñiguez-Rueda, Subirats, 2010).

78| | Artículos
Indígenas originarios Campesinos Comunidades interculturales
Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB)Central de Pueblos Indígenas de La Paz (CPILAP)Gran Consejo T’simaneConsejo Regional T’simane Moseten (CRTM)Consejo Indígena del Pueblo Tacana (CIPTA)
Organización de Comunidades Originarias de Rurrenabaque (OCOR)CSUTCB Carretera Yucumo
Federación Especial de Productores Agropecuarios de Rurrenabaque (FECAR)Federación Especial de Productores Agropecuarios de Yucumo (FEPAY)Asociación de Carpinteros Rurrenabaque
ONG, cooperación Organismos internacionales Otros actores sociedad civil
Fundación para el Desarrollo del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (FUNDESNAP)Foro Boliviano de Medio Ambiente (FOBOMADE)Liga de Defensa del Medio Ambiente (LIDEMA)Desarrollo Sostenible para Bolivia (DESSBOL)Programa Regional de Implementación de Sistemas Agroforestales (PRISA)Servicio Alemán de Cooperación Social y Técnica (DED)
Corporación Andina de Fomento (CAF)Banco Mundial (BM)Building Informed Civic Engagement For conservation in the Andes Amazon (BICECA)Banco Interamericano de Desarrollo (BID)
Iglesia Católica de la provincia BalliviánDefensoría del Pueblo Prov. BalliviánIglesia EvangélicaOperadores de TurismoComité Cívico de San BorjaTransportistas Prov. BalliviánConsorcio Alto BeniAsociación de Ganaderos
Gobernaciones Gobiernos municipales Otros actores estatales
BeniLa Paz
ReyesSan BorjaSanta Rosa de YacumaRurrenabaqueSan BuenaventuraPalos Blancos (subalcaldía)Yucumo (subalcaldía)Palmar (subalcaldía)
Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA prov. Ballivián)Servicio Nacional de Áreas Protegidas (SERNAP)Administración Boliviana de Caminos (ABC)Base Naval Autoridad de Fiscalización de Bosques y Tierras Rurrenabaque
Instituciones educativas No humanos
Colegio Río ColoradoInstituto de Ecología, Universidad Mayor de San Andrés (IE-UMSA)
Parque Nacional y Area Natural de Manejo Integrado Madidi (PNAMNI Madidi)Reserva de Biósfera y Tierra Comunitaria de Origen Pilón Lajas (RBTCO Pilón Lajas)Carretera Corredor Norte, tramo Yucumo – Rurrenabaque
Cuadro 1Principales actantes que conforman las redes
Fuente: Elaboración propia en talleres en Rurrenabaque, 2010.

Plataformas, redes y megaproyectos |79
A partir del conflicto en torno al puente de San Buenaventura9, la Autoridad Boliviana de Carreteras tomó una posición que derivó en una mala relación con el municipio de Rurrenaba-que. De hecho, se conformaron dos polos de relaciones entre el Gobierno Municipal de San Buenaventura y el de Rurrenabaque:
• El polo en torno a San Buenaventura esbastante fuerte; cuenta con el apoyo del go-bierno, la Brigada Parlamentaria de La Paz, los colonizadores organizados en la Federa-ción Especial de Productores Agropecuarios de Rurrenabaque y Federación Especial de Productores Agropecuarios de Yucumo que constituyen una gran fuerza en la región. Además, gobiernos municipales aliados como los de San Borja (Beni), Ixiamas (La Paz) y el mismo Gran Consejo T’simane, a los que se suman instancias del Estado como la Ad-ministración Boliviana de Caminos, la Base Naval y organismos bilaterales como el Ban-co Interamericano de Desarrollo. Entre los actores no humanos, se puede mencionar el Complejo Agroindustrial, los ramales del Corredor Norte y el puente denominado San Buenaventura. Las largas redes sociales del Gobierno Municipal de San Buenaventura podrían hacer del mismo un actor de enlace entre diferentes instancias, por su capacidad de llegar a instituciones públicas con capaci-dad de decisión y la de moverse a nivel hori-zontal, pues sus principales bases sociales son las federaciones de colonizadores.
• ElotropoloestáconformadoporelGobiernoMunicipal de Rurrenabaque, un bastión de la oposición política al gobierno actual. Por
lo tanto, esta situación ha provocado que se desarrolle una mala relación con los coloniza-dores, las instancias públicas e incluso con la cooperación internacional, así como con los gobiernos municipales anteriormente men-cionados. Tiene como aliados coyunturales a los actores indígenas y otros actores de la zona. Su relación con el Área Protegida Pilón Lajas y con sus gestores, como el Consejo Regional T’simane y Moseten es muy buena, al igual que con el Parque Nacional Madidi en la me-dida en que este municipio ha apostado por el turismo como vía de desarrollo.
También existen actores mediadores o facili-tadores:
• LaIglesiaCatólicaesunactorinfluyentequetiene una buena relación con la Defensoría del Pueblo, los gobiernos municipales y los actores indígenas. Dependiendo del grado de participación en la plataforma, podría ser un buen facilitador debido a la confianza que ins-pira a los algunos actores.
• Porotro lado, laDefensoríadelPueblo,conbase en el pueblo de Reyes, es una institución nueva en la zona, que poco a poco va tejiendo relaciones con los diferentes actores. Sin em-bargo, se percibe cierta susceptibilidad acerca del papel que podría desempeñar, al ser vista por algunos actores como una institución in-fluenciada por el gobierno.
• ElConsejoRegionalT’simaneMoseteneslaorganización indígena titular del territorio indígena o Tierra Comunitaria de Origen de Pilón Lajas. Es un ente relacionado con diferentes actores que se caracteriza por su
9 Como parte del proyecto Corredor Norte, se contempla la construcción de un puente sobre el río Beni que una las poblacio-nes de San Buenaventura y Rurrenabaque. La ubicación de este puente ha provocado que las dos poblaciones se enfrenten, se visibilicen otros conflictos y se formen coaliciones de actores.

80| | Artículos
flexibilidad. Esta cualidad le ha permitido co-gestionar su territorio juntamente con el Servicio Nacional de Áreas Protegidas desde los años 1990. También ha tejido una estre-cha relación con el Gobierno Municipal de Rurrenabaque y forma parte de un bloque indígena que le permite plantear demandas en redes más complejas. Su relación con la Reserva no es estable pero, hasta ahora, se ha podido lograr acuerdos. Los lazos con la Federación Especial de Colonizadores Agro-pecuarios de Rurrenabaque, cuyos miembros están asentados a lo largo del área de amor-tiguación, son bastante tensos porque esta organización ha incursionado en el ámbito político poniéndose la camiseta del gobierno del Movimiento al Socialismo.
Sin duda, la polarización política está empa-ñando las relaciones que podrían establecerse entre actores. En este escenario, es muy im-portante definir objetivos comunes para poder construir una plataforma para una gestión sos-tenible de recursos.
Así, hemos identificado lo que existe: se cuen- ta con una red constituida en torno a la cons-trucción del Corredor Norte; a su vez coexisten otras redes sobrepuestas y articuladas a otros ob-jetivos, ya sea en torno a las áreas protegidas, a la problemática indígena, etc.
En este contexto, una plataforma para el cambio busca construir ejes en aquellos espacios relacionales que conectan a actantes de menta-lidad y situación diferente. Estos espacios de intersección crean múltiples vinculaciones coor-dinadas e independientes que acumulan fuerza. En el escenario de estudio, se puede identificar tres grandes redes sobrepuestas al Corredor Nor-te en el tramo Yucumo - Rurrenabaque:
1. La primera es la red constituida por los go-biernos municipales, los actores vinculados
a la problemática municipal, sus conexiones a nivel de las mancomunidades y su alcance nacional mediante la Federación de Asocia-ciones Municipales de Bolivia.
2. Otra gran red es la conformada en torno a la gestión de las áreas protegidas de Pilón Lajas y de Madidi; es un espacio de confluencia de actores municipales, indígenas, organizacio-nes no gubernamentales y del gobierno.
3. La tercera es la red indígena constituida por la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia, sus diferentes organizaciones regio-nales y las organizaciones indígenas locales presentes físicamente en el área, además de las organizaciones no gubernamentales que las apoyan. Es un núcleo bastante fuerte debido a su largo alcance y vinculación con otras redes.
En síntesis, existen espacios comunes y de in-tersección entre estas redes, ya sea en torno a las áreas protegidas o, por ejemplo, en relación al Corredor Norte. Entonces, será necesario seguir buscando intersecciones que enreden y vinculen a estos actores-red en torno a la gestión soste-nible de los recursos existentes tanto en Pilón Lajas como en Madidi, así como en sus áreas de amortiguación.
frenTe aL reTo de ConSTrUir Una pLaTaforMa
Definir los objetivos de la plataforma es una ta-rea fundamental pues de esta depende su sentido, funcionalidad y flexibilidad; una plataforma sin objetivos claros pierde el rumbo, no es sostenible.
Por lo tanto, la plataforma que se construya deberá definir estrechamente sus objetivos con la gestión sostenible de los recursos existentes en Madidi y Pilón Lajas. Es importante considerar también que, generalmente, las plataformas in-cluyen a todos los actores públicos y privados;

Plataformas, redes y megaproyectos |81
Mario Conde Cruz. Autorretrato. Acuarela, 2008.

82| | Artículos
pero el resto de los actantes es relegado a la cate-goría de recursos o es simplemente ignorado. En este caso, el desafío para la construcción de una plataforma es la incorporación de los actantes no humanos a partir de la contribución teórica fun-damental de la TAR.
Las acciones que teje la plataforma para gene-rar políticas públicas no pasan sólo por la deci-sión de los actores estatales, sino de las muchas y varias decisiones de los demás actores que par-ticipan en el proceso. Por tanto, dicho proceso propone un curso de acción que involucra a un conjunto complejo de decisores y operadores, sin producir una única decisión sino un conjun-to de acciones.
Por consiguiente, las acciones que emanen de la plataforma, consideradas como
… declaraciones -en el sentido de ser algo lanzado, enviado o delegado por un enunciador (Latour, 1991)- dependerán de lo que los oyentes, es decir el resto de los participantes del proceso, harán. Su destino está en manos de muchos otros. Y es que la orden obedecida nunca es la misma que la orden inicial, puesto que, como expli-ca este mismo autor, no es ‘transmitida’ sino ‘traducida’. De esta manera, hay que entender que una política pública, como cualquier otra acción, es aquella obtenida conjuntamente con otros. Por tanto, siem-pre imprevisible, puesto que es un efecto relacional de un colectivo híbrido (Latour, 1999 citado por Grau, Íñiguez-Rueda, Subirats, 2010).
En los talleres de análisis y reflexión desarro-llados en el marco de la investigación, los actores identificaron a los actores que deberían conformar
la plataforma y definieron las funciones y activi-dades que deberían cumplir en ella, como se ve en el cuadro 2.
A estos actores habría que añadir los re-presentantes del gobierno como miembros de ministerios con poder de decisión, organismos internacionales como el Banco Interamerica-no de Desarrollo, en tanto financiador de este tramo del Corredor y, por supuesto, la Admi-nistración Boliviana de Caminos; también se debería incorporar actantes no humanos. Sin duda, estas son acciones incipientes en torno a la construcción de una plataforma, que re-quieren de mayor planificación y trabajo con los diferentes actores.
La facilitación de la plataforma deberá ser asumida por aquel representante de un grupo o aquella persona con capacidad para moverse entre las bases y con el más alto nivel de lideraz-go, con cierta independencia en sus actividades, que pueda crear procesos que apoyen o vinculen entre sí los niveles horizontales y verticales, en lo que Lederach (2007) denominó inicialmente “del medio-afuera” y actualmente llama “enfo-que de red”.
Son justamente estos actores, por todas las características señaladas, los más difíciles de identificar. Durante los talleres de construcción de la plataforma, los participantes propusieron una terma de instituciones o un “grupo semi-lla” que pudiera actuar como motor. Estos son la Defensoría del Pueblo de la provincia Balli-vián, el Consejo Regional T’simane Moseten y el Instituto de Ecología de la Universidad Mayor de San Andrés. Se trata de actores legítimos que provienen del área académica y civil que podrían cumplir un rol articulador en la plataforma. Sin embargo, es un tema muy importante que debe definirse de manera participativa y en consenso.

Plataformas, redes y megaproyectos |83
Actores Funciones Actividades
CIDOB, CPILAP, CRTMOCORGobiernos Municipales de San Buenaventura, San Borja, Reyes, Rurrenabaque, Apolo, IxiamasOperadores de turismo
Seguimiento y control al cumplimiento de salvaguardas y en la presentación de informes transparentes.Fiscalización y evaluación.Información, diálogo, consultas. Coordinación, planificación, unión. Transparencia.Equidad.
Conocer el proyecto.Abrir espacios de diálogo.Consensuar políticas entre todas las organizaciones sociales. Organizar, socializar, aprobar, convocar. Difundir informaciones. Elaborar propuestas y proyectos.
FECARFEPAYCSUTCB
Seguimiento y control.Coordinación.Planificación.
Conocer el proyecto.Abrir espacios de diálogo.Consensuar políticas entre todas las organizaciones sociales.
INRAAutoridad de Fiscalización de Bosques y Tierras (ABT)
Cumplimiento de la legislación orientada a la protección de los recursos naturales.
Sanear tierras.Autorizar el manejo de recursos forestales.
Medios de comunicación Información.Elaborar reportajes.Publicar noticias en periódicos.Emitir programas radiales.
Base Naval Defensoría del Pueblo Facilitación. Generar espacios de diálogo.
Transformar conflictos.
Comités cívicos de toda la región Interpelación. Acciones de cabildeo.
Gobernación del BeniGobernación de La PazSub Gobernación-Provincia Ballivián
Canalización de demandas de la plataforma.
Proponer políticas públicas orientadas a la gestión adecuada de recursos en las áreas protegidas de Pilón Lajas y Madidi.
SERNAPProtección y conservación de los Recursos naturales de las áreas protegidas Madidi y Pilón Lajas.
Cumplir la normativa existente.Realizar acciones de protección en el área de amortiguación.
Parque MadidiReserva de la Biósfera Pilón Lajas Conservación de la biodiversidad.
Realizar acciones de conservación y protección de los recursos naturales existentes en su interior.
ONG Apoyo en la construcción de propuestas y monitoreo.
Canalizar recursos económicos.Elaborar programas, proyectos.
Universidad Mayor de San Andrés Universidad Técnica del Beni Generar conocimiento.
Investigar. Realizar evaluaciones de impacto ambiental.
Cuadro 2Actores, funciones y actividades dentro de la plataforma
Fuente: Elaboración propia en base a talleres, 2010.

84| | Artículos
ConCLUSioneS
El escenario actual de este estudio es de baja go-bernanza, caracterizado por un modelo econó-mico extractivista. Bajo las condiciones actuales, la red de actores tejida en torno al tramo camine-ro Yucumo - Rurrenabaque, del Corredor Norte, marca una tendencia a acelerar los procesos de degradación ambiental existentes en la zona. Los procesos migratorios y la consiguiente presión sobre los recursos naturales ponen en riesgo las áreas protegidas de Madidi y de Pilón Lajas.
Un escenario con una plataforma que busque generar gobernanza en la zona y que responda a las necesidades de los actantes que forman esta red, plantea el desafío de transformar esta situación en otra que aporte cualitativamente a la sostenibili-dad de las áreas protegidas Madidi y Pilón Lajas.
La construcción de una plataforma que bus-que el cambio social tiene necesariamente que centrar su análisis en las relaciones sociales, en la identificación de posibles redes y en la construc-ción de nuevas. En este caso, se ha identificado tres grandes redes: la primera es la red constitui-da por los gobiernos municipales; la segunda está conformada en torno a la gestión de las áreas pro-tegidas de Pilón Lajas y de Madidi; la tercera es la red indígena constituida por la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia y sus diferentes organizaciones regionales y locales. Estas redes se relacionan entre sí, pero es necesario trabajar en las intersecciones y puntos de encuentro con el fin de construir una red más amplia que, al cons-tituirse en un actor red, realice acciones orienta-das a generar políticas públicas sostenibles para las áreas protegidas de Madidi y Pilón Lajas.
Para este estudio de caso, se propone la crea-ción de una plataforma que, frente a la puesta en marcha de megaproyectos como el Corredor Norte, tenga como objetivo la gestión sostenible de los recursos naturales vinculados a las áreas protegidas Madidi y Pilón Lajas. El logro de este
objetivo requerirá acuerdos, consensos entre ac-tores, niveles de deliberación y de decisión. Por lo tanto, la plataforma debe tener la flexibilidad requerida ante un contexto cambiante y no así la rigidez característica de las instituciones que tienden a burocratizarse. En este caso, se necesi-ta mucha imaginación, la que Lederach denomi-na “imaginación moral” (2007).
Es preciso partir del reconocimiento de ac-tores humanos así como de los no humanos: es decir, las áreas protegidas Madidi y Pilón Lajas. Al no tomarlos en cuenta, ni a las cadenas de mediación en las que intervienen, los procesos de política pública que se quiere lograr mediante las plataformas se vuelven incomprensibles.
La articulación de una plataforma híbrida en la zona implica, desde la teoría actor red, que esta asuma diferentes actividades: definición de estrategias concurrentes, movilización y de en-listado de los diferentes actantes en torno a la plataforma, elaboración de dispositivos para in-teresar y de puntos de paso obligado con el fin se sellar alianzas y asociaciones entre actores y la emergencia de voceros de estas asociaciones. Se trata de un trabajo de “re-ensamblaje” que hace de la plataforma un actor red y un interlocutor para todos los demás actantes.
Pero, para conseguir este propósito, antes que nada, la plataforma tiene que convertirse en un participante reconocido en el proceso. Una vez en el escenario de la construcción del tramo ca-rretero, deberá tratar de influir, en la medida de lo posible, en los contenidos de estos procesos. Tiene que convertirse en punto de paso obliga-do para muchos, (mediante la movilización de y la asociación con) es decir para la gran hetero-geneidad de actantes para la articulación de un complejo actor red.
Al conformar esta plataforma, es necesario considerar el abanico de conexiones, la capacidad de tejer redes y actores que van más allá de los números de habitantes y múltiples organizaciones

Plataformas, redes y megaproyectos |85
que viven en Pilón Lajas y Madidi, desde vínculos con organizaciones ecologistas, organizaciones no gubernamentales, municipios, de productores, de empresarios, etc. Esta riqueza le permitirá trans-formarse en un hábil e importante actor-red y en un punto de paso obligado para otras redes.
Hasta aquí presento algunas líneas de re-flexión a la luz de la teoría de transformación de conflictos y de la Teoría Actor Red, sobre la ne-cesidad de construir una plataforma a partir de la complejidad, heterogeneidad y multiplicidad de elementos, con el objetivo de lograr una ges-tión sostenible de los recursos en las áreas pro-tegidas de Pilón Lajas y Madidi, en un contexto en el que la construcción de un megaproyecto como el Corredor Norte ya está en marcha.
BIBLIOGRAFÍABanham, Reyner 2001 Megaestructuras. Futuro urbano del pasado reciente. España: Aula Magna.
Bank Information Center 2011 Corredor Norte. En: http://www.bicusa.org/en/index.aspx. (Consultado el 10.02.2011).
Bardini, Thierry s.f. “Teoría del Actor Red”. En: http: //carbon.ucd-enver.edu/~mryder/itc/ant_dff.html, (Consultado el 15.05.2011).
Bolivia, Leyes, Decretos, etc. 2009 Constitución Política del Estado. La Paz: Gaceta Oficial de Bolivia. 2006 Resolución Administrativa Nº 48/2006 sobre Pue-blos Aislados. La Paz: SERNAP.
Callón, Blanca y Domenech, Miquel et al.2011 “Diásporas y transiciones en la Teoría del Actor-Red”. En: Athenea Digital, 11(1), 3-13. En: http: //psi-cologiasocial.uab.es/athenea/index.php/atheneaDigital/article/view/852 (Consultado el 16.05.2011).
Domenech, Miquel y Tirado, Francisco 1998 Sociología simétrica. Ensayos sobre ciencia, tecnolo-gía y sociedad. Barcelona: Gedisa.
Eumed.net S.f. Diccionario de economía y finanzas. http://www.eumed.net/cursecon (Consultado el 16-05-2011)
Grau, Marc; Iñiguez-Rueda, Lupicio y Subirats, Joan 2010 “La perspectiva socio-técnica en el análisis de políticas públicas”. En: Psicología Política, 41: 61-80. Barcelona: Universidad Autónoma de Barcelona. 2008 “Un enfoque socio-técnico en el análisis de políticas públicas. Un estudio de caso”. En: Política y Sociedad, Vol. 45/3: 199-217. Barcelona: Universidad Autónoma de Barcelona.
Jiggins, Janice y Röling, Niels 2004 Social Learning Process Analysis. Wageningen: SLIM Theme Paper.
Latour, Bruno 2005 Reensamblar lo social. Una introducción a la teoría del actor red. Buenos Aires: Manantial.2001La esperanza de Pandora. Ensayos sobre la realidad de los estudios de la ciencia. Barcelona: Gedisa.1998 “To Modernise or Ecologise? That is the question”. En: Bruce Braun y Noel Castree (eds.) Remaking Reality: Nature at the Millenium. London: Routledge.
Lederach, John Paul 2007 La imaginación moral. El arte y alma de construir la paz. Colombia: Norma.
Lehm, Zulema; Salas, Hugo et al.2002 Diagnóstico de actores sociales PNANMI Madidi. La Paz: Dirección del PNANMI – Madidi CARE – Madidi/ Wildlife Conservation Society.
Molina Carpio, Silvia 2010 Corredor Norte. Nación integrada o país de trán-sito. La Paz: FOBOMADE – Rainforest Foundation - Vecht Mee Tegen Onrecht.
Quak, Evert-Jan 2009 “Paving the way”. En: The Broker, 12: 26-34.
Rivera, Marco Octavio 2010 Evaluación socio ambiental en escenarios turbulen-tos y de alta incertidumbre. La Paz: LIDEMA.
Vitores González, Anna2001 “La sociología simétrica (reseña)”. En: Athenea Digital, 0. Barcelona: Universidad Au-tónoma de Barcelona. En: http://ddd.uab.cat/pub/athdig/15788946n0a11.htm (Consultado el 19.05.2011).
Zenteno, Freddy et al.2010“Efectos” del mejoramiento y funcionamiento de los tramos carreteros Yucumo - Rurrenabaque y San Buena-ventura - Ixiamas. La Paz: FUNDECO - Instituto de Ecología.

Mario Conde Cruz. Sin título. Acuarela, 2008.

La década dorada de las relaciones diplomáticas entre Chile y Bolivia |87
1 Artículo resultado del proyecto regular 1095130 del Fondo Nacional de Ciencia y Tecnología del CONICYT de Chile. La investigación finaliza en 2011.
2 Sergio González es sociólogo, especialista en educación y estudios americanos; director ejecutivo del Instituto de Estudios In-ternacionales de la Universidad Arturo Prat de Iquique, Chile. Correo electrónico: [email protected]. Cristian Ovando es cientista político, especialista en ciencias sociales; investigador del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad Arturo Prat de Iquique, Chile. Correo electrónico: [email protected].
Sergio González Cristián Ovando2
La década dorada de las relaciones diplomáticas entre Chile y Bolivia1
The golden decade of diplomatic relations between Chile and Bolivia
Este artículo aborda las relaciones entre Bolivia y Chile en los años de 1950, definida como la época “dorada” en las relaciones bilaterales. Se analiza, de modo específico, las caravanas de integración entre Oruro e Iquique de 1958. El contexto internacional y las relaciones diplomáticas entre ambos países permitieron consolidar un proyecto de integración cultural y económica transfronterizo. El movimiento asociativo entre las dos ciudades se vio frustrado por los conflictos diplomáticos bilaterales que marcaron el inicio de la década de 1960, impidiendo la emergencia de una Región Transfronteriza (RTF).
Palabras clave: relación diplomática Bolivia - Chile / relación bilateral / cooperación transfronteriza / integración económica / integración regional
This article looks at relations between Chile and Bolivia in the 1950s, a period described as the “golden age” of bilateral relations. Specifically, it analyzes the “integration convoys” between Oruro and Iquique in 1958. The international context and diplomatic relations between the two countries enabled a cultural integration and cross-border economy project to take shape. The movement towards partnership between the two cities was frustrated by the bilateral diplomatic clashes that marked the start of the 1960s, preventing the emergence of a Cross-Border Region.
Keywords: Bolivia-Chile diplomatic relations / bilateral relations / cross-border cooperation / economic integration / regional integration
Fecha de recepción: marzo de 2011Fecha de aprobación: abril de 2011
Versión final: mayo de 2011T’inkazos, número 29, 2011, pp. 87-108, ISSN 1990-7451

88| | Artículos
inTrodUCCiÓn
Históricamente las relaciones bilaterales entre Bolivia y Chile han estado enmarcadas por el discurso diplomático o, incluso, presidencial debido a que la política exterior ha sido enten-dida como una política de Estado. Por ello, las relaciones transfronterizas entre regiones conti-guas y el discurso paradiplomático han tenido dificultades para ser considerados en las agendas bilaterales, frustrándose no pocas veces proyec-tos de integración física y cultural requeridos a uno y otro lado de la frontera internacional. Sin embargo, ello no evita que exista lo que algunos autores denominan “fronterización”. La fron-terización es, como señala Socorro Ramírez si-guiendo a Grimson, un proceso histórico donde “las fronteras deben ser entendidas y construidas por los poderes centrales y por las poblaciones locales. Todos estos procesos no son uniformes. Tienen desarrollos desiguales y de ninguna ma-nera unidireccionales” (Ramírez, 2006: 4). Las fronteras son “reestructuradas y resignificadas, aunque siempre restringidas a un balance entre las fuerzas locales y las del Estado-nación” (Gu-dynas, 2007: 3). Hemos podido constatar un fenómeno de fronterización entre las regiones de Tarapacá y Oruro, especialmente entre sus ciudades capitales, desde el siglo XIX y hasta la actualidad.
Nos podríamos preguntar qué tienen de común las ciudades de Iquique y Oruro, si les separa una distancia de 487 kilómetros, una se encuentra a nivel del océano y la otra a 3.700 metros sobre el nivel medio del mar. Sumado a lo anterior, cualquier línea férrea o carretera que pretendiese unirlas debería franquear la cordille-ra de los Andes. Sin embargo, Oruro es la ciudad boliviana que se encuentra más arraigada en la memoria histórica de los iquiqueños y, posible-mente, Iquique sea la ciudad chilena más adhe-rida al recuerdo de los orureños.
La vinculación de los mineros de Tarapacá con el occidente de Bolivia tiene antecedentes conocidos desde el siglo XVIII por la minería de la plata, donde Carangas fue la zona de destino de su producción. María Concepción Gavira se-ñala con claridad: “si el minero de Tarapacá fun-día su plata en la callana de Tacna, se veía en la precisión de conducirlas a Arequipa a expensas de muchos costos, careciendo por más tiempo de su valor, mientras que Carangas les era más cómodo, porque estaba camino hacia Potosí y Oruro. Los oficiales dicen que una vez que fun-dían sus barras en Carangas los mineros llegaban hasta Oruro para proveerse de todo lo necesario y a veces incluso realizaban los registros de pla-ta en la misma Caja de Oruro. En esta villa se abastecían de insumos necesarios en la minería como, por ejemplo, el estaño. En muchas oca-siones todas estas negociaciones se hacían por medio de comisionados” (2005: 51). Concluido el ciclo de la plata y el dominio español en la región, en el siglo XIX fueron los fertilizantes los que abrieron el mercado internacional a las emergentes repúblicas del Pacífico sur: primero el guano, después el salitre.
Las rutas que la economía de la plata utili-zó entre Carangas y Tarapacá fueron las de los arrieros, troperos y llameros. Algunos autores diferencian a los arrieros, que realizaban viajes en piaras de mulas con un propósito comercial, de los troperos que se dedicaban a comprar ga-nado y que luego arreaban a los centros mine-ros, y de los llameros que “sólo utilizaban recuas de llamas para el transporte de sus mercaderías” (Valderrama et al., 1983: 71). Si bien estos tres tipos de transportistas existieron hasta el térmi-no del ciclo de expansión del salitre, acontecido al finalizar la Primera Guerra Mundial debido a la pérdida del mercado alemán de fertilizantes, la industria del nitrato presionó para la emer-gencia de un tipo de transporte moderno como fue el ferrocarril.

La década dorada de las relaciones diplomáticas entre Chile y Bolivia |89
LoS proYeCToS deinTeGraCiÓn fÍSiCa
Mientras se avanzaba en el siglo XIX con los proyectos ferroviarios transfronterizos, la ruta entre Iquique y Oruro comenzó a transformarse en un proyecto de integración física mucho más complejo. El primero de esos proyectos ferro-viarios fue el propuesto por el minero boliviano José Avelino Aramayo junto al ingeniero alemán Hugo Reck en 1864. A partir de entonces, en Tarapacá nunca dejaron de proponerse al Estado peruano, primero, y chileno, después, sin suerte, este tipo de proyectos a través de diversas rutas, hasta 1928. Por razones de espacio, esos proyec-tos del ciclo de expansión del salitre no serán tratados aquí3. A partir de 1928, la sociedad ta-rapaqueña desistió del proyecto de un ferrocarril transandino para levantar un proyecto carretero que permitiera el traslado de camiones con carga pesada entre Iquique y Oruro. Dicho proyecto sería conocido como “el camino de Iquique a Oruro” (Comité Iquique, 1934), que ha sido el concepto que se arraigó en la mentalidad local, especialmente por el acicate que significaron las caravanas de la integración de 1958.
Con el beneficio del tiempo, nos podemos preguntar por qué insistieron tanto los habitan-tes de Iquique y de Oruro en lograr la construc-ción de una línea férrea, primero, y una carrete-ra para camiones, después, si cada uno de esos proyectos fracasó por razones diversas, pero casi siempre relacionadas con decisiones políticas to-madas por el Estado central.
A casi un siglo y medio del primer proyecto ferroviario y ocho décadas de la primera pro-puesta de una carretera moderna entre Iquique y Oruro, el sábado primero de diciembre de 2007, el diario La Estrella de Iquique titulaba
un reportaje como: “El largo y tortuoso cami-no a Colchane”. Insistía en que “grandes son las expectativas que tienen las autoridades y habi-tantes de Colchane por el camino internacional. Desafortunadamente, el estado actual de tramos de la ruta se aleja bastante de una vía con están-dares de calidad internacional”, agregando que:
… este año la lucha de los gremios y las fuerzas vivas de Iquique provocó la aten-ción de las autoridades de Obras Públicas. El viernes 8 de junio, el propio ministro Eduardo Bitrán firmó en Iquique el conve-nio de programación para terminar la Ruta A - 55. Con 36 mil millones de pesos, apor-tados por el MOP y el Gobierno Regional de Tarapacá, se pavimentarán cuatro tramos de Huara - Colchane que equivalen a 51,5 kilómetros. El plazo de término de las obras es junio de 2009. Esta corresponde a un total de 113,5 kilómetros.
Esta noticia podría volver a repetirse, con al-gunas variaciones, en estos días.
Las comunidades de Iquique y Oruro han tenido muchos proyectos de integración físi-ca, que han terminado formando parte de sus propias identidades, en las que las caravanas de la integración de 1958 han sido las que más se han arraigado en la memoria, pero no fueron las únicas. Esos proyectos frustrados no logra-ron hacer emerger una Región Transfronteriza (RTF) entre Oruro e Iquique a pesar que, desde una perspectiva regional, estaban dadas todas las condiciones. Bob Jessop identifica nueve formas de emergencia de una RTF. Una de esas formas es aquella promovida por los propios Estados nacionales, donde las RTF serían puentes para el beneficio de la economía nacional. Una segunda
3 Existen trabajos previos que abordan en detalle estos proyectos ferroviarios (Castro 2003, 2005).

90| | Artículos
forma sería el producto de “iniciativas de cons-trucción de carreteras e instituciones” (2004: 35). Las otras formas están más relacionadas a la globalización y no al periodo estudiado aquí.
Jessop identifica una forma muy particular de hacer emerger una RTF que define de la siguien-te manera:
… reforzamiento selectivo de formas oscu-ras y liminales de organización económica y política que han existido por mucho tiempo en las fronteras de los estados, aun cuando hayan sido desaprobadas por los respectivos estados nacionales. Estas incluyen activida-des económicas ‘grises’ o ‘negras’, el inter-cambio de ‘males’ o ‘bienes’ (por ejemplo drogas, esclavos, armas, contrabando para evitar aduanas y eximirse de deberes, movi-miento de migrantes ilegales) (2004: 33).
Hoy, la frontera entre Bolivia y Chile es co-nocida por el contrabando, el tráfico de drogas y el movimiento de migrantes ilegales, es decir, de actividades económicas “grises” que, quizás, no hubiesen surgido o al menos habrían sido mejor controladas si se hubiese construido vías de comunicación reguladas y adecuadas para el intercambio de bienes y personas, como lo planteaban los proyectos de integración física transfronteriza de las comunidades de Oruro e Iquique desde 1864 en adelante.
En la actualidad, las políticas exteriores de ambos países promueven estrategias en torno a la formación de regiones transfronterizas de ma-nera disímil. En el caso de Bolivia, el PNUD, a través de un proyecto de fortalecimiento insti-tucional de la Cancillería, señala expresamente la intención de definir las bases para la formu-lación de una política nacional sustentada en un enfoque que conciba a la frontera como una re-gión de desarrollo e integración bi o trinacional (PNUD, s/f.). En el caso de Chile, el desarrollo
fronterizo en tanto prioridad estratégica suele ajustarse al énfasis comercial de su política exte-rior, donde la frontera todavía es entendida más como línea de frontera que como zona de fron-tera (González, 2009: 11).
Tarapacá y Oruro supieron lo que Jessop se-ñala respecto de la integración transfronteriza promovida por los propios Estados nacionales, pues hubo una década que, aparentemente, fue particularmente favorable para los proyectos de integración física entre las ciudades de Oruro e Iquique, debido a las buenas relaciones diplo-máticas que tuvieron ambos países, ayudados, además, por el contexto internacional. Esa fue la década de 1950. Fue la década de mayor estabi-lidad entre ambos países, cuando un presidente de Chile visitó la ciudad de La Paz y un presi-dente de Bolivia la ciudad de Arica.
Kart Deustch señala que tanto los Estados como las personas “quieren una consonancia cognitiva para que su mundo tenga sentido, para que conforme un todo significativo y manejable, o por lo menos tolerable” (1990: 73). Posible-mente, 1950 fue una década donde se podría afirmar con Deustch que ambos Estados nacio-nales lograron “una consonancia cognitiva” que les permitió aproximarse, aunque posiblemente no lo suficiente como para comprender los códi-gos tácitos, y superar las imágenes distorsionadas y el sistema de creencias construido respecto del otro. Y esto no es un caso exclusivo de las rela-ciones entre Bolivia y Chile. Schumacher señala que en las relaciones internacionales “se presen-ta con mucha frecuencia el problema de unas percepciones incorrectas o incompletas a raíz de la confrontación de actores con códigos de comunicación muchas veces muy diferentes y de difícil procesamiento” (2002: 82). No podemos afirmar que estos hayan sido los factores que lle-varon a la década siguiente de 1960 a uno de los periodos de mayor conflicto diplomático entre Bolivia y Chile, pero llama la atención el cambio

La década dorada de las relaciones diplomáticas entre Chile y Bolivia |91
en las relaciones bilaterales, a escala nacional, de una década a otra. La pregunta es si ese cambio tuvo o no su correlato a escala regional.
La dÉCada dorada de LaS reLaCioneS ChiLeno-BoLiVianaS
La década de los años 1950 puede ser definida como dorada en las relaciones entre Bolivia y Chile. 1950 fue un punto de inflexión en las re-laciones diplomáticas de ambos países. Ese año se realizaron las conocidas “Notas Reversales de 1º y 20 de junio”, donde Chile manifestó que:
… animado de un espíritu de fraternal amistad hacia Bolivia, está llano a entrar, formalmente, en una negociación destinada a buscar la fórmula que pueda hacer posible dar a Bolivia una salida propia y sobera-na al Océano Pacífico, y a Chile obtener compensaciones que no tengan carácter territorial y que consulten efectivamente sus intereses (Orias, 2004: 65).
El principal diario chileno, El Mercurio de Santiago, señalaba el 1º de agosto de 1950 que se había informado al Senado sobre la posible cesión de un puerto a Bolivia, trayendo una nota sobre la exposición del Canciller chileno ante la Cámara de Diputados.
Ramiro Prudencio, en su recuento de hitos de negociaciones entre Bolivia y Chile durante el siglo XX, identifica a estas notas entre el embaja-dor boliviano en Chile, Alberto Ostria Gutiérrez y el canciller chileno, Horacio Walker Larraín4, como el segundo más importante después del Acta que se suscribió en La Paz, el 10 de enero de ese año, entre el canciller Carlos Gutiérrez y el ministro plenipotenciario chileno, Emilio
Bello Codesido, en que Chile se comprometía en la búsqueda de una solución a la demanda marítima boliviana (Prudencio, 2006: 232).
Tanto en 1920 como en 1950 y en los hitos posteriores hasta nuestros días, el tema central de las negociaciones entre ambos Estados ha sido la demanda marítima boliviana. Esta ha sido la piedra de toque o la piedra en el zapato de las relaciones bilaterales, según el caso. Sin embargo, a escala regional otros eran los intere-ses y objetivos de los actores a uno y otro lado de la frontera, siendo el principal la integración física. Las acciones de las sociedades civiles por alcanzar esos objetivos se situaban dentro de lo que hoy podemos definir como paradiplomacia (Aldecoa et al., 2000).
Uno de esos objetivos específicos era el an-siado camino Iquique-Oruro, que fue acogido por los gobiernos de ambos países en 1951, for-mando parte de la agenda del acuerdo Cardozo-Merino, ministros de Obras Públicas de Bolivia y Chile, respectivamente. Las elecciones de ese año en Bolivia postergaron estas decisiones.
En enero de 1950, el presidente boliviano Mamerto Urriolagoitia había dictado una ley para la construcción del camino Oruro-Iquique que, irónicamente, había quedado sin ejecución con la Revolución de 1952 que llevó al poder a Víctor Paz Estenssoro. Paz Estenssoro, del Mo-vimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), logró gobernar el país hasta 1964; bajo el li-derazgo de este mandatario y de Hernán Siles Suazo, su sucesor, se realizaron los intentos más notables de integración física y cultural entre las ciudades de Iquique y Oruro.
Una de las medidas más relevantes de la dé-cada de 1950 en Bolivia fue la creación de la Corporación Minera de Bolivia (COMIBOL) el 2 de agosto de 1952, dentro de una política
4 Oscar Pinochet de la Barra resalta la personalidad de estos diplomáticos en el acercamiento entre Bolivia y Chile en 1950 (1987: 68).

92| | Artículos
de nacionalización de la minería. La idea fun-damental no era ser “simplemente una heredera de los Barones del Estaño, sino un pivote in-dispensable para la independencia económica del país” (Torrez, 1986: 21). Oruro fue una de las zonas más afectadas por esa nueva política gubernamental que, si bien fue pensada como un polo de desarrollo, terminó tomando las mismas características propias de un enclave minero5 (Conning et al., 2009). Sin embargo, la euforia de la nacionalización en medio de una revolución política liderada por el MNR fue, posiblemente, un acicate para que en Oruro se volviera a pensar en la necesidad de una ruta hacia el Pacífico donde Iquique era el destino natural e histórico.
¿Cuáles podrían ser los otros motivos para insistir en la integración física entre estas dos ciudades, a través de una carretera pavimentada? El sociólogo boliviano Alberto Zalles ofrece una respuesta indirecta al señalar que:
… la estabilidad institucional de Chile le permitió desplegar una modernización fundada en el desarrollo infraestructural. Así, por ejemplo, la convicción con la cual construyó y promocionó la Carretera Pana-mericana redimensionó la significación de su frontera norte y su vinculación con los mercados de Perú y Bolivia. Bolivia, por su parte, enfrentó los cambios políticos y demo-gráficos generados por la revolución de 1952, que impactaron directamente en los procesos migratorios y en la expansión de sus mer-cados interno y externo. (…). Esto definió una nueva dinámica fronteriza: los puestos
aduaneros florecieron con el pequeño comer-cio legal y con el contrabando, actividades que movilizaron a los bolivianos hacia las rutas costeñas. Desde entonces, Charaña, Visviri, Arica y Antofagasta se volvieron lugares familiares para el común de los ciuda-danos de Bolivia (Zalles, 2007: 41).
En enero de 1955, se desarrollaría otro hito en las relaciones diplomáticas entre los dos países. Los presidentes Víctor Paz Estenssoro y Carlos Ibáñez del Campo firmaron un tra-tado de complementación económica, basado en el intercambio de petróleo boliviano por acero chileno en el puerto de Arica6. El presi-dente Víctor Paz Estenssoro fue en visita oficial a Chile y, en agosto de ese año, el presidente Carlos Ibáñez del Campo hizo lo propio, visi-tando la ciudad de La Paz, un acontecimiento que se transformaría, como dijo el profesor y embajador Carlos Bustos, en: “la única visita oficial efectuada a ese país por un Presidente de Chile en casi dos siglos de historia republica-na” (2004: 184). Este mismo autor señala que los años posteriores fueron de entendimiento y cooperación entre Chile y Bolivia y que se sus-cribieron importantes instrumentos bilaterales (Ibíd.: 187); empero, no se mencionaba el ca-mino Iquique-Oruro.
En el campo internacional, el concepto “in-tegración” comenzaba a pronunciarse cada vez con más fuerza, posiblemente como un apren-dizaje de las dos guerras mundiales. Además de recomponerse social y económicamente de la Se-gunda Guerra, Europa creó en 1957 la Comuni-dad Económica Europea, lo que llevó a América
5 José Guillermo Torrez señala que “las empresas de COMIBOL han ejercido en el ámbito rural regional un verdadero colonialis-mo interno ya que el excedente económico generado por la actividad extractiva de un recurso natural no renovable no ha sido reinvertido localmente sino en su magnitud ínfima” (1986: 31).
6 Ya en 1954, se podía leer en El Mercurio de Santiago del 4 de agosto, sección Portada: “Gigantesco oleoducto petrolero cons-truirá Bolivia hasta Arica”.

La década dorada de las relaciones diplomáticas entre Chile y Bolivia |93
Latina a plantearse sus propios acuerdos intra-rregionales de integración económica.
Frente a esta situación, en la CEPAL se rea-lizaron los primeros estudios para impulsar las formas de integración regional. Los ele-mentos señalados forzaron a la creación de una zona de libre comercio entre los países del cono sur de Sudamérica; (…). Así, tras una negociación relativamente breve, nació la Asociación Latino américa de Libre Co-mercio (ALALC) (Churata, 2008: 180).
En América Latina, al contrario de Europa, la Segunda Guerra Mundial fue un aconteci-miento favorable para la economía generando “una efímera ilusión de bonanza de la guerra y posguerra (que) se acaba cuando el centro capitalista se recompone, y esta recuperación desnuda las falencias y debilidades de las eco-nomías periféricas” (Ansaldi, 1991: 11). Para Bolivia, esa ilusión fue producida por la ex-portación de estaño. Sin embargo, este boom, como era de esperarse, “no se reflejó mayor-mente en un bene ficio para el país, por care-cer de un Gobierno/Estado capaz de negociar adecuadamente los intereses nacionales en una coyuntura favorable” (Seoane, 2008: 65). Las amenazas llegaban del exterior, como aquella que se anunciaba desde Washington el 2 de enero de 1950, señalando que Indonesia susti-tuiría posiblemente a Bolivia como primer país productor de estaño (Diario El Tarapacá, 3 de enero de 1950).
Como señala Bob Jessop, existen “escalas so-bre las cuales ocurren intentos de reestructurar relaciones económicas, políticas y sociales” y, “en los treinta años gloriosos de la expansión económica de postguerra, la escala nacional do-minó la organización económica” (2004: 26). Fue en esa escala donde se buscó una solución al problema económico en Bolivia. La solución,
supuestamente, llegaría por la vía de una revolu-ción desde arriba, con apoyo social.
La revolución de 1952, la nacionalización de las minas, la marcha al oriente, fueron entre otros eventos causales del inicio de un cambio en la orientación de la inserción internacional del país. En efecto, la transfe-rencia de recursos de la minería y del petró-leo junto con la incorporación de las tierras productivas del oriente y el desarrollo de la producción de alimentos agroindustriales, permitieron la sustitución de importaciones de alimentos… (Seoane, 2008: 66).
Nada tenía de extraño que una revolución latinoamericana se pretendiera realizar desde el Estado, pues autores como el propio Antonio García, que tenía una visión crítica sobre el atra-so de Latinoamérica, pensaba “que el agente del desarrollo en este continente no puede ser sino el Estado, única estructura capaz de conducir la operación estratégica global del desarrollo” (De-vés, 2003: 144). Equivocada o no, esta perspec-tiva se aplicó a Chile a inicios de los años 1970.
La década de 1950 fue la antesala de la “sensi-bilidad sesentista” (Devés, 2003: 135) hacia la in-tegración latinoamericana. Según Devés, Enrique Iglesias destacó que el concepto de cooperación con los países en desarrollo surge en el decenio de 1950, “al influjo de factores claramente polí-ticos, entre los cuales pone de relieve la Guerra Fría y la descolonización” (2003: 130). Este era el ambiente de esa década en las relaciones bila-terales entre Bolivia y Chile, donde la influencia de Estados Unidos, en el marco de la Guerra Fría, fue significativa.
La influencia creciente de los Estados Unidos en los países latinoamericanos no estuvo ajena a estos dos países en los años de 1950. En efecto, el presidente chileno Gabriel González Videla viajó a Estados Unidos a comienzos de 1950 a

Mario Conde Cruz. Sin título. Acuarela, 2008.

La década dorada de las relaciones diplomáticas entre Chile y Bolivia |95
entrevistarse con el presidente Harry Truman, quien ofreció reunirse con los mandatarios de Bolivia y Chile para encontrar una solución a la demanda marítima boliviana.
El historiador y jurista chileno Sergio Carras-co señala que a partir de la visita del presidente chileno Gabriel González Videla a Washington, la diplomacia chilena cambió su posición frente a la demanda portuaria boliviana:
Nunca hasta entonces, con la sola excepción de la aceptación de la sujeción Kellogg, el gobierno de La Moneda había reconocido la aspiración portuaria de Bolivia. Ahora lo hacía variando radicalmente la posición diplomática de Chile (1991: 244).
Las conversaciones versaban sobre un posible corredor al norte de Arica que comunicara a Bo-livia con la costa, mientras este país compensaría a Chile con aguas de los lagos Titicaca, Poopó y Coipasa. Si bien, como ha sucedido recurrente-mente, estos acuerdos no consultaban a los habi-tantes de las regiones involucradas, éstas, sea Ari-ca, Tarapacá u Oruro, solían ver esas gestiones di-plomáticas como ventanas de posibilidades para sus propios proyectos de integración económica.
camino iquique - oruro
y las caravanas de inTegración
En 1958, el último año del mandato del presi-dente Ibáñez del Campo, el diario El Tarapacá del miércoles primero de enero titulaba: “Con medios propios los iquiqueños construyen ca-mino de Iquique a Oruro”. La noticia agregaba:
Una sentida necesidad para lo tarapaque-ños, el camino de Iquique a Oruro, tam-poco se cumplió en 1957 a pesar de que han transcurrido más de cincuenta años desde que se iniciaron las primeras gestiones
tendientes a la construcción de una vía que nos comunique con el altiplano. Durante el año recién pasado siguieron los ‘estudios’ por parte del Fisco y nuevas promesas llo-vieron sobre su pronta construcción. Sin embargo conocedores los tarapaqueños de la falta total de interés por parte del Estado para atender las urgentes necesidades del Norte Grande, se aunaron en una campa-ña de auténtica extracción popular para construir con medios propios los tramos cordilleranos que permitirán a breve plazo el tránsito normal para vehículos de gran tonelada entre Iquique y Oruro.
Esta noticia anunciaba un desafío: la comu-nidad regional estaba decidida a construir un camino para alcanzar la cima de la cordillera de los Andes, sabiendo que al otro lado se encontra-ba una comunidad orureña también dispuesta a hacer lo mismo frente a sus propias autoridades.
El camino entre Iquique y Oruro siempre ha estado en la mentalidad de los habitantes de ambas ciudades, perdiéndose incluso el re-gistro exacto de cuándo fue el primero de esos intentos. Las actuales generaciones piensan que ello aconteció en los años 1950, ignorando los proyectos anteriores. Es posible que la fuerza de las llamadas caravanas, a fines de esa década, las adhiriera en la mentalidad regional como el gran proyecto de integración física transfron-teriza. Este olvido es importante, pues evita la frustración por el recurrente fracaso y permite conservar la meta.
Los proyectos de integración física entre Iqui-que y Oruro, tal vez producto de sus constantes fracasos, no fueron proyectos creados desde los gobiernos centrales; han sido mucho más que eso: fueron y son parte de la identidad cultural y de la memoria de ambos pueblos.
Las caravanas de integración entre Iquique y Oruro son un fragmento de la historia de un

96| | Artículos
proyecto que se ha repetido, hasta nuestros días, bajo un nombre u otro, de generación en ge-neración, como un círculo eterno: primero un ferrocarril, después un camino para camiones y actualmente como corredor bioceánico.
El Tarapacá de Iquique, del viernes 3 de enero de 1958, titulaba:
En Oruro trabajan denodadamente por lograr la construcción del tramo internacio-nal a Iquique. La unidad para el Progreso de Oruro, entidad formada recientemente para impulsar tal iniciativa pidió ayer a la Inten-dencia se le indique nombres de entidades iquiqueñas interesadas también en la em-presa a objeto de aunar un plan de trabajo.
Oruro era la comunidad que ponía la pri-mera piedra en la gestión para un camino que surgía en forma endógena. El cónsul de Bolivia en Iquique, Víctor Vargas Olmos, tomó como propia esta iniciativa transfronteriza; visitó Oru-ro y contó a los iquiqueños:
Estuve hace poco en Oruro. Existe allí decaimiento comercial al igual que en Iqui-que. Se trata de una zona minera y natural-mente su población depende al igual que ustedes de la industria extractiva. Si se bajan los costos mediante el menor pago de fletes, será posible aumentar la producción de minerales y esto favorecerá a los iquiqueños, pues habrá un mayor movimiento de naves. Por otra parte esos mismos barcos dejarán mercaderías en Iquique, para ser transpor-tadas a Bolivia. Si esto se complementa con un apropiado convenio comercial, creo que
el porvenir de ambas zonas se podrá mirar con optimismo. (…)El movimiento promovido por los iquique-ños a través de su Comité pro Construcción del Camino, por la vía de Chusmiza, ha tenido un eco favorable en Oruro (El Tara-pacá, sábado 11 de enero de 1958, p.5)
Este interés también estaba en el propio pue-blo. El diario La Patria de Oruro, señalaba que:
Veinte mil campesinos bolivianos ofrecie-ron al gobierno de su país trabajar en la construcción del camino Iquique a Oruro (reproducido en El Tarapacá, miércoles 15 de enero de 1958, p.4).
El ofrecimiento fue hecho a través de las au-toridades de Toledo, pueblo del departamento de Oruro, directamente al Presidente de la Re-pública de Bolivia, doctor Hernán Siles Suazo. Toledo era uno de los pueblos por donde pasaría el trazado definitivo que uniría Iquique a Oruro, al construirse por la vía de Chusmiza en Chile7. Toledo vivía de la pequeña ganadería, la agricul-tura, de la industria textil y de la minería.
Para pueblos como Toledo en Bolivia y Col-chane en Chile, se entendía que esta carretera no podía sufrir del “efecto túnel” (De Santia-go, 2008), donde la conexión física entre dos ciudades no interactúa con el entorno y, por lo mismo, los pueblos aledaños a la carretera no se benefician de ella. El proyectado camino entre Iquique y Oruro no pretendía ser sola-mente un vínculo ínter-ciudades, sino una red de tipo dendrítico que integraría toda la región transfronteriza.
7 Mientras se escribía este artículo, el lunes 21 de febrero de 2011, se produjo un accidente a la altura de Alto Chusmiza donde murieron ocho integrantes del grupo tropical cochabambino “Las misteriositas” y “Los forasteros de Bolivia”, en el kilómetro 78 de la ruta 15-CH, cuando viajaban con destino a Iquique.

La década dorada de las relaciones diplomáticas entre Chile y Bolivia |97
Las demandas de orureños e iquiqueños, al parecer, fueron oídas por los gobiernos centrales. Los cancilleres de ambos países se reunieron en Iquique en una Conferencia Internacional el 10 de marzo de 1958. La resolución fundamental de esta conferencia debía ser la fijación del tra-zado. Las tres soluciones habían sido propuestas por una comisión de ingenieros chilenos y boli-vianos en 1952. Estas eran:
1. Iquique - Pampa Lirima - Llica - Oruro; 2. Iquique - Chusmiza - Pisiga -Toledo -
Oruro; 3. Iquique - Alpajere - Chinchillani - Oruro.
Dicha comisión recomendó de preferencia la llamada ruta central (Chusmiza - Pisiga) por ser la más corta y la que ofrecía menos dificultades topográficas.
A pesar de las expectativas, fueron los minis-tros de Obras Públicas y no los cancilleres los que se reunieron en Iquique el 12 de marzo y acordaron la construcción del camino interna-cional de Iquique a Oruro.
El Tarapacá de Iquique del jueves 13 de mar-zo de 1958, p.1, señalaba que:
… el Ministro de Obras Públicas de Chile, señor Eduardo Yáñez, impuso la Condeco-ración de la Orden al Mérito en el grado de Gran Cruz, al Ministro de Obras Públicas de Bolivia, señor Ramón Claure, acto que revistió singular solemnidad y que, según los viejos iquiqueños, se realiza por primera vez en esta ciudad…
Entonces recordaron los iquiqueños una de sus imágenes más significativas, la del 21 de mayo y Arturo Prat, porque estaban a pocos días de esa fecha y debía haber una expresión de agradecimiento: qué mejor que una cara-vana que cruzara todos los obstáculos que
impedían unir las dos ciudades, las dos regio-nes contiguas.
Fueron los orureños los que tomaron la ini-ciativa:
Ciento cincuenta camiones bolivianos car-gados con toda clase de productos agrícolas en la Zona de Oruro y del valle de Cocha-bamba llegarán a Iquique los días 19 y 20 de mayo en la primera caravana internacio-nal con que los empresarios del transporte de esa provincia del altiplano piensan inau-gurar el intercambio comercial con Chile y como un homenaje a las festividades de celebración del septuagésimo noveno del Combate Naval de Iquique. La noticia fue comunicada por los empre-sarios bolivianos a sus colegas de Iquique por intermedios del Sindicato de Dueños de Camiones que preside el señor Francisco Florimo, pidiéndole, a la vez, informaciones sobre el tipo de productos de más rápida o fácil venta a fin de darle preferencia y la co-laboración necesaria a fin de expender esos productos en toda la zona al más bajo precio posible como un medio práctico y efectivo de hacer notar los inmensos beneficios que ambas naciones podrán obtener una vez ter-minada la proyectada ruta Iquique-Oruro. El trayecto lo harán los camiones bolivianos por el actual camino transitable que pasa por la zona de Mosquito de Oro y que tiene un recorrido mucho más largo que el pro-yectado por Chusmiza (El Tarapacá, 29 de marzo de 1958, p.1).
Y así lo hicieron. No fue por la ruta deseada sino por la que era posible. Se trataba de llegar al Pacífico como un acto simbólico de integración.
La Comitiva oficial estuvo integrada por los representantes de las llamadas fuerzas vivas de esa región, desde representantes del gobierno

98| | Artículos
regional, de las juntas de vecinos, el rectorado universitario, del periódico La Patria, de las cámaras de comercio e industrial de minería, de la corporación minera, del Rotary Club, universitarios, etc. En deportes, una delegación de Salinas de Garcí Mendoza y un equipo de voleibol, estudiantes del Colegio Saracho y del Liceo de Niñas, veinte por establecimiento. Comerciantes, industriales, banqueros, gre-mios y otras instituciones formaban el grueso de la caravana que fue completada por un buen número de turistas, y algunos conjuntos folkló-ricos. Lo más significativo fueron los ciclistas y caminantes que se unieron a la caravana par-tiendo un poco antes.
No era algo fuera de lo común que hombres, mujeres y niños caminaran rumbo al poniente, como lo hicieron miles de cochabambinos y oru-reños en busca de las salitreras (González, 1995). Era un viaje que hacían todos los años, hasta que llegó el ferrocarril a Oruro desde Antofagasta; entonces, hacían la conexión con el ferrocarril longitudinal en Baquedano para llegar a las sa-litreras de Tarapacá. Los orureños demostraban con esta caravana que el ferrocarril Antofagasta a Bolivia no resolvió sus deseos y necesidades de comunicación con el litoral del Pacífico.
800 personas integraron la caravana repre-sentando a las principales actividades de Oru-ro, viajando en 35 vehículos especialmente equipados para la esforzada travesía, como ca-rros con equipos radiales, así como personal de primeros auxilios sanitarios y espirituales (pues inclusive viajó un sacerdote) y mecánicos en caso de desperfectos.
Llama la atención las fechas simbólicas para realizar la caravana de la integración o de la amistad. Los orureños consideraron que de-bían estar para el 21 de mayo en Iquique, y los iquiqueños para el 6 de agosto en Oruro. Poste-riormente, en la década siguiente las caravanas de Oruro se realizaron en la semana de la fiesta
de La Tirana, alrededor del 16 de julio cuando se conmemora a la Virgen del Carmen. Hasta la actualidad la presencia orureña en esta fiesta es muy notoria, tanto en las bandas de bronce como en el comercio.
Y llegaron el 21 de mayo a Iquique. Titula el periódico El Tarapacá de Iquique de ese día: “Un afectuoso recibimiento tributó Iquique a la ‘caravana de la amistad’”.
Los orureños llegaron en la madrugada a Huara, una localidad ubicada a unos setenta ki-lómetros de Iquique, en pleno desierto. Allí se realizó una fiesta que se prolongó hasta las seis y media de la mañana. La caravana partió de esa localidad a las once y quince y llegó a Iquique a las catorce y treinta. El Tarapacá (ya citado) señalaba que, en Iquique, fue:
… una de las demostraciones de aprecio más imponentes que se tiene recuerdo en la historia de la ciudad, superó incluso a las ofrecidas con motivo de los Ministros de Obras Públicas de Chile y Bolivia, y del presidente de la República en su última visita a Iquique.
También resulta significativo que las demos-traciones de amistad y afecto eran mayores para el pueblo que para sus representantes. La pre-gunta es si se tenía conciencia que a esa escala, más lejana del poder, estaba el verdadero interés en integrarse amistosamente, o, quizás, se trata-ba de percepciones respecto de actores que esta-ban a distintos niveles de decisiones, donde la población valoró mucho más las de sus similares porque le demostraban en los hechos que era po-sible el deseado pero dificultoso proyecto del ca-mino. Desde hace unas décadas, algunas teorías de las relaciones internacionales están poniendo más énfasis a la importancia de las percepciones en la historia (Schumacher, 2002; Rubio, 1971; Rodao, 2005).

La década dorada de las relaciones diplomáticas entre Chile y Bolivia |99
Mapa 1La región fronteriza entre Chile y Bolivia
Fuente: Mapa adaptado por Mario Vergara (2011) del mapa original Nº 3875 Rev. United Nation (2004).

100| | Artículos
Las percepciones están relacionadas a imáge-nes que se confunden con la realidad objetiva. Schumacher se pregunta:
¿Entonces, si no es en la realidad objetiva en la que basamos nuestros juicios y decisiones, en qué es? Obviamente en nuestra realidad objetiva, pero que es solamente una imagen de esa, es la realidad objetiva tal como se ha proyectado dentro de nuestras mentes, es la realidad objetiva tal como la vemos nosotros (2002: 79).
Lo relevante es que las comunidades de Iqui-que y Oruro coincidieron en la mirada: la pri-mera vio en el interior del continente grandes oportunidades económicas (Harms, 1930), po-siblemente sobre la base de su memoria histórica del ciclo de la plata, donde el Cerro Rico de Po-tosí era el centro económico del espacio perua-no (Assadourian, 1972); y la segunda vio en el océano Pacífico su apertura al mundo, al merca-do internacional para sus productos mineros y agropecuarios. Esa coincidencia de miradas tam-bién se expresó en imágenes coincidentes, en las que las expectativas eran crecientes en la medida que las autoridades respondían a sus demandas y el clima diplomático era favorable.
La caravana orureña, señala El Tarapacá:
… en sus primeros contactos con las avan-zadas del pueblo de Iquique que esperaban su llegada fueron realmente impresionantes e insuperablemente emotivos. Grupos de niños, especialmente, y de personas adultas, prácticamente ‘asaltaron’ los vehículos viaje-ros con su afán de exteriorizar en todos sus integrantes, con abrazos y saludos, la enor-me satisfacción que embarga a la ciudadanía de Iquique el poder de recibir la magnífica visita de confraternidad que representa la Caravana orureña.
En este punto comenzaron además a su-marse a la caravana toda clase de vehículos motorizados y de pedal que fueron for-mando marco a los carros de la caravana, cuyos viajeros se olvidaron de las contin-gencias de la dura jornada para retribuir con espontáneos ‘¡Viva Chile!’ y ‘¡Viva Bolivia!’, la cariñosa acogida que el pueblo de Iquique le dispensaba a través de todos sus habitantes. Describir las escenas que se suscitaron de esta verdadera comunión de dos pueblos, Iquique y Oruro, resulta difícil ya que ellas se continuaron a través de todas las calles de la ciudad en dónde se había apostado gran número de personas que exteriori-zaron sus simpatías a los visitantes en el recorrido de reconocimiento que hicieron luego de su llegada. Los carros visitantes, abarrotados con sus pasajeros originales y de numeroso público iquiqueño que se subió a ellos hicieron el recorrido desde el Convento del Buen Pastor hasta Vivar, e allí a las 5 esquinas, la Avenida, la península de Cavancha, de nue-vo la Avenida, Baquedano, Luis Uribe, la plazoleta la Aduana y la Plaza Prat. En su paso por estas calles la ciudadanía de Iquique volvió a exteriorizar su aprecio y admiración y simpatía a los esforzados pioneros de una ruta que abre esperadas posibilidades para el intercambio amplio de las ciudades de Iquique y Oruro. Los gritos de ‘¡Viva Bolivia!’, ‘¡Viva Iqui-que!’, ‘¡Viva el camino de Iquique a Oruro!’ se fueron repitiendo con una continuidad tal que no tiene parangón y que es la fiel expresión de los habitantes de dos pueblos que necesitan unir sus destinos comerciales culturales y sociales, a través de ese verda-dero cordón umbilical que sería el camino definitivo entre las dos ciudades…

La década dorada de las relaciones diplomáticas entre Chile y Bolivia |101
La imagen de los orureños ha quedado des-de entonces en la memoria de los iquiqueños. La presencia de bolivianos en Iquique no era extraña y menos en las oficinas salitreras, pero no de este modo, como expresión de una ini-ciativa colectiva y de integración inter-regional y transfronteriza.
Iquique concentró su interés en los visitantes: por la tarde del día de su arribo, diversas ins-tituciones se hicieron cargo del alojamiento de todos los viajeros. Fueron acogidos en la Escuela Santa María, en diversos hoteles de la ciudad, en la Escuela Industrial y la Hostería del Salitre. Se organizó la feria de artículos alimenticios de Oruro, a un costado de la Escuela de Hombres Santa María. El periódico señalaba que:
Numeroso público tuvo oportunidad de adquirir los artículos que se ofrecieron, especialmente naranjas, chocolates, jabo-nes, aceite comestible, cerveza boliviana, gallinas, etc. Los comerciantes de esta feria quedaron instalados en el propio edificio de la Escuela, en el salón de actos, en donde se habilitaron estanques especiales para el almacenamiento de agua…
Los vehículos y bicicletas de Oruro recorrie-ron un Iquique en que el censo de 1950 había arrojado una población similar al censo de 1907, pero que no gozaba del auge económico de ese periodo. Las fotos muestran máscaras de las Dia-bladas de Oruro exhibidas por los ocupantes de los vehículos. Ellas fueron también una imagen simbólica de la influencia de Oruro en Tarapacá a partir de entonces, especialmente en la fiesta de La Tirana (Díaz, 2010: 21).
Al despedirse de Iquique, los orureños gri-taban: “Los esperamos en Oruro para el día 6 de agosto”. Un viaje en pleno invierno esperaba a los iquiqueños. El Tarapacá del sábado 24 de mayo de 1958, p.1, señalaba:
…en su último día de permanencia en Iquique, los visitantes se dedicaron a ad-quirir en el comercio local de toda clase de mercaderías, registrándose por lo mismo un movimiento extraordinario y tonifican-te para todas las actividades comerciales iquiqueñas…
Sin novedad llegó la caravana de la amistad en su regreso a Oruro, el domingo 25 de mayo. El diario El Tarapacá de Iquique del lunes 26, en su página 5 comunicaba que el arribo se había realizado pasadas las 19 horas del día anterior, y “fueron objeto de un grandioso recibimiento por parte de toda la ciudadanía orureña” y “cari-ñosos y cordiales recuerdos de Iquique hicieron sus dirigentes en sus primeras declaraciones”.
Los iquiqueños esperaron la fiesta de La Ti-rana para, a partir de ese momento, comenzar a organizar el viaje a Oruro. Por ello, el 18 de ju-lio en esa localidad había inquietud por el viaje, ante el inminente arribo de los chilenos.
El Tarapacá del viernes 18 julio en su página 5, comentaba:
Preocupadas de la próxima visita que harán a Oruro los Iquiqueños, se encuentran las autoridades de esa localidad boliviana. La Unidad para el Progreso de Oruro, que agrupa todas las entidades de defensa y fuerzas vivas de ese departamento (provincia boliviano) se esmeran en elaborar un nutri-do programa de festejos. Mañana jueves a las 9 horas se iniciará el control de los camiones, góndolas y otros vehículos que formarán la Caravana de la Amistad que viajará a Oruro el domingo 3. Este control tiene por objeto visar una sola lista autorizando la salida y retorno de los vehículos indicados, razón por la cual los interesados deben presentarse oportuna-mente en la Aduana. Los que no cumplan

Mario Conde Cruz. Sin título. Acuarela, 2008.

La década dorada de las relaciones diplomáticas entre Chile y Bolivia |103
con este requisito en su oportunidad no podrán viajar. Cerca de 60 vehículos han sido inscritos en la Secretaría del Sindicato de Dueños de Camiones, donde se confeccionan las listas previas y hasta la última hora continuaban ayer apareciendo algunos rezagados. Igual cosa ocurrió con los viajeros.
En las primeras listas de inscritos, hubo 575 personas, entre estudiantes del cuarto año de humanidades del Liceo Nocturno Francisco Bil-bao, la academia de experimentación teatral, las samaritanas de la Cruz Roja, la Asociación de Jó-venes Católicos Franciscanos, empleados y obre-ros del ferrocarril, comercio, industrias y otras entidades. La delegación estaba presidida por el regidor don René Díaz Labatut, que llevaba la representación del Intendente de la provincia, don Eduardo López Vallejos que, ante la proxi-midad de las elecciones presidenciales, no podía ausentarse de la zona.
Tres grupos formaban la caravana. El prime-ro, del vehículo 1 al 17, estaba encabezado por el señor Abel Gallardo. El segundo, del 18 al 33, por el señor Donato Zanelli, quien agregó nueve vehículos en Huara, y el tercero, del 34 adelante, por el señor Olegario Capetillo.
El Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, a través de su embajador en La Paz, rea-lizó las gestiones gubernamentales para que se dieran todas las facilidades a las caravanas de la amistad con destino a Oruro.
El Tarapacá del domingo 20 de julio de 1958, p.4, informaba que:
El Intendente de la Provincia, señor Eduardo López Vallejos, conjuntamente con el Alcalde de la Comuna, señor José Rodríguez Larraguibel y las más altas auto-ridades militares, educacionales y eclesiás-ticas despedirán a la Caravana a su salida
de Iquique, en el sector del Convento del Buen Pastor, y luego de que esta haya efectuado un recorrido por las principales calles de la ciudad.En el pueblo de Huara se unirá hoy a la Caravana un nuevo bloque de vehículos los que transportarán a comerciantes y particu-lares de ese pueblo y de sectores adyacentes, quienes se han inscrito en Huara. En ese sitio, personal de Investigaciones de Iquique efectuará el control de estos pasajeros.
Recorrieron las principales calles, como Ba-quedano y Bulnes, para emprender la ruta del famoso zigzag iquiqueño en pos del desierto pri-mero, la precordillera después, hasta alcanzar las montañas y el altiplano. Radios locales, en Chile y Bolivia, transmitían en directo el paso de la caravana.
El Tarapacá del miércoles 13 de agosto de 1958 titulaba: “Ayer en la noche se completó el regreso de la caravana de la amistad iquiqueña”. De esa forma, concluía la más desafiante de las acciones integracionistas de dos pueblos que deseaban hermanarse en un -siempre frustra-do- proyecto de desarrollo compartido y com-plementario.
En Chile, don Jorge Alessandri llegó al go-bierno donde impuso una nueva agenda para solucionar “los problemas del norte” en que el camino de Iquique a Oruro desapareció. La frus-tración iquiqueña quedó manifiesta en las pala-bras del diputado Juan Checura Jeria:
Es preciso seguir golpeando la conciencia no solo de nuestros gobernantes y parla-mentarios, sino que también la de nuestros propios dirigentes locales para evitar que en definitiva quede diferida una obra que durante muchos años ocupó la atención preferente de los ciudadanos y que llegó a cristalizarse en una realidad internacional

104| | Artículos
en su etapa inicial y que por parte de Chile quedó incluso comenzada en sus estudios y construcción, ya que el camino de Iquique a Oruro logró imponerse después de largos años de perseverante labor. Lamentable-mente este Gobierno, tal como hizo con la fábrica de cenizas de soda, ha resuelto la paralización de los trabajos argumentando, entre otras cosas, su “injustificación econó-mica” (El Tarapacá de Iquique, viernes 2 de septiembre de 1960).
La aspiración por alcanzar este camino inter-nacional nunca ha sido erradicada de la mentali-dad popular a uno y otro lado de la cordillera. El Tarapacá del viernes 20 de octubre de 1961 traía por título: “Oruro pedirá pronunciamiento defi-nitivo a su gobierno sobre el camino a Iquique”, y subtitulaba: “Así lo expresa una comunicación recibida de parte del Presidente de la Unidad para el Progreso de Oruro. Los orureños más re-presentativos de Sucre y Potosí, organizarán una Caravana a Iquique para el próximo mes”. Efec-tivamente, las caravanas de la amistad de 1958 no fueron las últimas, pero si las más simbóli-cas, quizás porque se realizaron en el ocaso de la década dorada de las relaciones bilaterales entre Bolivia y Chile.
A partir de 1960, se profundizó el conflicto diplomático entre Bolivia y Chile por las aguas del río Lauca, haciendo crisis en 1962. Aún no entendíamos en esos años que esas caravanas fueron, en definitiva, paradiplomacia, y sus or-ganizadores, actores paradiplomáticos. Tampoco que el regreso de la enemistad en la década de 1960 fue el triunfo de la escala “nacional” por sobre la “regional”.
ConCLUSioneS
Si, en la actualidad, observáramos un movi-miento social similar al de las caravanas de 1958,
posiblemente contaríamos con un conjunto de conceptos para analizarlo. Se podría expli-car que son expresiones que recogen las teorías transnacionalistas de las relaciones internacio-nales, las cuales apuntan a que los nuevos víncu-los internacionales “son protagonizados por un creciente número de centros de poder, cuya ac-tuación externa no sólo representa los intereses del estado sino también los de la sociedad civil organizada” (Tomassini, 1989). Desde esta mis-ma perspectiva, serían producto de los cambios acaecidos durante las últimas décadas en el seno de la sociedad mundial, como por ejemplo el desarrollo de los medios de comunicación y de transporte; la expansión mundial de la econo-mía de mercado (Calduch, 2000); que valoran el nuevo papel que están ejerciendo las ciudades en la globalización (Sassen, 2007), que se trata-ría de un sistema de ciudades en redes, donde Iquique y Oruro serían un posible eje pivotal de una región asociativa de frontera (Boisier, 2003), etc. Entenderíamos el comportamiento de unos y otros, a cada lado de la frontera, como organizaciones de la sociedad civil que preten-den un protagonismo en la esfera internacio-nal, donde la cooperación descentralizada entre ambas regiones sería el factor clave. La coope-ración descentralizada consistiría, siguiendo a Rhi-Saussi (2008), en este caso, en la capacidad de las autoridades regionales de Oruro e Iqui-que para potenciar sus proyectos de integración física, económica y cultural, generando una go-bernanza vertical (Farinós, 2008:18), es decir, a multinivel (internacional-regional-local) en pos de un proyecto compartido y complementario de desarrollo transfronterizo. Sin embargo, en 1958 nos encontramos en una época donde el Estado monopolizaba la acción exterior, sobre todo en América Latina que heredó una admi-nistración colonial sumamente centralista que no tuvo cambios significativos en la región, in-clusive en la actualidad.

La década dorada de las relaciones diplomáticas entre Chile y Bolivia |105
Complementando esta afirmación, las teo-rías internacionales realistas neoclásicas (Rose, 1998; Zakaria, 2000), que privilegian el papel del Estado que actúa de acuerdo a las constric-ciones sistémicas no obstante que reconocen como variable interviniente los factores do-mésticos, plantean que un elemento clave para comprender la incidencia de las percepciones en las conductas de los tomadores de decisiones, diplomáticos, pasa por la relación del Estado con la sociedad y su incidencia en las decisiones de política exterior.
Estas teorías se preocupan del papel de las eli-tes dirigentes y su autonomía frente a las presiones de la sociedad. Para esta corriente, que nos aporta pistas para comprender este fracasado proyecto de integración, la sociedad no siempre está a dispo-sición de los líderes y por lo tanto los dirigentes expandirán los intereses políticos de la nación en el exterior cuando perciban un aumento relativo del poder estatal (Zakaria, 2000: 50). En defini-tiva, conjeturamos que la demanda regional por una mayor integración física entre ciudades fron-terizas de ambos países fue un desafío que no lo-gró permear las percepciones de los diplomáticos. Si bien hubo una época dorada de las relaciones diplomáticas entre ambos países en la década de 1950, la integración física entre estas localidades era vista como una conducta que debilitaba el po-der nacional y no era parte de sus motivaciones en la medida que la percepción del otro (Bolivia) se construía en base a imágenes como el centralismo, considerado una de las preocupaciones o expec-tativas clave de la elite política de ambos países.
Sea en la actualidad o en 1958, estamos fren-te a un fenómeno donde existe una irrupción de la sociedad civil con referencia internacional pues, aunque sean regiones contiguas, Tarapacá y Oruro son parte de dos países distintos y con relaciones diplomáticas complejas. Se podría su-poner que esa relación internacional transfron-teriza potenciaría a ambas regiones al proponer
sus demandas dentro de una agenda bilateral, en este caso específico: un camino internacional. De esta manera, esta fuerza regional-interna-cional debería transformarse en un contrapoder del poder central de los dos Estados nacionales de Bolivia y Chile. Supuestamente, el escena-rio que enfrentaron los movimientos regionales de 1958 fue más difícil debido al poder que los Estados nacionales tenían en dicha época, com-parado con el periodo actual de globalización donde las fronteras permiten más fácilmente la emergencia de regiones transfronterizas (RTF) (Jessop, 2004).
La globalización ha permitido que se mire hasta los últimos rincones olvidados de la pri-mera mundialización, aquella basada en centros y periferias, donde las periferias en las más di-versas escalas, mundial, continental, nacional, regional, etc., iban dejando esos rincones sin ser vistos, dejando de ser líneas de fronteras para transformarse en zonas de frontera. Hoy, fron-tera es todavía un concepto liminal pero a la vez es un concepto de apertura, donde emerge una nueva epistemología y una nueva ontología.
Cuando hablamos de región, hablamos de identidad. Ese ha sido un aporte desde la an-tropología a los estudios regionales. El notable historiador y geógrafo francés Fernand Brau-del señalaba que siempre le sedujo el concepto identidad pero que nunca dejó de atormentar-le, por su notoria ambigüedad. Nos dice que la identidad es “el resultado vivo de lo que el interminable pasado depositó pacientemente en capas sucesivas, así como el depósito imper-ceptible de sedimentos marinos creó, fuerza de dudar, las vigorosas bases de la corteza terres-tre” (1993: 21). Esta bella metáfora nos lleva a pensar en cuáles han sido, en Tarapacá, esos ele-mentos (acciones) que se han ido repitiendo de generación en generación quedando como sedi-mentos culturales en nuestra identidad, a veces dudando, pero la mayor de la veces persistiendo

106| | Artículos
en la misma idea que para otros puede resultar un despropósito o una utopía.
Respecto de la identidad de Francia, Fer-nand Braudel señalaba que una Nación debe-ría “identificarse con lo mejor, con lo esencial de sí misma, y en consecuencia reconocerse a la vista de imágenes propias, de contraseñas conocidas por iniciados (sean éstos una elite, ya sea la masa entera de un país). Reconocerse en mil pruebas, creencias, discursos, coarta-das, vastos inconscientes sin riberas, oscuras confluencias, ideologías, mitos, fantasías…” (1993: 21). Mutatis mutandis, se puede decir lo mismo de una región.
Heidegger señaló que la historia no sería sólo proyección por parte del hombre del presente en el pasado, sino proyección de la parte más imaginaria de su presente, la proyección en el pasado del porvenir elegido, una historia no-velada, una historia-deseo hacia atrás (Le Goff, 1991: 31). ¿Cuáles serían esas imágenes de los tarapaqueños que proyectamos hacia el pasado cuando hacemos nuestra historia? En el ima-ginario tarapaqueño desde mediados del siglo XIX ha estado, y en cierta forma sigue estan-do, Oruro en ese vínculo que ha resonado en la mente de generaciones: Iquique - Oruro.
BIBLIOGRAFÍAAldecoa, Francisco y Keating, Michael (eds.) 2000 Paradiplomacia: las relaciones internacionales de las regiones. Madrid: Marcial Pons.
Ansaldi, W. 1991 La búsqueda de América Latina. Entre el ansia de encontrarla y el temor de no reconocerla. Buenos Aires: Cuadernos, Instituto de Investigaciones, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires.
Assadourian, Carlos Sempat 1972 “Integración y desintegración regional en el espacio colonial”. En: Revista EURE, 4, Santiago: CIDU-IPU, PUC.
Boisier, Sergio 2003 “Globalización, geografía política y fronteras”. En: Anales de Geografía de la Universidad Complutense Nº 23, 21-39, Madrid.
Braudel, Fernand 1993 La identidad de Francia. El espacio y la historia. Barcelona: Editorial Gedisa.
Bustos, Carlos 2004 Chile y Bolivia. Un largo camino. De la Independencia a Monterrey. Santiago: RIL Editores.
Calduch, Rafael 2000 Memoria de oposición a cátedra. Madrid: Universidad Complutense de Madrid. Disponible en: http://www.ucm.es/info/sdrelint/aulaRRII.PHP
Carrasco, Sergio 1991 Historia de las relaciones chileno-bolivianas. Santiago: Editorial Universitaria.
Castro, Luis 2005 Regionalismo y desarrollo regional: debate público, proyectos económicos y actores locales (Tarapacá 1880-1930). Viña del Mar: CEIP Ediciones.2003 “Espejismos en el desierto: proyectos ferroviarios e integración subregional (Tarapacá 1864-1937)”. En: Si somos americanos, Revista de estudios transfronterizos, Vol. V, Año 4: 21-48, Iquique.
Churata, Raúl 2008 “Integración regional: situación y perspectivas para Bolivia”. En: Revista Umbrales, 17: 177-208, La Paz: CIDES/ UMSA.
Comité de Iquique pro-camino de Iquique a Oruro 1934 Camino Internacional. Iquique: Imprenta Lemare.
Conning, J. et al.2009 “Enclaves and Development: An Empirical Assessment”. En: St. Coimp. Int. Dev., 44: 359-385, USA.
De Santiago, E. 2008 “Nuevas formas y procesos espaciales en el territorio contemporáneo: la ciudad única”. En: Revista POLIS, Vol. 7, Nº 20: 53-71, Santiago: Universidad Bolivariana.
Deutsch, Karl 1990 El análisis de las relaciones internacionales.México: Ediciones Guernica. 8
Devés, Eduardo 2003 El pensamiento latinoamericano en el siglo XX. Desde la CEPAL al neoliberalismo (1950-1990). Tomo II. Santiago: Editorial Biblos, Centro de Investigaciones Barros Arana.

La década dorada de las relaciones diplomáticas entre Chile y Bolivia |107
Díaz, Alberto 2010 “En la pampa los diablos andan sueltos. Demonios danzantes en la fiesta del Santuario de La Tirana”. (Ms. facilitado por el autor. El artículo será publicado en: Revista Musical Chilena).
Farinós, Joaquín 2008 “Gobernanza territorial para el desarrollo sostenible: estado de la cuestión y agenda”. Boletín de la A.G.E. N.º 46, 11-32, España.
García, A. 2006 La estructura del atraso en América Latina. Hacia una teoría latinoamericana del desarrollo. Bogotá: Convenio Andrés Bello.
Gavira, María Concepción 2005 “Producción de plata en el mineral de San Agustín de Huantajaya (Chile), 1750-1804”. En: Chungara, Revista de Antropología Chilena. Vol. 37/1: 37-57, Arica: Universidad de Tarapacá.
Gobierno de Bolivia, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD. s/f “Proyecto 00040979, apoyo para el fortalecimiento institucional del ministerio de relaciones exteriores y culto”. Disponible en: http://www.pnud.bo/webportal/LinkClick.aspx?fileticket=qMRkejHzDhA%3D&tabid=234
González, Sergio 2009 “El Norte Grande de Chile: la definición histórica de sus límites, zonas y líneas de frontera, y la importancia de las ciudades como geosímbolos fronterizos”. En: Revista de Historia Social y de las Mentalidades, Vol.13/2: 9-42, Santiago: USACH.1995 “Cochabambinos de habla quechua en las salitreras de Tarapacá (1880-1930)”. En: Chungara, Revista de Antropología Chilena., Vol. 27/2: 135-151, Arica: Universidad de Tarapacá.
Gudynas, Eduardo 2007 “El mapa entre la integración regional y las zonas de frontera en la nueva globalización”. En: Revista MAPiensa, 1: 1-9, La Paz.
Harms, C. 1930 Los grandes problemas de la zona norte de Chile. Santiago: La Ilustración.
Jessop, Bob 2004 “La economía política de la escala y la construcción de las regiones transfronterizas”. En: EURE, Vol. XXIX/89: 25-41, Santiago: PUC.
Le Goff, Jacques 1991 Pensar la historia. Barcelona: Editorial Paidos.
Orias, Ramiro 2004 “Bolivia-Chile: La cuestión de la mediterraneidad. Algunas consideraciones desde el derecho internacional”. En: Revista Fuerzas Armadas y Sociedad, año 18/1-2: 51-73, Santiago: FLACSO.
Pinochet de la Barra, Oscar 1987 ¿Puerto para Bolivia? Centenaria negociación. Santiago: Ed. Salesiana.
Prudencio, Ramiro 2006 “La cuestión marítima boliviana en la actualidad”. Revista Universum, vol. 21/1: 231-239, Talca: Universidad de Talca.
Ramírez, Socorro 2006 “Las zonas de integración fronteriza: desafíos de la comunidad andina y suramericana”. Serie: Integración Social y Fronteras Nº 1: 51-95, Bogotá: Convenio Andrés Bello.
Rhi-Sausi, José Luis 2008 “La cooperación transfronteriza en América Latina. Una modalidad de cooperación Sur-Sur para favorecer la integración regional”. Lección en el curso Cooperación Sur-Sur y Cooperación Triangular, Cursos de Verano de la Universidad Complutense de Madrid. San Lorenzo de El Escorial: XXI Edición.
Rodao, Florentino 2005 “Imágenes y proceso de toma de decisiones”. En: Amador Carretero, Pilar; Robledano Arillo, Jesús y Ruiz Franco, Rosario (eds.). Terceras Jornadas. Imagen, cultura y tecnología: 215-222. Madrid: Universidad Carlos III.
Rose, Gideon 1998 “Neoclasical Realism and Theories of Foreign Policies”. En: World Politics, 51/1: 144-172.
Rubio García, Leandro 1971 “Historia, derecho y relaciones internacionales”. En: Revista de Política Internacional, 118: 105-122.
Sassen, Saskia 2007 “El reposicionamiento de ciudades y regiones urbanas en la economía global: ampliando las opciones de políticas y gobernanza”. Revista EURE Vol. XXXIII, Nº 100, 9-34, Santiago.
Seoane, Alfredo 2008 “La inserción de Bolivia en la economía mundial. Una mirada crítica al post-neoliberalismo”. En: Revista Umbrales, 17: 57-92, La Paz: CIDES/UMSA.

108| | Artículos
Schumacher, Michale 2002 “La percepción en la historia y en las relaciones internacionales de la época moderna” En: Revista Pedralbes, 22: 73-110, Cataluña.
Tomassini, Luciano 1989 Teoría y práctica de la política internacional. Santiago: Ediciones Universidad Católica.
Torrez, J.G. 1986 Minería e integración boliviana. La Paz: Editorial Juventud.
Valderrama, R. et al.1983 “Arrieros, troperos y llameros en Huancavelica”. En: Allpanchis, Vol. XVIII/ 21: 65-88, Cusco.
Zalles, Alberto 2006 “Bolivia y Chile: los imperativos de una nueva época”. En: Nueva Sociedad, 207: 34-44.
Zakaria, Fareed 2000 De la riqueza al poder. Los orígenes del liderazgo Mundial de Estados Unidos. Barcelona: GEDISA.
Mario Conde Cruz. Recicle arte. Acuarela, 2008.

Descentralización fiscal de segunda generación: una breve revisión |109
1 El presente artículo es parte de una investigación coordinada por Gover Barja dentro el proyecto “Factores económicos e institucionales y su incidencia en el escaso desarrollo nacional y regional (Fuentes, distribución y uso de ingresos: Bolivia 1989-2009)”. El proyecto se ejecuta en el marco de una convocatoria sobre temas económicos promovida por el PIEB en 2011.
2 Economista, investigador, docente de la Universidad Católica Boliviana, La Paz. Correo electrónico: [email protected]. El au-tor agradece a Sergio Villarroel por sus sugerencias y complementaciones. También agradece las sugerencias de los lectores anónimos.
Gover Barja2
Descentralización fiscal de segundageneración: una breve revisión1
Second-generation fiscal decentralization: a brief review
Segunda generación de descentralización fiscal es una referencia teórica sobre lo que debe entenderse por una descentralización “eficiente” en el sentido de contener una estructura de incentivos tal que permita simulación de competencia y alineamiento de intereses de los agentes hacia el desarrollo pro-mercado. La referencia teórica puede utilizarse para analizar la práctica de la descentralización en términos de desviaciones respecto a dicha referencia, permitiendo así identificar los incentivos contenidos en la institucionalidad política y fiscal de la descentralización y los comportamientos que inducen.
Palabras clave: descentralización fiscal / economía institucional / institucionalidad política / institucionalidad económica / jurisdicción fiscal / conflicto eficiencia / equidad / presupuesto inflexible
Second-generation fiscal decentralization is a theoretical reference to what should be understood as an “efficient” decentralization in the sense of containing an incentive structure that can simulate competition and bring about an alignment of interests towards market based development. The theoretical reference can be used to analyze the practice of decentralization in terms of deviations from the theory, thus making it possible to identify the incentives contained in the political and fiscal institutions of the decentralization model implemented and the behaviour they induce.
Keywords: fiscal decentralization / institutional economy / political institutionality / economic institutionality / tax jurisdiction / efficiency / equity conflict / inflexible budget
Fecha de recepción: marzo de 2011Fecha de aprobación: abril de 2011
Versión final: mayo de 2011T’inkazos, número 29, 2011, pp. 109-121, ISSN 1990-7451

110| | Artículos
A manera de introducción conviene señalar que el enfoque de descentralización fiscal de se-gunda generación fue introducido a la literatura por vez primera en el año 1995 por Weingast (Weingast, 1995; Qian y Weingast, 1997). En esta producción, el autor presenta un listado de cinco condiciones para que una descentraliza-ción fiscal pueda denominarse pro-mercado, en el sentido de ser una referencia a lo eficiente. Luego, en 2009 y catorce años después de ha-ber sido sometido al debate, Weingast vuelve a presentar las mismas cinco condiciones más fortalecidas y ampliadas (Weingast, 2009), mar-cando así una referencia teórica obligatoria en el tema general de descentralización.
Pero ¿cuál fue exactamente la innovación teórica introducida y qué implicaciones teóri-cas y prácticas tiene?
El propósito del presente artículo es enfa-tizar en esta innovación conceptual sus impli-caciones y su aplicabilidad práctica. Para ello se empieza contrastando la innovación con el estándar teórico denominado descentralización fiscal de primera generación3, para luego pasar a exponer sus implicaciones respecto a cons-trucción de institucionalidad. Inmediatamen-te después, breves referencias a la experiencia china y latinoamericana permiten contras-tar teoría con práctica, suficiente como para concluir el artículo con la presentación de una guía conceptual para el uso práctico de la innovación teórica en el marco del conflicto eficiencia-equidad.
ConTraSTe enTre priMera Y SeGUnda GeneraCiÓn
El enfoque de primera generación surgió en los años cincuenta y sesenta bajo lo que Oates (2005) denomina la perspectiva Arrow-Mus-grave-Samuelson. En esta, la función del sector público, en sus múltiples niveles de gobierno, es la identificación de las fallas de mercado y su co-rrección con el fin de maximizar el bienestar so-cial (conocido en la literatura como el gobierno benevolente). Esto implica intervenir y proveer los bienes y servicios públicos requeridos por la sociedad4 mediante agentes públicos, sin otro interés más que incrementar el bienestar social, en cada nivel de gobierno. Más aún, se identifica una división del trabajo entre niveles de gobier-no donde el gobierno central es responsable de la estabilidad macroeconómica, de ejecutar po-líticas redistributivas y de proveer bienes públi-cos nacionales. Los gobiernos subnacionales son responsables de proveer bienes públicos locales “hechos a medida” debido a que existen hetero-geneidades de preferencia en las demandas loca-les. Lo anterior se acompaña con un régimen de transferencias fiscales del gobierno central hacia los subnacionales con el objeto doble de asegurar la provisión socialmente eficiente de los bienes públicos y a la vez corregir desbalances horizon-tales. Asimismo, se incentiva la recaudación de impuestos locales5 con tasas impositivas que re-flejen el costo marginal de la provisión de servi-cios para inducir a que los agentes móviles6 elijan
3 La literatura sobre este tema está en inglés; la expresión “Fiscal Federalism” es predominante, a diferencia de la expresión más amplia de “descentralización fiscal” utilizada aquí. El cambio obedece a que el objeto de estudio es lo de facto y no lo de jure. En la práctica, la descentralización puede desarrollarse en multiplicidad de formas y grados, lo que explica por qué algunos Estados federales son más centralizados o descentralizados que otros.
4 Hasta el punto en que el beneficio marginal social sea igual al costo marginal social.5 Con preferencia concentrados en aquellos con bases impositivas no móviles (como el impuesto a la propiedad), homogénea
territorialmente y baja sensibilidad respecto al PIB (Ahmad y Mottu, 2002).6 Empresas, empresarios e inversionistas, así como profesionales y mano de obra en general, es decir, capital y trabajo.

Descentralización fiscal de segunda generación: una breve revisión |111
la jurisdicción que les provea el nivel eficiente de servicios, lo que también implica competencia entre gobiernos subnacionales.
El enfoque de segunda generación critica al de primera generación indicando que construye teoría bajo el supuesto de que toda intervención y acción de los agentes públicos ocurre bajo información plena, simétrica y buscando por definición el bienestar común. El enfoque de segunda generación construye teoría bajo el su-puesto contrario, de que los agentes públicos tie-nen intereses políticos, y que toman decisiones con información parcial y asimétrica buscando maximizar sus intereses en el contexto político en el que les ha tocado operar. La crítica e in-novación del enfoque de segunda generación es importante, pero complementa al de primera generación, no lo sustituye.
De acuerdo a Oates (2005), la literatura sobre descentralización fiscal de segunda ge-neración se alimenta en dos fuentes: primero, temas de economía política relacionados con los procesos políticos y con el comportamien-to de los agentes políticos; y segundo, temas de economía de la información relacionados con el problema de información asimétrica. Oates resalta que es la mezcla de ambas fuentes la que permite analizar la descentralización enfocada hacia los incentivos implícitos contenidos en las instituciones políticas y fiscales de la mis-ma; la que, en consecuencia, permite analizar la descentralización enfocada hacia el compor-tamiento inducido por dichos incentivos en un contexto de información asimétrica.
A continuación se resaltan algunos de los te-mas críticos del enfoque de segunda generación para apreciar mejor su aplicabilidad como marco teórico referencial, en particular en lo relativo a los temas de institucionalidad política e institu-cionalidad fiscal.
eConoMÍa inSTiTUCionaL
La nueva economía institucional entiende por instituciones aquellas normas, formales e in-formales, que configuran el comportamiento de organizaciones e individuos dentro de una sociedad (North, 1990). Dichas normas deter-minan los incentivos para el comportamiento de individuos y organizaciones.
El enfoque de incentivos es parte de la li-teratura sobre economía de la información7, en particular de la literatura sobre el proble-ma agente-principal. Este problema describe la desalineación de los resultados logrados por el administrador de una empresa (agente) respec-to a los objetivos de los dueños o accionistas de la misma (principal), la que a su vez nor-malmente ocurre en un ambiente de asimetría de información. Esta desalineación se resuelve mediante el diseño de un mecanismo de incen-tivos, es decir, un contrato que establece con precisión los premios y castigos tal que asegu-re alineamiento del agente a los objetivos del principal (teoría de contratos).
Desde el punto de vista del sector público, la autoridad electa y posteriormente el gerente público designado como administrador de una
7 La palabra incentivos es muy atractiva para economistas. En los últimos tiempos, la economía ha pasado de ser la ciencia de la administración de los recursos escasos a ser la ciencia del diseño y administración de los incentivos. Se trata de un avance conceptual importante en la evolución del pensamiento económico al que han contribuido las áreas de costos de transacción, derechos de propiedad, economía de la información, nueva economía de la empresa, economía de la regulación, teoría de jue-gos, economía y derecho, economía e instituciones políticas. Hoy es posible que todas estas temáticas puedan entrar dentro el área general de Nueva Economía Institucional.

112| | Artículos
entidad o una empresa pública debe lograr re-sultados que sean consistentes o estén alineados con los objetivos para los cuales fue creada la en-tidad o empresa pública (objetivos normalmente explicitados en normas legales, existiendo una jerarquía de estas alineadas en última instancia a la Constitución Política del Estado). En este caso, el principal último es el ciudadano. Los ad-ministradores del gobierno son el agente público que ejecuta, pero a la vez, son también principal cuando interpretan las normas para establecer prioridades de acuerdo a las necesidades y cir-cunstancias y de acuerdo a sus objetivos políticos.
En ambos casos, el problema agente-princi-pal trata en realidad sobre la delegación de un conjunto de tareas y responsabilidades hacia un agente que tiene objetivos diferentes a los del principal. Esto es problemático especialmente si, además, el agente posee información desconoci-da por el principal (asimetría de información). El agente puede utilizar esa información dando lugar a riesgo moral (ocultar acción) o a selección adversa (ocultar información). También puede darse el caso de simetría de información entre el agente y el principal, pero no verificable por ter-ceros (no verificabilidad).
El conflicto de objetivos e información son los dos ingredientes básicos de la teoría de in-centivos (Laffont y Martimort, 2002), la que también fue aplicada a la economía política (Laffont, 2000) y a la teoría de las organiza-ciones (Milgrom y Roberts, 1992). Mientras la economía clásica analiza el comportamiento de los mercados basado en el paradigma de que los agentes buscan optimizar sus objetivos privados, la teoría de incentivos propone que ese supuesto básico también se lleve al análisis del funciona-miento de las organizaciones y de toda situación de toma de decisiones colectiva.
inSTiTUCionaLidad poLÍTiCa
Weingast (1995 y 2009) presenta un conjunto de condiciones (D1-D5) para que la institucio-nalidad política de una descentralización pueda denominarse pro-mercado y pueda utilizarse como referencia (en este caso, una referencia a “eficiencia”) para evaluar otros arreglos institu-cionales. Estas son:
• D1:Queexistajerarquíaentrenivelesdego-biernos, cada uno con ámbito de autoridad delineada, es decir, que exista división vertical del poder;
• D2:Autonomíasubnacionalencompetenciasde regulación económica, provisión de bienes y servicios públicos y la necesidad de gravar impuestos propios;
• D3:Unrégimendemercadocomúnatodaslas jurisdicciones subnacionales con libre mo-vilidad de productos y factores;
• D4:Régimende restriccionespresupuesta-rias subnacionales inflexibles o “duras”, de-bido a que los subnacionales deben absor-ber todas las consecuencias de sus decisiones (no gastar más allá de sus posibilidades y no salvataje);
• D5: Autoridad subnacional y mecanismospolíticos institucionalizados tal que la descen-tralización no caiga bajo control del gobierno central ni éste pueda alterar las reglas de juego discrecionalmente.
El cumplimiento pleno de las cinco condicio-nes garantizaría que la descentralización genera-rá un ambiente de competencia entre las distin-tas jurisdicciones locales (lo eficiente), siendo esta la razón de porqué se las denomina insti-tucionalidad política pro-mercado8. Asimismo,
8 Market-preserving en inglés.

Descentralización fiscal de segunda generación: una breve revisión |113
el no cumplimiento de una o varias de dichas condiciones permitiría entender y explicar el comportamiento de otros arreglos instituciona-les posibles. Pero ¿por qué el objetivo de promo-ver competencia interjurisdiccional? Aquí hay que diferenciar entre:
a) las fuentes de generación de competencia; b) la competencia misma como incentivo; c) los efectos de dicha competencia.
Respecto al inciso a), D2, D3 y D4 son fuente de competencia porque permiten el sur-gimiento de procesos competitivos, es decir, que los gobiernos subnacionales tengan auto-ridad para adaptar políticas a sus circunstan-cias, que exista libre movilidad de productos y factores entre jurisdicciones y que existan límites y prudencia en la administración fiscal subnacional. Respecto a b), una vez surgida, la competencia misma proporciona a los agen-tes públicos subnacionales los incentivos para implementar políticas consistentes con los in-tereses de sus ciudadanos o alineamiento. Así queda claro que la preocupación económica de fondo es el desalineamiento de objetivos e intereses. Respecto a c), la competencia entre jurisdicciones subnacionales tendrá el efecto de: (i) limitar políticas excesivamente inter-vencionistas por parte de los gobiernos sub-nacionales (jurisdicciones más liberales en lo económico serían más atractivas para la inver-sión privada); (ii) limitar abuso de poder por parte del gobierno subnacional (promoción de políticas anticompetitivas y pro-monopolios en favor de grupos de interés locales); (iii) limitar
el comportamiento rentista por parte del go-bierno y/o pobladores de las jurisdicciones sub-nacionales (solo puede gastarse lo que se ha re-caudado localmente); (iv) y limitar corrupción. De esta manera se entiende que los desalinea-dos en un momento dado pueden ser agentes públicos, privados y los propios ciudadanos de una jurisdicción.
A este planteamiento, se deben añadir las siguientes aclaraciones, complementaciones y precauciones. Primero: un país puede ejecutar una descentralización diferente a la ideal pro-puesta arriba; es decir, una descentralización podría ser pro-mercado, pro-Estado o algo mixto. Pero, independientemente del tipo de descentralización que se implemente, se requie-re compararla con algo para entenderla y eva-luarla. Siguiendo con la tradición de economía normativa9, ese algo tendría que ser lo eficiente, entendiéndose por eficiente al mercado com-petitivo. En este caso, el listado D1-D5 es una propuesta normativa que, en teoría, generaría como resultado la simulación de un mercado competitivo entre jurisdicciones locales.
Segundo: la condición D5 en realidad tiene el propósito de funcionar como un candado para que la descentralización construida no sea modificada o revertida unilateralmente por el poder central10. La preocupación surge a par-tir del doble dilema de la descentralización de De Figuereido y Weingast (1997) expresado en las siguientes preguntas: ¿Qué previene que el gobierno central destruya la descentralización arrollando a los subnacionales11? ¿Qué previe-ne que las jurisdicciones locales socaven la des-centralización no aportando (free-riding) y no
9 Se entiende por economía normativa el “deber ser” y por economía positiva “lo que es” realmente.10 Sin duda detrás del poder central existe lucha entre múltiples fuerzas políticas e intereses económicos.11 El abuso de poder y la actitud de “tomar más de lo debido” por parte del gobierno se conoce en la literatura como “el problema
del gobierno depredador” (North, 1990). Su efecto es desincentivar el esfuerzo y la toma de riesgos por los agentes económicos. Lo contrario a un gobierno depredador sería un gobierno que premie el éxito económico.

Mario Conde Cruz. Sin título. Acuarela, 2009.

Descentralización fiscal de segunda generación: una breve revisión |115
cooperando12? Los mecanismos políticos insti-tucionalizados a los que hace referencia D5 son en realidad la diversidad de mecanismos legales conocidos como modificaciones en la Consti-tución Política del Estado, interpretaciones de organizaciones como tribunales constituciona-les o agencias de coordinación interguberna-mental, fortalecimiento del estado de derecho, separación de poderes, fortalecimiento de la democracia y la propia descentralización13. Sin embargo, para Qian yWeingast (1997), éstos no necesariamente serán creíbles y no funcionarán en toda circunstancia. Por ello la solución de fondo está nuevamente en el diseño de una ins-titucionalidad política de la descentralización tal que logre alinear los incentivos de los agentes políticos con los intereses y bienestar de la ciu-dadanía. Así, el problema político de fondo es el mismo problema económico de desalineamien-to y su solución es nuevamente la promoción de competencia interjurisdiccional.
Tercero: como precaución, para Prud’homme (1995) la idea de competencia interjurisdiccio-nal es deseable mientras promueva eficiencia. Pero podría surgir el caso de gobiernos sub-nacionales que, con tal de atraer inversiones, podrían competir entre sí bajando impuestos y elevando subsidios hasta el extremo de generar una competencia destructiva. Este efecto sería mayor cuando mayor el grado de descentraliza-ción. Otra alternativa es visualizar un grado de-seable de competencia combinado con gobier-nos subnacionales cooperando entre sí en forma
espontánea o como resultado de incentivos y regulaciones por parte del gobierno nacional.
inSTiTUCionaLidad fiSCaL
La institucionalidad fiscal se refiere al diseño de los detalles de las políticas de impuestos y trans-ferencias, a los incentivos implícitos a los que dan lugar y a los resultados que generan. Por ejem-plo, desde la perspectiva de incentivos se plantea que la recaudación de impuestos locales propios genera cultura de pago de impuestos, genera en los gerentes públicos incentivo a la rendición de cuentas y genera en la ciudadanía local incenti-vos para reclamar resultados. De la misma ma-nera, desde la perspectiva de los incentivos se plantea que las transferencias desincentivan la recaudación de impuestos, generan dependencia económica y política, incentivan localmente a gastar más de lo que se tiene, no incentivan a la rendición de cuentas locales, generan incentivos a la corrupción y al comportamiento rentista, y en combinación con un presupuesto flexible po-drían incentivar el excesivo endeudamiento local. Sin embargo, en la práctica no necesariamente es o uno u otro: típicamente existe una mezcla de impuestos propios y transferencias depen-diendo de las circunstancias locales, además que existe gran variedad de impuestos y transferen-cias posiblemente dando lugar a una mezcla de comportamientos. Prud’homme (1995) dice que con frecuencia, las transferencias son inevitables y no necesariamente tienen que ser malas, sino
12 La actitud del gobierno (en cualquiera de sus niveles) de salvar o continuar financiando servicios, programas o empresas públi-cas ineficientes, se conoce en la literatura como “el problema del presupuesto flexible” (Kornai, 1986). Su efecto es incentivar a que los agentes económicos no eviten los errores y gastos innecesarios. Lo contrario sería un gobierno que castiga y por tanto desincentiva el fracaso económico.
13 En la tradición anglosajona, el objetivo último de la descentralización (o la no centralización) es limitar la concentración de poder político en un gobierno central (Weingast, 1995). En contraste, en la tradición latinoamericana más reciente, el objetivo último habría sido enfrentar la deuda social (Finot, 2005). En este punto, Weingast es muy crítico de los economistas al indicar que solo se preocupan por lograr los precios correctos e ignoran completamente la posibilidad de que fuerzas políticas distor-sionen la economía y afecten su desarrollo.

116| | Artículos
que es un tema de diseño. Efectivamente, bajo el enfoque de primera generación, las transferencias deben cumplir con un rol de ecualización hori-zontal, bajar la carga impositiva y limitar compe-tencia impositiva entre jurisdicciones. Pero bajo el enfoque de segunda generación, las transferencias deben además incentivar premiando a gobiernos subnacionales que promueven crecimiento eco-nómico mediante diseños no lineales y creciente retención de recaudaciones locales, para así evitar que la ecualización ocurra a costa de crecimiento.
China Y LaTinoaMÉriCa
Posiblemente, una de las experiencias contem-poráneas más interesantes desde la perspectiva de institucionalidad política y fiscal en gene-ral y diseño de impuestos en particular, es el caso de China. Jin, Qian y Weingast (2005) analizaron con detalle los incentivos e impac-tos contenidos en la experiencia china de des-centralización. Luego de explicar las tres fases de evolución de las relaciones fiscales entre el gobierno central chino y sus provincias14, ana-lizan la relación entre los incentivos fiscales al gobierno provincial y el desarrollo del mercado local logrado. El mencionado estudio es rico en términos metodológicos. Por ejemplo, define el ingreso fiscal subnacional como la suma de impuestos, tasas y “otros”. Los impuestos son estrictamente aquellos recaudados en la econo-mía local por el gobierno local (pudiendo ser de carácter nacional o subnacional) y se deno-minan ingresos presupuestados. Las tasas son cobros locales de diferente tipo y se los consi-dera ingresos extra, pero forman parte del pre-supuesto local. Los “otros” se refieren a ingresos
fuera de presupuesto. En la experiencia china, el incentivo a los subnacionales habría estado en los “contratos fiscales” que consistían en que los subnacionales debían enviar un ingreso fijo al gobierno central (impuestos aduaneros, impuestos directos y ganancias de empresas públicas supervisadas desde el gobierno cen-tral) y el resto, denominado “ingreso local”, compartir con el gobierno central pero con la diferencia de que por cada unidad monetaria adicional generada la provincia se queda con un alto porcentaje de la misma15. A esta se de-nomina tasa marginal de retención de ingresos, la que fue creciendo en el tiempo llegando a ser 100% para muchas provincias. Esta medida fue acompañada con autonomía local sobre el uso de dichos recursos (aunque el oficial público responsable del gobierno provincial era asigna-do por el gobierno central, pero con la misión de promover el desarrollo local). De esta mane-ra, el diseño fiscal introduce un premio doble al esfuerzo de recaudación local: primero, la re-tención marginal es cada vez mayor y segundo, su libre disponibilidad.
Como resultado, los autores encuentran que aumentó la correlación entre ingresos y gastos presupuestados del gobierno local de 0.172 para el periodo 1970-79 a 0.752 en el perio-do 1982-91. Es decir, hay menor separación entre la fuente de ingresos y el destino de los gastos los que, a su vez, generan mayores ingre-sos, lo que implica un mejor alineamiento. En términos de los propios autores, encontraron, primero, que en el periodo de “contratos fisca-les”, el desalineamiento entre los contratos ex ante y la implementación ex post fue pequeña, implicando que los contratos fueran creíbles;
14 Las tres fases fueron las de pre reforma hasta 1979 (gran bolsa común), reforma de 1979, fase de transición entre 1980 a 1993 (sistema de contratos fiscales) y fase post 1994 (sistema de separación de impuestos).
15 En la fase posterior a 1994, el “ingreso local” fue redefinido como ingresos por impuestos estrictamente locales más la porción local de los impuestos nacionales compartidos.

Descentralización fiscal de segunda generación: una breve revisión |117
en segundo lugar, una alta correlación entre in-gresos y gastos fiscales durante los años ochen-ta y noventa, en comparación con los setenta, implicando que los incentivos a los gobiernos locales fueron mayores luego de la reforma; y, en tercer lugar, que fuertes incentivos fiscales ex ante, medidos por la tasa marginal de retención en su presupuesto de ingresos, se relacionaron positivamente con el rápido desarrollo del sec-tor privado16.
En contraste, otra de las experiencias con-temporáneas más interesantes también desde la perspectiva de institucionalidad política y fiscal en general y diseño de transferencias en particular, es el caso de gran parte del conti-nente latinoamericano. Wiesner (2003) y Finot (2005) analizaron las características, incentivos e impactos contenidos en la experiencia la-tinoamericana: a diferencia de China, el caso latinoamericano trata de las múltiples expe-riencias nacionales con algunas características en común. Finot, por ejemplo, indica que la descentralización en Latinoamérica fue funda-mentalmente un proceso político, con el ob-jetivo de corregir desigualdades sociales, pro-mover participación ciudadana y enfrentar la deuda social, razón por la que las transferencias condicionadas y no condicionadas jugaron pa-pel fundamental. Se prestó mucha importancia a la ingeniería fiscal para el diseño del finan-ciamiento y distribución de las transferencias. La principal fuente de financiamiento fueron
los impuestos coparticipados17 y, en algunos países, las regalías y alivio deuda18. Los prin-cipales criterios de distribución fueron los de población, pobreza, desigualdad social y bajo desarrollo local19. En la mayor parte de los paí-ses, las transferencias no fueron completamente de libre disponibilidad a favor de los subnacio-nales; normalmente, se acompañó con alguna condicionalidad suave, como máximos para gastos operativos y mínimos para gastos socia-les e inversión en infraestructura.
Si las transferencias promueven presupuestos flexibles (lo opuesto a D4), entonces se entien-de por qué algunos países (Brasil y Colombia) tuvieron que instaurar controles de gastos y en-deudamiento (el endeudamiento excesivo de los subnacionales en Argentina y Brasil generó ines-tabilidad macroeconómica). Finot (2005) con-cluye que en Latinoamérica las transferencias no contribuyen a estimular que el gasto dependa de los aportes locales; las decisiones de gasto están divorciadas de las decisiones de ingreso, se han mezclado las transferencias sociales con las terri-toriales y el sistema de representación política lo-cal no es el adecuado. Wiesner (2003) critica la experiencia de Bolivia indicando que restriccio-nes de economía política impiden la adopción del enfoque de incentivos (lo que no significa que no existan) y como resultado, se tiene un sistema de transferencias que incentiva al ren-tismo, no genera cultura de pago de impuestos y reproduce gobiernos subnacionales débiles.
16 Zhuravskaya (2010) critica a los admiradores de la descentralización china indicando que, si bien fue resultado de su elevado crecimiento económico, y este a su vez resultado de políticas públicas locales favorables a las empresas e infraestructura de mer-cado, sin embargo, se ignora el poco progreso observado en la provisión de bienes públicos como educación, salud y protección social a su población, los que todavía serían rudimentarios.
17 Impuestos nacionales recaudados por el gobierno central y distribuidos entre el gobierno central y los subnacionales en propor-ciones fijas. Típicamente, impuesto al valor agregado, ganancias, renta y otros.
18 En el enfoque de segunda generación, transferencia es todo aquello que no es recaudación impositiva local.19 Cuanto peores sean los indicadores socioeconómicos, mayores serán las transferencias de diferente tipo que se pueda atraer
(incentivo). No se utilizaron criterios de competitividad, inversión o mejor aún, recaudación impositiva local, salvo en México y Colombia que sí utilizaron criterio de incremento de ingresos propios.

118| | Artículos
Es un resultado contrario a la intención de desa-rrollo económico vía transferencias20.
ModeLoS aLTernaTiVoS
La mezcla de economía política y economía ins-titucional aplicada a la temática de la descen-tralización, en el marco del enfoque de segunda generación, hace que esta sea compleja de vi-sualizar en todas sus dimensiones. Debido a ello se hace necesario poder analizar la descentrali-zación mediante algún modelo que simplifique la problemática a algunos de sus elementos fun-damentales y que permita extraer implicancias a ser probadas. Por ejemplo, podría pensarse en diferentes alternativas de desarrollo económico descentralizado dependiendo de cómo se com-binan diferentes opciones de política.
Suponiendo que solo existen dos niveles de gobierno (central y local) y siguiendo las con-diciones D1-D5 de manera parcial y aproxi-mada, las opciones de política podrían ser las siguientes:
i) Descentralización administrativa
Visión y rol del gobierno local21:• Opción P1: Producir solo bienes públicos.
Esta opción corresponde a una visión de de-sarrollo donde el gobierno solo participa co-
rrigiendo fallas de mercado y el desarrollo es guiado bajo liderazgo del sector privado.
• OpciónP2:Producirbienespúblicosy soloaquellos bienes privados de alto impacto so-cial. Esta opción corresponde a una visión de desarrollo donde el gobierno no solo corrige fallas de mercado, sino que coexiste con un sector privado y a la vez toma liderazgo del desarrollo económico.
Regulación económica:• OpciónR1:Elgobierno local tiene libertad
plena de ajustar las regulaciones económicas a las circunstancias locales y a las necesidades de los flujos de trabajo y capital entre jurisdic-ciones.
• OpciónR2:Elgobierno local tiene libertadparcial (o nula) de ajustar las regulaciones económicas, establecidas desde el gobierno central, a las circunstancias locales y a las necesidades de los flujos de capital y trabajo entre jurisdicciones.
ii) Descentralización fiscal (por la vía del ingreso)
Financiamiento del gobierno local:• Opción F1: Exclusivamente mediante im-
puestos locales a la propiedad y empresas lo-cales. Esta opción corresponde a la adminis-tración fiscal local con presupuesto duro.
20 Idea informal de que la sola existencia de transferencias, sean condicionadas o no, garantiza desarrollo económico, y que éste puede apresurarse con mayor magnitud de transferencias por largo tiempo.
21 Probablemente uno de los enfoques predominantes sobre la frontera gobierno-mercado (suponiendo solo dos opciones) es el que establece las funciones de cada uno de manera pragmática antes que ideológica. Para Wolf (1993), es función del gobier-no intervenir el mercado para corregir sus fallas de funcionamiento (monopolio, oligopolio, bienes públicos, externalidades, asimetría de información, desigualdad) y es función del mercado regulado desarrollarse y operar en condiciones de eficiencia económica (eficiencia en asignación, interna y dinámica). A la vez es función del gobierno cooperar con el mercado y adoptar criterios de mercado para corregir sus propias fallas de funcionamiento (separación de ingresos y gastos, ambigüedad de pro-ducto y tecnología, internalidades y objetivos de la organización, externalidades derivadas, abuso de poder y privilegio). En suma, debido a que ambos, gobierno y mercado, son opciones imperfectas, el gobierno debe ayudar a que el mercado funcione con eficiencia y viceversa.

Descentralización fiscal de segunda generación: una breve revisión |119
• OpciónF2:Exclusivamentemediantetrans-ferencias del gobierno central o departamen-tal. Esta opción corresponde a la administra-ción fiscal con presupuesto flexible.
iii) Descentralización política
Líder local:• Opción E1: El oficial público y líder de la
jurisdicción local es elegido localmente me-diante proceso democrático.
• OpciónE2:Eloficialpúblicoylíderdelaju-risdicción local es asignado por el gobierno central.
iv) Economía política de la descentralización
Incentivos del líder local:• OpciónI1:Lamotivacióndeloficialpúblico
y líder local son sus propios intereses políticos. • OpciónI2:Eloficialpúblicoylíderlocalno
tiene otra motivación que su propia respon-sabilidad social (maximizar el bienestar social o agente benevolente).
Las opciones de política podrían combinar-se de muchas maneras, dando lugar a modelos alternativos de desarrollo descentralizado. Los modelos podrían ser los que se muestran en el cuadro 1.
En el Modelo pro-mercado, el gobierno lo-cal solo produce bienes públicos y más bien promueve el liderazgo del sector privado, se financia únicamente con impuestos locales, tiene libertad de ajustar regulaciones econó-micas a las necesidades locales; el líder local es elegido localmente y a este lo incentiva sus intereses propios. El modelo corresponde a la propuesta de Weingast de que solo ocurrirá desarrollo local si la descentralización es pro-mercado. Esto se debe a que la competencia que se promueve entre jurisdicciones garantiza el alineamiento de intereses. Por definición, el modelo pro-mercado es pro-eficiencia, lo que implica que no toma en cuenta consideracio-nes de equidad.
En el Modelo pro-Estado, el gobierno local pro-duce bienes públicos y privados de alto impacto social, se financia únicamente con transferencias,
Fuente: Elaboración propia.
Ámbito de institucionalidadde la descentralización
Modelopro-mercado
Modelopro-Estado
Modelomixto 1
Modelomixto 2
Modelo mixto 3
AdministrativaVisión P1 P2 P1 P2 P2
Regulación R1 R2 R1 R2 R1
Fiscal Financiamiento F1 F2 F2 F1 F2
Política Elección E1 E2 E1 E2 E2
Economía política Incentivo I1 I2 I2 I1 I2
Cuadro 1Modelos alternativos de desarrollo descentralizado

120| | Artículos
tiene libertad parcial para ajustar regulaciones eco-nómicas establecidas en el centro; el líder local es asignado por el gobierno central y su motivación es su propia responsabilidad social. Los problemas de este modelo, comparado con el pro-mercado, son que promueve presupuestos flexibles junto a gobiernos subnacionales que gastan más de lo que ingresan; el liderazgo local debe promover la ex-pansión de la economía de Estado sin poder cam-biar todas las regulaciones nacionales y más bien siguiendo directrices del centro.
El Modelo mixto 1 difiere del Modelo pro-mercado en que el financiamiento del gobierno local viene exclusivamente de transferencias y la motivación del líder local es su propia res-ponsabilidad social. Los problemas de este mo-delo, comparado con el pro-mercado, es que promueve gobiernos subnacionales que gastan más de lo que ingresan pero son salvados por-que el presupuesto es flexible; además, el líder local genuinamente promueve la expansión del sector privado local ajustando las regulaciones económicas a las necesidades locales, aunque sea a costa de déficits fiscales locales.
El Modelo mixto 2 difiere del Modelo pro-Estado en que el financiamiento del gobierno local proviene exclusivamente de impuestos locales y la motivación del líder local son sus intereses propios. Los problemas de este mode-lo, comparado con el pro-mercado, son que el líder local debe promover la expansión de una economía de Estado en su localidad, sin poder ajustar las regulaciones económicas a las necesi-dades locales y sin contar con apoyo financiero del gobierno central. Es decir, debe convencer a los locales a que paguen impuestos para la construcción de una economía de Estado. Si el líder local logra este objetivo, será premiado por oportunidades de ascenso dentro del partido que lo asignó a esa jurisdicción.
El Modelo mixto 3 difiere del Modelo pro-Estado en que las jurisdicciones locales son libres de ajustar las regulaciones económicas a sus ne-cesidades locales y la motivación del líder local es su propia responsabilidad social. Los problemas de este modelo, comparado con el pro-mercado, son que el líder local altamente responsable es asignado por el centro a una jurisdicción local con la misión de expandir una economía de Es-tado local contando con la posibilidad de gastar más de lo ingresado dado que dispone de presu-puesto flexible y libertad de ajustar las regulacio-nes económicas a las necesidades locales.
En todos los modelos mixtos, no existe razón para no considerar la coexistencia de impuestos y transferencias en el financiamiento del gobier-no local, con sus correspondientes implicaciones respecto a la flexibilidad del presupuesto. De la misma manera, en cuanto a los incentivos del líder local, este podría estar dividido entre un mixto de intereses políticos nacionales y respon-sabilidad social local.
Estos son apenas unos cuantos modelos den-tro de todas las combinaciones posibles. El ejer-cicio cumple su propósito de permitir visualizar modelos alternativos de desarrollo descentraliza-do a partir de una simplificación de la realidad a apenas cinco variables, pero donde el cambio de solo una de ellas producirá una realidad muy di-ferente. Este aspecto permite entender la descen-tralización como una integralidad, más allá de sus especificidades fiscales. Sin duda el mundo real es mucho más complejo porque la cantidad de modelos alternativos posibles es mucho más amplia. El ejercicio también muestra la ventaja de contar con una referencia fija (modelo pro-mercado) para entender y evaluar las otras al-ternativas, sin que eso signifique que el modelo universal para toda realidad deba ser necesaria-mente el pro-mercado.

Descentralización fiscal de segunda generación: una breve revisión |121
BIBLIOGRAFÍAAhmad, Ehtisham y Mottu, Eric 2002 Oil Revenue Assignments: Country Experiences and Issues. IMF Working Paper Nº WP/02/203, Washington, D.C.: International Monetary Fund.
De Figuereido, Rui y Weingast, Barry 1997 “Self-enforcing Federalism”. En: Journal of Law, Economics and Organization, 21: 103-135.
Finot, Iván 2005 “Descentralización, transferencias territoriales y desarrollo local”. En: Revista de la CEPAL, 86: 29-46.
Jin, Hehui; Yingyi, Qian y Weingast, Barry 2005 “Regional Decentralization and Fiscal Incentives: Federalism, Chinese style”. En: Journal of Public Economics, 89: 1719-1742.
Kornai, Janos 1986 “The soft Budget Constraint”. En: Kyklos, 39 (1): 3-30.
Laffont, JJ. 2000 Incentives and Political Economy. Oxford University Press.
Laffont, JJ. y Martimort, D. 2002 The Theory of Incentives: The Principal-Agent Model. Princeton University Press.
Milgrom, P. y Roberts, J. 1992 Economics, Organization and Management. Prentice-Hall.
North, Douglass 1990 Institutions, Institutional Change and Economic Performance. New York: Cambridge University Press.
Oates, Wallace 2005 “Toward a Second Generation Theory of Fiscal Federalism”. En: International Tax and Public Finance, 12: 349-373.
Prud’homme, Rémy 1995 “The Dangers of Decentralization”. En: The World Bank Research Observer, 10/2: 201-220.
Qian, Yingyi y Weingast, Barry 1997 “Federalism as a Commitment to Preserving Market Incentives”. En: Journal of Economic Perspectives, 11 (4): 83-92.
Weingast, Barry 2009 “Second Generation Fiscal Federalism: The Implications of Fiscal Incentives”. En: Journal of Urban Economics, 65: 279-293.1995 “The Economic Role of Political Institutions: Market-preserving federalism and economic development”. En: The Journal of Law, Economics and Organization, 11: 1-31.
Wiesner, Eduardo 2003 Fiscal Federalism in Latin America: From Entitlements to Markets. Washington: IADB.
Wolf, Charles 1993 Markets or Governments. The MIT Press (2ª ed.).
Zhuravskaya, Ekaterina 2000 “Incentives to Provide Local Public Goods: Fiscal federalism, Russian Style”. En: Journal of Public Economics, 76 (3): 337-368 (June).

Mario Conde Cruz. Sin título. Acuarela, 2009.

La etnografía: un recurso metodológico para el estudio de la violencia escolar |123
1 El artículo es parte del estudio “Vida social y violencia entre pares en la escuela” realizado por Juan Mollericona (coordinador), Javier Copa y María Luisa Cadena, en el marco de la iniciativa “100 años de educación en Bolivia” propiciada por el PIEB y la Embajada Real de Dinamarca entre 2010 y 2011.
2 Sociólogo, investigador social y docente universitario, La Paz. Correo electrónico: [email protected]
Juan Yhonny Mollericona2
La etnografía: un recurso metodológico para el estudio de la violencia escolar1
Ethnography: a methodological resource for the study of violence in schools
En Bolivia se ha realizado muy pocas investigaciones sobre la violencia entre pares al interior de las escuelas. En este artículo, el autor de uno de los más recientes estudios del tema, comparte información sobre el proceso y las dificultades que conlleva el uso y manejo de técnicas e instrumentos de observación con el propósito de desentrañar y representar las particularidades del fenómeno.
Palabras clave: acoso escolar / violencia escolar / escuela / conflictividad escolar / abuso de menores / maltrato escolar / discriminación
In Bolivia, very little research has been done on inter-peer violence in schools. In this article, the author of one of the most recent studies of this issue shares information about the process and the difficulties involved in the use of observation techniques and tools to unravel and describe the particular characteristics of the phenomenon.
Keywords: harassment in schools / violence in schools / school / conflict in schools / child abuse / abuse in schools / discrimination
Fecha de recepción: marzo de 2011Fecha de aprobación: abril de 2011
Versión final: mayo de 2011T’inkazos, número 29, 2011, pp. 123-136, ISSN 1990-7451

124| | Artículos
eL fenÓMeno de LaVioLenCia eSCoLar
Entre las características complejas con las que uno se encuentra cotidianamente en la escue-la3 destaca la violencia que se manifiesta entre pares. La violencia cotidiana no significa nece-sariamente que esta se viva de manera extrema mediante peleas, agresiones y enfrentamientos entre los propios escolares, pero lo que nos lla-ma la atención es la manifestación de formas sutiles de violencia incorporadas a la vida social de los escolares.
Este tipo de violencia escolar pasa inadverti-da en el mundo de los adultos o, en su caso, es minimizada como “cosa de niños y/o jóvenes”. Además, a esta situación se suma el silencio es-tablecido entre los protagonistas (agresores, tes-tigos y víctimas), por lo que los hechos de acoso o violencia no son comunicados a sus profesores ni a sus padres. De esta manera, la problemática se mantiene “silenciosa” e “invisible”.
En ese escenario, para muchos escolares el hecho de ir al colegio se ha convertido en una situación traumática porque se es víctima de abusos por parte de compañeros del aula y/o de la escuela. La escuela como comunidad “se-gura e igualitaria” no existe, sino por el contra-rio, es un espacio más de “sobrevivencia”. En esa medida, para algunos estudiantes, el ingre-so, el recreo y la salida representan una situa-ción peligrosa, por lo que deben movilizarse estratégicamente para evitar la presencia ame-nazante de los agresores. Allá, las relaciones en-tre escolares no son horizontales ni armónicas
dado que, en su dinámica cotidiana, de hecho existen relaciones conflictivas. Esta violencia interpersonal en algunas ocasiones alcanza ni-veles de gravedad.
La violencia no es un acontecimiento alea-torio o circunstancial: en muchos casos, se ex-presa abiertamente y adquiere formas visibles (empujar, patear, agredir con objetos, pelear, golpear, escupir y colocar zancadillas) e invi-sibles (ignorar, aislar, gestos obscenos, margi-nar de las actividades). En primer lugar, para ejercer violencia, no es necesario que exista un conflicto previo entre las partes; incluso, pue-de ser una violencia con un objetivo lúdico, con la que únicamente pretenden divertirse los escolares. En segundo lugar, suele ser unidirec-cional y conllevar una correlación desequili-brada entre las partes: la fuerza entre el agresor y la víctima es desigual (Gómez et al., 2005). En algunas ocasiones, suele ser persistente cuando un escolar o un grupo de escolares agreden sistemáticamente a otro escolar. Esta manifestación de violencia es conocida como el fenómeno de bullying4 o acoso escolar, y se caracteriza por: i) la existencia de un desequi-librio de poder entre la víctima y el agresor; ii) la frecuencia y duración de una situación de maltrato y iii) la pretensión de causar un daño (Flores, 2009; Valadez, 2008; Gómez et al., 2005).
En nuestro medio, los trabajos sobre esta temática son muy escasos pero dos investiga-ciones permiten dimensionar la problemática existente. Los estudios realizados por Flores (2009) y Guaygua y Castillo (2010) plantean la
3 En el presente artículo se utiliza indistintamente la denominación escuela para señalar tanto escuelas (educación primaria) como colegios (educación secundaria). Asimismo, utilizaré el término para referirme al sistema educativo en tanto institución socializadora.
4 El bullying literalmente significa “matonear” o “agredir”. El término se utiliza para describir diversos tipos de comportamientos violentos entre pares, que abarcan desde bromas pesadas, ignorar o dejar deliberadamente de hacer caso a alguien, desarrollar ataques personales e incluso abusos serios.

La etnografía: un recurso metodológico para el estudio de la violencia escolar |125
problemática en términos cuantitativos5. Desde esa perspectiva “describen” el comportamien-to del fenómeno en términos de frecuencias y porcentajes. A partir de las correlaciones numé-ricas, se realiza una serie de caracterizaciones so-bre el fenómeno de la violencia escolar (agresor/es y víctima/s) al interior de la escuela. Son da-tos que se abstraen de los sentimientos vividos por las víctimas encuestadas sobre el trato del que son objeto (agresión verbal, agresión física y agresión social o simbólica); pero, en el fondo, estos estudios siguen siendo análisis incomple-tos de la situación. Pese a ello, son importantes en su aporte a la visibilización del fenómeno en nuestro medio.
La violencia estudiantil es un problema porque no sólo ocasiona daños materiales y psicológicos, sino también porque su accionar se vuelve un hecho social que se vive cotidiana-mente entre los propios escolares. En ese mar-co, surgen interrogantes dirigidas a describir y caracterizar el fenómeno: ¿Cómo se genera la violencia/agresión entre pares? ¿Cuáles son los momentos y espacios en los que se generan? ¿Qué connotaciones adquiere la violencia en la relación interpersonal de los escolares? Por consiguiente, optamos por realizar un estudio eminentemente cualitativo con técnicas e ins-trumentos cualitativos (entrevistas semi-estruc-turadas) para la recolección de información; así mismo, establecimos la aplicación de la obser-vación no participante o etnografía directa con el propósito de desentrañar y representar las particularidades del fenómeno.
Ahora bien, la violencia escolar es un fenó-meno que se presenta en todos los escenarios donde confluyen escolares, ya sea en escuelas
privadas o públicas, sean grandes o pequeñas así como urbanas y/o rurales. Por tanto, se trata de un fenómeno complejo en su manifestación y desde luego en su investigación. Por ejemplo, el acoso social (ligado a la exclusión social, étnica, económica y de género) está presente en las es-cuelas y por ende es una forma de violencia muy sutil y difícil de establecer en una entrevista in-dividual o grupal focal, pero puede ser aprehen-dida por la etnografía. Otro ejemplo se refiere a algunos ritos de los escolares, marcados por agresiones simbólicas como gestos obscenos, con intenciones discriminatorias o de carácter sexual (acoso).
Por ello, y con el propósito de profundizar el análisis, la investigación se centró en dos escue-las ubicadas en las ciudades de La Paz y El Alto. Los criterios de selección de los centros educa-tivos tomaron en cuenta los ámbitos de centro-periferia y las particularidades que representan cada uno de ellos; además se trata de escuelas pertenecientes al sistema público-estatal.
eL TraBaJo de CaMpo Y La reCoLeCCiÓn de daToS
El trabajo de campo es un proceso en el que el investigador va accediendo a la información fundamental para el estudio (Rodríguez et al., 1996), supone una consecución de tareas que se inicia desde el primer día en el que el inves-tigador se encuentra en el espacio de estudio. En este caso, el periodo del trabajo de campo se extendió a lo largo de cuatro meses de labor discontinua; durante ese tiempo se presentaron algunas dificultades en la recopilación de la in-formación primaria como problemas de carácter
5 Por ejemplo, el 60% de los escolares a nivel nacional utiliza más la agresión verbal, seguida por la agresión social (44%) y la agresión física (38%) (Flores, 2009). Para Guaygua y Castillo (2010), los insultos (68,9%) son una de las formas más frecuentes de agresión entre estudiantes, seguido de golpes físicos (12,2%) y de rechazo o indiferencia ante un compañero (10%).

126| | Artículos
institucional6. En ese sentido, el acceso al cam-po se volvió un asunto de “concesión o nego-ciación” del permiso para ingresar a las escuelas. Es una dificultad inherente a la investigación en instituciones educativas, tal como lo resaltan Ta-lavera (1999) y Rodríguez et al. (1996).
La adaptación es una de las tareas que el in-vestigador debe sobrellevar de manera invariable; para ello, debe establecer una serie de estrategias formales7 e informales, como hacerse pasar por personal temporal8. Estos factores permiten re-ducir la susceptibilidad de los escolares. Efectiva-mente, es común que ronde la pregunta impera-tiva de los sujetos de estudio frente al observador, que aparenta ser una figura intrusa: ¿quién es?, ¿qué está haciendo en la escuela? Esta desconfian-za o ambiente de sospecha entre los observados y el observador hace que, en ciertos momentos, se cambien los roles al ser observado el observador9. Eso llevó a ser muy prudentes en los momentos y espacios de observación o registro.
El enfoque exploratorio y extensivo del estu-dio suponía la necesidad de visitar las escuelas a diario. La permanencia cotidiana en las escue-las fue un proceso paulatino de acercamiento e interiorización, principalmente para conocer la cotidianidad escolar, sus actores y las actividades
habituales de los escolares, entre otros. Aque-llo ayudó a difuminar la imagen “extraña” del investigador: inicialmente percibido como una presencia inquietante, poco a poco fue visto como una presencia inofensiva e, incluso, pasó desapercibida en algunas situaciones.
La convivencia periódica del investigador con los sujetos de estudio (con edades comprendidas entre los 11 y 17 años) hizo que se rompiera la barrera generacional. En ese contexto y dentro de la escuela, compartir tiempos y espacios de manera indirecta tuvo resultados: de ser un tes-tigo invisible, el investigador pasó a desarrollar interacciones con algunos escolares quienes, a su vez, se convirtieron en informantes e incluso en “cómplices” de la investigación. En primera instancia, ellos contextualizaban los hechos y su-cesos de violencia / agresión / maltrato entre pa-res; en segunda instancia, ayudaron a identificar a los agresores y a las víctimas. Asimismo, en ese proceso, se construyó una relación próxima con los porteros y, en particular, con los regentes10, que reconstruyeron situaciones y casos de indis-ciplina, vandalismo y violencia ocurridos en la escuela. En algunos casos, esas historias fueron narradas como anécdotas entretenidas.
6 Entre los primeros inconvenientes estuvieron las trabas de carácter institucional. Es sabido que la escuela es un espacio poco accesible para miembros ajenos a la unidad educativa. Por tanto, la tarea de un investigador está condicionada por la aceptación institucional de sus autoridades (director, profesores y la junta escolar). El segundo obstáculo ha sido la prolongada vacación invernal del año 2010 que limitó bastante la recolección de datos, dado que interrumpió la continuidad del trabajo de campo.
7 Por ejemplo, comunicando la realización del estudio a los sujetos de estudio, en este caso, a las autoridades de las escuelas: director, profesores y junta escolar. Todos ellos dieron luz verde a la investigación.
8 En este período de investigación, los egresados del Instituto Normal Simón Bolívar (La Paz), ahora Escuela Superior de For-mación de Maestros, se encontraban realizado pasantías en los establecimientos escolares elegidos para este estudio, lo que nos ayudó a insertarnos en la escuela y mimetizarnos entre ellos; el hecho que los escolares nos confundieran con los estudiantes de la Normal, ayudó a realizar el trabajo de campo. Es más, el Director de una de las escuelas nos presentó en esa condición.
9 En anteriores años, en los centros escolares de estudio habían sucedido casos de romance, o en su caso, intento de violación, entre el pasante de la Normal y alumnas del último grado. Por tanto, la desconfianza y la observación hacia el observador era fundamentada, a partir de la experiencia anterior.
10 El regente es el personal más próximo a los escolares en la escuela ya que está a cargo de mantener la disciplina mediante castigos. Por ende, es la autoridad escolar más cercana a casos de indisciplina y violencia e interviene, sea por las quejas de los escolares o simplemente por el hecho de recorrer todos los espacios de la escuela. Se trata de un testigo fundamental de casos de violencia entre pares.

La etnografía: un recurso metodológico para el estudio de la violencia escolar |127
Una vez iniciado el trabajo de campo al inte-rior de las escuelas, los hechos de violencia entre pares no se visibilizan abiertamente o directa-mente a los ojos del investigador, por el hecho de que éste se guía a partir de la referencia teórica (categorías, conceptos) para divisar y aprehender los conceptos operativos. De esto deriva que el investigador se enfoca en categorías abstractas y no así en los conceptos operativos. Como dice Spedding (2006), los marcos teóricos muy ela-borados no siempre definen precisamente los conceptos a aplicar en el trabajo de campo, por lo que no queda claro cómo empezar y qué reco-ger en el trabajo de campo.
El estudio comenzó definiendo el concepto de ‘acoso escolar’ o violencia entre pares, que abarca formas de intimidar, atemorizar, excluir, fastidiar, incomodar, provocar, desafiar, gol-pear o insultar. Esta definición ha orientado el camino que se siguió para develar la violencia escolar a través de las técnicas e instrumentos cualitativos. Se comenzó con algunas entrevis-tas semi-estructuradas dirigidas al personal de la escuela (directores, profesores y posteriormente a regentes), técnica fundamental para discernir la comprensión sobre la noción de acoso o vio-lencia escolar. En algunos casos, las entrevistas fueron improductivas. El investigador trató de comprender a los sujetos de estudio dentro del marco teórico. Sin embargo, el bagaje teóri-co nos distanció de la realidad y su aplicación metodológica. Para Guber (2004), la teoría dis-tancia al investigador del objeto empírico. Por tanto, las teorías y las investigaciones disponi-bles son un arma de doble filo: pueden orientar acertadamente o pueden llevar a la confusión de
lo que investigamos con aquello que ya se inves-tigó, pero en una realidad diferente.
Las conversaciones casuales con los escolares han permitido abordar el tema desde narraciones de sus propias historias11. Para Velásquez (2005), la escuela es un ámbito de interacciones, por tanto en ese escenario, se presentan relaciones de complementariedad (amistades y noviazgo), concurrentes (competencia, rivalidad y envidia) y antagónicas (intimidación y/o hostigamiento). A partir de estos ámbitos, sobresalían distintas narraciones de experiencias sobre situaciones de violencia entre pares. Las narrativas sintetizaban los sentimientos así como las acciones que toma-ban frente a la agresión por lo que los relatos se convirtieron en una experiencia profunda sobre el fenómeno de violencia en las escuelas.
En la aplicación de estas técnicas, encontra-mos dos tipos de limitaciones: en primer lugar, la dificultad de entender básicamente el proble-ma del bullying por el personal de la escuela don-de la violencia resalta siempre como algo exóge-no a la cultura escolar, desde la perspectiva ins-titucional. En ese sentido, ha sido silenciada por los educadores y autoridades para evitar críticas a la funcionalidad de la escuela como un ámbito fundamental de educación. En segundo lugar, el poco tiempo disponible de los profesores para ser entrevistados: esto solo podía hacerse en sus tiempos libres o en el recreo, es decir en momen-tos demasiado breves12. Además, las entrevistas informales a los escolares eran más complicadas, ya que las conversaciones o cualquier tipo de in-teracción entre escolares (niños/adolescentes) y el investigador dependían de la autorización de los adultos (Director de la escuela, Junta Escolar
11 Los escolares poseen un cúmulo de experiencias en sus relaciones cotidianas al interior de la escuela o fuera de ella; en algunas de las narraciones sobresalieron situaciones de violencia (maltrato y agresión), y en otras fueron testigos de agresiones, o vícti-mas, victimarios, etc.
12 Cabe mencionar que una de las condiciones estipuladas por las autoridades de los centros escolares era no ingresar a las aulas en los periodos de clases.

Mario Conde Cruz. Sin título. Acuarela, 2010.

La etnografía: un recurso metodológico para el estudio de la violencia escolar |129
y padres de familia) pues al tratarse de “grupos protegidos”13, no se podía realizar entrevistas de manera abierta, porque la escuela es un ámbito cerrado. Esto limitó la recolección de los datos.
En ese escenario, se optó por el uso de la ob-servación no participante, particularmente en torno a las acciones cotidianas de los escolares: dentro de la escuela, se genera un sinfín de ac-ciones, comportamientos y comunicaciones que deben ser sistematizados como información para luego estructurarse en datos. Para ello, se elaboró una guía de observación a través de la cual se ex-ploró una serie de indicadores (características de las relaciones interpersonales, finalidad del ejer-cicio de la violencia, actores de la violencia, mo-mentos y espacios de la violencia, contenidos de discurso, entre otros) y se efectuó un mapeo de los espacios de violencia al interior de la escuela, es decir un seguimiento visual de las situaciones de acoso y violencia escolar.
Por ende, los registros etnográficos se realiza-ron por espacios cortos; a su vez, fueron perma-nentes, estableciéndose secuencias y frecuencias particularmente en los periodos de descanso estudiantil que se han constituido en el “labo-ratorio” de la investigación. En ese escenario, la observación no participante se realizó en tres momentos diferentes: el ingreso al estableci-miento escolar, el recreo y la salida. De esta ma-nera, se pudo llevar a cabo un trabajo de campo con una presencia sistemática y una prolongada permanencia con el grupo social estudiado, con un modo de observación más preciso y restringi-do, dedicado al registro de información y datos.
Los recreos y los juegos han sido un terreno fundamental para desarrollar la observación; han
sido momentos en los que el observador accedió a las estructuras del significado de la violencia mediante descripciones densas de los hechos. En la escuela se desencadenan conflictos sin aparen-te motivación o finalidad; las estructuras forma-les de intervención poco o nada pueden hacer, pues las formas de transgresión no solo avasallan las posibilidades del control de los profesores por su cantidad y recurrencia; además, se dan en los espacios como los baños y lugares que están fue-ra de control14.
La observación es un modo original de cono-cimiento que permite descubrir las particulares de una sociedad o cultura. Para la sociología, la observación es parte inherente a las metodologías propias de la investigación cualitativa. Es cierto que su uso ha sido ampliamente difundido por la antropología, pero la sociología la emplea también para realizar estudios específicos. En antropología, se recurre a la observación para ver diferencias en-tre culturas antiguas y modernas o entre diferentes pueblos y principalmente sus pautas culturales; para la sociología, en cambio, contribuye a estu-diar las pautas de interacción entre miembros de un grupo (los símbolos y signos que construyen grupalmente) y que les dan un sentido de perte-nencia (conductas, gestos, lenguajes, etc.).
En sociología, las técnicas e instrumentos de recolección tradicionales son las encuestas, entrevistas y las historias de vida, por lo tanto, son más aceptadas y son reconocidas como vá-lidas y objetivas. En cambio, la observación no participante o etnografía directa es una opción de reciente uso en el ámbito de estudio socio-lógico. No obstante, muchas temáticas no solo pueden ser investigadas o aprehendidas desde
13 Es una población en riesgo, por tanto proclive a ser víctima de un desconocido, en ese sentido, el investigador al interior de la escuela se convierte en un agente intruso y ‘peligroso’, en virtud a la diferencia de edad entre el investigador y los ‘informantes’.
14 La autoridad del profesor no es en sí una autoridad panóptica: no tiene brazos y ojos suficientes para establecer un control completo, y por tanto tiene límites. Estos lugares singulares de la escuela empiezan y/o terminan donde el profesor (normas y la autoridad) no llega.

130| | Artículos
las técnicas tradicionales. Por ejemplo, la en-señanza-aprendizaje en la escuela, el manejo y ocupación del espacio por estudiantes/jóvenes, la construcción de la masculinidad de los adoles-centes son tópicos eminentemente cualitativos, por tanto, deben ser estudiados desde la etno-grafía ya que implican una diversidad de ritua-lidades en su desenlace que pueden ser captadas mediante la observación.
eTapaS de La inVeSTiGaCiÓn eTnoGrÁfiCa
La observación no participante como recurso metodológico requiere por supuesto de mayor tiempo debido a la complejidad de los aconte-cimientos, más aún en la escuela, pues se trata de un escenario eminentemente dinámico. Por tanto, la observación es una de las técnicas uti-lizadas, sea de manera espontánea o de manera deliberada, con el propósito de conocer una rea-lidad específica.
En primera instancia, el estudio utilizó la observación espontánea a partir de una “obser-vación naturalista” (observación sin control de variables o indicadores). En segunda instancia, se realizaron “observaciones estructuradas”, es decir observaciones delimitadas primordialmen-te por los “campos de observación” (relaciones interpersonales, grupales y en particular los in-ter-juegos entre escolares). En consecuencia su utilidad ha sido fundamental para caracterizar los escenarios de violencia entre pares dentro y fuera de la escuela. En ese marco, el objeto de la observación es hallar un significado sociológico en los datos recogidos (Peretz, 2000).
Veamos ahora algunas limitaciones. Prime-ro, observar los acontecimientos con naturali-dad se torna muy difícil por la “intromisión” o brecha generacional que produce el observador en los sujetos de estudio. En algunos casos, solo se entorpece el desenlace natural de los hechos.
El reto de la observación en contextos escolares consiste precisamente en socavar la estructura relacional de poder y autoridad que se establece en base a la edad desde una perspectiva adul-to-céntrica; pero, es muy difícil establecer una dinámica relacional lo más cercana posible a la amistad entre iguales.
Segundo, enfocarse en una situación especí-fica de observación también se vuelve compli-cado, ya que en la escuela se generan múltiples interacciones entre la multitud escolar, en las que están presenten las agresiones, disputas y rivalidades, todas estas enmarcadas en niveles de violencia. En esa medida es dificultoso poder enfocar una situación específica y, desde luego, existe el riesgo de perder el “dato” en su apre-hensión. Por ende, la observación no es simple-mente un sistema cuantitativo que se limita a los “datos” visibles, es capaz de captar los propósitos de los individuos en el curso de sus actos sociales (Peretz, 2000).
Así mismo, la observación en las escuelas se desarrolló por periodos cortos, pero continuos. En ese escenario, el observador no participante se convierte en una unidad actuante, dado que la escuela es un ámbito cerrado, en el que es difícil escapar a las miradas de los sujetos de estudio. Ante esta situación se optó por insta-lar espacios estratégicos de observación. Según Woods (1986), el investigador es teóricamente ajeno a estos procesos; por lo tanto, tiene que adoptar las técnicas de la “mosca de la pared” (observar sin intervenir) para observar las co-sas tal como suceden, evitando en lo posible interferir con su presencia. Además, según el mismo autor, los requisitos para la observación son poseer un ojo avizor, un oído fino y una buena memoria.
Generalmente se eligió espacios que no llama-ban la atención: por ejemplo, era común sentarse en las graderías de la cancha, comiendo algo o simplemente fingiendo escuchar música, o bien

La etnografía: un recurso metodológico para el estudio de la violencia escolar |131
ubicándose en el primer piso del colegio15. Esa postura generaba dos situaciones: por un lado, pasar por una figura pasiva y, por otro lado, lo-grar estar lo más cerca posible de los sujetos de estudio. Así era posible ver y oír directamente las interacciones de los escolares. En esa medida, se buscaba minimizar el nivel de interferencia con las actividades lúdicas de los escolares. Otros lu-gares neutrales eran la esquina del patio, los pa-sillos o los baños.
Una vez ingresado al ámbito de estudio, el in-vestigador/observador debe transformar la com-pleja experiencia del trabajo de campo en notas que, a su vez, se convierten en datos. Por tanto, se precisa memorizar los elementos centrales de los sucesos (lenguaje o códigos utilizados, expresio-nes, actos, gestos, etc.) para ordenarlos secuencial y temporalmente. Para ello, se recurrió al cuader-no de campo donde se registraron detalladamen-te los sucesos como crónicas. Este trabajo se lle-vaba a cabo fuera de los centros escolares pues en la etapa de recopilación de información, dentro de la escuela, no se podía registrar ningún dato de manera escrita debido a la susceptibilidad y el temor de los involucrados. En los cuadernos, los segmentos etnográficos no expresaron siempre la
riqueza de lo que se perseguía inicialmente, por-que a veces los sucesos eran muy cortos o bien fueron interrumpidos.
Nuestra investigación estableció tres formas consecuentes para la elaboración del dato: i) regis-tro temático; ii) registro cronológico y iii) elabora-ción de historias. El registro temático ha sido una de las etapas de delimitación de los campos de ob-servación; a partir del mismo, se privilegió tópicos específicos (actividades lúdicas) entre los escolares (interpersonales, grupales e intragrupales). Así mismo, los registros cronológicos comprendían una organización y una lógica en la descripción en las narraciones resaltadas en la notas de campo, como: ¿Cómo sucedió el hecho? ¿En qué lugar se dio el hecho? ¿Quiénes eran los protagonistas? Y, desde luego, el desenlace del suceso.
Las notas de campo se caracterizaron por una descripción densa; en algunos casos, se enfatizó el seguimiento de los actores que habían sido parte de una historia anterior. Por ejemplo, el caso: “No te metas con el chico de mi amiga” tuvo tres partes cronológicas. Los registros etnográficos siempre tuvieron un título particular, generalmente ligado al argumento central del suceso, presentándose
15 Las dos escuelas tenían construcciones de dos y tres pisos: aquello facilitó la ubicación de observador. El primer piso ofrecía una ‘mirada panorámica’ a los sucesos, lo que permitió realizar observaciones sin interferir con los sujetos de estudio.

Mario Conde Cruz. Nuestra Señorita de La Paz. Acuarela, 2010.

La etnografía: un recurso metodológico para el estudio de la violencia escolar |133
en historias particulares. En el siguiente ejemplo, vemos la forma de registrar el hecho:
Ante la dificultad de registrar el suceso in situ y de manera inmediata, se estableció un esque-ma sintético (ver arriba) a partir de la memoria fresca y la posibilidad de puntualizar elemen-tos destacados. Es una forma de registro que se adoptó en la observación en las escuelas. Una vez en casa, se retomó el esquema de observación y a partir del mismo, se elaboró una densa y detalla-da descripción. En la medida en que “reconstru-ye” el hecho, la memoria contribuye a describir aquello que no se había registrado inicialmente en el esquema.
Los registros etnográficos se elaboraron en forma de crónicas que se presentan como casos en la investigación. Esta técnica permitió explo-rar los comportamientos y actitudes de los es-colares en su ambiente natural (por ejemplo, en las actividades de los juegos), lo que, en cierto modo, garantizó su riqueza, su variedad y su es-pecificidad. Es más: en el trabajo de campo, los sucesos se convirtieron en historias a partir de la nota de campo. El estudio realizó 31 regis-tros etnográficos de los que se reconstruyó cinco casos en particular. Cada uno de estos casos se refiere a una realidad presentada como historias particulares en forma de crónicas narrativas, con títulos específicos.
• Caso1.“Pasealotro,[pero]sindevolver”.• Caso2.“Elfútbol:unjuegoparahombres”.• Caso3.“Notemetasconelchicodemiamiga”.• Caso4.“Ay,elJuanCarlos”.• Caso5.“Lavirilidadmasculinayelcuerpode
la mujer”.
Precisamente, la observación es una construc-ción metodológica que implica que el hecho de observar es elegir, es clasificar, es aislar en función de la teoría. En ese sentido, la observación directa como técnica sociológica de recolección de datos
consiste en ser testigo de los comportamientos sociales de los individuos y grupos en los mismos espacios en que realizan sus actividades, sin mo-dificar su desarrollo habitual (Peretz, 2000). Es-tas premisas epistemológicas y teóricas han sido imprescindibles para avanzar en la investigación y aproximarme a las situaciones de violencia en-tre los escolares. Para Peretz (2000), en primer lugar el observador debe integrarse y adaptarse al campo de trabajo; en segundo lugar: i) observar los comportamientos, ii) memorizar y registrar en forma de notas, e iii) interpretar lo observado y redactar un relato.
De esta manera, se logra realizar una “trian-gulación” de los acontecimientos reflejados en datos. Para ello, se partió inicialmente de las descripciones de los sucesos, y luego se analizó y explicó de manera conceptual los significados de las actividades lúdicas, como en “El fútbol: un juego para hombres” o en “La virilidad masculi-na y el cuerpo de la mujer”.
En muchas situaciones, una descripción den-sa debe ser re-escrita en forma de crónicas: eso se concatena con otras crónicas de la misma obser-vación. En las escuelas, los juegos son prácticas difusas por la dinámica existente entre agresores, víctimas y testigos. En esos casos, el registro se enfocó a la víctima como el centro de la obser-vación. Por consiguiente, las acciones, actitudes y comunicaciones se registraron con el mayor detalle posible para la investigación. A modo de ejemplo, se presenta el caso titulado “Pase al otro, [pero] sin devolver”:
(1º…) 2º En algunos momentos, la vícti-ma no pudo eludir algunas agresiones que fueron directas -en particular de cinco compañeros de curso-, él solo se limitó a responder inicialmente con el silencio y la mirada resignada, pero posteriormente manifestó: ‘Ya no quiero [jugar]…; ya no… ¡ya no pueesss!…; noooooo’. Las agresiones

134| | Artículos
no cesaron por parte del grupo de agreso-res, en tanto que se les presentó como un hecho ‘placentero’, dado que el grupo lo disfrutaba, ante la inercia de la víctima. La víctima sólo trataba de rehuir los golpes —haciéndose el esquivo en medio de sus compañeros—; pero fue perseguido y en-contrado por alguno de los miembros de los hostigadores. Era de esperarse porque entre ellos se turnaban para la persecución con el fin de propinar los golpes enmarcados en el juego del ‘pase al otro sin devolver’. En cier-tos momentos, la agresión dirigida hacia la víctima era directa, dado que los agresores o jugadores ya no utilizaban la frase completa, del ‘pase al otro sin devolver’, los agresores sólo decían: ‘pasó, pasó, pasó…’, lo que ‘abrió’ la desproporción en el uso de la vio-lencia o por parte de los ‘jugadores’ (…3º).
En esta crónica, hubo tres series narrativas que se registran como segmentos etnográficos. En el primero, se describió a los actores y cómo empezó y continuó el juego; en segunda instan-cia, se describió a la víctima y su situación; en tercer lugar, la descripción se enfocó en el des-enlace del juego. Esta historia posee segmentos temáticos y cronológicos. El siguiente paso con-siste en la interpretación de los datos etnográfi-cos. Desde luego, se trata de un nuevo reto en el que el investigador/ observador debe transitar con cautela.
a Modo de ConCLUSiÓn
La violencia entre pares en la escuela no ha sido un fenómeno sencillo de abordar, independien-temente de la metodología empleada. En ese sentido, quiero destacar, por un lado, la flexibili-dad del investigador y por otro, la aplicación de la técnica de observación no participante como metodología de abordaje de la investigación.
La flexibilidad es una condición que debe poseer el investigador social pese a que las in-vestigaciones no todas son iguales. En ese pro-ceso, se presentan dificultades (teóricas, prácti-cas y metodológicas) que deben ser resueltas de manera oportuna durante la investigación y/o trabajo de campo. Barragán (2003) dice que el investigador es el instrumento directo a través del cual se obtiene la información y no así los cuestionarios. Por esa razón, el investigador debe asumir una flexibilidad frente al tema, al escenario y a los sujetos de estudio en la me-dida en que la investigación es un proceso de ajuste y reajuste.
Las cualidades de flexibilidad y reflexividad en la investigación han reorientado los instru-mentos de recolección de información en pleno trabajo de campo. En ese proceso, se privilegió las observaciones sistemáticas (no participantes) sobre las entrevistas semi-estructuradas inicial-mente diseñadas. Desde la perspectiva de la et-nografía, se pudo representar los niveles, formas y tipos de violencia entre los escolares en sus interacciones personales y lúdicas, ámbitos en los que resaltan episodios de agresividad con el propósito de maltratar a alguien.
La violencia escolar (o acoso escolar) es un fenómeno cuasi oculto y que no puede ser apre-hendido mediante entrevistas, porque se expresa de manera consciente e inconsciente entre los escolares y los profesores no perciben la pro-blemática. Las agresiones son calificadas como “cosa de niños/as y adolescentes”. Por eso, la vio-lencia es fruto de un complejo de dimensiones diferentes y complementarias que interactúan entre sí y constituyen una relación en el mun-do estudiantil. Por un lado, está relacionada con el modo de interrelacionarse entre escolares, a partir de actividades lúdicas o juegos en los que dinamizan situaciones de dominio y de resisten-cia: a esta la denominamos violencia transitoria. Por otro lado, está enfocada en los sucesos de

La etnografía: un recurso metodológico para el estudio de la violencia escolar |135
hostigamiento que se generan en el mismo juego y/o a partir de diferencias personales; a ésta la denominamos violencia persistente.
En los acontecimientos de inter-juego entre los escolares están presentes las relaciones de complementariedad (amistades y noviazgo), con-currencia (competencia, rivalidad y envidia) y las relaciones antagónicas (intimidación y/o hosti-gamiento). La observación no participante nos colocó en una situación de “narrador” o “cronis-ta” de esa realidad al interior de la escuela. En ese marco, la realidad social de los escolares se volvió un itinerario de seguimiento visual a partir de la “metáfora de la crónica”. El objeto fundamental de la observación ha sido representar narrativas de la realidad escolar.
El comportamiento social y agresivo se configura inicialmente en las relaciones que se construyen en la familia, el vecindario y en la escuela (Tello, 2005). Por ello, se enmarca en la violencia estructural. A partir de la socialización primaria y secundaria, se legitima el uso de la violencia entre pares en la escuela. Uno de los objetivos del estudio ha sido exponer el universo de representaciones y prácticas de violencia exis-tentes en la escuela en la relación interpersonal de los escolares, como vía para entender la rela-ción de dominio-sumisión que se establece en las relaciones interpersonales.
Desde la perspectiva metodológica de la in-vestigación cualitativa se asume la realidad como un fenómeno interpretativo de los significados que se construyen en la vida cotidiana, ya que el valor de la investigación involucra perspec-tivas epistemológicas sobre la objetividad y la subjetividad (Barragán, 2003). En ese sentido, la técnica de la observación implica reconocer posiciones epistemológicas sobre la posición del método de investigación desde paradigmas y en-foques (Valles, 2007).
BIBLIOGRAFÍABarragán, Rossana (coord.) 2003 Guía para la formulación y ejecución de proyectos de investigación. La Paz: PIEB.
Flores P., Karenka 2009 El derecho a una vida escolar sin violencia. La Paz: Voces Vitales - Defensor del Pueblo - Plan Internacional.
Gómez, Antonio, et al.2005 “El bullying y otras formas de violencia adoles-cente”. En línea. Disponible en: < http://scielo.isciii.es/pdf/cmf/n48-49/art05.pdf>. [Fecha de consulta, 7 de mayo de 2010].
Guaygua, Germán y Castillo, Beatriz 2010 In-seguridad ciudadana. Diagnóstico y plan de pre-vención de la violencia en las escuelas de El Alto. El Alto: Centro de Promoción de la Mujer Gregoria Apaza.
Guber, Rosana 2004 El Salvaje metropolitano. Reconstrucción del co-nocimiento social en el trabajo de campo. Buenos Aires: Paidos.
Peretz, Henri 2000 Los métodos en sociología. La observación.Quito: Abya-Yala.
Rodríguez, Gregorio; Gil, Javier; García, Eduardo 1996 Metodología de la investigación cualitativa.Málaga: Aljibe.
Talavera, María Luisa, et al.1999 Otras voces, otros maestros. La Paz: PIEB
Tello, Nelia 2005 “La socialización de la violencia en las escuelas secundarias proceso funcional a la descomposición social”. En: Revista Mexicana de Investigación Educativa. Vol. X, 27, pp. 1165-1181.
Spedding, Alison 2006 “Metodologías cualitativas: ingreso al trabajo de campo y recolección de datos”. En: Yapu, Mario (ed.) Pautas metodológicas para investigaciones cualitativas y cuantitativas en ciencias sociales y humanas. La Paz: U-PIEB.
Valadez, Isabel 2008 Violencia escolar; maltrato entre iguales en las escue-las secundarias de la zona metropolitana de Guadalajara. Informe Estudio. México: Universidad Guadalajara Dirección de Psicopedagogía.

136| | Artículos
Valles, Miguel 2007 Técnicas cualitativas de investigación social.Madrid: Síntesis.
Velásquez, Luz María 2005 “Experiencias estudiantiles con la violencia en la escuela”. En: Revista Mexicana de Investigación Educati-va. Vol. 10, Nº 26, pp. 739-764.
Woods, Meter 1986 La escuela por dentro. La etnografía en la investiga-ción educativa. Barcelona: Paidos.
Mario Conde Cruz. Sin título. Acuarela, 2011.

MiradaS
SECCIÓN III


Decursos, una revista en ciencias sociales desde Cochabamba |139
Miradas a…
Decursos, una revista en cienciassociales desde Cochabamba
Views of…
Decursos, a social sciences journalfrom Cochabamba
Desde 1995, el Centro de Estudios Supe-riores Universitarios (CESU) de la Universi-dad Mayor de San Simón (UMSS) publica Decursos. Revista de Ciencias Sociales, en dos números anuales. Decursos incluye habitual-mente una entrevista inédita; una sección de homenaje, dedicada a la vida y obra de personajes que influyeron en las ciencias so-ciales y en la cultura en Bolivia; avances de investigación, artículos y ensayos sobre temas académicamente relevantes o de reconocida influencia práctica, escritos por investigado-res locales, nacionales o extranjeros; y reseñas de las últimas publicaciones de ciencias so-ciales y humanidades que circulan en el país.
La labor editorial de los dos primeros nú-meros estuvo a cargo de Fernando Mayorga; posteriormente, Luis H. Antezana fue su director -“responsable de la edición” reza en los créditos- y le proporcionó un estilo definitivo. La jubilación de Cachín Antezana marcó un antes y un después en la historia de la revista que continuó su tarea de difusión intentando mantener esa impronta. Desde 2007, la edición de la revista estuvo bajo la
conducción de Fernando Mayorga y Eduar-do Córdova, quien asumió la responsabilidad editorial a partir de 2009 y es, actualmente, su director. Con las respuestas de los tres miembros del CESU encargados de Decur-sos y de otras labores (Luis H. Antezana fue director académico, Eduardo Córdova coor-dinó el área de Estudios Políticos y Jurídicos, y Fernando Mayorga es director general en varias gestiones) se elaboraron la semblanza y los avatares de esta publicación.
¿Cómo nace Decursos?
Nace en 1995 como parte de las futuras -en aquel entonces- labores de investigación pre-vistas para el posterior desarrollo del CESU que, desde su fundación en 1992, planificó articular sus cursos de formación académica a nivel de postgrado en Ciencias Sociales y Humanidades con labores de investigación. En principio, Decursos iba a ser un primer instrumento de difusión de los resultados de las investigaciones de los profesores y de los tesistas o, en algunos casos, de los avances de

140| | Miradas
las investigaciones en curso a cargo de sus miembros; también sería -de hecho, es-parte del conjunto de publicaciones que, en el marco de sus actividades de difusión e in-teracción social, realizaría y realiza el CESU en la actualidad.
La revista tenía que expresar la producción intelectual de la comunidad académica que se iría articulando en el CESU y en torno a su labor. Por eso, el Comité Editorial se confor-mó con los investigadores y coordinadores de las áreas de trabajo de nuestro Centro.
¿Por qué este nombre?
El nombre de la revista alude al movimiento de los ríos; quiere sugerir los diversos “cursos” que seguirían las investigaciones (teóricas, monográficas, aplicadas) en las Ciencias So-ciales y Humanidades al correr de sus tiem-pos y, sobre todo, en relación a Bolivia.
En la presentación del primer número (abril de 1995), se menciona que: “Suges-tivamente, decurso significa sucesión en el tiempo, continuación… El plural, nombre de nuestra revista, además significa: diversas temporalidades, entrecruzamiento de cami-nos y múltiples historias… en el tiempo y en proceso”.
La adopción del plural en el nombre res-pondió a un tema que era de amplio debate en diversos ámbitos de las ciencias sociales desde los años ochenta, aquél referido al reco-nocimiento de la diversidad social del país en sus múltiples facetas. Nosotros pensamos que una perspectiva diacrónica resultaba sugeren-te como mensaje, y a eso remite el término decursos. No está demás señalar que la palabra en plural no existe: es una invención que sur-gió de las charlas matinales con café y tabaco
entre Cachín Antezana y Fernando Mayorga, pero tiene una carga de sentido fácilmente re-conocible en el mundo de las ciencias sociales. Anecdóticamente, muchas personas confun-den ese nombre con “recursos” (humanos) o con “cursos” –sobre todo esto último–, to-mando en cuenta nuestra labor de formación académica en el nivel de posgrado. ¿Cómo caracterizar el recorrido de la revista?
Fiel a su nombre, la revista ha tratado de seguir el ritmo de las circunstancias. No habría que atribuirle, como dirían los clásicos, una estra-tegia en sus publicaciones -salvo aquella de siempre difundir los conocimientos en curso de producción- sino, más bien, una táctica del tipo “estímulo-respuesta”. Ciertos núme-ros temáticos, por ejemplo, son resultado de seminarios que sucedieron en o con el CESU y, en tales circunstancias, esos números difun-den algunas de las ponencias presentadas en los mismos, pero sólo “algunas”, no todas las que, generalmente, se compilan en un libro. Es cierto que la planificación de los semina-rios ya permite pensar en un “futuro” núme-ro, pero, en cierta forma, tanto los seminarios como su difusión temática son, casi siempre, resultado de las tareas anuales más que parte de proyectos a largo plazo. A su manera, tales números son, pues, circunstanciales.
Obviamente, la sección de “reseñas” es la más aleatoria ya que, a priori, depende de las publicaciones (propias o ajenas) que van apareciendo en el horizonte bibliográfico bo-liviano y, más aún, depende también de las lecturas que puedan llegar o que, en algu-nos casos, haya que solicitar porque es una práctica no muy habitual en nuestro medio. La sección “homenajes” es también harto

Decursos, una revista en ciencias sociales desde Cochabamba |141
circunstancial ya que, como se puede leer, esta sección recoge, junto a una presentación de la obra y un resumen biográfico, textos de autores que habrían fallecido no hacía mu-cho; en general, esta sección es una forma de homenajes in memoriam. Demás está decir, pero digámoslo, nadie controla esos sucesos.
Las “entrevistas,” aunque también tienen su toque circunstancial -a un investiga-dor, por ejemplo, que dicta un curso en el CESU-, en general, tratan de adecuarse o al tema dominante en el respectivo número o, a veces, se relacionan con los homenajes. En suma, fiel a su nombre, Decursos ha intenta-do siempre seguir lo que se está produciendo, más que orientar sus esfuerzos a difundir o promover una determinada “línea”.
Huelga decir que Decursos es la revista del CESU y que depende de la vida institucional de un centro de posgrado multidisciplinario que realiza labores de formación académica e investigación para la producción de co-nocimiento relevante. En esa medida, tiene objetivos institucionales que trazan en lo grande la orientación de sus tareas -inclui-das, obviamente, las de difusión e interac-ción social-. Si bien nunca se propulsó una “línea”, la revista estuvo durante casi toda su trayectoria a cargo de Cachín Antezana que le impuso inevitablemente su huella y le dio un estándar exigente que debe continuar. Ésa es, en rigor, la única “línea” que Decursos intenta mantener.
¿Cómo se decide la elección de un tema o de un autor de artículo? ¿Pesa más lo aca-démico o la coyuntura política?
Aunque, en general, la revista ha estado a car-go del director académico del CESU, varios
números -los temáticos, sobre todo- han sido responsabilidad de otros miembros del Centro. En ambos casos, el responsable del número en curso presenta sus características y contenidos al Comité Académico que los comenta, debate y, finalmente, aprueba. No obstante, las decisiones dependen del respon-sable de edición de la revista en coordinación con el director general del CESU
No siempre las decisiones son “académi-cas” pues, a veces, también estas deben ser económicas, como cuando ha sido necesa-rio asegurar el costo de financiamiento del número en cuestión. En algunos casos, la revista fue espacio de difusión de semina-rios y proyectos de investigación vinculados a la ejecución de programas de cooperación interuniversitaria, lazo que también sirvió para financiar el costo de edición. No está demás mencionar que, como toda publica-ción universitaria de su género, Decursos tuvo momentos de muchísima dificultad para cu-brir sus costos porque, obviamente, las ventas no aseguran su continuidad. Así, por ejem-plo, algunos números contaron con apoyo de ASDI como parte del Programa de Coopera-ción a la Investigación Científica Sueca a la Universidad Mayor de San Simón, y también del Consejo de Universidades Francófonas de Bélgica, en el marco de programas de investi-gación que ejecuta el CESU -sobre procesos políticos y reforma estatal o acerca de la mi-gración transnacional- bajo la supervisión de la Dirección de Investigación Científica y Tecnológica de la UMSS.
Respecto a la influencia de la coyuntura, como otras revistas, Decursos trata de cumplir simultáneamente exigencias de pertinencia y calidad académica. Los ritmos a veces ver-tiginosos de la política boliviana parecerían

142| | Miradas
imponer la necesidad de que la pertinencia sea coyuntural. Sin embargo, la periodicidad de la revista -publicamos un número cada seis meses, un lapso excesivo para lo que en Bolivia se denomina “coyuntura”- y el hecho de que la pertinencia depende de las comunidades académicas que no siempre se mueven tan agi-tadamente, impiden el planteamiento de una alternativa entre lo académico y lo coyuntural.
En esa medida los cambios que atraviesa Bolivia están presentes en los últimos núme-ros de Decursos. Las preocupaciones de los proyectos de investigación que motivaron los números temáticos y las colaboraciones de investigadores de universidades del país y de países extranjeros coincidieron en examinar varias aristas de los acontecimientos que vivió el país desde principios de la década pasada.
¿Se ha podido evaluar el alcance de la revista?
No sistemáticamente, aunque desde el co-mienzo el Comité Editorial estuvo atento a opiniones de los lectores. Por ejemplo, muy al principio, una observación de algunos lectores al primer número -concentrar los esfuerzos de difusión en temas relativos a Bo-livia-, ha servido de guía para el posterior desarrollo de la revista, aunque, claro, aquí
y allá, pero puntualmente, se han insertado trabajos o perspectivas más “generales”.
Algunos de los últimos números de De-cursos presentan avances y resultados de los proyectos de investigación que se ejecutan en el CESU. En un sentido, esto favoreció la evaluación del alcance de la revista, ya que la comunidad académica vinculada a los temas de los proyectos -y conformada por investi-gadores de varias universidades del país y del exterior- mantiene una interacción fluida y estable con el CESU.
No se emprendió la labor de “medir” los alcances de Decursos por medio de las citas que se hacen de los artículos ni de otra ma-nera sistemática. Un indicador que podría emplearse es la comunicación que los lectores establecen con Decursos de manera “espontá-nea”. Durante los últimos años se recibieron varias colaboraciones no solicitadas, entre ar-tículos y reseñas, de investigadores de otros países que están interesados en los cambios que se están dando en Bolivia y consideran que Decursos es un medio adecuado para seguir y debatir su desarrollo. Esa respuesta -lectores que deciden escribir para la revis-ta- es una muestra de reconocimiento que resulta interesante porque implica una eva-luación meditada sobre la calidad de la revista y también acerca de su utilidad.

reSeÑaS Y CoMenTarioS
SECCIÓN IV


¿Qué hacer con las rentas del gas? ¿Y del litio? |145
Roberto Laserna1
¿Qué hacer con las rentas del gas? ¿Y del litio?
What should we do with the revenue from the gas? And the profits from the lithium?
1 Economista, Presidente de la Fundación Milenio e investigador del Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social(CERES), Cochabamba. http://lasernawordpress.com - Correo electrónico: [email protected]
La respuesta no puede ser otra que dárselas a la gente, garantizando que se cumpla la promesa constitucional de que los recursos naturales per-tenecen a todos.
Acaba de publicarse un fuerte respaldo a esa propuesta: Generación, distribución y uso del ex-cedente de hidrocarburos en Bolivia (del Granado et al., 2010). Efectivamente, cuatro destacados profesionales han publicado un libro sobre un tema crucial en el país: el uso de los recursos que se obtienen de la extracción de hidrocarburos. El equipo fue dirigido por Hugo del Granado, y lo integraron también Mauricio Medinaceli, Leila Mokrani y Jorge Gumucio. El estudio fue publi-cado por el PIEB con el respaldo de la Embajada del Reino de los Países Bajos.
Como lo anuncia el título, el estudio está de-dicado a describir y analizar la generación, dis-tribución y uso del excedente de hidrocarburos en Bolivia. En sus cuatro capítulos trata aspectos
que van desde la teoría y el análisis de las políticas sectoriales hasta la evaluación prospectiva de las rentas utilizando dos modelos. Uno proyecta los posibles impactos que tendrían distintas políticas tributarias y de inversión en la generación y captu-ra de rentas de hidrocarburos. El segundo diseña las consecuencias que tendrían sobre la economía y la población diferentes opciones de uso y dis-tribución de las rentas generadas por la actividad extractiva. El libro finaliza planteando propuestas de política a partir del análisis realizado.
Ojalá que todas las políticas que se diseñan y aplican en el país pudieran contar con aportes como el que ofrece este libro, que debería ser de lectura obligatoria en la Asamblea Plurinacional y en los ministerios involucrados en el tema. O, por lo menos, que reprodujeran en ellos esta metodología, porque es fundamental evaluar los costos y beneficios de distintas opciones antes de decidir un curso de acción.

146| | Reseñas y comentarios
Esto no quiere decir que los resultados propues-tos sean indiscutibles. Lo que hacen es orientar el debate hacia los argumentos y hacer explícitos los supuestos, así como precisar las consecuencias que podría tener una decisión, considerando tanto los objetivos deseados, como advirtiendo acerca de resultados no deseados que podrían presentarse.
Habiendo prestado atención al tema de los usos de la renta petrolera en mis estudios sobre el rentismo, me interesó particularmente la eva-luación de las opciones sobre su utilización.
proYeCCioneS de aLTernaTiVaS
Combinando un modelo de equilibrio general con los datos de ingreso y consumo familiar de la encuesta de hogares, los autores evalúan los impactos que tendrían sobre el crecimiento, la pobreza y la desigualdad ocho políticas diferen-ciadas de uso de las rentas.
Esas ocho opciones son: la distribución di-recta universal, la promoción de exportaciones del sector rural, la distribución directa solo a las familias rurales, la distribución directa solo a los productores informales, la inversión en educación, la migración asistida del campo a las ciudades, una combinación de estas dos últimas
(educación y migración), y una combinación de apertura del mercado internacional a los pro-ductores rurales con inversiones en educación.
Para cada una de las opciones, los autores calculan los posibles resultados en términos de la tasa de crecimiento del PIB, la desigualdad medida por el coeficiente de Gini, y la pobreza (general y extrema). Además, calculan el tiem-po necesario para conseguir resultados. Una síntesis de las proyecciones se encuentra en el cuadro 1.
Como se puede ver, la tasa más alta de creci-miento económico (5,14%) se lograría con mi-graciones, pero en ese caso podría empeorar la desigualdad (a 64,5%) y aumentar la pobreza (a 52,7%). Los mejores resultados en la reducción de pobreza (bajándola al 14,8%) se alcanzarían combinando exportaciones rurales con educa-ción, pero ello exigiría un tiempo prolongado (21,56 años) y el supuesto de que las políticas se mantendrían sin mayores alteraciones. El me-jor resultado en la reducción de la desigualdad (bajarla al 52,8%) se lo obtendría invirtiendo mucho en educación (de buena calidad), pero la economía crecería lentamente (1,72%) y, ade-más, se requerirían 11,96 años para que se perci-ban los resultados deseados.
Cuadro 1
Opción PIB Desigualdad Pobreza Extrema Años
1 Dist. directa universal 2,32 55,7 40,5 21,4 1
2 Export. Rurales 1,37 57,8 39,4 22,2 9,59
3 Dist. directa Rural 1,56 54,3 40,4 19,6 1
4 Dist. directa Informal 1,51 57,0 42,0 26,8 1
5 Educación 1,72 52,8 26,6 15,1 11,96
6 Migración a las ciudades 5,14 64,5 52,7 37,5 18,32
7 Educación + Migración 3,17 63,2 47,2 32,7 30,28
8 Export Rur + Educación 0,61 52,9 14,8 9,1 21,56
Histórico 3,00 58,0 45,0 29,0

¿Qué hacer con las rentas del gas? ¿Y del litio? |147
ConCLUSioneS deL anÁLiSiS
A partir del análisis de estos resultados, los autores recomiendan la opción 8, pues aunque tendría la más baja tasa de crecimiento, podría ser la que más reduzca la pobreza. Pero, como es de avance lento y de largo plazo, los autores creen que solo es viable a partir de un “pacto fiscal” y lo presen-tan como condición básica de su propuesta.
Los argumentos económicos y sociales que plantean los autores son razonables, pero la his-toria política debería haberlos desalentado de hacer esa recomendación. Las expectativas de los bolivianos son muy altas como para proponer un proyecto de 20 años. Y las instituciones políticas son muy débiles como para esperar que ese pacto se cumpla y se respete por tan largo periodo.
Por ello, creo que esa opción no es viable. Ade-más, objetivamente tampoco es la mejor, como lo muestran precisamente los datos de los autores.
Volvamos al cuadro anterior y asignemos un valor de orden, como índice de logro, a cada op-ción, de manera que la de mejor desempeño en cada columna tenga un valor de 1 y la de peor un 8. Por ejemplo, en la columna de crecimiento la opción 6 sería la primera, por tener la tasa más alta; la 7 sería segunda y así sucesivamente. En
la columna de desigualdad la opción 5 sería la primera, por tener el Gini más bajo y así, hasta llegar a la opción 6, que tendría un valor de 8 por ser la que alcanza el peor Gini. Si hacemos ese ejercicio en todas las columnas y sumamos al final el nivel alcanzado por cada opción, la me-jor de todas, y por tanto la recomendable, sería aquella que haya alcanzado el menor puntaje. Eso sucede con la opción 3, de distribución di-recta a la población rural, que suma 16 puntos.
El segundo lugar lo obtiene la opción 1, que suma 17 puntos. Y así, el último lugar sería para la opción 7, que suma 32 puntos, porque resul-ta penúltima en tres columnas y última en otra.
En suma, los números proyectados sugieren que la mejor opción es la distribución directa de la renta a la población rural. Aunque no lograría la tasa más alta de crecimiento, es la que mejores resultados lograría en reducción de la desigual-dad y la pobreza con la ventaja de que empezaría desde el primer año.
Sin embargo, razones políticas y de gestión la hacen poco recomendable. Sería de difícil adminis-tración asegurar que los receptores sean realmen-te los que corresponde, y eso podría dar lugar a corrupción entre los encargados de la verificación de “ruralidad” del receptor y de hacer los pagos.
Cuadro 2
Opción PIB Desigualdad Pobreza Extrema Años Suma
1 Dist. directa universal 3 4 5 4 1 17
2 Export. rurales 7 6 3 5 4 25
3 Dist. directa rural 5 3 4 3 1 16
4 Dist. directa informal 6 5 6 6 1 24
5 Educación 4 1 2 2 5 14
6 Migración a las ciudades 1 8 8 7 6 30
7 Educación + Migración 2 7 7 8 8 32
8 Export Rur + Educación 8 2 1 1 7 19

148| | Reseñas y comentarios
Además generaría resentimientos en la población excluida, que sería además la urbana, cuya capa-cidad de movilización y protesta es muy alta. Y podría, finalmente, generar una migración, así sea simulada, hacia el área rural, aumentando los cos-tos de proporcionar servicios públicos en el país.
Esto nos lleva a considerar la siguiente, que es la opción 1, distribución universal directa. Esta evita todos los problemas políticos y de gestión anotados anteriormente y ofrece, además, resultados muy cercanos a la que resultó con el mejor puntaje en términos de reducción de la pobreza y de la des-igualdad, con la ventaja adicional de que permitiría alcanzar tasas de crecimiento bastante superiores.
Esta conclusión refuerza la propuesta que he-mos venido planteando desde hace ya varios años y muestra, una vez más, que es una opción que tiene la virtud de impulsar el crecimiento mien-tras reduce la pobreza y la desigualdad, sin ofrecer grandes dificultades políticas y de administración.
Dos estudios no publicados, realizados inde-pendientemente por los economistas Rolando Morales Anaya y Gover Barja, llegaron a conclu-siones similares a las tendencias que había des-tacado en mi trabajo titulado Riqueza nacional para la gente (Laserna, 2008). Hay diferencias de magnitud en todos estos trabajos, pero lo importante es que las variables de crecimien-to, desigualdad y pobreza muestran las mismas tendencias si se distribuyen universalmente las rentas. El hecho de que los cuatro estudios ob-tengan similares resultados con metodologías muy diferentes es convincente y debería alentar a considerar con más seriedad la posibilidad de darle “a la gente su plata”.
haY Un “pero”MUY Grande
Un aspecto clave del libro de del Granado y su equipo es que también hace proyecciones sobre las rentas del gas considerando distintos escenarios de precios internacionales y de políticas tributarias.
Sus proyecciones ponen en evidencia que el país ha estado siguiendo una política muy riesgo-sa, porque es viable solamente en condiciones de precios altos, sobre los que no tenemos ni pode-mos tener ningún control. Si además se recuer-da que han caído las inversiones por la política aplicada hacia el sector privado, estamos ante la posibilidad de que debatir el destino de las rentas sea irrelevante, porque ellas podrían simplemen-te desaparecer.
En todo caso, creo que se podría generar un escenario más adecuado para el diseño de polí-ticas de explotación y exportación de recursos naturales si se aplicara la opción de la distri-bución universal de las rentas, tanto a las que se generen en hidrocarburos como en minería, incluyendo las de hierro y litio. Si todos los bo-livianos tuvieran la certeza de que la parte que les corresponde de las rentas de todos los re-cursos naturales, que según la Constitución les pertenecen, seguramente empezarían a preocu-parse de lograr una combinación que permita alcanzar la mayor renta posible, por el mayor tiempo posible.
El modelo actual de captura de rentas induce un comportamiento que atiende al plazo inme-diato y al interés particular del grupo. Mien-tras la presión conflictiva permita satisfacer la demanda del grupo, a este no le importa si las rentas alcanzan para los demás o si se acabarán mañana. Vivimos lo que se llama “la tragedia de los bienes comunes”.
Pero podemos evitar esa “tragedia” si los “bienes comunes” se hacen verdaderamente propiedad de todos y cada uno de los ciudadanos, y se permite que cada uno disfrute lo que le pertenece y asuma la responsabilidad de utilizar lo que le corresponde de la manera que mejor satisfaga sus necesidades.
Como nos lo ha permitido verificar una vez más el libro que comento, eso posibilitaría lo-grar crecimiento, reducir la pobreza y alcanzar más equidad.

¿Qué hacer con las rentas del gas? ¿Y del litio? |149
BIBLIOGRAFÍABarja, Gover, 2009 “Ejercicio exploratorio sobre el impacto ma-croeconómico de la distribución de una renta personal universal” (Manuscrito). Fundación Milenio.
Del Granado, Hugo; Medinaceli, Mauricio; Mokrani, Leila; Gumucio, Jorge 2010 Generación, distribución y uso del excedente de hidrocarburos en Bolivia. La Paz: PIEB.
Laserna, Roberto 2007 Riqueza nacional para la gente. Entre el ch´enko y el rentismo. Una opción para la democracia y el desarro-llo sostenible. La Paz: Fundación Milenio (Análisis de Coyuntura N° 6).
Morales, Rolando 2009 “Modelo de simulación para evaluar el impacto de transferencias directas a la población entre 18 y 60 años de edad” (Manuscrito). Fundación Milenio.
Mario Conde Cruz. Travesti político. Acuarela, 2011.

150| | Reseñas y comentarios
1 Economista, Universidad San Francisco Xavier de Chuquisaca, Sucre. Correo electrónico: [email protected]
Jordán, Rolando; Humérez, Julio; Sandi, Eliodoro;
Arano, Paula
2010
Excedente y renta en la minería mediana. Determinantes del creci-
miento minero, 2000-2009.La Paz: PIEB. 236 páginas. ISBN 978-99954-32-84-3
Surplus and revenue in the me-dium-sized mining sector: factors
determining the growth in mining, 2000-2009
Ingrid Orlandini1
Pocos libros del área económica relacionan, de forma tan valio-sa, las teorías de crecimiento con la evidencia empírica en base a estudios de caso bolivia-nos, y son menos aún aquellos que se refieren al sector de la minería.
La obra de Jordán y su equipo de investigadores presenta una característica particular pues no sólo describe el desempeño mi-nero, sino que demuestra, a tra-vés de modelos econométricos, el excedente y la renta que el Es-tado percibe a través de regalías e impuestos provenientes de este sector productivo.
En la primera parte Jordán sostiene varias afirmaciones a manera de hipótesis: la minería es una actividad generadora de empleo sin sacrificar excedentes; las regalías mineras, al ser un impuesto ciego, aseguran con un costo administrativo bajo, la recaudación de las rentas mine-ras para el Estado, pero sacrifi-cando la asignación eficiente de recursos; el impuesto sobre las utilidades de las empresas es el instrumento óptimo para que el Estado capte la cuota parte de las rentas que le correspon-de; la ausencia de un proceso de industrialización de las materias primas minerales no se podría atribuir a las señales derivadas de la política fiscal, sino más bien a la ausencia de voluntad política para iniciar este proceso; la mi-nería está sujeta a la ley de los rendimientos decrecientes por-que procesa recursos naturales.
El libro en cuestión introdu-ce al lector al tema a través de un acápite metodológico en el que se explica, claramente, las teorías de la ciencia económica que han servido de base para realizar el estudio; señala que el proceso investigativo ha toma-do en cuenta una muestra de cinco empresas medianas: una estatal y otras cuatro del subsec-tor minero cooperativista; estas empresas centran su actividad en la producción de complejos
de zinc-plomo-plata, zinc-esta-ño y oro.
La metodología propone el cálculo del Valor Bruto y Neto de la producción minera para la determinación del excedente y de la renta a corto y largo pla-zo; explica en forma detallada las variables tomadas en cuenta, sus significados económicos y el cálculo matemático del cual han sido objeto. Este hecho po-sibilita la comprensión de los acápites siguientes, incluso para lectores que no son entendidos en la materia económica.
A partir del establecimiento del marco metodológico del es-tudio, la obra se divide en dos partes: en la primera describe, explica y evidencia empírica-mente la generación y distri-bución del excedente y la renta de la producción minera. Esta parte comienza con un marco teórico y conceptual necesa-rio para desarrollar el modelo econométrico que se presenta. Después, los autores desarro-llan los conceptos de la teoría neoclásica y principalmente la de David Ricardo, economista que en el año 1815 introduce el concepto de “renta” en el de-sarrollo del modelo económico capitalista.
Jordán y su equipo de inves-tigadores exponen la teoría de Ricardo en función de la ren-ta diferencial de sectores de la
reSeÑaS

Reseñas y Comentarios |151
periferia a partir de la escasez y heterogeneidad en la dotación de los recursos naturales. Ricar-do evidencia su teoría en fun-ción a la actividad productiva de la agricultura; Jordán toma esta teoría y de forma consistente y justificada la extiende a la acti-vidad productiva de la minería.
El análisis empírico se reali-za en base a la teoría ricardiana. Lo interesante es que mantiene el anonimato de las cinco em-presas, algo comprensible por la naturaleza de los datos que se utilizan. Muestra la diferen-ciación del valor bruto de la producción, distribución de la renta a largo plazo, contribución impositiva, regalías y utilidades provenientes de este sector. El análisis es cuantitativo, transver-sal y comparativo de la situación en que se desenvuelven las cinco empresas tomadas en el estudio. El sesgo temporal que se utiliza va del año 2000 al año 2009 y la información se presenta por se-mestres. Esta parte se constituye en un referente importante para los estudiosos y analistas de la si-tuación actual del sector minero.
A partir del capítulo III hasta el VII, los autores empiezan a especificar el análisis de la renta minera y el primer criterio de diferenciación es el producto de cada empresa. De esta manera, se señalan los análisis de excedente y renta del estaño, excedente y renta del oro, excedente y renta polimetálica de zinc - estaño y
de zinc - plata - plomo. De cada uno de los productos identifi-cados, se realiza un análisis del comportamiento de los volú-menes de producción, los pre-cios y de los beneficios. Jordán concluye esta parte afirmando que de 2000 a 2009, la pro-ducción del complejo de zinc, plomo y plata de la empresa A alcanzó rendimientos constan-tes a escala gracias al continuo proceso de inversión desarrolla-do por iniciativa propia y como parte estratégica de la dirección empresarial. A diferencia de la empresa A, la empresa B es más vulnerable a la caída de los precios a pesar de operar de la misma forma que A. En el caso de la empresa C, se evidencia una rentabilidad positiva resul-tado de las condiciones técnicas de eficiencia y de mercado. Los autores llegan a la conclusión de que esta empresa es un cla-ro ejemplo de producción con rendimientos crecientes a escala. Por otro lado, la empresa D de-tenta la producción de estaño y es la única empresa pública de la muestra. Después del análisis específico se comprueba que, a pesar del incremento de precios de este mineral, se presentan bajos niveles de eficiencia que hacen que esta empresa sea vul-nerable a la caída de los precios. Según los resultados del análisis de los productos mineros, el oro se considera el más rentable; por tanto la empresa E resulta ser la
que ha generado mayor valor económico y financiero pero solamente como materia prima, pues no ha generado un signifi-cativo valor agregado.
Los autores profundizan aún más el análisis comparativo en el capítulo VIII donde se expone las diferencias y similitudes de la renta minera a corto plazo entre Bolivia y sus vecinos andinos, Perú y Chile, quedando la pro-ducción nacional con grandes diferencias y terriblemente en desventaja, principalmente debi-do a la presión tributaria que se da en Bolivia, lo cual desincenti-va la inversión y el desarrollo tec-nológico. Precisamente, el tema tributario es el entorno en el que giran las propuestas de políticas públicas que sugiere la obra.
La segunda parte abarca los capítulos IX y X e intenta estimar los determinantes del crecimien-to del producto minero. Toma en cuenta el modelo neoclásico de Solow, tanto estándar como ampliado; por otro lado también considera los modelos de Lucas, fundamentados en el crecimien-to endógeno, y de Romer, que basa su modelo en el desarrollo del capital humano.
Lo interesante de la obra se presenta cuando se estima eco-nométricamente el modelo de crecimiento económico están-dar de Solow para el producto de la minería. Para este cometi-do, se identifica parámetros de inversión como la Formación

152| | Reseñas y comentarios
Bruta de Capital y se analiza la evolución del Producto Interno Bruto, indicador de crecimiento económico por excelencia. Esta parte proporciona una explica-ción detallada de los procedi-mientos de elaboración y cálculo del modelo econométrico utili-zado que, para los profesionales y estudiantes del área económi-ca, será sin duda de mucha im-portancia y utilidad.
En la última parte, los autores presentan un acápite de conclu-siones y recomendaciones bastan-te extenso que es probablemente la más importante del documen-to, pues sintetiza los principales hallazgos de la investigación y profundiza en las propuestas de políticas dirigidas al sector mine-ro que están rigurosamente justi-ficadas tanto por la teoría como por la evidencia empírica.
La obra tiene un hilo con-ductor lógico y una coherencia científica impecable; ofrece in-formación valiosa para los ana-listas del área económica y para los estudiosos del sector minero. Es recomendable también para los estudiantes del área econó-mica por el detalle en los pro-cedimientos y por la aplicación del análisis teórico en los estu-dios de caso.
Yapu, Mario (comp.)
2010
Primera infancia: experiencias y políticas públicas en Bolivia. Apor-te a la educación actual. La Paz: PIEB. 230 páginas. ISBN: 978-
99954-32-97-2.
Early childhood: experiences and public policies in Bolivia. A contri-
bution to education today
Robin Cavagnoud2
El libro Primera infancia: ex-periencias y políticas en Bolivia. Aporte a la educación actual, coordinado por Mario Yapu, es una selección de siete artí-culos que analizan la situación pluricultural contemporánea de la primera infancia y de la educación en el país. Uno de los principales intereses de las contribuciones descriptivas de esta obra sobre las prácticas de socialización en diferentes con-textos, aymara, quechua y gua-raní, es de aportar una serie de elementos constitutivos de una etnosociología de la infancia en Bolivia. A continuación y en base a la lectura del libro, pro-fundizaré las siguientes pistas de reflexión, a mi parecer nove-dosas, para el estudio científico
de la infancia en el país desde esta perspectiva: el niño como actor social (1), la infancia como construcción sociocultu-ral (2) y la ampliación empírica del concepto de educación (3).
1. En la misma introducción, Mario Yapu plantea la dimen-sión de actor social conferida a los niños y las niñas explican-do que “en los últimos años se ha definido la socialización del niño como una construcción del ser social y su identidad de modo que éste sea capaz de ne-gociar con su entorno” (p.11). En relación principalmente con los miembros de su familia y sus pares, los niños van adqui-riendo códigos simbólicos y lingüísticos, creencias, hábitos y estilos de vida que participan en la reproducción material y simbólica de su propia sociedad. Tanto en las culturas aymara, quechua como guaraní, se va-lora la iniciativa de los niños y su autonomía sin descartar pa-ralelamente, en particular en los grupos andinos, la obediencia y la defensa del equilibrio “por encima de las peculiaridades de cada niño” (p.33). A través de la observación y de la imitación, a medida que crecen, los niños van conociendo y poniendo en práctica normas y principios de cosmovisión culturales que faci-litan el desarrollo de habilidades
2 Sociólogo, Instituto Francés de Estudios Andinos, La Paz. UMIFRE 17 CNRS – MAEE. Correo electrónico:[email protected]

Reseñas y Comentarios |153
(p.108). El enfoque teórico en el centro de este libro propo-ne considerar a los niños como actores que interactúan con los miembros de su familia y de su comunidad, participando acti-vamente en la producción de es-tos dos espacios de socialización. Por lo tanto, los niños elaboran a lo largo de su historia personal una experiencia a partir de la cual se apropian de su cultura construyendo al mismo tiempo una representación sobre los di-ferentes entornos que dan ritmo a su cotidianeidad.
2. Por otro lado, el libro invi-ta a dar una mirada que supera cualquier forma de etnocentris-mo y permite apreciar la plura-lidad de infancias que confor-man la sociedad multicultural boliviana. Esta perspectiva et-nológica aparece también como una llamada hacia las políticas públicas en el país para tomar en cuenta las dimensiones tanto sociales como culturales en jue-go en el desarrollo de los niños. Un primer aspecto relacionado con este tema es el hecho de que las mamás aymaras y que-chuas suelen cargar a su bebé menor de un año en la espalda con ayuda de un aguayo o una manta para darle calor a través del contacto físico y “favorecer su desarrollo emocional y psi-coafectivo” (p.24). En la cultura aymara, predomina la creencia de los adultos según la cual “la fuerza que tendrá un niño como
adulto está en proporción directa con la duración del periodo de lactancia que debe durar máxi-mo hasta los sietes meses” (p.47). Otro aspecto fundamental re-lacionado con la pluralidad so-ciocultural en torno a la infancia remite a los ritos de pasaje. En los grupos aymaras y quechuas, por ejemplo, las dos ceremonias que marcan los primeros años de los niños son el bautismo y el primer corte de cabello (rutuchi) descritas por William E. Carter y Mauricio Mamani (contexto aymara), y Ramiro Gutiérrez Condori (contexto quechua). El primer rito se realiza entre los 3 y 6 meses después del nacimiento y le proporciona al niño sus pri-meros padrinos -una pareja ca-sada- fuera de la familia nuclear (p.48 y p.115). El segundo rito, realizado entre los tres y cincos años, consiste en el primer cor-te de cabello del niño y corres-ponde con el momento en que empieza a dominar el lenguaje. Esta ceremonia se acompaña del nombramiento de padrinos dentro de la comunidad, la pre-sencia de la parentela bilateral y la donación de dinero entrega-do luego a los padres como ca-pital inicial del niño (p.48-49 y p. 116-117). El rito del rutuchi es de gran importancia en las infancias aymara y quechua en la medida que significa la tran-sición hacia la responsabilidad: concluida esta ceremonia “se espera que [el niño] contribuya
directamente al funcionamiento de la casa y tendrá a sus padrinos de rutuchi como modelos dignos de imitación” (p.49). Luego, en su séptimo año, la erupción de los primeros dientes permanen-tes marca otro rito especial lla-mado patu wawa. Pasada esta ce-remonia católica organizada por los padres en la tarde del Viernes Santo, el niño se convierte en un nuevo miembro económicamen-te activo de la comunidad (p.54).
Estos ejemplos evidencian el hecho de que la infancia no es un conjunto homogéneo al cual se pueden aplicar políticas socia-les idénticas sin considerar estas distintas realidades (p.158). No existe un proceso dado y univer-sal de desarrollo y aprendizaje en la medida en que los valores y las prácticas difieren de una cultura a otra. Estos aspectos fomentan una mirada hacia las infancias deshechas de etnocentrismo, un riesgo en el cual pueden caer los actores de la cooperación in-ternacional (p.182). Es posible encontrar un menosprecio hacia las prácticas culturales origina-rias de lo “no urbano” y “no es-colar” alejadas de la “psicología del desarrollo” que manejan los programas y proyectos, en base a ideas no fundamentadas sobre los supuestos débiles conoci-mientos de los padres de áreas rurales sobre el crecimiento y el desarrollo de los niños (p.185).
3. En una línea de reflexión similar, el libro da una apertura

154| | Reseñas y comentarios
muy interesante sobre el signi-ficado del concepto de educa-ción que, lejos de reducirse a los conocimientos enseñados en el ámbito escolar, incluye necesariamente las pedagogías generadas en el entorno domés-tico, familiar y comunitario. Si la escuela ocupa un lugar importante en la educación cotidiana de los niños, esta no monopoliza la transmisión de los saberes, en particular en las áreas rurales. En las culturas ay-mara y quechua sobretodo, el círculo familiar resulta esencial para transmitir cultura y valo-res a los niños a lo largo de la infancia así como habilidades argumentativas, por ejemplo, en sus interacciones verbales (cf. Carmen Tercero, pp.77-98). Ello favorece la emergen-cia de la dimensión de actor en los niños, la construcción de su personalidad y su capacidad de toma de decisiones y negocia-ción de espacio de poder (p.98), un aspecto relacionado con la dimensión de actor social men-cionado más arriba. El desarro-llo de la educación en el seno de la familia, desde el nacimiento del niño, encarna un modelo educativo comunitario tradicio-nal que lo integra a la sociedad (cf. Ramiro Gutiérrez Condori, pp.99-128) a pesar de carecer de reconocimiento e inclusión
en el sistema educativo formal. Además, el rol educativo de la familia permite la progresiva incorporación de los niños en ocupaciones de reproducción de los medios de existencia del hogar: actividades de pastoreo, de siembra del trigo o de la papa, preparación de la yunta, cosecha, producción de tejidos, etcétera. Estas se acompañan de su participación en rituales de agradecimiento a la tierra -la Pachamama- y una serie de actos festivos celebrados con la familia y la comunidad campe-sina, generando la constitución de una relación estrecha de los niños entre su cultura y la natu-raleza (p.109).
En conclusión, cabe mencio-nar la temática del cuidado que es transversal a las contribucio-nes de este libro y que refleja la socialización entre las genera-ciones en las diferentes cultu-ras estudiadas. Los elementos mencionados en esta breve pre-sentación -el estatus de actor de los niños, la infancia como construcción sociocultural y la ampliación del concepto de educación- convergen hacia un nuevo enfoque de estudio y una nueva percepción de la infancia no sólo en Bolivia sino también en los demás países andinos donde se encuentra una diversi-dad del mismo índole.
Paz Soldán, Alba María; Rocha Velasco, Omar;
Gonzáles Salinas, Gilmar; Alvéstegui, Martha Elena
2011
Cómo leen y escriben los bachilleres al ingresar a la universidad.
Diagnóstico de competencias comu-nicativas de lectura y escritura.La Paz: PIEB - Universidad
Católica Boliviana. 66 páginas. ISBN: 978-99954-32-98-0.
The standard of reading and wri-ting among students entering uni-versity: an assessment of reading,
writing and communication skills
Paul Alexis Montellano3
A partir del reconocimiento de la importancia de la lectura y la escritura como competencias comunicativas que condicionan la calidad del aprendizaje en to-das las áreas del conocimiento, la Universidad Católica Boli-viana (UCB) regional La Paz ha creado, desde el año 1999, la materia de “Pensamiento críti-co”, obligatoria en casi todas sus ofertas académicas.
Es grato saber que la investi-gación presentada en este libro contribuye y forma parte de la preocupación institucional de
3 Agrónomo, investigador y consultor en temas de desarrollo y educación, Sucre. Correo electrónico: [email protected]

Reseñas y Comentarios |155
esta entidad académica para pro-mover en sus estudiantes prácti-cas de lectura, escritura y discu-sión argumentada en las distin-tas asignaturas del currículo.
El libro de Alba María Paz Soldán y sus colaboradores reve-la, a partir de una investigación empírica muy bien lograda, da-tos inquietantes sobre la proble-mática de la lectura y escritura en los jóvenes bachilleres que ingresan a la universidad.
Gracias a la claridad y con-sistencia de su lenguaje, el libro permite al lector una compren-sión inmediata de la problemá-tica tratada; además, logra de una manera precisa ofrecer la rigurosidad propia de una inves-tigación científica, a partir de la ordenada y detallada presenta-ción de los métodos empleados, los resultados, las conclusiones y las recomendaciones.
Si bien de manera general se podría suponer que, después de doce años de enseñanza reci-bida, todo bachiller sabe leer y escribir, el libro cuestiona si el nivel de desarrollo de estas ha-bilidades es suficiente para las demandas del ámbito universi-tario, donde circulan documen-tos de mayor complejidad y se exige mayor rigor en la escritura en los formatos académicos.
El estudio se interesa en sa-ber cómo vienen preparados los estudiantes, cuál es su autoper-cepción en torno a sus hábitos
de lectura y escritura. También ofrece las percepciones de los docentes de la universidad sobre el nivel que tienen los estudian-tes en el manejo del lenguaje.
Para ello, se diseñó una meto-dología conformada por pruebas académicas de lectura y escritura y encuestas de autopercepción aplicadas a 671 estudiantes que constituyen el 55% de los alum-nos del primer semestre 2010 de la UCB. Los autores comple-mentan la información con un sondeo realizado entre los do-centes a través de una encuesta.
Los resultados de esta investi-gación son por demás interesan-tes: revelan, por ejemplo, que al menos 15,1% de los estudiantes tuvieron dificultades para extraer información de un texto sencillo y 12,2% de ellos no pudieron realizar inferencias simples a par-tir de la lectura.
Respecto a la escritura de tex-tos, sobre la base de los indicado-res elaborados por los investiga-dores, se estima que más de 50% de los alumnos no escriben de manera satisfactoria en términos de adecuación, coherencia, cohe-sión, argumentación y ortografía.
En cuanto a la percepción de los estudiantes sobre sus hábitos de lectura, podemos indicar que es generosa y autocomplaciente, ya que los resultados de las prue-bas aplicadas no tienen relación con los supuestos hábitos y lo-gros percibidos de sí mismos.
Finalmente, de manera más somera, la investigación se acerca a las percepciones y expectativas de los docentes sobre los niveles de lectura y escritura requeridos en sus asignaturas, así como los formatos deseados y el tiempo que le dedican a la enseñanza de estos formatos. Los docentes confirman los resultados de las pruebas aplicadas mencionando las dificultades de los alumnos tanto en la expresión oral, la lec-tura y la escritura.
A la luz de los resultados pre-sentados, es pertinente volver a debatir y tomar medidas acerca de la urgente necesidad de revi-sar y mejorar la enseñanza del lenguaje en todos los niveles y ámbitos educativos. Proveer de manera suficiente a los es-tudiantes de estas herramientas comunicativas del aprendizaje permitiría, sin duda, insospe-chados logros para el desarrollo del conocimiento en Bolivia.

Mario Conde Cruz. Sin título. Acuarela, 2011.

Reseñas y Comentarios |157
Walker, Sheila S. (comp.)
2010
Conocimiento desde adentro. Los afrosudamericanos hablan de
sus pueblos y sus historias.La Paz: Fundación Pedro An-davérez Peralta, Afrodiáspora,
Fundación Interamericana, Or-ganización Católica Canadiense para el Desarrollo y la Paz, PIEB,
2 vols. 353 y 263 páginas. ISBN: 978-99954-32-93-5.
Knowledge from within: African South Americans speak about
their peoples and their histories
Paola A. Revilla4
Estamos aquí ante la más recien-te iniciativa editorial de la antro-póloga estadounidense Sheila S. Walker. Se trata de la selección y compilación de once ensayos ela-borados por el Grupo Barlovento, conformado por académicos e investigadores de Argentina, Bo-livia, Chile, Colombia, Ecuador, Estados Unidos, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela quienes, re-unidos en Barlovento-Venezuela (marzo de 2003), en Atlanta-Es-tados Unidos (octubre de 2003), en Quito-Ecuador (marzo de 2007) y en La Paz-Bolivia (mayo de 2009), coinciden en su interés
por dar a conocer la experiencia de la diáspora africana en Hispa-noamérica desde el período colo-nial hasta nuestros días.
El trabajo es presentado en dos volúmenes de 353 y 263 páginas respectivamente. El pri-mero introduce la lectura con un texto de Walker que da cuen-ta del itinerario de motivaciones y expectativas que llevaron a la maduración de la iniciativa de Barlovento. Le sigue el trabajo del investigador venezolano Je-sús Chucho García quien, como Walker, a modo de introduc-ción, da cuenta de los dos con-ceptos que guiaron la reflexión metodológica del conjunto de los ensayos: la “afrogénesis” y la “afroepistemología”. La inten-ción declarada: generar conoci-miento sobre la diáspora desde ella misma. Es así que la ma-yoría de los estudiosos no son necesariamente académicos sino que se desempeñan en distintas áreas y tienen en común el ser afrodescendientes.
Iniciando el recorrido por países, Marta Salgado historiza el legado africano en Chile, par-ticularmente en Arica, haciendo frente a lo que todos los autores concuerdan en llamar la “invisi-bilización” historiográfica fruto de la discriminación. El colom-biano Raúl Alfonso Platicón, con un tono reivindicativo y de
denuncia más agudo, presenta las características de la diáspo-ra “afropacífica” en Cali. Lucía D. Molina y Mario Luis López abordan a su turno una serie de temas histórico-antropológicos que promueven la aceptación e inclusión identitaria del pasado africano en el imaginario colo-nial y republicano del Río de La Plata. Por su parte, el boli-viano Juan Angola Maconde, en un esfuerzo de síntesis histó-rica, describe los avatares de los africanos desde su llegada a las diferentes latitudes de Charcas (altiplano, valles y trópico). Su estudio dedica un acápite es-pecial a los Yungas, de donde es originario, y deja conocer su propia experiencia de lucha por la inclusión de los afrobolivia-nos en el contexto del Estado republicano y en el actualmente denominado Plurinacional.
El segundo volumen está compuesto por los trabajos de Lázaro y José Carlos Medina, quienes se concentran en el pasado y presente de las comu-nidades afrodescendientes de los Kambás del Paraguay. Juan Pedro Machado reconstruye el pasado afrouruguayo desde las características del comercio ne-grero a través de Montevideo hasta las prácticas actuales de los descendientes de esclavos. José F. Chalá Cruz fija su análisis en
4 Historiadora, Miembro del Consejo Directivo de la Asociación de Estudios Bolivianos, Sucre. Correo electrónico: [email protected]

158| | Reseñas y comentarios
el caso de los esclavos y libertos en las que fueron haciendas je-suitas del valle ecuatoriano de Chota-La Concepción, y Jesús Chucho García realiza una se-gunda contribución centrada en sus investigaciones sobre la es-clavitud y su propia experiencia como afrodescendiente en es-cenario venezolano. Finalmen-te, Osvaldo Bilbao y Newton Mori presentan una interesante síntesis temática y balance de la historiografía sobre afrodescen-dientes en el Perú colonial y re-publicano, acompañados de una rica bibliografía referencial que, no obstante, es aún breve para un territorio en el que la presen-cia africana fue y es demográfi-camente muy significativa.
Todos los trabajos se consti-tuyen en una síntesis histórico-antropológica de la presencia afrodescendiente en una deter-minada región sudamericana desde las primeras importacio-nes de africanos en la Colonia temprana hasta nuestros días. Si bien siempre es posible conside-rar los ensayos por separado, la lectura de conjunto permite ver ciertas particularidades regio-nales de la trata, la esclavitud, las prácticas manumisoras, el cimarronaje, la abolición entre otros temas de primer orden que ameritan ser tratados de forma específica y comparativa para evitar generalizaciones abs-tractas. Asimismo, revelan los remanentes lingüísticos, usos y
costumbres, prácticas, rituales y creencias que forman parte del día a día de las comunidades afrodescendientes que integran nuestras heterogéneas socieda-des hispanoamericanas.
La mirada diacrónica de es-tos estudios resulta sumamente pertinente, ya que hasta aquí la mayoría de las investigaciones se ha concentrado en el escenario de dominación colonial sin ex-plicar las implicaciones y con-secuencias del proceso de tran-sición a los Estados-nacionales en la vida de esclavos y libertos afrodescendientes. Un tema de gran interés y actualidad que surge de la lectura de estos estu-dios es, por ejemplo, el del reco-nocimiento de diferentes formas de explotación a las que fueron sometidos en las jóvenes repú-blicas de corte liberal (como colonos, peones, amparados), incluso después de la abolición formal de la esclavitud y hasta bien entrado el siglo XX.
Por otro lado, si bien algunas temáticas tratadas han llamado antes la atención de los acadé-micos, aquí es reivindicada la mirada fruto de la experiencia de los propios afrodescendientes frente a cierta política de memo-ria histórica que tendió a descri-birlos como un problema social o directamente a invisibilizarlos. El tono de discurso es entonces reivindicativo y de denuncia y se quiere un instrumento edu-cativo que, asumiendo olvidos e
ignorancia, abra puertas al reco-nocimiento, aceptación e inclu-sión del aporte en la construc-ción de nuestras identidades. No se trata, sin embargo, de un afán de africanización forzando continuidades, pero sí del deseo de ser reconocidos como sud-americanos, con los rasgos par-ticulares de un legado cultural que es a su vez parte de nuestra herencia común.
No obstante, particularmen-te en lo que va de la descrip-ción de escenarios coloniales, en ocasiones el discurso llega a dibujar una sociedad que se re-duce a la dicotomía simbiótica entre dominadores y domina-dos que no permite entender la multiplicidad de relaciones de poder que se instalaron a todo nivel entre europeos, indígenas y afrodescendientes de diferen-te condición. Así también, la insistente mención del afrodes-cendiente como ser alienado por el imaginario del dominador no deja reconocer el mestizaje socio-cultural como fruto de apropiaciones e intervenciones mutuas. Dado que la identidad es una construcción flexible y di-námica, la llamada “cultura de la resistencia” a la que alude Jesús García no tiene porqué determi-nar un enfrentamiento violen-to con el bagaje cultural de un “otro” (en este caso europeo) leí-do como peligro alienante. De hecho esta lectura contradice el principal aporte epistemológico

Reseñas y Comentarios |159
de los volúmenes reseñados, que es precisamente el de reconstruir la memoria común confiriendo al afrodescendiente (esclavo o libre) su calidad de sujeto de su propia historia, capaz de gestio-nar mejores condiciones para sí dentro de las sociedades colo-niales y republicanas en las que le tocó interactuar y de las que forma parte.
Contribución necesaria para el conocimiento y reconocimien-to de la profunda huella de la experiencia africana impresa en nuestras culturas a identidades hispanoamericanas, las reflexio-nes de los afrodescendientes en estos volúmenes suscitan mucho interés para entender la dinámi-ca de historias y de vida cotidiana de actores sociales que ha dejado por mucho tiempo de lado nues-tra bastante amnésica memoria historiográfica.
Antequera, Nelson; Cielo, Cristina (editores)
2011
Ciudad sin fronteras. Multilocali-dad urbano rural en Bolivia.
La Paz: RITU Bolivia, Gobierno Autónomo Municipal de La Paz,
CIDES-UMSA, Oxfam GB, Universidad de California Berke-
ley y PIEB. 344 páginas. ISBN: 978-99954-32-96-6.
City without borders: urban-rural multilocality in Bolivia
Gastón Gallardo5
El libro es presentado por los editores como un conjunto -un apthapi- de conocimien-tos sobre “el estudio de la rea-lidad urbana de Bolivia y de sus estrechas relaciones con el campo”. Los mismos con-cluyen que ponen a nuestra disposición lo que cada autor pudo aportar al apthapi, para que cada uno de los lectores “se vaya recogiendo” lo que le sirva y le guste. Esta cálida y retóri-ca figura describe muy bien el contexto del libro, una reco-pilación de artículos de inves-tigación -algunos originales y otros ya presentados en eventos
nacionales- sobre problemas urbanos y la relación de lo ur-bano con el mundo rural.
La propuesta central de los editores, Antequera y Cielo, se orienta a estudiar la multilocali-dad urbano rural en Bolivia, ob-jetivo logrado a medias, pues al-gunos autores aceptan el desafío de sumergirse en la investigación de esta nueva visión de los temas urbanos y otros repiten las visio-nes tradicionales del urbanismo y sus propios campos disciplinares.
El espíritu central de la mis-ma se describe bien en términos de los autores: “las ciudades en Bolivia tienen una estrecha y estructural relación entre las co-munidades rurales y los asenta-mientos urbanos y periurbanos”; de esta manera describen una de las características más reconocida de nuestra población urbana y al mismo tiempo más descuidada desde la investigación y el análisis de la problemática mencionada.
La obra toma claramente una posición crítica ante los estudios urbanos tradicionales, en espe-cial aquellos generados desde la disciplina urbanística. Por ello es que Cielo y Vásquez en la Intro-ducción, sostienen que “La dis-cusión teórica sobre la urbaniza-ción suele suponer la centralidad de la ciudad y la importancia de su impacto en sus periferias”, y
5 Arquitecto, Instituto de Investigación y Postgrado de la Facultad de Arquitectura, Artes, Diseño y Urbanismo, de la Universi-dad Mayor de San Andrés, La Paz. Correo electrónico: [email protected]

Mario Conde Cruz. Géricault en los Andes (ebrios de poder). Acuarela, 2011.

Reseñas y Comentarios |161
como lógica consecuencia, enfa-tizan: “las áreas marginales urba-nas (…) no se las puede definir solamente por sus carencias, tal como se suele hacer en estudios y políticas urbanas”.
Para sostener esta propuesta conceptual, los editores afirman que lo urbano no tiene quien le escriba y así mismo enuncian con fuerza que “los estudios ur-banos son una suerte de náufra-gos en medio del océano rural boliviano”.
Las investigaciones presenta-das concluyen que es que cada vez más difícil sostener la dico-tomía rural-urbana como con- frontación y es más urgente com-prender la evidente complemen-tariedad de estos mundos. Hace años se hablaba de la urbaniza-ción de la vida campesina y hoy se proclama la ruralización de la vida urbana: ambos extremos son evidentes si son vistos desde una óptica de confrontación, pero pueden ser leídos e interpretados como una construcción de com-plementariedad si aprendemos a escuchar al “otro”.
El texto de Antequera ofrece, de inicio, una propuesta teórica de reinterpretación actualizada de John Murra y su lógica del control vertical de un máximo de pisos ecológicos, la que, con la incorporación de la variable urbana -cree Antequera- pue-de ser complementada con “un control vertical de un máximo de pisos socio-económicos”. Por
tanto lo urbano y lo periurbano se enlazan con los procesos mi-gratorios, dentro del territorio nacional, construyendo la apro-piación de complementarieda-des culturales, más allá de las económicas y sociales.
Jorgensen describe “la multi-localidad productiva y organiza-tiva” y sostiene que la teoría del “archipiélago vertical” de John Murra desestabiliza concepcio-nes occidentales del espacio; los grupos culturales andinos que durante al menos dos mil años mantuvieron “una noción dispersa (o esparcida) de territo-rialidad”, debieron confrontarse con la destrucción del “sistema de movilidad circular analizada por Murra”, la imposición de la urbe española y la extinción de antiguas prácticas andinas.
Otros artículos del libro de-sarrollan trabajos de análisis des-de la visión de la historia, pro- poniendo la sustitución de “la contradicción urbano/rural de colonialismo hacia la articu-lación rural-urbana”; desde el análisis sociológico de las for-mas emergentes de ciudadanía; desde el estudio ecológico de los tratamientos de cuencas en zo-nas periurbanas, mediante pro-puestas colectivas para las tareas de distribución de agua potable, pero con respuestas individuales degradantes de los suelos en el tratamiento de las evacuaciones de aguas servidas a los ríos urba-nos; desde la génesis urbana de
ciudades intermedias y el rol de los grupos sociales y de los par-tidos políticos, como el estudio del caso de Sucre y el reclamo de la “capitalía” y las confrontacio-nes urbano-rurales exacerbada por los intereses particulares.
El trabajo de Fernando Ga-lindo se enfoca en la localidad de Viacha, ciudad intermedia del departamento de La Paz, con desarrollo industrial desde la dé-cada de 1950; estudia la interfa-se rural-urbana desde la partici-pación de las ONG y la coopera-ción técnica de otros organismos en la vida de los pobladores ru-rales de la región periurbana. Es notoria la variación en el tiem-po de las actitudes y formas de imposición y luego la evolución a la apertura a conocimientos ancestrales. El autor rescata las “relaciones interculturales y pro-ductivas y las relaciones entre la ciudad intermedia y la ciudad capital”, así como la capacidad de resistencia y adaptación de los pobladores rurales de Viacha.
Scarborough estudia las con-diciones y desplazamientos de las mujeres comerciantes infor-males en Cochabamba, y detec-ta la influencia de sus circuitos de circulación en la planifica-ción urbana de la ciudad. Pese a la marginalización, las mujeres indígenas que trabajan en el co-mercio informal generan una re-lación centro-periferia muy to- mada en cuenta por la muni-cipalidad; las mujeres con más

162| | Reseñas y comentarios
éxito están adquiriendo propie-dades en los barrios residencia-les más tradicionales de Cocha-bamba. Por ello, concluye: “las cholas continuarán jugando un papel preponderante en la pla-nificación urbana”.
“La ciudadanía política ca-llejera” es estudiada por Arbona cuyo enfoque está concentrado en la Ceja de El Alto que articu-la múltiples espacios, múltiples historias y tiempos políticos entretejidos con la historia polí-tica de la nación. Comparativa-mente con la ciudad de La Paz, la Ceja de El Alto se constituye en un espacio de expresión po-pular periurbano, pero además genera información política que es trasladada a los barrios por los voceros ambulantes que han participado de la actividad en “La Ceja”.
El libro cierra con los aportes de Aranda Montecinos quien,
desde su experiencia de trabajo en la Prefectura (hoy Gober-nación) de Tarija, promueve la “inclusión de la categoría de uso de suelo urbano en planes de ordenamiento territorial”, de manera de achicar la distancia entre la planificación urbana y el Ordenamiento Territorial depar-tamental. Sostiene que “los mu-nicipios en Bolivia no son exclu-sivamente urbanos”; reforzando la idea central de la obra, induce a reconocer el componente rural en la vida urbana y “promover el diálogo para fomentar análisis y políticas públicas” adecuadas.
Reconocemos la importan-cia de haber constituido un Seminario Permanente de Re-flexión Interdisciplinaria en Te-mas Urbanos (RITU) como un significativo paso para ampliar la visión sobre la cultura urba-na nacional; más a ello se suma la actividad de la Unidad de
Estudios Urbanos del CIDES - UMSA que impulsó el semi-nario internacional “Ciudades en transformación”, con la Es-cuela Politécnica de Lausanne (Suiza) y el Gobierno Autóno-mo Municipal de La Paz, donde se presentaron al menos seis de los trabajos que hoy conforman esta publicación, la cual cuenta también con auspicios del CI-DES y del PIEB.
El aporte de esta obra a los estudios urbanos de Bolivia de-berá ser considerado y evaluado con perspectiva histórica, pero reconocemos su contribución por difundir nuevas visiones de la lectura de lo urbano y pro-poner la superación de la dico-tomía urbano-rural, en un país cuya población mayoritaria no quiere abandonar voluntaria-mente ninguna de esas condi-ciones y no las vive como con-tradictorias.

Cyntia aLDana y JOrDi sUrKin
Análisis de Redes Sociales:Experiencia aplicada con actores del sector forestal
EvELinE sigL
De machos, gringueros y hombres marginados.Masculinidades en espacios transculturales
yUri tOrrEz
Asamblea Constituyente: la senda de la descolonizacióny el despertar de los prejuicios de la ciencia política boliviana
virginia rOzEE
Entre la norma política y la realidad social: el caso de los derechos reproductivos
y sexuales en Bolivia
saraH CastiLLO
Bipolarización urbana y crecimiento económico en Bolivia
t’inkazos se prolonga en internet. en www.pieb.org el lector encontrará los siguientes artículos in extensu, correspondientes a 2010 y anteriores:
T‘INKAZOS VIRTUAL

Datos útiles para escribir en T‘inkazosT’inkazos es una revista semestral de ciencias sociales sobre Bolivia, de alcance nacional e internacional. Se nutre de in-vestigaciones apoyadas por el PIEB y de colaboraciones fuera del PIEB. Los artícu-los que por razones de espacio no puedan ser publicados en su formato regular, y cuya difusión sea importante, tendrán su lugar en T’inkazos virtual (www.pieb.org, www.pieb.com.bo) MisiónLa revista fue creada en 1998 con el obje-tivo de fortalecer la investigación social en Bolivia a través de la difusión de trabajos científicos sobre temas estratégicos y rele-vantes, y aportar a la conformación de una comunidad de investigadores en el campo de las ciencias sociales y humanas. ÁmbitosSociología, Antropología, Política, Derecho, Educación, Historia, Psicología, Economía y disciplinas de las ciencias sociales y humanas.
Artículos Los artículos deben ser originales, inéditos, y no estar comprometidos para su publica-ción en otros medios. Los artículos deben responder a un carácter multidisciplinario y transdisciplinario. Los artículos deben ser resultado de investigaciones realizadas sobre Bolivia y países de la región, en este sentido, se privilegiarán trabajos que articulen la in-vestigación empírica con la reflexión teórica.
PublicaciónLos artículos que el PIEB solicite para la revista así como las colaboraciones recibi-das serán evaluados por la Dirección y el Consejo Editorial. Si el artículo cumple con las políticas editoriales y los objeti-vos de T’inkazos será enviado a dos lecto-res anónimos. Una vez que el artículo ha sido revisado y si existen recomendaciones para su publicación, estas serán compar-tidas con el autor para su incorporación. El artículo ajustado pasará nuevamente a una evaluación. Tanto la Dirección de la revista como el Consejo Editorial definen qué artículos se publicarán en la edición impresa y digital de la revista, el número de la revista en la que se incluirá el ar- tículo además de la sección que integrará. En ningún caso se devuelven los trabajos enviados para su publicación ni se man-tendrá correspondencia sobre las razones de su no publicación. En caso de existir un conflicto de interés entre el autor y alguna institución o persona relacionada al tema, este deberá ser comunicado a la Dirección de la revista el momento de enviar a eva-luación su artículo.
Normas para autores
1. El título del artículo no debe ser mayor a las 10 palabras y debe estar escrito en es-pañol como en inglés. Se puede incluir un pre título.

2. A continuación del título, el autor debe incluir un resumen del artículo de no más de 400 caracteres con espacios, tanto en español como en inglés. Esta solicitud no incluye a reseñas ni comentarios.
3. El autor debe incluir, también, ocho des-criptores o palabras clave de su artículo, tanto en español como en inglés.
4. Junto a su nombre, en pie de página, debe ir la siguiente información: Formación, grado académico, adscripción institucional, co-rreo electrónico, ciudad y país.
5. Las notas deben estar al pie de página, ser correlativas y no deben usarse para biblio-grafía detallada.
6. Bibliografía: Las citas que aparezcan en el artículo deben ir entre paréntesis, señalando el apellido del autor, el año de la publica-ción del libro y el número de la página, por ejemplo (Rivera, 1999: 35). La referencia completa debe situarse al final del artículo o reseña de acuerdo a las siguientes normas:
• Deunlibro(yporextensióntrabajos monográficos) Apellido(s) y nombre(s) del(os) autor(es) Año de edición Título del libro: subtítulo. Nº de edición. Lugar de edición: editorial.
• Deuncapítuloopartedeunlibro Autor(es) del capítulo o parte del libro. Año de edición “Título del artículo o parte
del libro”. En: Autor(es) del libro Título del libro: subtítulo. Lugar de edición: editorial.
• Deunartículoderevista Autor(es) del artículo de diario o revista Año de edición “Título del artículo: subtítulo”. Título de la revista: subtítulo. Volumen, Nº. (Mes y año).
• DedocumentosextraídosdelInternet Autor(es) del documento. Año del documento o de la última revisión
“Título de una parte del documento” (si se trata de una parte). Título de todo el docu-mento. Nombre del archivo. Protocolo
y dirección o ruta (URL, FTP, etc.). Fecha de acceso.
7. Los autores deberán considerar las siguien-tes pautas de extensión de los artículos:
• ContribucionesparaDiálogosacadémicosy Artículos; 60.000 caracteres con espacios como máximo.
• Comentariosdelibros:10.000caracterescon espacios como máximo.
• Reseñas:6.000caracteresconespacioscomo máximo.
8. Los artículos deben ser enviados al siguiente correo electrónico:
Jóvenes colaboradoresPara contar con pautas generales para escribir artículos y reseñas, les solicitamos remitirse a la Guía de formulación de proyectos de investigación del PIEB, en su cuarta edición.

el programa de investigación estratégica en Bolivia (pieB) nació en 1994. el pieB es un programa autónomo que busca contribuir con conocimientos relevantes y estratégicos a actores de la sociedad civil y del estado para la comprensión del proceso de reconfiguración institucional y social de Bolivia y sus regiones; y para incidir en políticas públicas orientadas a favorecer el desarrollo sostenible y el fortalecimiento de la democracia. por otro lado, desarrolla iniciativas para movilizar y fortalecer capa-cidades profesionales e institucionales de investigación con el objetivo de aportar a la sostenibilidad de la investigación en Bolivia.
para el pieB, la producción de conocimiento, científico y tecnológico, así como la sostenibilidad de la investigación son factores importantes para promover procesos de cambio duradero en Bolivia. desde ese enfoque, el pieB considera que la calidad de las políticas y programas de desarrollo así como el debate de los problemas de la realidad nacional y sus soluciones pueden tener mayor incidencia si se sustentan en conocimientos concretos del contexto y de la dinámica de la sociedad, y en ideas, argumentos y pro-puestas, resultado de investigaciones.
el trabajo del pieB se desarrolla a partir de tres líneas de acción:
• Investigación estratégica: Apoya la realización de investigaciones a través de convocatoriassobre temas estratégicos para el país, sus instituciones y sus actores. estos concursos alientan la conformación de equipos de investigadores de diferentes disciplinas, con la finalidad de cualifi-car los resultados y su impacto en la sociedad y el estado.
• Difusión,usoeincidenciaderesultados:Creacondicionesparaqueelconocimientogeneradopor la investigación incida en políticas públicas, a través de la organización de seminarios, coloquios, talleres; la publicación de boletines y libros; y la actualización diaria de un periódico especializado en investigación, ciencia y tecnología (www.pieb.com.bo).
• Formaciónyfortalecimientodecapacidades:Contribuiralasostenibilidaddelainvestigaciónen el país a través de la formación de una nueva generación de investigadores, la articulación de investigadores en redes, colectivos y grupos; y el fortalecimiento de capacidades locales, con énfasis en el trabajo con universidades públicas del país.
en todas sus líneas de acción el pieB aplica de manera transversal los principios de equidad de género, inclusión, derechos de sectores excluidos y lucha contra la pobreza.

La crisis mundial y los trabajadores|167
Boliv
iaBs
. 45
Bs. 8
0Bs
. 160
Suda
mér
ica
$us.
30
Suel
tos
(2 n
úmer
os)
(4 n
úmer
os)
$us.
60
$us.
120
Cen
tro y
Nor
team
éric
a$u
s. 3
2$u
s. 6
4$u
s. 1
28Eu
ropa
$us.
36
$us.
72
$us.
144
Asi
a, Á
frica
y O
cean
ía$u
s. 4
0$u
s. 8
0$u
s. 1
60
Fax:
(591
2) 2
4352
35 -
Casil
la 1
2668
. La
Paz.
Telf.
: (59
1 2)
243
2582
- (5
91 2
) 243
1866Te
léfo
no d
e Re
f.

168| | Estados del arte
NIÑAS (DES)EDUCADAS: ENTRE LA ESCUELA RURAL YLOS SABERES DEL AYLLU
Yamila Gutierrez Callisaya y Marcelo Fernández Osco
ISBN: 978-99954-57- 05-1Embajada Real de Dinamarca y PIEB
EDUCACIÓN TÉCNICA Y PRODUCCIÓN EN BOLIVIA
Kathlen Lizárraga (coord.)y Christian Neidhold
ISBN: 978-99954-57-07-5Embajada Real de Dinamarca y PIEB
“PARADORCITO ERES, ¿NO?”
RADIOGRAFÍA DE LA VIOLENCIA
ESCOLAR EN LA PAZ Y EL ALTO
Juan Yhonny Mollericona (coord.),
Javier Copa y María Luisa Cadena
ISBN: 978-99954-57-00-6
Embajada Real de Dinamarca y PIEB
EDUCACIÓN INDÍGENA ORIGINARIA
CAMPESINA: PERSPECTIVAS DE LA EDUCACIÓN INTRACULTURAL
Tiina Saaresranta (coord.), Rufino Díaz y Magaly Hinojosa
ISBN: 978-99954-57-02-2
Embajada Real de Dinamarca y PIEB
MIGRACIÓN Y EDUCACIÓN. CAUSAS, EFECTOS Y
PROPUESTAS DE CAMBIO PARA LA
SITUACIÓN ACTUAL DE MIGRACIÓN ESTUDIANTIL
Miguel Vera (coord.), Susana Gonzales y Juan Carlos Alejo
ISBN: 978-99954-57-04-4Embajada Real de Dinamarcay PIEB
LUCES Y SOMBRAS DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA RURAL. ESTUDIO DE UN COLEGIO EN CHUQUISACA
Paul Alexis Montellano (coord.)y Zulema Ramos
ISBN: 978-99954-57- 03-7Embajada Real de Dinamarcay PIEB
De v
enta
en
las
libre
rías:
Terc
er M
ileni
o, Y
acha
ywas
i, M
artin
ez A
chin
ni, A
mig
os d
el L
ibro
, en
La P
az y
el i
nter
ior d
el p
aís.
De v
enta
en
las
libre
rías:
Terc
er M
ileni
o, Y
acha
ywas
i, M
artin
ez A
chin
ni, A
mig
os d
el L
ibro
, en
La P
az y
el i
nter
ior d
el p
aís.
visit
e nu
estr
a lib
rería
virt
ual
ww
w.p
ieb.
org
- ww
w.p
ieb.
com
.bo
CONTINUIDADES Y RUPTURAS:EL PROCESO HISTÓRICO DE
LA FORMACIÓN DOCENTE RURAL Y URBANA EN BOLIVIA
Magdalena Cajías de la Vega
ISBN: 978-99954-57-01-3
Embajada Real de Dinamarca y PIEB
LOS DESAFÍOS DE LA EDUCACIÓN
EN EL PROCESO AUTONÓMICO BOLIVIANO
Mario Galindo Soza (coord.), Manfredo Bravo y Omar Aillón
ISBN: 978-99954-57- 08-2
Embajada Real de Dinamarca y PIEB
Investigaciones: 100 años de educación en Bolivia
Compilaciones: 100 años de educación en Bolivia
PRIMERA INFANCIA: EXPERIENCIAS Y POLÍTICAS PÚBLICAS
EN BOLIVIA. APORTE A LA EDUCACIÓN ACTUAL
ISBN: 978-99954-32-97-3
LA EDUCACIÓN RURAL EN CHUQUISACA: ELEMENTOS PARA
FUTURAS INVESTIGACIONES
ISBN: 978-99954-32-99-7
POLÍTICAS EDUCATIVAS, INTERCULTURALIDAD Y DISCRIMINACIÓN.
ESTUDIOS DE CASO: POTOSÍ, LA PAZ Y EL ALTO
ISBN: 978-99954-57-06-8
Mario YapuEmbajada Real de Dinamarca y PIEB