¿Por qué sólo en Mendoza?
-
Upload
daniel-e-llano -
Category
Documents
-
view
215 -
download
0
description
Transcript of ¿Por qué sólo en Mendoza?

¿Por qué sólo en Mendoza?
Por Daniel Llano
En la década de los 90, el proceso de desregulación de la economía no se agotó en la venta de activos estatales, sino que además impactó con inusitada fuerza en diversas áreas. Tal fue el caso de la desregulación de diversas producciones regionales, como la yerba mate o el vino, para las cuales se propuso la eliminación de cupos y otras limitantes a “la libertad de empresa”. Pero ese impacto, a pesar de la supuesta rigidez de las “leyes del mercado”, no fue igual en todas partes. Como en toda actividad humana, las decisiones políticas adoptadas por sus protagonistas fueron decisivas en el derrotero posterior de los hechos.
Tal fue el caso, ya que mencionamos vino y yerba (dos productos emblemáticos argentinos) de estas dos actividades de neto corte regional, cuyos epicentros están en las provincias de Mendoza y de Misiones.
Mientras que en Misiones se eliminaba la Comisión Reguladora de la Yerba Mate (CRYM), descartando los cupos que hasta entonces protegían al pequeño productor minifundista y abriendo espacio al latifundio (en pocos años los grandes yerbateros aumentaron un 300 % su superficie implantada, contra un 0,2 % de los pequeños), en Mendoza se resistía esta medida, se lograba mantener la estructura productiva de pequeños y medianos viñateros y se daba soporte financiero a la bodega más grande del país, Giol, precisamente la que elaboraba la uva cosechada por esos miles de chacareros y la comercializaba bajo marcas muy conocidas, como Vino Toro.
No fue fácil sostenerla. Los años 90 impactaron de lleno en la industria nacional al menguar el poder adquisitivo, especialmente de los sectores excluidos, y la industria del vino (especialmente el de consumo popular como Toro y otros) llevó a muchas bodegas al borde de la quiebra, a su adquisición por marcas extranjeras a precio de liquidación (que sabían muy bien lo que estaba comprando) o a una resistencia con pocos visos de triunfar, porque los nichos de mercado ocupados eran cada vez más chicos y menos rentables.
Pero se resistió, y Giol dejó de ser una empresa mixta para transformarse en una empresa de economía social, la Federación de Cooperativas Vitivinícolas Argentinas, FeCoVitA, con 35 entidades asociadas y con un desempeño creciente que la ha llevado en el 2011 a manejar el 24 % del mercado de los vinos del país.
Y no sólo eso. Todavía en los 90 el entonces gobernador peronista de Mendoza, Pilo Bordón, lograba arrancarle al presidente Menem la obligatoriedad del envasado en origen, favorecido por el error cometido en una fraccionadora porteña, que había envenenado a

decenas de personas con alcohol metílico (popularmente conocido como alcohol de quemar). Esa fue la base para que las cooperativas de Mendoza no sólo sobrevivieran al tsunami neoliberal, sino que además adquirieran fortaleza para transformarse en Federación, con tal enjundia que hoy son capaces de administrar nuevamente y por sí solos la bodega más grande del país.
En Misiones, en cambio, las cooperativas tendían a desaparecer, abonando el amplio camposanto de las empresas fallidas que no lograron resistir el envenenamiento neoliberal. De las que quedaron, su rengueante accionar actual no debe ocultar que la dinámica recuperadora de empresas observada en el resto del país no ha tenido un correlato en nuestra provincia: según datos del Ministerio de Economía de la Nación, Misiones se ubica en el último lugar entre las provincias que han recuperado empresas caídas. Es que no se trata de un proceso fácil, donde basta aplicar fondos puntuales para que Lázaro resucite.
Detrás de todos los recuperados procesos cooperativos exitosos del país, hay una enorme historia de trabajo asociativo, de capacitación, de extensionismo y de decisión política concomitantes. Las empresas cooperativas –por su parte– se agruparon en entes de segundo grado (federaciones) e incluso de tercer grado (confederaciones), como forma de adquirir visibilidad y peso en la toma de decisiones estatales. Pero estas configuraciones fueron además diseñadas para generar transparencia en torno a cuestiones de rendición de cuentas y eficiencia centralizada de la gestión, al mismo tiempo que proveían mecanismos para que las pequeñas cooperativas pudieran adaptarse a un entorno cada vez más dinámico.
Sobre estas formas institucionales, se comenzaron a aplicar configuraciones para generar un subsistema sectorial cooperativo que pudiera organizarse alrededor de clúster por actividad o por redes de colaboración. Esta noción de red puso el énfasis en las relaciones entre diversos actores que se integran y potencian una sinergia colectiva, logrando capacidad de transformación en cada asociado según su relación con las demás. El clúster es la concentración en un mismo espacio geográfico de empresas e instituciones interconectadas en un campo particular. La proximidad entre instituciones –sean estas públicas y privadas– posibilita a sus integrantes un acceso privilegiado a relaciones estrechas entre sí, mejor información y otras ventajas en cuanto a productividad e innovación. Porter (1998) destaca que “un clúster es el camino alternativo para organizar la cadena de valor”, recalcando su papel vital en la capacidad de innovación empresarial.
Pero ni redes ni clúster se generan espontáneamente. Requieren un marco de acción que asegure su misión y propicie una forma de gestión concertada, para la cual adquieren relevancia las estructuras institucionales regionales y locales al impulsar actores sociales y económicos, marco en el cual son de importancia ineludible los actores gubernamentales con capacidad para desarrollar políticas públicas y orientar recursos en ese sentido. Esto es lo que sucedió en Mendoza… y en muy pocas provincias más. En términos absolutos, se

puede decir que FeCoVitA es en realidad la única experiencia de economía social de escala del país. El resto, incluyendo Misiones, no poseen más que muestras incipientes de que las producciones regionales deben tender al clúster cooperativo, o terminar devoradas por las empresas concentradas de economía liberal. El clúster del vino llevó a una transformación social por medio de nuevos modos de relaciones entre los actores del mercado, del Estado y de la sociedad civil. Ni completa autonomía, ni completa dependencia de uno o de los otros, sino un ajuste mutuo bajo un modelo de desarrollo entre tres actores que reconocieran la densidad de esos entramados y la heterogeneidad de los mismos. Una compleja relación donde deben converger diversos intereses y preferencias institucionales, para permitir la generación de una red agroindustrial basada en la economía social de escala.
El sector agroalimentario ha sido quizás uno de los que mayor impacto sufrió a causa de los procesos de concentración y especialización, las nuevas exigencias de competitividad en el escenario económico y la magnitud de los negocios actuales concentrados en pocas manos. Todos ellos supuestamente constituyen elementos necesarios e ineludibles para consolidar la presencia de cada sector a nivel regional y/o mundial, según los parámetros que exige la escala física y logística actual.
A partir de este concepto, los nuevos gurúes de una economía disfrazada de neokeynesiana pero en realidad de neto corte neo-neoliberal, se dedicaron a defenestrar cualquier intento de economía social de escala, tildándolo de inviable en el marco de las supuestas exigencias de gestión de un mundo globalizado. La Vitivinicultura Argentina –en este contexto– no sólo se dio el lujo de dejar en ridículo tales argumentaciones, sino que además generó una notable innovación en el sector, constituyéndose en una actividad dinámica en el país que nos ubica en el 4 ° lugar como productor de vino y exportador altamente competitivo, frente a los tradicionales países vitivinícolas como Francia, España e Italia (Argentina está posicionada como el 8° productor mundial de uva, el 4° elaborador y su superficie cultivada representa el 2,6% de la superficie mundial).
Este crecimiento ha estado asociado a una fuerte inversión de capitales nacionales e internacionales y a la incorporación de tecnología en todos los eslabones de la cadena, además de las innovaciones en tecnología incorporadas por el sector a las que se añadieron innovaciones en la organización de la producción, mediante estrategias de ínter-cooperación a través de asociaciones diferentes en cuanto a su alcance y articulación. Esto ha permitido orientar al sector con información, capacitación y diseño de negocios, reduciendo las desventajas que sufrían los pequeños y medianos productores, y permitiéndoles alcanzar estándares de calidad exigidos en los mercados internacionales.

Todos estos elementos, si fueran solo enunciativos ya resultarían importantes. Pero al ser parte de una realidad en marcha, se transforman en una demanda contundente dentro de cada realidad en cuanto a productos regionales. ¿Por qué el vino sí y el algodón del Chaco no? ¿Por qué el vino sí y no los tomates jujeños, o los cítricos correntinos? ¿O la yerba mate de Misiones?
Pero esto es tema para otra nota, ya que hay que hacer un poco de historia.
¿POR QUÉ SÓLO EN MENDOZA? (Parte II)
Por Daniel Llano
En nota anterior planteábamos cómo, a partir de medidas “proteccionistas” por parte del gobierno provincial mendocino durante los años 90, se logró que la producción vitivinícola –a pesar de la compra por parte de marcas extranjeras de muchas de las bodegas, generando un proceso concentrador– permitiera el surgimiento de un clúster de cooperativa federadas que, con el tiempo, lograría manejar el 24 % del negocio de los vinos en el país, y presentarse actualmente como potencial exportadora a terceros mercados. Hagamos un poco de historia.
La vid constituye el principal cultivo de las provincias de Mendoza y San Juan, aunque en la actualidad se ha extendido a los valles irrigados de Salta, Jujuy, Catamarca, La Rioja, Río Negro y Neuquén. En Mendoza, las reiteradas crisis que afectaron a la vitivinicultura fueron modificando cuantitativa y cualitativamente el sector. A principios de los años ´80 existían en la provincia 1.200 bodegas, pero después de la debacle de los 90, a comienzos de 2000, sólo se registraban 400; entre las cuales cinco bodegas concentraban el 75% del vino común y otras cinco controlaban el 40% de los vinos finos. Dos grupos concentraban el 70% del mercado del mosto, uno de ellos internacional, y el otro era mitad extranjero y mitad nacional.
Pero el proceso de concertación de la vitivinicultura comenzó ya en la década de los ´70. La Asociación de Cooperativas Vitivinícolas (ACOVI) encarnó en esas fechas la defensa de los pequeños y medianos productores y, a partir de ella, en la década del ochenta se implementó una nueva estrategia a través de la creación de la Federación de Cooperativas Vitivinícolas Argentinas (FeCoVitA Matricula Nacional nº 9511 otorgada por el entonces Instituto Nacional de Acción Cooperativa INAC, actualmente denominado INAES). Esta entidad de segundo grado comenzó nucleando a 25 cooperativas, con alrededor de 2.000 productores asociados.

El objetivo de FeCoVitA fue defender y representar los intereses de sus cooperativas asociadas, promoviendo la integración de los productores para intentar potenciar su acción empresarial. Como resultado de esta estrategia, numerosos productores individuales o cooperativos con muchos años de historia en la producción vitivinícola, e incluso bodegas que se encontraban en situación ventajosa, decidieron articularse bajo los principios y valores de la economía social, con un claro objetivo de alcanzar escala a través de la unidad de intereses.
Actualmente, la primordial actividad de FeCoVitA es fraccionar y comercializar vinos elaborados por sus 35 cooperativas asociadas con el aporte de unos 5 mil productores, que se agrupan en 5 Centros Regionales: Zona Norte, Zona Este, Gral. Alvear, San Rafael y Valle de Uco. En su conjunto elaboran 300 millones de kilos de uva, cerca del 15 % de la producción nacional, lo que ubica a esta Federación en el cuarto lugar entre las empresa de bebidas de la Argentina, detrás de la Coca-Cola, Pepsi y Quilmes. Vende 150 millones de unidades anuales en diversos envases: tetrabrick, damajuanas y botellas de 750 c.c.
La cercanía y las diversas relaciones entre los pequeños y medianos productores y elaboradores de vinos, favoreció su asociación en una estructura cooperativa que reúne a los asociados bajo la figura de clientes y proveedores, al mismo tiempo que propietarios, construyendo una verdadera alternativa ante el contexto de concentración en el que se desenvolvían, y que todavía hoy continua creciendo y generando transformaciones en los modos de producción mendocinos, en cuanto a la tendencia hacia una concentración monopólica que pervive.
Esta transformación se genera especialmente a partir del año 1989, cuando el gobierno de Mendoza inició un proceso de privatización de la empresa Bodegas y Viñedos Giol. FeCoVitA se presentó a la licitación por la Unidad de Fraccionamiento y Comercialización de esa enorme bodega, integrando como actores a miles de productores vitivinicultores pequeños y medianos de toda la provincia. Para esas fechas, Giol había pasado de ser un emprendimiento vitivinícola que en 1954 controlaba alrededor del 10% del proceso industrial y el 20% del comercial, a ser sólo una bodega más a causa del crecimiento de sus competidoras. Un enorme pasivo acumulado había desembocado en el colapso económico de la empresa, y llevado a que al Estado abandonara progresivamente su intervención en el mercado de la vitivinicultura. Ese proceso de desmantelamiento tenía ya un enorme impacto en la estructura económica de la provincia, menguando la participación de los pequeños y medianos productores en la generación de valor agregado, tanto en el sector agropecuario como en el sector industrial. Un proceso que conocía derroteros similares en la gran mayoría de las provincias argentinas, afectando fuertemente las economías regionales.

Pero esta privatización implicó, gracias a la decisión política del gobierno provincial y el protagonismo de productores y cooperativas, trabajando de forma mancomunada, una organización y participación diferente para este sector, rompiendo con una impronta privatizadora neoliberal y en cambio concretando la añeja aspiración de los viñateros mendocinos en cuanto a federar sus entidades cooperativas para defender los precios de la uva y del vino.
Nada fue fácil. El dilatado proceso de privatización que pretendía promover una administración más eficiente, incorporando a los propios viñateros organizados en la definición del destino de la empresa, tuvo fuertes oposiciones tanto por parte de los grandes productores, como del gremialismo asociado a estas empresas y del espacio político opositor. Sin embargo, luego de largas luchas, el proyecto de reorganización de la ex empresa estatal prosperó, Para alcanzar el éxito, y como elemento central del proceso, el mismo debió ser previamente consensuado entre los dirigentes de las instituciones históricas de representación de pequeños y medianos productores. Esa unidad en la lucha, permitió generar formas de representatividad y de administración consensuada que se encargarían de promover y sostener este modelo de asociación y solidaridad para llevar adelante un proceso de producción.
La Federación se hizo cargo así de la Unidad de Fraccionamiento y Comercialización, el área de mayor envergadura, valor estratégico y económico de la ex Giol, transformándola en pocos años en empresa líder del mercado vitivinícola, incluso adaptando sus estrategias comerciales a las nuevas necesidades de producción, donde los vinos de calidad comenzaban a desplazar a los de consumo popular, e iniciando así un periodo de crecimiento continuo en términos económicos y financieros dentro de un mercado cada vez más competitivo.
La Federación ha realizado fuertes inversiones en equipos, maquinarias y líneas de embotellado de última generación, con procedencias diversas tales como Alemania, Italia, Francia y Suecia. En lo que se refiere a la tecnología de fraccionamiento, en la actualidad cuenta con nueve líneas: dos líneas de llenado rápido de 15.000 botellas/hora completamente automatizadas; dos líneas de 4.000 botellas/hora para etiquetado autoadhesivo; una línea para el llenado de botellas de litro con tapa a rosca; y cuatro líneas para fraccionamiento de tetrapack. En el plano de la representación de sus productores asociados, FeCoVitA se convirtió en un interlocutor de peso frente al Estado, capaz de transmitir las necesidades de sus representados y de canalizar instrumentos para la reconversión de viñedos, incorporación tecnológica y capacitación, así como gestionar su incorporación a mejores condiciones de acceso al mercado y al crédito, en progresivas etapas de fortalecimiento institucional.

Además, gestiona proyectos para mejorar la posición de los productores en el complejo agroindustrial, define estrategias provinciales en temas específicos (tecnología, sanidad, infraestructura), y atiende problemas estructurales como la competencia entre productores, la falta de información del mercado o de protección ante accidentes climáticos.
En cuanto a su funcionamiento los viñateros asociados producen para que las cooperativas de primer nivel elaboren el vino, para luego remitirlo a la Federación que se encarga de su envasado y comercialización, mediante una vinculación económica que agrega valor a cada emprendimiento asociado atendido. Esta integración de la cadena, con su correlato de optimización en cuanto a la distribución de os ingresos, permite además que los productores reciban información muy específica sobre los tipos de vinos requeridos por el mercado, e inviertan así en la mejora de la composición varietal de sus viñedos, compren maquinaria adecuada, optimicen prácticas agrícolas y actualicen métodos de trabajo.
Si bien la Federación fortaleció la red de cooperación entre productores asociados, no es una totalidad homogénea y sin conflictos. La diversa composición social en cuanto a capacidades y recursos de los diferentes integrantes , genera la continua necesidad de profundizar el diálogo entre los protagonistas, donde siempre prima la puesta en común de recursos e información, constituyendo así un camino para superar las tensiones que se manifiestan en la falta de integración entre los productores de una misma cooperativa, o las habituales resistencias de muchas de ellas en cuanto a incorporar tecnología de gestión para mejorar su producción o reemplazar maquinaria obsoleta, entre otros.
Las estrategias de producción y comercialización también generan tensiones entre los miembros de la Federación. Aquellos que muestran mejores condiciones productivas se orientan hacia la comercialización de vinos finos, mientras que otros consideran que esa estrategia limita la la elaboración y comercialización de vinos de baja y media gama. En este sentido, sostener el trabajo cooperativo implicó una dinámica interna particular dentro de la red, así como un desafío para introducir mecanismos que permitan unificar las diversas perspectivas e intereses de los actores. Se trabajó fuertemente sobre estas diferencias, a fin de reducir las asimetrías y apropiaciones selectivas por parte de aquellos actores que, por estar más cerca del sistema de decisiones o contar con mayores recursos, obtenían beneficios de la actuación colectiva que debilitaban la siempre compleja cooperación inter-institucional.
En cuanto a la conformación de este gobierno, la autoridad máxima de FeCoVitA es la Asamblea General en la que se encuentran representadas las cooperativas asociadas. Es competencia de la Asamblea elegir doce consejeros titulares y ocho suplentes para integrar el Consejo de Administración, cuyos miembros pueden ser reelegibles y es renovado anualmente por mitades, y tiene por función resolver cuestiones operativas, organizativas y administrativas y nombrar una Mesa Directiva constituida por miembros del consejo, así

como a los gerentes Comercial, de Producción y Administrativo. Los gerentes de las sucursales de todo el país dependen a su vez de las gerencias Comercial y Administrativa. Esta estructura organizativa se completa con los Consejos Regionales, constituidos por los delegados titulares de las cooperativas asociadas, que tienen por función procurar la participación activa de todas ellas, solucionar problemas de distancia y ayudar a cumplir las disposiciones del Consejo de Administración en sus respectivas jurisdicciones. Con esta dinámica y participativa estructura, se comenzaba a romper el círculo vicioso que estaba llevando a desaparecer o sobrevivir de mala manera a muchos productores de pequeño y mediano porte en las economías regionales argentinas. Pero esto es tema de análisis para otra nota.





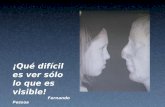
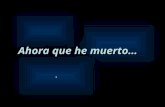


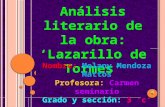




![Ppt0000002.ppt [Sólo lectura] · Trascendencia - ¿A quién afecta? Qué tan importante es el problema? Magnitud - Qué tan grande es? Vulnerabilidad - Qué tan posible es resolverlo?](https://static.fdocuments.mx/doc/165x107/5e4716fc4a244507d33e9970/slo-lectura-trascendencia-a-quin-afecta-qu-tan-importante-es-el-problema.jpg)




