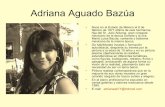Por Adriana Holohlavsky
Transcript of Por Adriana Holohlavsky

Inbound Logist ics México28
Por Adriana Holohlavsky
Inbound Logist ics México28
Dichosamente, el tema de la sustentabilidad que hace una década parecía formar parte de la moda, al cabo de los años se ha mostrado decidido a permanecer entre nosotros. Ya sea la necesidad coyuntural o la mera conveniencia mercadológica, el fin bien justifica el medio, si con ello hemos de lograr conformar la conciencia sustentable que parecíamos nunca antes haber tenido. Sin embargo, para muchos pudiera ser sorpresivo tanto como lo ha sido para mí, el profundo compromiso que las antiguas civilizaciones de México tenían para con la sustentabilidad,
no sólo ecológica, sino también urbana y social. Por ello, en esta ocasión, permítanme hacer un poco de historia, con el único fin de inspirar la actividad sustentable de las actuales cadenas de suministro, destacando la digna cultura “verde” de nuestros orígenes.

Inbound Logist ics México 29
Ciertamente, el crimen que la Con-quista cometiese en aras del nue-
vo orden político, económico, social y religioso no sólo quedaría en el ex-terminio del alma de aquellas civi-lizaciones, sino en la tergiversación que la historia haría respecto a la idio-sincrasia real de las mismas, sobre la cual normalmente se destaca el aspec-to “salvaje” del sacrificio humano y el espíritu guerrero y bárbaro, particu-larmente de los pueblos del periodo post-clásico. Pero, los estudios e inves-tigaciones arqueológicos y antropoló-gicos nos revelan aspectos contrastan-tes, como el de un profundo respeto, amor y cuidado hacia la naturaleza, en aras de un profundo compromiso con la sostenibilidad de la vida misma. El mismo sacrificio humano –presente en la mayoría de las civilizaciones anti-guas del mundo- era una manera (en su particular concepción) de buscar el favor de los dioses y perpetuar la vida del hombre como raza, conscientes de la finitud del mismo sobre la tierra, y de la indisoluble relación vida-muerte.
Ahora que los mexicanos estamos interesándonos tanto en realizar prácti-cas sustentables para salvar nuestro pla-neta, quizá sea interesante reconocer el extraordinario trabajo que nuestras ci-vilizaciones ancestrales, como la teoti-huacana, desarrollaron durante largos siglos; y no sólo asombrarnos por ello, sino volver a hacer nuestra esa idiosin-crasia “verde”, plasmándola y conta-giándola con orgullo en nuestro que-hacer, cualquiera que éste sea.
Mucho me agrada que el nombre del único premio de Logística en nuestro país evoque el recuerdo de estas civiliza-ciones, reconociendo el esforzado y ad-mirable trabajo de uno de los persona-jes más asombrosos de aquella sociedad, el Tameme; trabajo, que por cierto, sien-do tan necesario para la economía co-mercial de la época -por no existir ani-
males de tiro en el México antiguo-, era menospreciado en el concierto social.
¿Qué hubiese sido del trabajo de los respetados Pochtecas o comerciantes, sin los Tamemes? ¿Qué sería del comer-cio actual sin el transporte? Pero bueno, a pesar de lo imprescindible que resul-ta el servicio del transporte actual, oja-lá fuera tan sustentable como el de los Tamemes, ¿no es cierto?
Un poCo de historiaPermítame intentar contagiarle la ins-piración sustentable que los teoti-huacanos me han traído. Figúrese us-ted que, mientras el Imperio Romano se consolidaba, volviéndose dueño de la cuenca del Mediterráneo tras dominar Macedonia, Grecia, África Septentrional, España, Galia Cisalpina y Liguria, en Mesoamérica -durante la época Clásica- se levantaba una ciudad esplendorosa, la segunda más grande después del Imperio Inca en Perú.
Sin duda, Teotihuacan fue una joya de la antigüedad, dado el adelan-to urbanístico que presentaba al pla-near cuidadosamente construcciones y servicios sustentables, entre los cua-les destacan: la canalización de ríos y arroyos, sometiéndolos a los impera-tivos del trazo urbano; el control del incremento de las zonas residenciales mediante una cuadrícula regular de ca-lles y avenidas, rigurosamente trazadas en ángulos rectos y respetando siem-pre la orientación dada por la pirámi-de del Sol; la construcción de grandes depósitos para almacenar agua de llu-via; además, la construcción particular de áreas para talleres especializados en la manufactura de ciertos productos, silos, mercados públicos al aire libre, teatros, casas de hospedaje para pere-grinos, áreas destinadas al tradicional juego de pelota, conjuntos de edificios de carácter administrativo, y lugares de áreas verdes para el esparcimiento, tal
como lo han mostrado las maravillosas pinturas murales que generosamente sobrevivieron al tiempo para revelar-nos el estilo de vida de esta misteriosa civilización.
En una ciudad tan perfectamente planificada, la logística de la dinámica urbana no podía ignorarse. Los roles so-ciales estaban perfectamente definidos, y la labor comercial estaba altamen-te dignificada y reconocida. La distri-bución de los suministros se realizaba también en estricto apego a la sustenta-bilidad, de tal manera que los tianguis o mercados se encontraban afuera de las áreas habitacionales, seguramente para alejar a éstas del bullicio natural deriva-do de la actividad comercial, y la basura que en un momento dado pudiera gene-rar la misma. Sin embargo, cuentan los historiadores que a la llegada de los es-pañoles, los tianguis aztecas, por ejem-plo, eran sorprendentemente limpios. Mercancías tales como carne, vegeta-les, hierbas, entre otras cosas, eran co-locadas en pasillos diferentes, algo pa-recido a los supermercados modernos, y productos como perros, iguanas, pavos salvajes, ostiones, cangrejos y tortugas de la costa eran colocados en los pasillos traseros del mercado, para alejar los ma-los olores. Asimismo, cuentan asombra-dos los cronistas, como Bernal Díaz del Castillo, acerca de la frescura que man-tenían los perecederos, incluso aquéllos traídos de las costas, lo cual supone una compleja y eficiente red de distribución, en la que los Tamemes jugaban un pa-pel fundamental. Para mayor asombro, cuentan los cronistas como los inspecto-res gubernamentales se aseguraban que las mercancías se encontraran expuestas correctamente –de acuerdo a lo dispues-to-, castigando severamente los engaños.
Pero volviendo a la sustentabilidad teotihuacana, y para sorprendernos un poco más, importante resulta comen-tar sobre los recientes descubrimientos
29 Inbound Logist ics México

Inbound Logist ics México30
de los arqueólogos. Al parecer, la pirá-mide del Sol, destinada originalmente a Tláloc, fue edificada sobre un manantial desde el cual emanaba un canal de agua pura y cristalina que recorría las calles de la ciudad proveyendo del vital líquido a la ciudadanía. Asimismo, conscientes de la importancia de mantener salubre a la ciudad misma, un avanzado siste-ma de drenaje semiprofundo bordeaba las calles separando las aguas negras de las blancas. Y todo esto, mil quinientos años antes de la Edad Media, en la que las contaminadas e infestadas calles de las ciudades europeas carentes de drena-je, provocarían la peste negra.
Por si poco fuera, la sensibilidad ar-tística de los teotihuacanos, plasmada sobradamente en sus vestigios, no podía exentarse de la arquitectura paisajista, la cual en absoluto ignoraba la majestuosa e imponente presencia de la naturaleza cir-cundante. El contenido celestial y el terre-nal se fundían en el horizonte junto con las edificaciones, conformando un todo, en una composición armónica. Así, el sol se ocultaba justo detrás de su templo, y
las montañas enmarcaban las pirámides coloridas con sus cimas colmadas del ver-de de sus bosques. La obra del hombre se hermanaba perfectamente con la de Ometéotl, el dios creador.
“El verde no solamente era el color de las largas y hermosas plumas del pá-jaro Quetzal o del jade –dos objetos con-siderados entre los más preciosos en el mundo mesoamericano- sino que pue-de asociarse también con la nueva y tier-na vegetación que año tras año cubre la tierra…”, remarca Gendrop. Una civili-zación tan extremadamente sustentable como la teotihuacana tampoco ignora-ría la importancia de la sustentabilidad alimentaria. El maíz, su sustento, tam-bién ocuparía un lugar prioritario en su planeación urbana. Una ciudad basada en la agricultura no podía menos que reservar un lugar para las tierras de cul-tivo, las cuales cuidaría con el mismo sacro-empeño con el que cuidaría sus templos y centros ceremoniales.
De todos los elementos naturales, los teotihuacanos parecían en extre-mo conscientes de la importancia del
agua (Tláloc-Chalchiuhtlicue) y el sol (Tonatiuh). Deidificarlos no era otra cosa que valorar su presencia para la sustentabilidad del hombre. Todo aque-llo que ellos consideraran valioso para tal fin, sería elevado a esta misma cate-goría, aunque el teo-rango variara.
La pintura mural teotihuacana -al parecer presente en casi todas las edi-ficaciones según lo revelan las excava-ciones- gira en torno al mar, a la llu-via, al viento, al maíz, a los animales, a la abundancia, y a la armoniosa convi-vencia humana que al abrigo de la na-turaleza se daba, connotando no sólo el profundo amor y respeto a la mis-ma, sino también el origen de la llama-da Pax Teotihuacana (Jiménez Moreno). Me atrevo a pensar que sólo esta inse-parable fusión entre hombre y creación divina fuera la clave que durante siglos mantuviera el balance político y cultu-ral de Teotihuacan, y de otras culturas del periodo clásico mesoamericano, las cuales desarrollaron libremente sus pro-pias características, respetando la auto-nomía de cada ciudad-estado.
Los tamemes forman parte del entorno histórico que data desde los tiempos de Mesoamérica. Parece mentira que a tan-tos siglos de distancia, aún observemos en algunas regiones de nuestro país esta figura, representada en hombres que se ganan la vida cargando en sus espaldas diversa mercancía, y haciendo de los tianguis sus fuentes de empleo. Muy in-teresante resulta observar como, a pesar de la modernidad, en México nos afe-rramos en algunos aspectos a la tradi-ción heredada por aquellas civilizacio-nes prehispánicas, como lo vemos en los mismos mercados, los cuales dichosa-
mente, se resisten a morir a pesar de los modernos formatos.
Tameme es una palabra que proviene del náhuatl (tlamama), que significa car-gar. Durante la Colonia, los indígenas se convirtieron en la servidumbre de los es-pañoles, por lo que la palabra “tameme” adquirió una connotación despectiva, de “vasallo” o “subordinado”. Sin embargo, también durante la época prehispánica, el tameme formaba parte de las clases socia-les inferiores –los macehuales-, en contras-te con el distinguido lugar que ocupaban sus empleadores, los pochtecas.
Miguel León-Portilla, destacado an-tropólogo mexicano, nos explica cómo los tamemes eran entrenados desde la infancia, y dedicados exclusivamente al transporte de mercancías. Ellos em-pezaban a ejercitarse desde la infancia, transportando en promedio 23 kilos y haciendo un recorrido diario de 21 a 25 kilómetros antes de ser relevados.
A partir de la Conquista, empeza-ron a llegar las primeras especies de tiro y carga como el caballo, el asno y la
anteCedente del aUtotransporte de Carga en MesoaMériCa
Tamemeel

Inbound Logist ics México 31
“Grande ha de haber sido el asombro de los otros pueblos –incluidos los refina-dos mayas-, cuando llegaban de sus leja-nas tierras para participar en las procesio-nes y otras celebraciones que se llevaban a cabo en Teotihuacan”, exclama Gendrop.
Si hoy en día, a pesar del avanzado es-tado de destrucción, Teotihuacan sigue asombrándonos al visitarle, imaginemos el espectáculo que entonces brindaba la enorme calzada de dos kilómetros, reple-ta de múltiples y coloridos santuarios, en-vueltos en espesas nubes de copal, a cuyos lados se podían observar las lineales pers-pectivas de sus calles abastecidas de ca-sas majestuosas, cuya arquitectura tam-bién es digna de comentar. No por nada los Aztecas, al conocer la ciudad cuatro o cinco siglos después de su abandono, su-ponían que sólo los dioses podían haber-la concebido y construido, y que sólo en una ciudad tan digna como esa, podían haber nacido ellos mismos, el dios Sol y la diosa Luna, tal como la leyenda here-dada lo relata.
Parcialmente destruida por un in-cendio hacia el año 650 de nuestra era,
y sobreviviente un siglo más hasta ser abandonada casi totalmente entre los años 750 y 800, Teotihuacan sucumbió a la ciclicidad natural de todo lo existen-te. Tras nacer y desarrollarse tan magni-ficentemente, finalmente decayó junto con el mundo clásico mesoamericano.
haCia Una reflexiónsUstentable¿Acaso nosotros somos invencibles? ¿Acaso no podríamos sucumbir a la mis-ma ciclicidad natural de todo lo exis-tente? ¿Qué dirían nuestros vestigios de nosotros? ¿Acaso podríamos inspirar la misma honorabilidad que nuestros an-cestros? ¿Qué pudieran revelar nues-tros centros de distribución, centrales de abasto y rutas comerciales?
Sin duda, hay áreas productivas ha-ciendo esfuerzos loables en materia de sustentabilidad, quizá más visibles en algunos casos, como sucede con la in-dustria de la construcción, donde la cer-tificación LEED parece ser la presea más codiciada; o la industria energética, en donde los gobiernos están haciendo es-
fuerzos plausibles, sobretodo en cons-trucción de plantas para energía eólica y fotovoltaica; pero, ¿acaso la logística estará haciendo lo suficiente?
La extrema conciencia sustentable de nuestras antiguas civilizaciones como la teotihuacana, proyectada en su arqui-tectura, escultura y pintura mural, no puede más que hablarnos de una cultu-ra viva, con un alto grado de dignidad, y con una visión muy clara del orden que el hombre ocupa respecto del cosmos.
“¿Cómo hacer para que nuestro pa-sado se convierta en nuestro presente, para vivir mejor?”, pregunta Armando Viesca… Sin duda, dignificando la me-moria de estas civilizaciones y perpetuan-do con orgullo su legado en las nuevas generaciones; pero sobretodo, emulando su filosofía de amor y respeto a la natu-raleza en todo cuanto hacemos. Ojalá la Logística mexicana, que ha desenterrado el recuerdo del Tameme, distinguiendo y reconociendo con él a sus mejores acto-res, logre también desenterrar ese espíri-tu sustentable que caracterizó a nuestras civilizaciones ancestrales. n
mula, pero los tamemes siguieron sien-do utilizados por la carencia de cami-nos, el conocimiento de las rutas, y su habilidad para cruzar ríos y serpentear barrancas sin afectar la carga.
Los tamemes normalmente se ubi-caban en los mercados, pero había algu-nos especializados en largos recorridos, por lo que los pochtecas los utilizaban para las expediciones, sobretodo aqué-llas realizadas para cruzar de costa a costa, las cuales duraban largos meses. Antes de salir a cada expedición, se cal-culaba cuidadosamente el número de estos cargadores, tomando en cuenta el tiempo de duración y el número de bajas que pudiera haber en el trayecto.
Cuentan los historiadores, que cuando la expedición llegaba a un lu-gar de descanso, a los tamemes se les concedían especiales atenciones para el paso de la noche, para que pudieran re-cuperar lo extenuante de sus esfuerzos, reconociendo así el valor de su labor.
Los tamemes utilizaban en su traba-jo el mecapal, que era una banda fron-
tal ancha y gruesa de cuero que lleva un mecate de ixtle en cada extremo, y que sostenía la carga a la espalda del tame-me; en algunos mecapales se utilizaban estructuras de textiles y madera.
Hoy en día, en zonas de difícil ac-ceso o por motivos económicos, se si-gue ejerciendo este noble oficio, como en algunos lugares alejados de la Sierra Otomí-Tepehua, concretamente en los municipios de Acaxochitlán, Huehuetla y San Bartolo Tutotepec.
En la región andina (Perú, Bolivia, Chile, Argentina y Paraguay), los Aymarás tenían también un gremio dedicado a la transportación de mercancías, algo pare-cido a los tamemes, los llamados “llame-ros” o “alpaqueros”, dado que ellos sí se va-lían de Llamas o Alpacas, los animales de carga regionales.
Desde aquellos tiempos, tanto los comerciantes como sus cargadores –ta-memes, llameros o alpaqueros- vincu-laban a los pueblos a través de su oficio, labor que no ha cambiado en la actua-lidad, a pesar del cambio de formatos.
Es, sin duda, el intercambio comercial el que genera el intercambio cultural de las naciones; acto de trascendencia en el que quizá no se repare conscien-temente en el sector logístico, particu-larmente en el sector del transporte de carga. Se ha opinado, y con razón, que cuando un hombre-camión traslada esos bienes, lleva a cabo un acto econó-mico que nos beneficia materialmente, pero también realiza un acto simbólico, eminentemente cultural que nos bene-ficia social y espiritualmente. Cuando un operador (piloto) traslada a un grupo de pasajeros de un destino a otro, rea-firma los lazos socioculturales y afec-tivos que nos convierten en algo más que un simple agregado de seres huma-nos, es decir, nos permite ser comuni-dad y sociedad. Así transportar es un he-cho bidimensional de comunicación, se da simultáneamente en el terreno de lo material económico y en el espacio sim-bólico cultural, por eso comunica, o sea, hace común. Y al hacerlo humaniza al hombre mismo y al mundo.