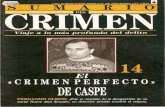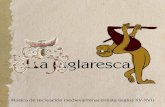Poesía Juglaresca y Juglares_Menendez Pidal_1.962_Madrid_Ed. Espasa-Caspe S.A._RESUMEN
-
Upload
vanesa-ramos -
Category
Documents
-
view
646 -
download
0
Transcript of Poesía Juglaresca y Juglares_Menendez Pidal_1.962_Madrid_Ed. Espasa-Caspe S.A._RESUMEN
POESÍA JUGLARESCA Y JUGLARES – Ramón Menéndez Pidal (1.962)
LOS JUGLARES EN GENERAL
¿QUÉ ES UN JUGLAR? Menendez Pelayo dice que la juglaría era el modo de mendicidad
más alegre y socorrido. Juglares eran todos los que se ganaban la vida actuando ante un
público, para recrearle con la música, con la literatura, con la charlatanería, los juegos de
mano, el acrobatismo, la mímica, etc. La juglaría, en un primer momento significa el
menester propio del juglar, o la diversión propia que ellos proporcionan, mientras que en
un segundo momento pasa a significar burla, chanza.
Los tipos de juglar: En España, las primeras menciones del nuevo nombre son de los
primeros años del siglo XII, en que aparecen juglares en Sahagún y en la Corte de León. Sin
embargo, durante la época de Carlomagno y con posterioridad también, juglares bárbaros
y musulmanes influyeron notablemente con los de las cortes de la Europa Occidental. Los
juglares españoles y los poetas musulmanes se asemejaban bastante ya que ambos
viajaban, servían de mensajeros, recibían oro y vestidos como don. En Francia, en el siglo
XI surge una nueva manera de denominar a los juglares más cultos y no ejecutante:
trovador. Sin embargo, el sentido de ambas voces era bien diverso desde su origen: el
juglar se ganaba la vida cantando versos ajenos mientras que el trovador, aunque cantase
en público a veces, no lo hacía por oficio y era el poeta de las clases más cultas; era social
e intelectualmente superior al juglar. A menudo el trovador nombra en su canción al juglar
por él encargado de difundirla; a veces el trovador escarnece en la canción a su juglar, el
cual se complacía humorísticamente, como alguien aficionado a la sátira.
Juglares buenos y juglares malos: El primero se esfuerza cada día por adelantar en
su oficio, se encarga de cantar siempre canciones de trovadores buenos según el arte,
poseyendo las tres condiciones de la juglaría: donaire, voz y fiel memoria para que sus
versos luzcan sin que alteren las perfecciones del trovador. El segundo tiene conversación
triste y aburrida, y en vez de tañer las cuerdas de la cítara, las rasca sin ganas, en vez de
cantar, grita y desafina, con la voz cascada estropea las rimas y el metro que creó el
trovador.
Los nombres: En España denominaban juglares a los que tañen instrumentos,
remendadores a los que imitan, segrieres a los trovadores que van por todas las cortes, y
cazurros a los que faltos de buenas maneras recitan sin sentido o ejercitan su vil arte por
las calles y las plazas, ganando deshonradamente su dinero. Bufones llaman a los que con
cortesía y ciencia saben portarse entre las gentes ricas para tocar instrumentos, contas
“novas” o relatos poéticos, cantar versos y canciones hechas por otros.
Los segrieres: Serían los intermedios entre los juglares y los trovadores, aunque
era superior al primero. Solía ser escudero, hidalgo de última clase. Buscaba en la poesía
un medio de vida, viajando de corte en corte o acompañando las huestes del rey para
desarrollar allí su arte u oficio. Su principal cualidad artística exigida por el trovador es la
de cantar bien.
Los remendadores: Se dedican a imitar o contrahacer.
Los bufones: Son mencionados en la “Declaratió” de Alfonso X en el último lugar
como el tipo menos parecido a los juglares. En las cortes simulan que son locos y no
tienen ninguna vergüenza al deshonor.
Los ciegos: El Arcipreste de Hita sostiene que la juglaría del ciego es de la última
clase y que se destacan cuando el desprestigio del juglar era extrema.
Los clérigos: Significa el que ha recibido órdenes sacerdotales o el que
simplemente estudia para recibirlas. Las “Partidas” prohíben a los clérigos hacer juegos de
escarnio ante el público y, más adelante, el “Concilio de Tarragona” los vuele a prohibir
como juglares y mimos.
Las juglaresas: Se las ven en los palacios de los reyes y de los prelados, lo mismo
que en las diversiones del pueblo. En el siglo XIII es el tipo más corriente de la mujer
errante que se gana la vida con la paga del público. Tipo análogo era la soldadera.
Diversas clases de juglares e instrumentos que tocan: La clasificación más corriente de
juglares está fundamentada en el instrumento de que son especialistas.
En primer lugar se debe colocar a los violeros, principales juglares de clerecía. Es la
vihuela el instrumento más nombrado, más descripto y más reproducido en libros y en
obras de arte medievales; era un violín que comúnmente se tocaba con arco o que se
punteaba con una pluma.
En segundo lugar hay que poner a los cedreros que tocaban la cedra y los cítolas
que tañían la cítola. Tanto uno como otro instrumento eran una continuación de la
cythara usada por los griegos y romanos. De la misma palabra deriva el nombre guitarra.
Estos tres instrumentos de cuerda (vihuela, cedra y cítola) eran los más comunes.
También deben mencionarse los tromperos y los tamboreros. Son de una clase
inferior a los mencionados anteriormente por quedar extraños a la literatura y ser músicos
de menor categoría, dedicados a instrumentos de viento y de percusión. No eran solistas
sino que tocaban en bandas llamadas “coplas”. El fuerte sonido de los tambores y de las
trompas hacía que en los grandes concursos de juglares que se reunían para las
festividades, estos músicos fueran relegados a un lugar alejado para que no taparan el
sonido de los instrumentos más delicados.
El juglar ante su público: El juglar divertía a todas las clases sociales, desde las más altas
hasta las más bajas. De acuerdo a este criterio, se pueden dividir a los juglares como
aquellos que se dedican a divertir a una clase menor, herederas de los mimos y aquellos
que divierten a la otra más noble y que deriva de los bardos y los escaldas. Los reyes eran
el público que más perdía puesto que por escucharlos, con frecuencia perdían grandes
negocios. Desde mediados del siglo XII se tienen noticias de juglares adscriptos al servicio
especial de la corte de los reyes de Castilla. A pesar de ello, el oficio no podía sostenerse
solo a costa de los reyes, y entonces el juglar viajaba de corte en corte visitando los
castillos de los infanzones y caballeros o yendo a las casas de ellos en las ciudades.
Los señores se servían de todas las habilidades que los juglares tenían. Para las
damas se valían del atractivo de ser el divulgador de los loores del enamorado que lo
“contrataba”. Los clérigos también tenían sus juglares (por lo general soldaderas).
También los municipios se valían de juglares: había juglares asalariados, adscriptos al
servicio de una ciudad. Además juglares de puesto fijo, al servicio de los trovadores, ya sea
en el palacio de los reyes o grandes señores o en el municipio, que cobraban un sueldo y
paño para vestir, o en cebada y vino. En relación a los dones, los mismos eran muy
diversos y variaba según el público que los otorgaba: los reyes los recompensaban con
casas y heredades, franquezas y exenciones de toda clase; mientras que lo que
ordinariamente recibía de su público era dinero, víveres o ropas, pudiendo también recibir
la comida diaria. Así, el juglar favorecido por su público, ganaba bastante como para
mantener criados a su servicio.
La presencia juglar en las bodas eran tan indispensable como la del cura; lo mismo
en otras fiestas religiosas. Acompañaban a los señores y a las darias en sus viajes, para
cantar durante el camino y en las estadas y/o tocar las trompas y los tambores. Acude
también a paliar el sufrimiento de los enfermos.
Carácter internacional de los juglares – Viajes: Así como los cantores árabes recorrían el
mundo musulmán desde el oriente hasta Andalucía, los juglares también viajaban para
buscar y variar su público, intentando una comunicación de su producción poética y
musical. El juglar pobre viajaba a pie y su equipaje se reducía a una vihuela y un libro, que
era el manuscrito del poema o de las poesías que cantaba. Por lo común, hallaba grata
acogida entre los señores y entre los humildes, y no tenía que preocuparse por el
alojamiento puesto que significaba para los moradores un regocijo producto de romper la
monotonía de la casa. El juglar que viajaba “por las cortes” solía presentarse en éstas con
alguna misiva de un caballero o trovador, provisto de cartas recomendatorias. Estos viajes,
realizados por los juglares errantes o por los servidores de una corte, daban a la juglaría
un carácter de abierta internacionalidad, poniendo en comunicación literaria las regiones
y reinos de la península. Tanto los poetas juglarescos castellanos como los portugueses y
los franceses, emprendían viajes muy variados y extensos. Estos últimos trasponían los
Alpes guiados en peregrinación a Roma. La influencia de la juglaría musulmana fue muy
grande: los juglares musulmanes de Arabia, Persia, Siria y Egipto tuvieron acceso entre los
musulmanes andaluces desde la época del califato de Córdoba, dando lugar a la creación
de escuelas de juglares, siendo la más famosa la Escuela de Úbeda por sus doctos músicos
y la destreza en los juegos de espadas y cubiletes y por sus danzaderas. Los juglares
músicos viajaban más que los otros ya que su arte se difundía sin traba para ser
comprendido en cualquier parte (a diferencia de los juglares de voz que veían limitado su
accionar al idioma de país extranjero). En este aspecto lingüístico, el recorrido de corte en
corte y de mercado en mercado logra hacer florecer en regiones muy apartadas entre sí
aquellos tipos literarios más importantes.
LOS JUGLARES EN ESPAÑA
1. Juglares de lírica cortesana:
Época primitiva hasta el año 1.130: Hasta el siglo XII no se hallan noticias de este
tipo de juglares, solo las fantaseadas por los poetas en obras posteriores. Se
supone que las bodas del conde Fernán Gonzalez de Castilla “avía í muchas cítulas
e muchos violeros…”, y que en las segundas bodas de las Hijas del Cid Rodrigo Diaz
de Vivar, el noble caballero fue a “dar muchos paños a juglares”, describiéndose la
circunstancia de la siguiente manera: “fazien muchos juegos et daban muchos
paños e sillas e guarnimientos nobres a los joglares”.
Predominio de la juglaría occitánica. 1.135 – 1.230: En la corte de Alfonso VII El
Emperador, figura un juglar llamado Pallas que ejercía una primitiva poesía gallega,
hoy perdida. A la par de esta poesía, en la corte del mencionado rey oficiaban
otros provenientes de Galicia y que en las cortes de San Fernando y de Alfonso X
hicieron florecer los cantares de amigo y las cántigas de amor o de maldizer. La
manera de introducirse en las cortes también podía ser a través de sus misivas
amorosas, como por ejemplo el caso de Raimbaut, señor de Orange (1.150 –
1.173), quien enamorado de la condesa de Urgel sin haberla visto nunca, solo por
el gran bien que de ella había oído decir, encomendó a su juglar Rossignol la
canción que enviaba a modo de obsequio a su amada. La poesía occitánica alcanzó
gran difusión entre la aristocracia castellana, manifestando mayor éxito en el
momento en el cual el reino se vio amenazada por la invasión de los almohades. Se
conocen los oficios y el arte del célebre trovador catalán Hugo de Mataplana que
junto a su rey Pedro II combatió contra los almohades en las Navas de Tolosa. Con
respecto a los lugares que los juglares de esta época recorrían, fuera de Aragón y
de Castilla, y en menor número de León, no se conocen noticias de éstos en las
cercanías de Portugal. Por el contrario, gracias a la abundancia de textos
provenzales conservados, se sabe que juglares franceses y catalanes en cantidades
considerables, recorrían las cortes de oriente y el centro de España. Respecto de
los reinos de Castilla y León nada se sabe del arte propio de una turba de juglares,
pero se puede suponer que no se considere un arte cortesano sino propio de los
burgueses entre los cuales vivían. Los juglares castellanos propagarían además
otras poesías más populares como los villancicos, parecidos a las serranitas
compuestas posteriormente por el Arcipreste de Hita.
Florecimiento de la juglaría gallega. 1.230 – 1.330: Con la muerte de Alfonso VIII y
con los infortunios de Enrique I y de San Fernando, la corte castellana dejó de
atraer a trovadores y juglares provenzales, estos últimos en evidente decadencia.
Alfonso X, cuyo reinado ocupó las décadas finales del siglo XIII, reaccionó a favor
del arte occitánico, ya que se reconoció aficionado a toda clase de artistas. Los
juglares gallegos eran en parte discípulos de los provenzales, situación que se
evidencia en la abundancia de caracteres tradicionales y populares y que
ejemplifican Pero da Ponte que con frecuencia se dirige a su público para
compartir su lírica. En la corte de San Fernando se destacaba la poesía gallega con
tonos técnicos, la que era practicada por los trovadores de Galicia, altamente
estimados por las damas e inaccesible a las gentes incultas, incapaces de apreciar
este arte. Se dedican entonces estos juglares al tambor y tromperos.
Otro género popular en el que se distinguen como originales los juglares
gallegos es en el de los Cantares de Amigos. Estas poesías puestas en boca de la
enamorada escaseaban en otras literaturas y abundaban en la gallego-portuguesa.
Las estrofas irradian alegría y esperanza y es más sencilla en su forma que la de los
trovadores. El trovador gallegoportugués aspira a mantener su personalidad e
influencia, siendo motivo de inspiración posterior de los poetas cortesanos. Se
destaca la soldadera María Pérez Balteira, quien estuvo de moda en la corte del
Rey Alfonso X El Sabio ya que todo lo que ella hacía caía en gracia y era motivo de
chacotas.
A la par de estos juglares que recorrían las cortes de los “dos Alfonsos” (X
de Castilla y III de Portugal), había otros, simples cantores e instrumentistas,
mantenidos a sueldo fio en la casa del rey. Se conoce a uno de estos llamado Cítola
por el instrumento musical que profesaba. Se puede ejemplificar la corte literaria
del Rey Alfonso X de Castilla: Habían juglares y segreres gallegos ejecutando finas
canciones de amor, melosas cántigas de amigo o feroces mandecires; al lado
estaban los provenzales que se esmeraban en la canción conceptuosa y de
actualidad; estaban además los juglares castellanos que descollaban con las gestas
heroicas que los cronistas del rey escuchaban atentamente para incorporarlas a la
historia nacional; al palacio eran convidadas a comer las soldaderas de fama
escandalosa; al margen de estos juglares españoles se destacaban otros moros y
judíos, especialistas en instrumentos determinados…
Cuarta época de desarrollo de la lírica castellana y decadencia de la juglaría lírica
en general. 1330 – 1.450: Mientras la juglaría de tipo occitánico decaía en Aragón,
vemos que en el centro de la península se levanta la lírica castellana. Los juglares y
cantaderas eran buscados tanto para divertir las fiestas públicas profanas como
para solemnizar en las iglesias las vigilias de los santos, como también para
prodigar alegría en los banquetes señoriales y mitigar la tristeza de los enfermos.
Hemos de considerar al Libro del Buen Amor como el monumento más
grande que la poesía juglaresca, no épica, produjo en la Eda Media. En la primera
edición de poema pertenece a la poesía lírica castellana, mientras que la segunda
edición se ven trozos doctrinales, fábulas, consejas y enxiemplos que van a
menudo entreverados con cantares profanos o religiosos. Ambos elementos, el
biógrafo moral y el lírico, daban variedad a la exposición de la obra en público: la
narración o disertación en metro largo de cuaderna vía sería recitada por un juglar,
mientras que las cántigas o trovas intercaladas serían cantadas. Es forma muy
apropiada para la poesía popular, para el canto coreado: el juglar solo entona los
cuatro primeros versos de la mudanza o glosa, y con la rima de la “vuelta” da
entrada al coro, compuesto de oyentes, para que canten en común los estribillos o
villancico que constituyen el tema central de toda la composición y tiene la rima de
la vuelta. Parecería que para ese entonces, la poesía lírica de la corte no estaba
destinada a que sea realizada por los juglares, y se comenzaba a desarrollar a
través de los clérigos u oficiosos de la clerecía. Comienza a componerse cantares
de amigo para dejar de ocuparse de canciones amorosas trovadorescas, que
desaparecen de los palacios (el trovar se había convertido para muchos en un
oficio palaciego que se sostenía de los dones recibidos).
Como consecuencia de las circunstancias mencionadas, el juglar ofrece ya
poco interés y el nombre mismo va quedando anticuado: se usaba mucho más en
la corte de Navarra, pero en Castilla se prefería la voz de ministril para designar al
músico de las fiestas elegantes. En cuanto a los poetas palacianos, rechazaban el
nombre de juglar y se hacen llamar trovador. Los grandes señores tenían ahora
trovadores asalariados; el juglar cantaba la poesía lírica entre el pueblo, pidiendo
su soldada en los mercados y por puertas.
Los juglares cazurros en particular: En España se llamaban así a los juglares por
menosprecio para designar a aquellos hombres faltos de buen porte, que dicen
versos sin argumento, que por calles y plazas ejercitan vilmente su repertorio, sin
regla alguna, ganando un mal salario en vida deshonrada. Cazurría era toda gracia
disparatada e inconveniente, sea pesada o chabacana, alarmando, por ende, a la
Iglesia. Los ciegos, los escolares y demás tipos ajuglarados que andaban de puerta
en puerta, consumían los poemas de los cazurros.
2. Juglares de poesía narrativa: No se conoce ni se conserva ningún nombre propio
ni una sola anécdota que ayude a comprender una obra narrativa. Esta oscuridad
que envuelve a los juglares de gesta no proviene de que ellos o sus obras fuesen
menos estimados o mereciesen menos atención; lejos de eso, tuvieron más
acogida en la casa de los reyes y los caballeros y su obra fue considerada digna de
un destino mucho más alto que su similar lírica. La mayor abundancia de noticias
referentes a los juglares líricos proviene del hecho que en la lírica el autor suele
cantar de sí mismo y de sus impresiones ante la vida que lo rodea, mientras que los
juglares de gesta se aplicaban a la narración objetiva e historial, muy alejados de la
vida cotidiana. Mientras el autor de lírica no quiere llamarse juglar, la poesía épica
no se atribuye sino a él.
El representante más grande de esta poesía épica es la Primera Crónica
General de España que mandó a componer Alfonso El Sabio, y que es para la
poesía narrativa lo que los Cancioneros son para la poesía lírica. Los juglares de
gesta eran los únicos dignos a los ojos de la moral eclesiástica, la que los exceptúa
de excomunión.
Época primitiva hasta 1.140: Hemos de ver en la novela “La hija del conde
Julián”, tal como aparece en el siglo XI, la primera narración conservada de un
juglar español (con rasgos mozárabes). En contrapartida, las Chansons de geste
francesas eran relatos de mucha más extensión que los relatos españoles en uso.
Estos juglares primitivos cantaban luchas interiores de las familias señoriales
castellana, venganzas feroces, guerras intestinas, aventuras de traición y de
infidelidad, o de amor y honra. La idea de cantar luchas heroicas nacionales recién
se origina después de la invasión almorávide, hasta que el Cid conquista a Valencia
y triunfa el espíritu de las Cruzadas.
En Francia, por el contrario, la épica había alcanzado un desarrollo mucho
mayor: la Chanson de Roland, escrita hacia el 1.080 cuenta con unos 4.000 versos.
Época de florecimiento de las gestas. 1.140 – 1.236: El Cantar del Mío Cid
se escribió hacia 1.140 por un juglar anónimo que era natural de Medinaceli,
ciudad fortísima, recién ganada, en la frontera con los moros, suponiéndose de
origen mozárabe, criado entre los musulmanes de aquella comarca recién
conquistada por los cristianos. Al dividir en varias partes su poema, el juglar de
gesta procura crear un ambiente de suspensión del interés, lo mismo que el poeta
dramático realiza al final de un acto. El juglar de Mío Cid no pide don ninguno y
refleja el carácter andariego y su afición a describir marchas y viajes, con detalles
de su itinerario, conocedor evidente de la región por la que anduvo. Una diferencia
notable entre los juglares españoles y los franceses es que los primeros cantan
sobre lo sucedido recientemente, mientras que los últimos narran respecto de
hechos sucedidos hace ya mucho tiempo. Otra distinción entre los juglares de
gesta de una y otra nación está determinada por el tamaño, el metro y la técnica
utilizados: la poesía épica francesa es más extensa que la española, su metro es
más perfecto y asonante, mientras la española es popular y desprovista de técnica.
Los juglares de gesta consultados por los cronistas oficiales. Lucha de
escuelas literarias. 1.236 – 1.350: La primera crónica oficial que toma los relatos
de los juglares como materia histórica es la del Tudense, compuesta hacia el 1.236
por encargo de la Reina de Berenguela, madre de San Fernando. Esta es la época
de mayor brillo de los cantares de gesta.
Con respecto a la poesía romance de los clérigos o letrados, puede decirse
que nace directamente de los juglares y que es natural que así sea porque se
constituyó en el modelo de aquellos pero escrita en lengua vulgar como también lo
hicieron los trovadores. A pesar de la superioridad de que se jacta el clérigo, ofrece
su mester y oficio a los oyentes como cualquier juglar, utilizando también fórmulas
antes utilizadas por los poetas de gesta. Esta situación da a entender que los
juglares de poesía narrativa llegó al siglo XIII revestido de más importancia y
significación que el lírico ya que imponía sus formas y costumbres a los primeros
clérigos de la cuaderna vía. En relación a esta forma de composición literaria que
fue practicada primero en Aragón, en León y en una comarca de Rioja (de origen
no castellano), fue acogida luego en las cortes de Castilla por el clérigo cantor
Fernán Gonzalez.
Pero la hegemonía castellana que cada vez se afirmaba más, trajo un
cambio significativo que se caracteriza por el hecho de que la historiografía oficial
se vuelca a lo narrado oportunamente por sus juglares. La autoridad de la poesía
de gesta radicará entonces en servir de fuente histórica y constituirse en la obra de
la tradición nacional y no el producto de una persona en particular. Si la Crónica
General no comunica ningún nombre de juglares de gesta pero sin embargo, una
vez incorporadas sus obras a ésta, no cesaron de ser conocidos y de influenciar a
los más grandes escritores de los siglos siguientes.
La segunda mitad del siglo XIII marca el momento culminante de los
juglares de gesta, siendo su importancia determinada por su colaboración en la
historia. No solamente se cantaban las gestas en las comidas solemnes sino
también ante el pueblo, que las prefería.
La segunda parte de este período, que comprende la primera mitad del
siglo XIV evidencia la decadencia de este tipo de poesía narrativa, con excepción de
los cantares de gesta. A medida que los poemas crecían en dimensiones, si sus
aventuras ganaban en interés novelesco, perdían en altura épica y en valor
histórico; el crecimiento de las epopeyas estaba supeditado al libre ejercicio de la
invención o creación que los juglares habían ejecutado, sobre todo en relación a
detalles de los recuerdos o de los sentimientos de los pueblos para los cuales
cantaban.
Decadencia de los juglares de gesta. Primeros éxitos de los juglares de
romances. 1.350 – 1.480: En la segunda mitad del siglo XIV, sólo los juglares de
gesta seguían remando para alegrar y distraer a su público. Las Crónicas tomaron
los relatos juglarescos no sólo como fuente supletoria de las historias en prosa,
sino que también les reconocieron su autoridad. Estos juglares del siglo XIV, en su
afán de renovación, llegaron al extremo de desenterrar arcaicos poemas olvidados
hace siglos y difundirlos como novedad en contraposición a las refundiciones. Para
ilustrar esta circunstancia, cabe destacar que si se compara el tipo del Cid joven
que ofrece la prosa de la Crónica de 1.344, con el hallado casi un siglo después en
la Refundición del Rodrigo hoy conservada, se puede ver que en esta última versión
la figura del héroe está notoriamente exagerada.
La decadencia de la poesía heroica era general. En Francia las chansons de
geste quedaban abandonadas a los ciegos ambulantes y mendigos que tañían la
antigua vihuela de rueda, y la afición a las gestas había cesado en las clases más
ilustradas aunque la Iglesia las seguía apoyando. En España, el éxito del refundidor
del Rodrigo nos dice que la preferencia por la poesía de gesta se extendió un poco
más. Sin embargo, la poesía heroica que los juglares españoles habían propagado
durante siglos, no volvió a escribirse ni a cantarse, sólo algunos fragmentos de
estos de ella que habían agradado más se propagaron. Las gestas o grandes
poemas se dejaron de escribir y de cantar en la segunda mitad del siglo XV pero no
por eso los asuntos heroicos dejaron de ser populares, siendo cultivados por
poetas o cantores de profesión. El abandono de la narración amplia por la breve es
indicadora de un cambio en el gusto de la épica. La extinción de los cantares de
gesta en el siglo XV se descubre cuando se observa que en las crónicas se deja de
hacer caso a los juglares de gesta para darles lugar a los romance.