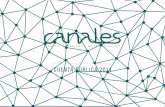Período de conformación del Sistema de Educación Pública
-
Upload
aragon1818 -
Category
Documents
-
view
55 -
download
0
Transcript of Período de conformación del Sistema de Educación Pública
1.Período de conformación del Sistema de Educación Pública (SEP) (1880-1916)
2. Conclusión 3. Bibliografía
INTRODUCCIÓNEn este informe intentaremos explicar brevemente los conceptos teóricos correspondientes a la temática de Normalismo.Para ellos relacionaremos el marco teórico con ejemplificaciones que consideremos pertinentes de las fuentes primarias y del relato (de las respuestas) del informante clave entrevistado.El desarrollo de lo mencionado anteriormente, estará organizado en dos partes:1. Periodo de conformación del Sistema de Educación Publica (1880-1916)2. Rasgos del Normalismo: disciplina, moral, higienismo, homogenización, conciencia de Nación y barbarie,
origen social, femeneizacion, vocación apostolado, etc.
Los datos con los que se relaciona el marco teórico, provenientes de fuentes primarias (libros de lectura editados para la escuela pública a fines del siglo XIX y primeras décadas del XX, y una entrevista a una maestra egresada de la Escuela Normal)La informante clave tiene 68 años y es maestra egresada en 1956 de la Escuela Normal Nacional Mixta Sarmiento de Resistencia.
DESARROLLOPRIMERA PARTE: "Período de conformación del Sistema de Educación Pública (SEP) (1880-1916)La conformación del Sistema de Educación Publica (en adelante SEP) argentino, sucede enmarcado en un contexto socio político y económico particular.Dentro del contexto político regía e este período (1880-1916) el modelo de Estado Oligárquico-Conservador. Esto significaba que el poder estaba en manos de un grupo "elite" (unos pocos-los mejores) y el gobierno estaba entonces en función de los intereses de esta "elite".Manteniendo como parte de la política económica la meta de incorporar a la Argentina al mercado mundial (crecimiento hacia fuera) se favorece la exportación de materias primas e importación de productos elaborados (Tudesco, 1970)En consecuencia se facilita y propagandiza el ingreso al territorio argentino como estrategia para incorporar la fuerza del trabajo que demandaba la incorporación al mercado mundial.Esto moviliza una gran masa inmigrante, proveniente de Italia y España y principalmente, que constituye un primer momento de inmigración en la Argentina.De este modo, comienza a configurarse un contexto social heterogéneo y diverso, cuya población estaría formada por inmigrantes, criollos, gauchos e indígenas.Este grupo poblacional era concebido por la "elite" gobernante como barbarie que era necesario civilizar.Civilizar significará entonces acciones como: educar, homogeneizar, nacionalizar, luchar contra la ignorancia.Para cumplir con este imperativo, el Estado Oligárquico-Conservador considerará a la educación como una herramienta estratégica.Mediante la educación se transmitirán contenidos que explicita o implícitamente, intentaran "obtener un tipo de hombre mas parecido al habitante de la ciudad –con hábitos de trabajo disciplina, compostura exterior costumbres y una particular cosmovisión- que la natural de un Estado con derechos y deberes políticos que le permitan formar parte en el gobierno del mismo."Este Estado denominado docente por su fuerte política educativa, dispone la creación de Escuelas Normales Nacionales para la formación de los docentes primarios, futuros funcionarios estatales.Los maestros normales nacionales se convierten según Beatriz Sarlo en una especie de "robot estatal": "el docente es un funcionario del Estado, no trabaja para la Iglesia, ni para la comunidad, tiene un titulo que se lo dio el Estado Nacional, cobra un suelo que proviene de este territorio."De este modo, el maestro es formado, pagado y acreditado por el Estado. Este título como "credencial de competencia (...) quienes lo porten. Dicho saber supone formas precisas de transmisión y apropiación."Continuaremos con el desarrollo de los rasgos del normalismo en la segunda parte.SEGUNDA PARTE
El normalismo como fenómeno consecuente del proyecto educativo oligárquico, configurará un perfil del maestro ideal que tendrán que producir las Escuelas Normales Nacionales.
Disciplina: Según Alliaud (1992) la concepción normalización remite al disciplinamiento como un requisito para ejercer el magisterio. "La primera condición para ejercer el magisterio es una conducta intachable y una moralidad probada."
En este sentido que se supone que el maestro debe dar el ejemplo ante sus alumnos, debe enseñar no solo con la palabra, sino también con el ejemplo: "... que predique con los hechos..."El énfasis se ponía en el aspecto externo de la persona. El maestro debe tener buena presencia, buen porte, buenos modales, etc. Aunque debe tener en cuenta que solo las características de auto presentación, sino también debe ser capaz de inculcar en sus alumnos los valores morales y sobre todo estéticos, considerados como legítimos y permitidos.Los textos escolares correspondientes de esta época, constituyen un medio de alcance masivo frente a la inexistencia de los "mass media" actuales. En tanto dispositivos didácticos transmiten un sistema de valores y pautas de comportamiento específicas.Según Suárez, "... ocultan pautas de disciplinamiento que comprometen un determinado ordenamiento psíquico y corporal de los alumnos y una precisa disposición de las tareas del maestro." Siguiendo esta idea, el alumno debe respetar la disciplina para poder aprender lo que el maestro enseña. "Un chico entretenido, es un chico que aprende, y un chico entretenido que aprende está en silencio."Pablo Pizzurno (1930) expresa mediante una historia de dos hermanos, como los nietos bien educados deben comportarse. Por ejemplo: "Atilio y Sara ocupan su banco, sin hacer ruido al levantar o bajar el banco. Están siempre bien sentados. No apoyan el pecho en el borde de la mesa cuando escriben, ni inclinan mucho el cuerpo (...) La maestra cuida mucho de que todos estén bien sentados o cómodos."Refiriendo se a los maestros específicamente, Felisa A. Batallada expresa "El maestro procurará con su conducta y en todas sus expresiones y maneras, inspirar a sus alumnos amor al orden, respeto a la religión, moderación y dulzura en el trato, sentimientos de honor, amor a la virtud, a la ciencia, honor al vicio, inclinación al trabajo, despego al interés, desprecio a todo lo que diga profusión y lujo, en el comer, vestir y demás necesidades de la vida."En la entrevista frente a la pregunta:¿Cual era la misión del docente? La maestra responde: "...educar, formar, dar ejemplo."Además menciona que cuando en la escuela en la que ella trabajaba daban el refrigerio o la comida, a sus alumnos les "daba lo mismo tomar una cuchara como un tenedor, y yo por ejemplo les aclaraba, les decía de buena manera: chicos no es así."
Moral: Representa un rasgo que atraviesa la misión educadora del maestro. Por lo tanto, supone un sistema de valores característicos del educador, representado por "un bloque sólido de ideas y prejuicios: racismo, higienismo autoritario, ausencia de todo respeto por la integridad y puracidad de los alumnos que el Estado y la familia habían confiado esa misma mañana del primer día de clase."
Aquí podemos ver el fuerte impacto del rasgo de la moralidad en la función de educar. Esta, a su vez, se equipara directamente con la función socializadora que se le atribuye al maestro normal.En palabras de Alliaud "la escuela publica, con un predominio bastante marcado de moralidad, se desarrolla sistemáticamente para educar-antes que para instruir- (...) esta escuela nace, pues, para socializar antes que para transmitir conocimientos."Moralizar implica también formar hábitos sistemáticamente, por ejemplo de urbanidad, buenas costumbres y formar el carácter. Estos pueden ser identificados en el texto de Pablo Pizzurno: "antes de cruzar las calles, dejan pasar los carros o coches que llegan. Son prudentes. Seden siempre el lado de la pared a las personas mayores.""Cuando le sirven la sopa no se apresuran a tomarla, esperan que los demás empiecen. No llenan demasiado al cuchara, ni hacen ruido con la boca al sorber el caldo. No soplan para enfriarlo.""Atilio y Sara son amables con sus condiscípulos. Jamás tienen una palabra grosera en los labios. Nunca hablan mal de nadie. Si otro viene a contarle algo en contra de un compañero ellos suelen decir: -debes estar equivocado... yo no lo creo... y cambian de conversación."
Los valores que deben transmitir y demostrar los maestros, se refieren a pautas especificas de comportamiento (como hemos dicho anteriormente), pero mas aun a sentimientos profundamente encarnados por el docente."Se necesita una maestra de verdad tan cumplidora del deber, puntual, activa, laboriosa, tan entusiasta, noble y bondadosa, que su vida predique con os hechos, para templar el carácter de aquel muchacho que la patria reclama con urgencia, (...) siempre recta, de alma abierta y generosa(...) poseída del sentido de la propia nacionalidad (...) patriotismo amplio, sereno y generoso..."como vimos, la función moralizadora del docente se encuentra íntimamente relacionada con la concepción del magisterio como apostolado.La analogía típica que se suele atribuir a la función del maestro se refiere a concebirlo como sacerdote. Este carácter sagrado de la educación normalista, supone por parte del "maestro laico" sacrificio, humildad, honestidad, prudencia, entrega. En palabras de Alliaud "... el maestro ‘moralizador’ mantiene los componentes sagrados del oficio, en tanto se define como ‘maestro modelo’ (...) promueve consagración, entrega, sacrificio (...) implica consagrarse a la enseñanza. (...) Tal como el obrar del sacerdote, cuanto mas sacrificada, humilde y silenciosa sea la tarea del maestro, pareciera ser mas merecedora de elogios."Este apostolado, que debe llevara cabo el maestro, es causa y efecto de la vocación a ejercer esta profesión.La vocación percibida como una voz interna, no racional, innata al "ser"maestro como un sentimiento que nace del alma.La entrevistada lo expresa claramente cuando le preguntamos si hubo alguien que influencio en la elección de su carrera: "...por vocación sincera (...) soy maestra de alma de corazón."El sacrificio y hacer prevalecer y el ejercicio de la profesión también son identificadas en la entrevista: "Yo tenia que ir 40 cuadras (...) y estaba embarazada (...) así que imagínense lo que me sacrifiqué (...) gastes del oficio como quien dice (...) por ejemplo en vez d faltar un día que podría haber faltado de titular, o tomarme una licencia porque estuve con... cólico renal muy pesado varias veces, yo me iba arrastrándome a la escuela (...), yo viví para la escuela, viví para mis alumnos. Y no para mis hijos."
Higienismo: Representa uno de los valores morales que se transmitía en el discurso y mediante el ejemplo por parte del maestro.
La higiene representa una forma de disciplinamiento y un icono de diferenciación social. De este modo el alumno seguía pautas especificas de aseo personal, esto formaba parte del autocontrol que también se promovía.Según Puiggros (1997), "... el higienismo avanzó mas aún y penetro la vida cotidiana de las escuelas, se instalo en los rituales, el la palabra de los maestros, en la aplicación concreta de la discriminación y la promoción."En el caso de Rosa del Rio esto se identifica en la siguiente expresión: "Esos chicos no parecían muy limpios, con el pelo pegoteado, los cuellos sucios, las uñas negaras. Yo me dije, esta escuela se me va a llenar de piojos. Lo primero que hay que enseñarles a estos chico es higiene."A esta situación le sigue la famosa escena de las cabezas rapadas, que representa además como la higiene es concebida como un valor moral que se expresa en características físicas.Beatriz Sarlo agrega que "ser limpio y ser aceptable moralmente eran dos conceptos que la escuela mezclaba desde los libros de lectura a las revistas para maestros."En el texto de Pablo Pizzurno se encuentra la narración de una historia que transmite pautas especificas para la formación de hábitos.Con respecto a la higiene se puede leer: "para lavarse, usa siempre agua fresca. Se lava por lo menos en dos aguas. En la primera usa el jabón. En la segunda se enjuaga. Atilio no tiene miedo al agua y se lava bien. Pasa las manos por todas las partes de la cara, es decir, por la frente, las sienes, las cejas, los ojos, las mejillas, la nariz, los labios y la barba."El "decálogo estudiantil" de F. Julio Picarel, menciona en el primer punto: "... asistiendo diariamente a clase con el cabello corto, el cuerpo limpio, los zapatos lustrados..."En la entrevista hemos podido identificar este rasgo cuando la informante expresa: "era una prioridad (...) el aseo, claro. Había chicos que venían mal vestiditos, eh... directamente tenían un solo botón en el guardapolvo."
Feminización: La posibilidad de estudiar el magisterio representa en este periodo (1880-1916) un nuevo camino para el desempeño de la mujer.
Acceder a la profesión de maestro tiene dos significados que varían según el origen social de las mujeres. "La carrera docente aseguraba cierta ‘formacion cultural’ para las mujeres de sectores sociales mas elevados, mientras que para los sectores sociales mas bajos era una vía legitima de ascenso social."En este sentido, Cucuzza considera que la mujer en el siglo 19 debía optar entre "la singer o la tiza"; aludiendo de este modo a que, en este momento histórico, las mujeres no tenían la posibilidad de elegir que hacer con su futuro. Se preguntan entonces si debían dedicarse a la costura y los quehaceres domésticos o abandonar estas tareas y dedicarse a la docencia.Además, de este sentido atribuido la feminización, se concibe a "la mujer como educadora por excelencia" Entendiéndose según esta concepción que la mujer gracias a su natural instinto maternal posee características singulares que garantizarían la función educadora y socializadora del maestro.Tales cualidades se manifiestan en términos de dulzura, gracia, pureza, sensibilidad, amor, temperancia, ternura, bondad, entrega, belleza."Se necesita una maestra de verdad, que asume su profesión (...) que sintiéndose feliz en presencia de losa niños confunda su alma con la de ellos (...) noble y bondadosa (...) respetuosa y amable (...) que haga resplandecer en el corazón de aquel muchacho la sagrada llama del patrio amor, de ese patriotismo amplio, sereno, y generoso..." (Juana Bricca de Arrastra, "se necesita una maestra, citada en Sarlo, B. p. 40-41)con relación al origen social de las mujeres podemos identificar en el caso de Rosa del Rio el significado del magisterio como vía de movilidad social, porque ella provenía de un sector social bajo, hija de padres inmigrantes y miembro de una numerosa familia.Rosa del Rio tenia para optar por picar solapa en el taller de su padre o ser maestra, y ella deseaba ser maestra. "hasta que un día le dije ( a mi padre): ‘¿usted quiere que yo me quede toda la vida picando solapas?’Yo quiero estudiar para maestra y en la escuela me dijeron que puedo pedir un beca"Acceder a la carrera docente representa para Rosa del Rio, acceder a un nuevo mundo lleno de significados desconocidos por ella: "la escuela Normal se había convertido para mi ene l mejor lugar que había conocido hasta ese momento: iban chicas mas finas que las que yo trataba en el barrio, chicas de buena familia, algunas copetudas también (...) yo quería ser como esa gente."Esto seria en palabras de Pineau: "jugas a ser Sissi la emperatriz una vez por día", escapando temporalmente de su realidad u origen social e introduciéndose en ese espacio mágico y novedoso (la escuela)Por otra parte, en relación a la movilidad social que facilitaría en las mujeres la docencia, Beatriz Sarlo agrega que las maestras "podían llegar a posiciones intermedias de dirección." (p. 69) Es por este motivo que es común ver que los cargos directivos eran ocupados por mujeres. En cambio, los cargos de inspectores de escuelas primarias y miembros del consejo de educación, son ocupados en su mayoría por hombre.Esto se relaciona además con el prestigio que suponía ejercer la docencia. Aunque el reconocimiento económico para con el maestro no era absolutamente proporcionado en relación al prestigio social y a la importancia de la tarea educadora. Pero, frente a tal desproporción el docente no tenia derecho reclamar: "...la tarea de enseñar se asemeja a una obra de caridad, por la cual hasta parecía ilícito reclamar recompensas de cualquier tipo."En los datos obtenidos en la entrevista, podemos identificar el prestigio social del que gozaba el maestro: "... antes un maestro era un maestro, (...) como un gobernador que se le rendía homenaje."Sin embargo, como hemos explicado anteriormente, no se corresponde este prestigio, con el reconocimiento del maestro. En la entrevista, la maestra responde con respecto al sueldo: "...siempre fue pobre (...) de directora ganaba un poco mas pero no...m siempre ... a nosotros no nos valoraron nunca."A pesar de esto el sueldo del maestro (en especial con cargos de directores) fue relativamente alto: "en 1921 una directora de escuela ganaba entre 500 y 600 pesos, contra los 1000 pesos de un inspector general."Por ultimo, la entrevistada también coincide con que la mayoría de los maestros normales son mujeres "...pero maestros había muy pocos."
Homogenización: Como hemos mencionado en la primera parte, la política estatal busca por medio de la educación llevar a cabo la consolidación nacional.
El carácter de información y homogenización cultural y nacional es atribuido a directamente a la función educadora del maestro.Por lo tanto, el maestro deberá encargarse de un reconversión social, transmitiendo contenidos legitimados por el gobierno que contribuyen a lograr un conciencia e identidad nacional argentina.
De este modo, los contenidos se remitirán a historia, geografía, idiomas nacionales, buscando a si inculcar los sentimientos de nación y patriotismo en los alumnos.El proceso de homogeneización servirá para civilizar a la barbarie, y crear un nuevo sujeto: patriótico y trabajador.Una manifestación de este rasgo esta representada por el guardapolvo blanco. Concebido este como icono de igualdad, uniformidad, pureza, aunque también significa la imposición de identidades culturales y sistemas de valores, ocultando bajo ese uniforme la diversidad cultural que en aquel momento no fue respetado y fue entendida como barbarie.Por otra parte, otro mecanismo que respondió a la homogeneización fue la creación de escuelas Normales Nacionales. Se intento así unificar el territorio argentino pero sobre todo controlar las soberanías provinciales (sabiendo que en este momento la argentina estaba dividida en provincias y territorios nacionales)Tal homogenización traducida en mecanismos de control por parte del Estado, se manifiesta también en el fuerte carácter prescriptito que adhiere el maestro normal.Como ya hemos mencionado, los textos escolares y el fuerte hincapié que se realiza en cuanto al como enseñar, constituyen dispositivos didácticos, que transmiten pautas de comportamiento especificas.El maestro debe ejecutar metodologías rescriptas de ante mano "la lectura de las recetas para la enseñanza de cualquier normalista de las primeras décadas del siglo hace evidente el alto contenido prescriptito asignado a la practica docente."Esto puede reflejarse en la entrevista , cuando el informante habla de otras funciones que debía cumplir: "tareas co-programáticas, si en todas las escuelas teníamos, otra tarea daban... (por ejemplo club de madres)"
CONCLUSIONEl desarrollo de este informe nos ha permitido analizar los rasgos del normalismo, profundizando el proceso iniciado en la instancia del primer parcial.Este análisis lo hemos realizado con ejemplificaciones encontradas en los libros de textos escolares y con datos provenientes de la entrevista realizada a nuestra informante calve (fuentes primarias)Creemos conveniente explicitar aquí que los limites entre los rasgos, mencionados en el desarrollo son difusos. Por lo tanto hemos considerado adecuado en la explicaron de los mismos realizarlos entre si.Es así como podremos encontrar que en un categoría o rasgo general, pueden hallarse incluidos otros rasgos estrechamente vinculados.La experiencia de la entrevista a una maestra normal, nos pareció algo novedoso, aunque esta no sea la primera que realizamos grupal mente. Tener la oportunidad de descubrir y tomar conciencia a través de las respuestas de la entrevistada, del importante papel que juega la vocación en el normalismo, fue lo mas interesante de esta experiencia.Esto nos motivo a pensar por ejemplo en la continuidad de este rasgo en los educadores de la actualidad.Pensar también que si bien la vocación "innata" no ha desaparecido, podemos plantear otro tipo de vocación, el que adquiere en ,los procesos de aprendizaje de carecer critico y reflexivo, en este sentido, coincidimos con Tenti Fanfani cuando expresa que "la época del apostolado ya no pertenece al presente (...) la sociedad necesita profesores profesionales (...) y no esperar a que vengan apóstoles el enseñanza que la rediman" (El oficio de ser maestro: contradicciones iniciales, p. 98)Lo anteriormente dicho, refleja el resultado eun proceso grupal que hemos iniciado o al comienzo de esta cátedra. Por este motivo ,la modalidad del trabajo nos parece positiva, porque permite realizar un proceso de adquisición de un marco teórico, como primera medida y su posterior relación con fuentes primarias, eviantanda si que todo ese marco de referencia quede suelto, "colgado", sin relacionarse con nuestra realidad.
BIBLIOGRAFÍA ALLIAUD, Andrea (1992) "Los maestros y su historia: apuntes para la reflexión" En: Revista Argentina de
Educación. Año X N° 18, Asociación de Graduados en Ciencias de la Educación, p. 69-91 ARTIEDA, T. (2003) "La conformación del sistema de educación pública en Argentina. 1880-1916" Serie
Cuadernos de cátedra de Historia de la Educación Argentina. Facultad de Humanidades, Departamento de Ciencias de la Educación.
PUIGGROS, Adriana (1990) Sujetos, disciplina y currículo en los orígenes del sistema educativo argentino, Bs. As., Galerna (cap. 1 selección: "La implantación pedagógica" y "Las masas populares y el sujeto pedagógico sarmientito") p. 80-84; 86-88
PUIGGROS, Adriana (1990) "Sociedad civil y Estado en los orígenes del sistema educativo argentino" Bs. As. Galerna. Introducción, p. 7-12
PUIGGROS, Adriana (1997) "Qué paso con la educación argentina. Desde la conquista hasta el menemismo" Bs. As. Editorial Kapeluz
SARLO, Beatriz (1998) "La máquina cultural. Maestras, traductores y vanguardistas" Bs. As. Ariel, cap. 1, p. 9-93
SUAREZ, Daniel (1994) "Normalismo, profesionalización y formación docente. Nota para un debate inconcluso" En: La Educación, Revista Interamericana de desarrollo Educativo, Año XXXVIII, N° 118, p. 285-300
PINEAU, Pablo "Historia de la formación docente y demandas actuales" En Revista del Nordeste "Ciencias de la Educación" segunda época N° 19 (2003) p. 23-33
PIZZURNO, Pablo (1930) "Prosigue" (El escolar 2°) Libro segundo de lectura corriente. Bs. As. Cabaut y Cia. Editores (Fuente primaria)
LATALLADA, Felisa "Hogar y patria" Desinteres y patriotismo. Librería: La Facultad de Juan Roldan.Bs. As. PICAREL, Julio "decálogo estudiantil" 8fuente primaria) TENTI FANFANI, E. El arte del buen maestro. Cap. 4 "El oficio del maestro: contradicciones iniciales"
(1998)Ed. Paz Mexico.
Alumnas:Gutiérrez, EstefaníaTroisi, Ma. SoledadVega, ClaudiaVera, Cecilia-UNNE-FACULTAD DE HUMANIDADESDEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓNPROFESORADO EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓNHISTORIA DE LA EDUCACION ARGENTINA
MODERNIDAD Y POSMODERNIDAD: UNA OPTICA DESDE AMERICA LATINA.
ROBERTO FOLLARI.
I. MODERNIDAD, POSMODERNIDAD, MODERNIZACION, MODERNISMO.
POSMODERNIDAD:
El termino es equívoco y vale la pena ir determinando lentamente el concepto.
Partimos de la hipótesis: si hay una “conciencia posmoderna”, ello será porque hay condiciones materiales y sociales que lo posibilitan y constituyen.
Surgen las preguntas:
1- ¿ Se trata de una “actitud” de algunos en esta época o del perfil de la época como tal?
2- ¿ Hace al ámbito de la vida cotidiana o a campos especializados como el arte y la teoría?
3- ¿ Está en ruptura con la modernidad o se trata de su continuidad?
4- ¿ Es el fin de lo moderno, o solo un bache más en su derrotero?
5- ¿ Implica la toma de partido de una actitud crítica, o de aceptación conservadora de lo existente?
6- ¿ Puede haber una admisión de la posmodernidad que impugne los efectos de esta?
Respuestas tentativas:
1- Lo posmoderno aparece a la vez como una época y como una actitud peculiar que algunos asumen dentro de ella.
Hay quienes afirman que existe una actitud posmoderna aunque no haya posmodernidad social-estructural.
Hay quienes sostienen que estarían “objetivamente” dentro de esta sociedad y quienes añaden a esta una toma de conciencia “correlativa” (una “actitud posmoderna”).
2- Antes que Lyotard “hablara” de “condición posmoderna” aplicada a lo social, tenía considerable desarrollo en el arte y la arquitectura. El arte como intuición sensible captó una situación social en curso y la postuló como estilo. Recién en la década del 80 la teoría social dio cuenta de la sociedad como “posmoderna”.
Hay facticamente una sociedad posmoderna con modalidades de vida cotidiana distinguibles de las modernas.
3- La posmodernidad es el rebosamiento de lo moderno, no su superación (aufhebung) recuperante hegeliana, sino una aceptación/profundización (vorwinding) en el sentido de Heidegger. Se trata de la culminación de lo moderno donde esto produce efectos paradojales. La racionalidad instrumental lleva a la saturación sobre esa misma racionalidad, a un debilitamiento de la voluntad política e instrumental. Lo posmoderno no es lo contrario de lo moderno, es la culminación de la modernidad donde ésta, a través de su propio impulso se niega a sí misma.
4- Entre los apocalípticos que hablan de “finales” de un período histórico por moda o radicalidad estetizante y los que se niegan a advertir la profundidad de la crisis, podemos intentar no un vacío “termino medio” sino una conceptualización fundada. Estamos ante una crisis sin precedentes de la modernidad, cuya profundidad y extensión la presentan como estructural, global y prefigura una duración importante (Lo Futurible. J. Xubiri).
5- Una severa confusión se da en el debate sobre posmodernidad cuando se acusa a quienes creen constatar la existencia de una condición histórica posmoderna de ser apóstoles de lo posmoderno. Hay contraejemplos notorios: Lipovetski está lejos de ensalzar la situación que nos expone; lo mismo F. Jameson, Baudrillard, y tantos otros.
Es preciso distinguir entre quienes aceptan que existe una sociedad posmoderna, que hacen su celebración y apología, y quienes la critican o, al menos, vacilan en el decurso de sus textos.
Hay tanta posmodernidad impugnadora y contestataria como complaciente y adaptativa.
El fenómeno social posmoderno como tal, y los autores que lo suscriben/celebran, resultan conservadores. No solo porque las categorías de “progresista/reaccionario” son propias de la modernidad y carecen de sentido aplicadas a lo posmoderno (según Vattimo), sino también porque aún manteniendo la perspectiva anterior la posmodernidad resulta “critica” en muchos aspectos: liquidación de la teleología, crítica del logocentrismo (la palabra como centro), ataque a la representación (también en el sentido político), remoción del concepto de identidad, denuncia de la transparencia.
Las críticas desde la izquierda tradicional guardan sus fundamentos (contornos, calidades diferentes): pérdida de la noción de proyecto global social, acusan de narcisismo.
Estamos ante una situación polifacética y contradictoria; a veces, es el mismo aspecto el que resulta ambivalente. Por ej., el ataque posmoderno a la totalidad ha golpeado contra totalitarismos, centralizaciones, jerarquizaciones que pretendían legislar sobre todo y por sobre todos y ha recuperado socialidad directa, cotidianeidad. Pero no percibe el todo, éste ya no es epistemológicamente estructurable, globalmente formalizable. La crisis arrastra al campo de la desesperanza, al individualismo y al descompromiso con todo aquello que trascienda lo personal.
MODERNIDAD, MODERNIZACION, MODERNISMO
Hay una posición que se refiere a la modernidad en términos del maquinismo y la revolución industrial. Sería según Marx la modificación radical de los modos “tradicionales de la existencia por las oportunidades que ofrecen las grandes ciudades”.
Se trata de la modernidad de las nacientes metrópolis que Baudelaire saludó de modo ambivalente y cuya “culminación” se cumpliría en el mundo tecnologizado de los siglos XIX y XX.
Otra interpretación de lo moderno ubica su inicio desde el siglo XVI como fin del medioevo: final de la legitimación teológica del poder político; aparición de la vida urbana como centro económico y cultural; individualización de lo económico e ideológico; desplegamiento de la noción de “razón” en todos los campos de la existencia social (necesidad de racionalización creciente de los procesos de producción y acumulación económica). Surgimiento de la ciencia empírica moderna (Copérnico, Galileo), aparición de la Gnoseología; sintetizar la filosofía con la ciencia de la época.
La revolución industrial del siglo XIX es una radicalización de las tendencias existentes desde el XVI.
Con respecto a estas características de lo moderno que planteo Berman es importante tener en cuenta las sugerencias de Heidegger, figura central en la discusión sobre posmoderno y el tema del “fin de la metafísica”. No el Heidegger “antropologizado” de “El Ser y el Tiempo”.
Tan “natural” se vuelve esa, forma de pensar lo real como objeto de manipulación instrumental, que Habermas en un intento de mezclar lo trascendental y lo empírico, propuso hacia 1920 que el interés constituía el marco trascendental de ordenación de la experiencia posible, en términos de apriorismo kantiano. El mismo Habermas ha caracterizado la modernidad en base a dos operaciones: a) la del sistema (economía y estado burgués) del mundo-de-lo-vivido con la separación entre expertos y legos; b) las preferidas suposiciones de la intersubjetividad vivida en tres esferas autónomas: moral, ciencia y arte.
La “racionalización “ del mundo -que Habermas había analizado en los términos clásicos de la crítica de Francfort- irá minando las formas clásicas de legitimación a la vez que disminuyendo el espacio de la interacción comunicativa.
Dentro de la reivindicación del campo del lenguaje que hace en su particular recepción de Marx y Freud, nos encontramos ante la necesidad de recuperar una situación de comunidad lingüística ideal.
Los sujetos, movidos por el interés práctico donde en un sentido emancipatorio, puedan retomar la discusión sobre fines y el modelo de sociedad que desean.
Para Habermas, por la valoración que hace de las filosofías de la conciencia y de la acción racional, no se trata de acabar con la modernidad, sino por lo contrario de hacer valer sus mejores promesas.
Esas propuestas de la modernidad se dan con el Iluminismo, en su búsqueda de fundar una orientación racional de la acción. Por eso el tema del Iluminismo ha estado en el centro de la discusión sobre moderno y posmoderno.
La expresión “modernización” (no siempre deslindada de la de “modernidad”), se refiere no a una época, sino a un proceso. La modernización no hace “al llegar a la época moderna”, sino a los grados más altos de la racionalización científico-terminológica que caracteriza a tal época. Es un término más ligado a procesos contemporáneos, de plazos más bien breves, lo que conlleva su presencia más directa en el debate político acerca de los modelos de sociedad deseable.
No es lo mismo la modernización de la época de Baudelaire que la del presente en Alemania o en Japón. Además de esa problemática ligada a los niveles de desarrollo diversos de las formaciones sociales, cabe distinguir “regiones” de la modernización: la economía, la sociocultural, etc.. Estas regiones se vinculan entre sí, pero no dentro de una temporalidad unívoca y homogénea.
Por ej. es posible postular la modernización económica como opuesta a la cultural (neoconservadorismo estadounidense y sus seguidores los neoliberales latinoamericanos), a la inversa , apoyar la cultura sin adherir a la económica.
El “modernismo” puede referir a quienes hicieron la exaltación de la modernidad, significado excesivamente genérico en las esferas del arte y el pensamiento.
Sin embargo, aquello denominado modernismo ha sido bastante más vasto y contradictorio: han formado parte de él expresionismo, el futurismo, la música atonal, el cubismo, el constructivismo en cine y teatro, etc. No estamos ante un movimiento unívoco, sino ante una serie de ramificaciones que se entrecruzan y
diferencian; solo en un sentido muy genérico pueden responder a un mismo nombre. Todo eso, sucedido a fines del siglo XIX y principios del XX, sobre el fondo de una historia social complejizada que es la que da lugar a las nuevas formas artísticas, y en base al uso de los diferentes medios que van surgiendo a través de las cambiantes tecnologías.
En cuanto a la valorización positiva o negativa de la modernidad, hay en el modernismo diversas variantes.
El Modernismo estuvo unificado por la acción de “vanguardia”, por ser rupturista y renovador en la forma, y por plantear para el arte una función privilegiada de la crítica social del presente (dicha crítica podría implicar la aceptación o la denigración de la modernidad).
Distinguimos el modernismo de la simple aceptación y apología del modo de vida “proyectual” que distingue a la modernidad y del apoyo a la funcionalización del mundo por la racionalidad instrumental, y el “progreso” científico-técnico.
tedesco3. APRENDER A VIVIR JUNTOS¿Por qué es necesario insistir hoy en la necesidad de aprendera vivir juntos? Si bien vivimos un período donde muchas transformacionespueden tener carácter transitorio, existen suficientes evidencias quehacen posible sostener que, en el nuevo capitalismo, la posibilidad devivir juntos no constituye una consecuencia «natural» del orden socialsino una aspiración que debe ser socialmente construida. La solidaridadque exige este nuevo capitalismo no es la solidaridad orgánica propia dela sociedad industrial, sino una solidaridad reflexiva, consciente, quedebe ser asumida con grados muchos más altos de voluntarismo que enel pasado. En este contexto, algunos conceptos y debates tradicionalesdeben ser revisados. Así, por ejemplo, reforzar el vínculo entre educacióny cohesión ya no puede ser considerado simplemente como una aspiraciónconservadora y reproductora del orden social dominante. A lainversa, promover estrategias educativas centradas en el desarrollo delindividuo no constituye necesariamente un enfoque liberador, alternativoa las tendencias dominantes.Asistimos a fenómenos de individualismo asocial y defundamentalismo autoritario que comparten una característica común:la negación de la dimensión política de la sociedad. En el primer caso, lasdecisiones se toman en función de la lógica del mercado y el ciudadanoes reemplazado por el consumidor o el cliente. En el segundo, elciudadano es reemplazado por el grupo, el clan, la tribu o cualquier otraforma de identidad adscriptiva. Vivir juntos, en cambio, siempre haimplicado la existencia de un compromiso con el otro. La elaboración de
este compromiso, a diferencia de la dinámica propia de la sociedadindustrial, ya no puede surgir como producto exclusivo de determinacioneseconómicas o culturales. Debe, en cambio, ser construido de maneraJ. C. TEDESCOREVISTA IBEROAMERICANA DE EDUCACIÓN. N.º 55 (2011), pp. 31-47
3399más voluntaria y más electiva. Esta es la razón última por la cual elobjetivo de vivir juntos constituye un objetivo de aprendizaje y un objetivode política educativa. Intentar comprender esta situación constituye unpaso necesario para brindar un soporte teórico sólido y un sentidoorganizador a la definición de líneas de acción para todos aquellos quetrabajan por una sociedad más justa y solidaria.A partir de este punto de apoyo teórico, es posible postularalgunas líneas de trabajo pedagógico. En primer lugar, obviamente, todoel análisis efectuado hasta aquí pone de relieve la importancia queadquiere la introducción en las prácticas educativas de los objetivos decohesión social, de respeto al diferente, de solidaridad, de resoluciónde los conflictos a través del diálogo y la concertación. En este sentido,es posible analizar el concepto de escuela como ámbito «artificial» desocialización. La apertura de la escuela a las demandas sociales nosignifica reproducir dentro de ella las experiencias que ya existen fuera,ni tampoco acomodarse a las tendencias dominantes en las prácticassociales. La escuela puede, y debe, responder a la demanda social decompensación del déficit de experiencias de socialización democráticaque existe en la sociedad.Las reflexiones y las prácticas que se derivan de estos postuladosteleológicos pueden dividirse en dos grandes categorías: las relacionadascon la dimensión institucional de la educación y las relacionadascon el proceso de enseñanza-aprendizaje.Desde la dimensión institucional es preciso revisar todo eldebate acerca de la descentralización de la educación, la autonomía a lasescuelas e, incluso, las propuestas que tienden a fortalecer las alternativaseducativas basadas en las nuevas tecnologías e individualizar cadavez más el proceso pedagógico. La autonomía y la individualización seorientan a fortalecer el polo de la libertad y el reconocimiento de laidentidad. Sin embargo, un proceso de autonomía e individualizaciónque no se articule con la pertenencia a entidades más amplias rompe lacohesión social y, en definitiva, des-socializa. La autonomía y la personalizaciónno son incompatibles con la vinculación con el otro. La escueladebería, desde este punto de vista, promover experiencias masivas deconectividad –favorecidas ahora por las potencialidades de las nuevastecnologías– con el diferente, con el lejano. En este sentido, un puntomuy importante es el que se refiere a la distribución espacial de lasescuelas. En la medida que la población tiende a segmentarse, los barriosson cada vez más homogéneos y los contactos entre diferentes sectoresLos desafíos de la educación básica en el siglo XXIREVISTA IBERO-AMERICANA DE EDUCAÇÃO. N.º 55 (2011), pp. 31-47
4400de población, más difíciles. Las escuelas deberían promover masivosprogramas de intercambio, de contactos, de programas comunes,interbarriales, intercomunales, transfronterizos, etcétera.Por otra parte, la autonomía y la individualización tampoco sonincompatibles con la definición de objetivos comunes, de estándares
comunes en términos de aprendizaje, cuya responsabilidad le cabe alEstado central, tanto en su definición como en su regulación.Desde el punto de vista del aprendizaje, la cuestión que estamosanalizando pone de relieve que no se trata solo de aspectos cognitivos. Laformación ética en particular y la formación de la personalidad en generaltrascienden lo cognitivo. Al respecto, nos parece pertinente retomar elconcepto de «escuela total», que ya fuera presentado hace algunos añoscomo concepto que puede ayudar en la búsqueda de caminos paraenfrentar este nuevo desafío (TEDESCO, 1995, cap. 6).4. APRENDER A APRENDERLos pronósticos acerca de la importancia creciente que asumirála función de aprender a aprender en la educación del futuro se basan endos de las características más importantes de la sociedad moderna: lasignificativa velocidad que ha adquirido la producción de conocimientosy la posibilidad de acceder a un enorme volumen de información. Adiferencia del pasado, los conocimientos e informaciones adquiridos enel período de formación inicial en las escuelas o universidades nopermitirán a las personas desempeñarse por un largo período de su vidaactiva. La obsolescencia será cada vez más rápida, obligando a procesosde reconversión profesional permanente a lo largo de toda la vida. Peroademás de la significativa velocidad en la producción de conocimientos,también existe ahora la posibilidad de acceder a una cantidad enorme deinformaciones y de datos que nos obligan a seleccionar, organizar yprocesar la información para poder utilizarla.En estas condiciones, y para decirlo rápidamente, la educaciónya no podrá estar dirigida a la transmisión de conocimientos y de informacionessino a desarrollar la capacidad de producirlos y de utilizarlos.Este cambio de objetivos está en la base de las actuales tendenciaspedagógicas, que ponen el acento en los fenómenos meta-curriculares.David Perkins, por ejemplo, nos llama la atención acerca de la necesidadJ. C. TEDESCOREVISTA IBEROAMERICANA DE EDUCACIÓN. N.º 55 (2011), pp. 31-47
4411de distinguir dos tipos de conocimientos: los de orden inferior y los deorden superior. Los primeros son los conocimientos sobre determinadasáreas de la realidad. Los segundos son conocimientos sobre el conocimiento.El concepto de «meta–currículo» se refiere, precisamente, alconocimiento de orden superior: conocimientos acerca de cómo obtenerconocimientos, acerca de cómo pensar correctamente, acerca de nocionestales como hipótesis y prueba, etc. (al respecto ver, por ejemplo,PERKINS, 1995 y MACLURE y DAVIES, 1995).Si el objetivo de la educación consiste en transmitir estosconocimientos de orden superior, el papel de los docentes no puedeseguir siendo el mismo que en el pasado. Su función se resume, desdeeste punto de vista, en la tarea de enseñar el oficio de aprender, lo cualse contrapone al actual modelo de funcionamiento de la relación entreprofesor y alumno, donde el alumno no aprende las operaciones cognitivasdestinadas a producir más conocimiento sino las operaciones quepermiten triunfar en el proceso escolar. En el modelo actual, el oficio dealumno está basado en una dosis muy alta de instrumentalismo, dirigidoa obtener los mejores resultados posibles de acuerdo a los criterios deevaluación, muchas veces implícitos, de los profesores.
¿En qué consiste el oficio de aprender? Al respecto, es interesanteconstatar que los autores que están trabajando sobre este conceptoevocan la metáfora del aprendizaje tradicional de los oficios, basado enla relación entre el experto y el novicio. Pero a diferencia de los oficiostradicionales, lo que distingue al experto del novicio en el proceso deaprender a aprender es la manera cómo encuentran, retienen, comprendeny operan sobre el saber en el proceso de resolución de un determinadoproblema.A partir de esta pareja experto-novicio, el papel del docente sedefine como el de un acompañante cognitivo. En el proceso clásico deaprendizaje de determinados oficios el procedimiento utilizado por elmaestro es visible y observable: el maestro muestra cómo se hacen lascosas. En el aprendizaje escolar, en cambio, estos procedimientos estánocultos y el maestro debe ser capaz de exteriorizar un proceso mentalgeneralmente implícito. El acompañante cognitivo debe, por ello, desarrollaruna batería de actividades destinadas a hacer explícitos loscomportamientos implícitos de los expertos, de manera tal que el alumnopueda observarlos, compararlos con sus propios modos de pensar, paraluego, poco a poco, ponerlos en práctica con la ayuda del maestro y delos otros alumnos (DELACÔTE, 1996). En síntesis, pasar del estado deLos desafíos de la educación básica en el siglo XXIREVISTA IBERO-AMERICANA DE EDUCAÇÃO. N.º 55 (2011), pp. 31-47
4422novicio al estado de experto consiste en incorporar las operaciones quepermiten tener posibilidades y alternativas más amplias de comprensióny solución de problemas.El concepto de acompañante cognitivo permite apreciar loscambios en el papel del maestro o del profesor como modelo. En elesquema clásico de análisis de la profesión docente, el perfil «ideal» deldocente era definido a partir de rasgos de personalidad ajenos a lapráctica cotidiana de la enseñanza. En este nuevo enfoque, en cambio,el docente puede desempeñar el papel de modelo desde el punto de vistadel propio proceso de aprendizaje.La modelización del docente consistiría, de acuerdo a esteenfoque, en poner de manifiesto la forma en que un experto desarrolla suactividad, de manera tal que los alumnos puedan observar y construir unmodelo conceptual de los procesos necesarios para cumplir con unadeterminada tarea. Se trata, en consecuencia, de exteriorizar aquello quehabitualmente es tácito e implícito (DELACÔTE, 1996, p. 159).Sobre estas bases, el desempeño docente permitiría, al menosteóricamente, superar algunos dilemas tradicionales, particularmente elproducido alrededor de la identidad del profesor como educador o comoespecialista en su disciplina. Desde el momento en que la tarea deenseñar no se reduce a transmitir conocimientos e informaciones de unadisciplina –la historia, por ejemplo– sino las operaciones que definen eltrabajo del historiador, la dicotomía entre la enseñanza y el trabajocientífico tiende a reducirse. Este enfoque implica, obviamente, unesfuerzo mucho mayor en el proceso de aprendizaje, tanto por parte delprofesor como de los alumnos y abre una serie muy importante deproblemas para la formación inicial de los profesores, sus modalidadesde trabajo pedagógico, sus criterios de evaluación y los materialesdidácticos.Aprender a aprender también modifica la estructura institucional
de los sistemas educativos. A partir del momento en el cual dejamos deconcebir la educación como una etapa de la vida y aceptamos quedebemos aprender a lo largo de todo nuestro ciclo vital, la estructura delos sistemas educativos está sometida a nuevas exigencias. La educaciónpermanente, la articulación estrecha entre educación y trabajo, losmecanismos de acreditación de saberes para la reconversión permanente,etc., son algunos de los nuevos problemas y desafíos que la educacióndebe enfrentar en términos institucionales.
Vivir en la Sociedad de la InformaciónOrden global y dimensiones locales en el universo digitalRaúl Trejo Delarbre (1) Investigador titular en el Instituto de Investigaciones Sociales de laUNAMEste material es de uso exclusivamente didáctico.Vivimos en un mundo pletórico de datos, frases e íconos. La percepción que los sereshumanos tenemos de nosotros mismos ha cambiado, en vista de que se ha modificado laapreciación que tenemos de nuestro entorno. Nuestra circunstancia no es más la del barrioo la ciudad en donde vivimos, ni siquiera la del país en donde radicamos. Nuestroshorizontes son, al menos en apariencia, de carácter planetario.Eso no significa que estemos al tanto de todo lo que sucede en todo el mundo. Lo queocurre es que entre los numerosos mensajes que recibimos todos los días, se encuentranmuchos que provienen de latitudes tan diversas y tan lejanas que, a menudo, ni siquieraacertamos a identificar con claridad en dónde se encuentran los sitios de donde provienentales informaciones.Se habla mucho de la Sociedad de la Información. ¿Qué rasgos la definen? ¿En quéaspectos resulta novedosa? ¿En qué medida puede cambiar la vida de nuestros países?¿Qué limitaciones tiene ese nuevo contexto? En estas páginas queremos dar respuestasiniciales a esas interrogantes.Diez rasgos de la Sociedad de la InformaciónA ese nuevo contexto lo definen características como las siguientes.1. Exuberancia.. Disponemos de una apabullante y diversa cantidad de datos. Se trata deun volumen de información tan profuso que es por sí mismo parte del escenario endonde nos desenvolvemos todos los días.2. Omnipresencia. Los nuevos instrumentos de información, o al menos sus contenidos,los encontramos por doquier, forman parte del escenario público contemporáneo (son enbuena medida dicho escenario) y también de nuestra vida privada. Nuestros abuelos (obisabuelos, según el rango generacional en el que estemos ubicados) fueroncontemporáneos del surgimiento de la radio, se asombraron con las primerastransmisiones de acontecimientos internacionales y tenían que esperar varios meses aque les llegara una carta del extranjero; para viajar de Barcelona a Nueva York lo másapropiado era tomar un buque en una travesía de varias semanas. La generaciónsiguiente creció y conformó su imaginario cultural al lado de la televisión, que durantesus primeras décadas era sólo en blanco y negro, se enteró con pasmo y gusto de los
primeros viajes espaciales, conformó sus preferencias cinematográficas en la asistenciaa la sala de cine delante de una pantalla que reflejaba la proyección de 35mm y hatransitado no sin asombro de la telefonía alámbrica y convencional a la de caráctercelular o móvil. Los jóvenes de hoy nacieron cuando la difusión de señales televisivaspor satélite ya era una realidad, saben que se puede cruzar el Atlántico en un vuelo deunas cuantas horas, han visto más cine en televisión y en video que en las salasRaúl Trejo Delarbre. Vivir en la Sociedad de la Información. Orden Global y dimensiones locales enel universo digital.Página 2tradicionales y no se asombran con la Internet porque han crecido junto a ella durante laúltima década: frecuentan espacios de chat, emplean el correo electrónico y manejanprogramas de navegación en la red de redes con una habilidad literalmente innata. Esaes la Sociedad de la Información. Los medios de comunicación se han convertido en elespacio de interacción social por excelencia, lo cual implica mayores facilidades para elintercambio de preocupaciones e ideas pero, también, una riesgosa supeditación a losconsorcios que tienen mayor influencia, particularmente en los medios de difusión abierta(o generalista, como les llaman en algunos sitios).3. Irradiación. La Sociedad de la Información también se distingue por la distancia hoyprácticamente ilimitada que alcanza el intercambio de mensajes. Las barrerasgeográficas se difuminan; las distancias físicas se vuelven relativas al menos encomparación con el pasado reciente. Ya no tenemos que esperar varios meses para queuna carta nuestra llegue de un país a otro. Ni siquiera debemos padecer lasinterrupciones de la telefonía convencional. Hoy en día basta con enviar un correoelectrónico, o e-mail, para ponernos en contacto con alguien a quien inclusoposiblemente no conocemos y en un país cuyas coordenadas tal vez tampocoidentificamos del todo.4. Velocidad. La comunicación, salvo fallas técnicas, se ha vuelto instantánea. Ya no espreciso aguardar varios días, o aún más, para recibir la respuesta del destinatario de unmensaje nuestro e incluso existen mecanismos para entablar comunicación simultánea aprecios mucho más bajos que los de la telefonía tradicional.5. Multilateralidad / Centralidad. Las capacidades técnicas de la comunicacióncontemporánea permiten que recibamos información de todas partes, aunque lo másfrecuente es que la mayor parte de la información que circula por el mundo surja de unoscuantos sitios. En todos los países hay estaciones de televisión y radio y en muchos deellos, producción cinematográfica.. Sin embargo el contenido de las series y los filmesmás conocidos en todo el mundo suele ser elaborado en las metrópolis culturales. Esatendencia se mantiene en la Internet, en donde las páginas más visitadas son de origenestadounidense y, todavía, el país con más usuarios de la red de redes sigue siendoEstados Unidos.6. Interactividad / Unilateralidad. A diferencia de la comunicación convencional (como laque ofrecen la televisión y la radio tradicionales) los nuevos instrumentos para propagarinformación permiten que sus usuarios sean no sólo consumidores, sino además
productores de sus propios mensajes. En la Internet podemos conocer contenidos detoda índole y, junto con ello, contribuir nosotros mismos a incrementar el caudal de datosdisponible en la red de redes. Sin embargo esa capacidad de la Internet sigue siendopoco utilizada. La gran mayoría de sus usuarios son consumidores pasivos de loscontenidos que ya existen en la Internet.7. Desigualdad. La Sociedad de la Información ofrece tal abundancia de contenidos ytantas posibilidades para la educación y el intercambio entre la gente de todo el mundo,que casi siempre es vista como remedio a las muchas carencias que padece lahumanidad. Numerosos autores, especialmente los más conocidos promotores de laInternet, suelen tener visiones fundamentalmente optimistas acerca de las capacidadesigualitarias y liberadoras de la red de redes (por ejemplo Gates: 1995 y 1999 yNegroponte, 1995). Sin embargo la Internet, igual que cualquier otro instrumento para lapropagación y el intercambio de información, no resuelve por sí sola los problemas delmundo. De hecho, ha sido casi inevitable que reproduzca algunas de las desigualdadesmás notables que hay en nuestros países. Mientras las naciones más industrializadasextienden el acceso a la red de redes entre porcentajes cada vez más altos de susciudadanos, la Internet sigue siendo ajena a casi la totalidad de la gente en los paísesmás pobres o incluso en zonas o entre segmentos de la población marginados aún enlos países más desarrollados.8. Heterogeneidad. En los medios contemporáneos y particularmente en la Internet seduplican –y multiplican– actitudes, opiniones, pensamientos y circunstancias que estánpresentes en nuestras sociedades. Si en estas sociedades hay creatividad, inteligencia yarte, sin duda algo de eso se reflejará en los nuevos espacios de la Sociedad de laRaúl Trejo Delarbre. Vivir en la Sociedad de la Información. Orden Global y dimensiones locales enel universo digital.Página 3Información. Pero de la misma manera, puesto que en nuestras sociedades tambiéntenemos prejuicios, abusos, insolencias y crímenes, también esas actitudes y posicionesestarán expresadas en estos medios. Particularmente, la Internet se ha convertido enforo para manifestaciones de toda índole aunque con frecuencia otros medios exageranla existencia de contenidos de carácter agresivo o incómodo, según el punto de vista dequien los aprecie.9. Desorientación. La enorme y creciente cantidad de información a la que podemos teneracceso no sólo es oportunidad de desarrollo social y personal. También y antes quenada, se ha convertido en desafío cotidiano y en motivo de agobio para quienesrecibimos o podemos encontrar millares de noticias, símbolos, declaraciones, imágenese incitaciones de casi cualquier índole a través de los medios y especialmente en la redde redes. Esa plétora de datos no es necesariamente fuente de enriquecimiento cultural,sino a veces de aturdimiento personal y colectivo. El empleo de los nuevos mediosrequiere destrezas que van más allá de la habilidad para abrir un programa o poner enmarcha un equipo de cómputo. Se necesitan aprendizajes específicos para elegir entreaquello que nos resulta útil, y lo mucho de lo que podemos prescindir.
10. Ciudadanía pasiva. La dispersión y abundancia de mensajes, la preponderancia de loscontenidos de carácter comercial y particularmente propagados por grandes consorciosmediáticos y la ausencia de capacitación y reflexión suficientes sobre estos temas,suelen aunarse para que en la Sociedad de la Información el consumo prevalezca sobrela creatividad y el intercambio mercantil sea más frecuente que el intercambio deconocimientos. No pretendemos que no haya intereses comerciales en los nuevosmedios –al contrario, ellos suelen ser el motor principal para la expansión de latecnología y de los contenidos–. Pero sí es pertinente señalar esa tendencia, que se hasobrepuesto a los proyectos más altruistas que han pretendido que la Sociedad de laInformación sea un nuevo estadio en el desarrollo cultural y en la humanización mismade nuestras sociedades.La Sociedad de la Información es expresión de las realidades y capacidades de los mediosde comunicación más nuevos, o renovados merced a los desarrollos tecnológicos que seconsolidaron en la última década del siglo: la televisión, el almacenamiento de información,la propagación de video, sonido y textos, han podido comprimirse en soportes dealmacenamiento como los discos compactos o a través de señales que no podrían conducirtodos esos datos si no hubieran sido traducidos a formatos digitales. La digitalización de lainformación es el sustento de la nueva revolución informática. Su expresión hasta ahora máscompleja, aunque sin duda seguirá desarrollándose para quizá asumir nuevos formatos enel mediano plazo, es la Internet.
La Sociedad de la Información es expresión de las realidades y capacidades de los medios de comunicación más nuevos, o renovados merced a los desarrollos tecnológicos que se consolidaron en la última década del siglo: la televisión, el almacenamiento de información, la propagación de video, sonido y textos, han podido comprimirse en soportes de almacenamiento como los discos compactos o a través de señales que no podrían conducir todos esos datos si no hubieran sido traducidos a formatos digitales. La digitalización de la información es el sustento de la nueva revolución informática. Su expresión hasta ahora más compleja, aunque sin duda seguirá desarrollándose para quizá asumir nuevos formatos en el mediano plazo, es la Internet.
Mundialización y uniformidadNuevos centros y periferias
El sociólogo británico Anthony Giddens relata la experiencia de una amiga suya que estudia la vida rural en África. Hace algunos años ella estaba de visita en una aldea remota en donde haría su trabajo de campo. Una familia del lugar la invitó a una velada en donde la investigadora esperaba encontrarse con algunos entretenimientos locales. Pero para su sorpresa, la sesión era para ver en video la película Instintos básicos que en ese momento aún no se había estrenado en Londres. Los habitantes de aquel caserío africano verían la cinta de Sharon Stone y Michael Douglas antes que los espectadores de las salas británicas.
Con ese ejemplo Giddens describe la globalización contemporánea (Giddens, 2000: 19). Hasta hace poco las fronteras entre la dimensión local y la dimensión planetaria y entre la periferia y el centro estaban bien definidas. Ahora, de manera creciente, la expansión internacional de las industrias mediáticas ha vuelto realidad el sueño, que para algunos en más de un sentido también es desvarío, que delineaba Marshall McLuhan hace 35 años. Los productos de las industrias culturales más extendidas pueden ser consumidos en prácticamente cualquier rincón del planeta. Pero los flujos de la comunicación siguen siendo unilaterales. Cada vez tenemos acceso a más información pero el apabullante caudal de datos que recibimos todo el tiempo no necesariamente nos permite entender mejor lo que ocurre en nuestro entorno inmediato y en el planeta ni comprendernos mejor a nosotros mismos. Sin lugar a dudas es un lujo y es parte de nuestro acceso a la civilización contemporánea traer a Sharon Stone (aunque sea en video, ni modo) hasta la sala de nuestra casa. Pero así como podemos tener la fortuna de elegir esa cinta, los establecimientos de video en nuestros países están repletos de chatarra que consumimos con cierta sensación de aturdimiento y difuminación de nuestras capacidades críticas.
Las grandes empresas mediáticas de origen y capital fundamentalmente estadounidense no toda la culpa de la mala calidad de los productos culturales que hoy circulan por el mundo. Pero tampoco son precisamente inocentes en la conformación de ese mercado. Los recursos más poderosos de la industria de los medios suelen ponerse en juego para mostrarnos como novedad eminente de cuyo consumo no podemos prescindir, a infinidad de productos de escasa o nula calidad independientemente de cuál sea el parámetro con el que se les mida. Una de las consecuencias apreciables de la globalización, como le consta a la amiga de Mr. Giddens, es la capacidad de esas industrias mediáticas para uniformar, al menos en algunos casos, los gustos culturales de sociedades muy diversas. En todo el mundo vemos las mismas películas y en ocasiones también los mismos programas de televisión. Pero las naciones con tradiciones e instituciones culturales de mayor densidad cuentan con experiencia, contexto y voluntad para equilibrar con productos propios los bienes mediáticos trasnacionales.
En Ecuador las películas estadounidenses constituyeron el 99.5% de todos los filmes importados en 1991. En Venezuela la cintas producidas en los Estados Unidos pasaron del 40% al 80% entre 1975 y 1993 respecto de todas las que se importaron en ese país. En Bolivia aumentaron del 44.4% al 77% entre 1979 y 1995. En México del 40% al 59% entre 1970 y 1995. En Costa Rica del 60% al 96% entre 1985 y 1995 (UNESCO,1999).
En Francia, según la misma fuente, el cine estadounidense ocupó el 57% de la cinematografía extranjera importada en 1995; en Alemania el 68% ese mismo año. Las películas de ese origen fueron el 76% en 1993 en Grecia; el 55% en España en 1995; el 60% en Suiza en 1992. Estas cifras no nos dicen nada nuevo pero confirman no sólo la preponderancia de los productos mediáticos estadounidenses sino, junto con ello, la capacidad de las naciones de mayor desarrollo económico y cultural para diversificar el origen de los bienes mediáticos que consumen.
No existen estudios capaces de pormenorizar qué sociedades en cada país, o qué sociedad planetaria si es que la hay, se están creando al compartir la contemplación de las mismas series de televisión y la misma cinematografía. Pero el sentido común y la constatación de idiosincrasias que se mantienen nos permiten reconocer que a pesar de mirar y sufrir los mismos mensajes, nuestras sociedades siguen estando definidas por sus peculiaridades nacionales y culturales.
La televisión se ha mundializado pero no por ello tenemos aldea global. Para el sociólogo chileno José Joaquín Brunner: "Puede decirse que la globalización está transformando contínuamente las relaciones entre el centro y la periferia, así como las propias percepciones de sí mismo y los otros dentro de ambos mundos. En eso consiste, justamente, la posmodernidad; en una cultura no canónica, hecha de combinaciones inverosímiles" (Brunner, 1999: 161). No discutimos aquí la idea de posmodernidad que algunos, a diferencia de Brunner, pretenden establecer como un nuevo paradigma de desparpajo individual y de opiniones transideológicas, pero sí queremos insistir en el carácter abierto a numerosas combinaciones, interpretaciones y apropiaciones que alcanza la cultura contemporánea -seguramente la zona de fronteras más movedizas y de retroalimentaciones más abundantes entre los centros y las periferias-.
Los jóvenes de Singapur, Bilbao, San Salvador o Los Ángeles, compartirán comportamientos parecidos al mirar un mismo video en MTV pero la manera de apreciarlo e interiorizarse en él estará condicionada por su entorno cultural, social y nacional. Y también es desigual la oportunidad para más allá de la contemplación, ser ellos mismos actores de los medios. La posibilidad de un grupo musical integrado por jóvenes de Los Ángeles para aparecer en esa televisora es mucho mayor que la de un grupo de muchachos de Vietnam. Pero tecnologías como el video y ahora desde luego la Internet ofrecen la posibilidad de propagar globalmente expresiones y enfoques que antaño jamás iban más allá del ámbito local.
La mundialización mediática modifica las maneras de percibir la dimensión local y regional, de la misma forma que altera los alcances tradicionales de la dimensión nacional y la dimensión mundial. Los asuntos y acontecimientos en cada uno de esos planos no necesariamente se modifican por el hecho de ser conocidos en sitios en donde antes no se hablaba de ellos. Pero la percepción de esos y el resto de los asuntos y acontecimientos sí tiende a ser distinta.
La globalización, que en buena medida es un proceso mediático, nos permite reconocer semejanzas pero no por ello quedan abolidas las peculiaridades y diferencias que distinguen a nuestras sociedades. Tampoco se cierran las brechas entre los países. La velocidad e incluso la inmediatez de las comunicaciones junto con la creciente intensidad de los flujos migratorios están contribuyendo a disolver las fronteras nacionales, al menos con los rasgos que hasta ahora se les han conocido. Pero paradójicamente las fronteras creadas por la disparidad económica, lejos de suavizarse, en ocasiones se vuelven más ásperas debido al desigual acceso a los recursos mediáticos y tecnológicos.
La relación hasta ahora conocida entre "centro" y "periferia" se trastorna radicalmente entre quienes en sitios distintos comparten el uso e incluso el consumo de modernos recursos mediáticos. Es difícil hablar de periferia y centro para referirse a países, o a regiones, en donde se miran los mismos videos y se "bajan" los mismos programas informáticos de la Internet. Pero en cada uno de esos sitios hay algunos pocos ciudadanos con posibilidades de acceso a esos bienes culturales y muchos más que no tienen y quizá jamás tendrán oportunidades semejantes.
Globalización que presiona hacia arriba y hacia abajo. La Internet.
El promedio de llamadas telefónicas internacionales es de 247 minutos al año, por persona, en Suiza, de 100 en Canadá y de 60 en los Estados Unidos, pero de apenas tres minutos en Colombia, 2 en Rusia y uno en Ghana y Pakistán. En Mónaco hay 99 teléfonos por cada 100 personas, en Estados Unidos 70, en Argentina y Costa Rica 18 pero en Uganda 0.2 y en Afganistán 0.1 teléfonos por cada 100 habitantes (United Nations, 1999).
Las comparaciones siempre son incómodas, pero en estos casos resultan útiles. En Nueva York hay más líneas telefónicas que en todas las zonas rurales de Asia. En Londres existen más cuentas de Internet que en toda África. Se estima que casi el 80% de la población de todo el mundo jamás ha hecho una llamada telefónica (World Resources Institute, 2000).
Sin embargo la desigualdad en el acceso a los recursos comunicacionales no necesariamente se impone a las capacidades de los países menos desarrollados para aprovechar esa tecnología. Actualmente la globalización ha intensificado el intercambio desigual de flujos comunicacionales pero, de manera simultánea, ha abierto nuevas opciones para superar la casi proverbial pasividad que ha definido a los llamados países periféricos en materia de mensajes culturales. Los públicos de las industrias culturales más poderosas se han extendido o, dicho de otra manera, la habilidad y capacidad propagadoras de los consorcios mediáticos se han multiplicado gracias a las nuevas tecnologías de la información.
Hoy es posible entender a la globalización como una serie de procesos multidireccionales y no simplemente como la internacionalización de culturas y mensajes que solían estar apartados unos respecto de otros. El ya citado Giddens recuerda cómo "la globalización presiona no sólo hacia arriba, sino también hacia abajo, creando nuevas presiones para la autonomía local". En Internet entre otras formas de intercambio surgen nuevos modos de solidaridad, desde las cadenas de mensajes hasta la coordinación de protestas o adhesiones respecto de las más diversas causas. Y también aparecen nuevas formas de aislamiento, tanto entre las personas como entre las naciones.
La gran mayoría de quienes usamos computadora (u ordenador) empleamos el sistema operativo Windows, en cualquiera de sus versiones. Habrá quien vea en la propagación de ese software una demostración de la alienación generalizada respecto de los productos de una misma y poderosa trasnacional. Pero también
es posible identificar una apropiación creciente, pero limitada, de una tecnología útil que puede servir para los más variados fines.
En el mundo digital (que no es un universo en sí mismo como a veces sugieren las interpretaciones futuristas sino una colección de espejos de la realidad) se difuminan las fronteras convencionales. En la Internet no hay un centro y por lo tanto, tampoco una periferia. Todos podemos ser el centro, aunque jamás sepamos qué tan lejos están los alrededores. Las fronteras se encuentran no en el mundo virtual sino en el mundo real. La más importante es la ya señalada desigualdad en el acceso a los recursos informáticos, que no es sino expresión de las dificultades para extender la cultura y los medios para aprehenderla entre las grandes mayorías en los países de menor desarrollo.
Los nuevos recursos informáticos constituyen una oportunidad enorme para afianzar la presencia global de nuestros países al mismo tiempo que para enriquecernos con la cultura y la creación universales. Pero eso no ocurrirá sin políticas intencionales y de largo alcance para no sólo estar conectados a las redes informáticas, sino para junto con ello saber transitar por sus concurridas arterias.
Mientras tanto, supeditadas a flujos de información en cuyas agendas participan poco o nada, nuestras sociedades asisten atónitas a esa abundancia de bienes informáticos auténtica o parcialmente enriquecedores. No tenemos aldea global pero sí estamos creando una polifacética, contradictoria y en ocasiones rústica aldea virtual.
Estado de la red de redes al comenzar el siglo 21
El 6% de los habitantes de Brasil con acceso regular a la Internet, el 3% que se encuentra en esa condición en Argentina y México o el 2% de internautas en Perú pueden jactarse de haber roto barreras geográficas, culturales y geopolíticas ya que cuentan -o al menos hipotéticamente pueden contar- con acceso a la misma información que los canadienses, británicos y japoneses conectados a la red. Pero esos internautas, más allá de su específica condición económica y social, están constituyendo una nueva élite -un nuevo y también distante "centro"- respecto de la nutrida y desatendida periferia de ciudadanos formales sin ciudadanía cultural que no tienen acceso a esos y otros recursos culturales y en materia de información. El uso de la Internet se ha extendido con gran rapidez -América Latina es la zona de mayor crecimiento en ese renglón- pero está a punto de llegar a límites creados por la desigualdad económica que serán muy difíciles de superar porque el desarrollo de ese recurso, ha quedado fundamentalmente supeditado a los ritmos y pautas impuestos por el interés mercantil de las empresas interesadas en hacer negocio en y con la red de redes.
El cuadro adjunto muestra una de las estimaciones más serias (hay muchas, la mayor parte de ellas exageradas o no actualizadas) sobre la cantidad de personas con acceso a la Internet al terminar el siglo 20.
Usuarios de la Internet en el mundo estimación a noviembre de 2000