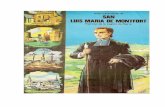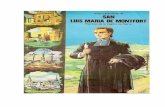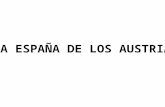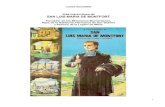Pérez Montfort-Los Límites Temporales de La Revolución Mexicana
-
Upload
luis-echegollen -
Category
Documents
-
view
9 -
download
0
description
Transcript of Pérez Montfort-Los Límites Temporales de La Revolución Mexicana
-
Si la periodicidad se refiere a aquello relativo alos periodos, es decir, al tiempo que tarda enproducirse o pasar por todas sus fases un ciclo
completo de cualquier fenmeno (Moliner, 1997:707), aplicar esta definicin a la Revolucin mexicanaresulta por dems complejo. Ante un planteamientotan amplio y totalizador, sera necesario recopilar mate-rial documental durante varios aos y escribir miles depginas para intentar ver slo un breve fragmento de losmltiples ciclos completos e incompletos de lo queconcebimos, en trminos genricos, como la Revolu-cin mexicana.
La magnitud de este fenmeno ha producido unainmensa cauda historiogrfica imposible de abarcaren su totalidad, a la vez que ha permitido una cons-tante reflexin sobre su sentido general a lo largo de to-do del siglo XX y lo que va del siglo XXI. La Revolucinmexicana tal vez sea el evento que ms acciones polti-cas, econmicas y culturales justific en el pasado sigloy que, por lo tanto, mayores manipulaciones de ndolehistrica e ideolgica sufri durante ese mismo perio-
do. La Revolucin parece entonces una especie de lugarcomn en materia de historia contempornea y, sinembargo, todava puede dar mucho de qu hablar.
I
La periodicidad en el estudio de la Revolucin mexicana seencontr con un primer tropiezo en el momento de discer-nir los criterios a travs de los cuales se estableceran los cor-tes temporales de su comienzo y de su conclusin, as co-mo de sus subdivisiones intermedias. Una vez conscientesdel proceso violento vivido en algunas regiones del pas apartir de 1910, un buen cmulo de trabajos tomaron comopunto de partida esta fecha. El criterio era la premisa queplantea que [] es la vida poltica la que dentro de la re-alidad mexicana establece perfiles de definicin ms clarosy marca de algn modo sus etapas [] porque la fuerza dedireccin que el aparato poltico mexicano tiene todava esincontestable y evidente [] (Blanquel, 1976: 725). Esteplanteamiento ha tenido una validez contundente al gradoque resulta imposible pensar el proceso revolucionario me-xicano sin la intervencin directa e incluso la manipulacinde las circunstancias polticas contemporneas de quienmira, analiza y estudia dicho proceso.
A lo largo del siglo XX el pas vivi bajo la hegemo-na de quienes se abrogaban el calificativo de gobiernos
METAPOLTICA nm. 71 | octubre-diciembre 2010
17
LOS LMITES TEMPORALES
DE LA
RevolucinMEXICANA*
Ricardo Prez Montfort**
* Extracto del captulo escrito por el autor para el libro de pr-xima circulacin Ideologa, nacin y poltica: figuras e ideas de la In-dependencia y la Revolucin (Mxico, SHyCP/ISES, 2010), compi-lacin a cargo de Edgar Morales Flores y Carlos Mjica Surez.
** Profesor-investigador de tiempo completo del CIESAS.
PRIMICIA EDITORIAL
-
posrevolucionarios y despus revolucionarios institu-cionales, gran parte de las visiones de la Revolucinfueron permeadas por su visin poltica y, por lo tanto,por sus interpretaciones generales. Aun cuando dichasituacin no ha escapado a la crtica, s es posible iden-tificar al criterio poltico como uno de los determinan-tes en el momento de realizar los recuentos histricos.
La fecha poltica de 1910 ha sido utilizada y referidapor la mayora de los estudiosos que surgieron desdeentonces, crticos o exgetas de la misma Revolucin ysus productos, la consideran la fecha oficial del iniciodel proceso. Sin embargo, no pocos vieron en los aosprevios antecedentes imprescindibles y fechas como lasde 1906 o 1908 se convirtieron en referencia obligada, aveces incluso contradiciendo la validez de la fecha enque se inicia oficialmente el levantamiento maderista.
En los estudios de quienes cuestionaban 1910 comoel ao del estallido de la Revolucin mexicana, la pri-mera fecha 1906 ligada a la huelga de Cananea y lasegunda 1908 al surgimiento de la efervescencia so-cial por la inminente sucesin presidencial de 1910, esta-ban determinadas por criterios distintos. La huelga deCananea se estableca como antecedente directo de laRevolucin en la esfera de la economa, y no slo por suconnotacin de rechazo a la poltica porfirista con rela-cin al capital extranjero, sino tambin como signo cla-ro de las crisis que dicho rgimen vena sorteando desdepor lo menos 1902 (Sols, 1970), y que afectaban tanto asectores adinerados como a las clases medias nacionales.
Para algunos estudiosos en el rea poltica los antece-dentes ya podan percibirse desde finales del siglo XIX,concretamente en 1899, con la fundacin en San LuisPotos del Crculo Liberal Ponciano Arriaga (Silva Her-zog, 1960: 63). Sin embargo, es justo decir que varias ma-nifestaciones de descontento con el rgimen adquirieronla forma de la lucha poltica a partir de esos ltimos aosporfirianos, destacando sobre todo los trabajos e intentosorganizativos del Partido Liberal de los hermanos FloresMagn, cuyo manifiesto inicial tambin esta fechado en1906. La persecucin, el aniquilamiento de dicho movi-miento y la violenta reaccin contra el levantamientoplaneado para junio de 1908 en el norte y en el extremosur del sotavento veracruzano, desarticul el magonismomilitante inicial (Azaola Garrido, 1982).
Sin embargo, a travs de la efervescencia social fren-te a la sucesin presidencial de 1910, se puede ubicarotro de los disparadores de la Revolucin en algunossectores de las clases medias y polticamente activos. La
entrevista Daz-Creelman, publicada en la ciudad deMxico en los primeros meses de 1908, parece habermarcado ese hito. Fue dicha entrevista al dar la bien-venida a la lucha democrtica por la presidencia y lasgubernaturas la que gener una agitacin capaz dehacer surgir movimientos de apoyo al general BernardoReyes como candidato presidencial en un momento y,posteriormente, al maderismo en gran parte del territo-rio nacional. A nivel regional la misma entrevista diolugar a diversos conflictos en Morelos, que hoy en dason vistos como antecedentes importantes del zapatis-mo (Knight, 1996: 96). Es importante sealar que si-tuaciones semejantes tambin se suscitaron en los esta-dos del Golfo, Sureste, Pacfico y Norte del pas, ycuyas luchas se hunden por lo menos hasta las profun-didades del siglo XVIII (Reina, 1980; Tutino, 1990).
De este modo, los estudios regionales y generaleshan establecido que la versin oficial del inicio de laRevolucin mexicana esto es, el 20 de noviembre de1910, no slo no puede tomarse al pie de la letra si-no que aun los mismos criterios que establecen dichafecha tiene que tomarse con cierta cautela.
Para los estudiosos regionales, la llamada Revolucinmexicana como fenmeno unitario, no necesariamente esel trasfondo o las circunstancias en las que se suscitanlos acontecimientos armados, sino que stos son parte me-dular de la misma Revolucin. De qu Revolucin habla-ramos si no incluyramos las movilizaciones regionales deZapata, Villa, Maytorena, Alvarado, y de tantos otros cu-yos lderes no tienen el reconocimiento para nombrar sumovimiento y tan slo se les conoce localmente como lasmovilizaciones obreras en el valle de Atlixco o las rebelio-nes mapaches en Chiapas? Cada una de estas vertientes re-volucionarias tuvo sus ritmos y secuencias. Y aunque a ve-ces coincidieron formando un slo cauce, sus anlisis yestudio han logrado reportar los matices necesarios paraentender cada fenmeno histrico particular.
Luego entonces, vista de manera unvoca y tal vez de-bera decir equvoca, sin considerar sus multiplicida-des, la Revolucin mexicana es ante todo un fenme-no de corte ideolgico cuya concepcin general no sloafecta a la periodizacin sino que trastoca su sentido his-trico y sobre todo su contenido, orientando a partir deunos cuantos criterios el entendimiento de su enormecomplejidad (Meyer[a], 1976: 713). Esto se puede perci-bir cuando se toma a la Revolucin mexicana como untodo monoltico, como lo quisieron ver algunos de susprincipales apologistas (Silva Herzog, 1960).
METAPOLTICA nm. 71 | octubre-diciembre 2010
18
SOCIEDAD ABIERTA | RICARDO PREZ MONTFORT
-
Por otra parte, en la actualidad no es inusual el usode esa visin monoltica para tratar de disimular suexistencia y sus logros. Ciertas vertientes de pensa-miento conservador contemporneo quisieran tachar ala Revolucin mexicana de sus propios anales histri-cos y aplicarles el aniquilante ninguneo que ya Octa-vio Paz (1950: 40), al esbozar algunas caractersticassubjetivas de los habitantes de este pas, describa de lasiguiente manera: No slo nos disimulamos nosotrosmismos y nos hacemos transparentes y fantasmales:tambin disimulamos la existencia de nuestros seme-jantes. No quiero decir que los ignoremos o los hagamosmenos, actos deliberados y soberbios. Los disimulamosde manera ms definitiva y radical: los ninguneamos.Y uno se pregunta cmo es posible que esto pueda ha-cerse con un fenmeno de la magnitud de una revolu-cin. Afortunadamente, para quienes nos dedicamos asu estudio y no tanto a las justificaciones polticas, laRevolucin mexicana sigue ah, abandonando sus con-notaciones monolticas y mostrando sus especificida-des, que son fundamentales para comprender su perio-dizacin interna.
En trminos generales, los cortes histricos intrn-secos al proceso revolucionario se combinan principal-mente con los criterios polticos y militares. La disper-sin y el reagrupamiento estn determinados por elsealamiento y el estudio de acciones blicas e inten-tos de reorganizacin poltica. As pues, encontramosel ao de 1913 con el asesinato de Madero y las activi-dades antihuertistas, 1914 con la invasin norteameri-cana a Veracruz, la cada de Huerta y la divisin de losrevolucionarios, 1915 como el ao de las luchas encar-nizadas, 1916 como el de la destruccin del villismo yel intento de instauracin del grupo constituyente,mismo que supuestamente concluye en febrero de1917 con la promulgacin de la Constitucin. Cadaao, a partir de 1913, va adquiriendo un significado enfuncin de una finalidad: los resultados de la guerra yla reorganizacin poltica del territorio. Pero a nivel re-gional, los acontecimientos poltico-militares adquie-ren otras connotaciones, porque no se vive de la mis-ma manera el ao de 1915 en Morelos que en Jalisco,en Chihuahua o en Yucatn.
Tal vez sera necesario no perder de vista que la Re-volucin mexicana se estructur a partir de muchas re-voluciones que no empezaron en el mismo momento,que coincidieron en algunos puntos para luego volver asepararse y acabar de manera por dems dispersa.
I I
Si eso fue as al hablar de los inicios y el transcurso dela Revolucin mexicana, el asunto resulta ms compli-cado cuando pensamos su conclusin. Con la excep-cin de algunos panegiristas del que fuera el partidooficial durante poco ms de setenta aos, el PNR-PRM-PRI, pareciera existir cierto consenso cuando se tratande establecer los diversos cortes que dan fin al fenme-no revolucionario. Para dichos representantes del ofi-cialismo, la Revolucin continu vigente hasta muyentrados los aos setenta del siglo XX y no falt un presidente trasnochado que sigui usando el lenguajerevolucionario mientras trataba de aplicar medidas neoliberales de claro signo antirrevolucionario (AguilarCamn, 1988: 239-273).
Sin embargo, como suele suceder, para los estudio-sos el fin de la Revolucin puede ubicarse en distintosmomentos. El primero ya es costumbre fijarlo en el aode 1917, fecha en la que se promulga la Constitucinque, por un lado, da por concluida la lucha fratricida alestablecer las reglas de juego del nuevo grupo naciona-lista en el poder y, por otro, otorga, aunque sea slo enpapel, prerrogativas a los universos campesinos y obre-ros como legitimadores del rgimen emergente.
Otro corte final, de menor consenso, puede ser1920, respondiendo sobre todo a intereses de la historiapresidencial, ya que a partir de entonces se inicia lo quesera el recuento del siglo XX por periodos instituciona-les. Las segmentaciones histricas que responden a rei-vindicaciones historiogrficas justificadoras del poderde los sonorenses suelen aadir el ao de 1929, por tra-tarse de la fecha del surgimiento del partidazo oficial,y otras el ao de 1934 por concluirse entonces la llama-da era de los caudillos o el maximato capitaneadasla primera por lvaro Obregn y Plutarco ElasCalles y por ste ltimo la segunda.
Aunque merece un tratamiento aparte, existe ciertoconsenso en torno a que durante los seis aos siguientes(1934-1940) se intentan rescatar los valores y los princi-pios, tanto programticos como ideolgicos, de la Revo-lucin mexicana, que poco a poco se haban dejado a unlado durante la ya mencionada era de los caudillos.
Sin olvidar su connotacin unvoca y monoltica, sepodra afirmar que el cierre ms claro de dicha revolu-cin parece estar al final de la cuarta dcada del siglo XX,es decir en 1940. Es entonces cuando un nuevo estilo degobierno, ms cercano al civilismo que al militarismo, se
METAPOLTICA nm. 71 | octubre-diciembre 2010
19
LOS LMITES TEMPORALES DE LA REVOLUCIN MEXICANA | SOCIEDAD ABIERTA
-
deja sentir en los avatares nacionales. Tanto los conflic-tos internos como los de ndole internacional parecen, apartir de 1940, seguir ciertos cauces que los diferenciantcitamente de los aos anteriores. Se da fin al radica-lismo revolucionario diran algunos (Loyola, 1991).
Pero uno se pregunta: estos veinte aos que van de1920 a 1940 forman parte todava del fenmeno revo-lucionario?, aunque continuo, no se trata de un ciclodistinto?, no forman parte de lo que podramos iden-tificar como el periodo de reconstruccin o de institu-cionalizacin o de imposicin de la Revolucin mexi-cana? Los historiadores mismos lo incorporan al incluireste periodo como referente directo de la Revolucinmexicana, inmediatamente posterior a los aos del con-flicto armado. Luis Cabrera (1937) distingui La Revo-lucin de Entonces (y la de Ahora). Todo parece indicarque si pensamos en cortes abruptos lo sucedido entre
1910 y 1920, y lo acontecido entre 1920 y 1940 son se-ries de fenmenos claramente distintos; pero si conce-bimos la historia en continuos, bien a bien las diferen-cias se empiezan a desdibujar.
Finalmente, no se trata aqu de buscar ms consen-sos ni de revisar historiogrficamente quin identificacundo y porqu, o si el fin de la Revolucin mexicanasucede en tal o cual fecha, cosa que por cierto yase ha hecho y revisado en varias ocasiones (Ross, 1966;Meyer[b], 1976). Lo que es importante destacar es que,al esgrimir parmetros polticos, econmicos y milita-res los acuerdos y desacuerdos en cuanto a cortes y con-tinuidades en la historia de la Revolucin mexicana,suelen ser materia de discusin y enriquecimiento. La-mentablemente esto no es as al momento de cambiarel enfoque y pensar en la periodicidad de los estudiosde la cultura mexicana durante la Revolucin.
METAPOLTICA nm. 71 | octubre-diciembre 2010
20
SOCIEDAD ABIERTA | RICARDO PREZ MONTFORT
Aguilar Camn, H. (1988), Despus del milagro, Mxi-co, Ocano.
Azaola Garrido, E. (1982), Rebelin y derrota del mago-nismo agrario, Mxico, SEP 80/FCE.
Blanquel, E. (1976), Esquema de una periodizacin dela historia poltica del Mxico contemporneo, enJ. W. Wilkie, M. C. Meyer y E. Monzn de Wilkie(eds.), Contemporary Mexico. Papers of the IV Inter-national Congress of Mexican History, Mxico-EU, ElColegio de Mxico/University of California Press.
Cabrera, L. (1937), La Revolucin de Entonces (y la deAhora), Mxico, Polis.
Knight, A. (1996), La Revolucin Mexicana. Del porfi-riato al nuevo rgimen constitucional, vol. 1: Porfi-ristas, liberales y campesinos, Mxico, Grijalbo.
Loyola, R. (1991), El ocaso del radicalismo revoluciona-rio, Mxico, UNAM.
Meyer[a], J. (1976), Periodizacin e ideologa, en J.W. Wilkie, M. C. Meyer y E. Monzn de Wilkie(eds.), Contemporary Mexico. Papers of the IV Inter-national Congress of Mexican History, Mxico-EU, El
Colegio de Mxico/University of California Press.Meyer[b], E. (1976), La periodizacin de la historia
contempornea de Mxico, en J. W. Wilkie, M. C.Meyer y E. Monzn de Wilkie (eds.), ContemporaryMexico. Papers of the IV International Congress ofMexican History, Mxico-EU, El Colegio de Mxi-co/University of California Press.
Moliner, M. (1997), Diccionario de uso del espaol, Ma-drid, Gredos.
Paz, O. (1950), El laberinto de la soledad, Mxico, FCE. Reina, L. (1980), Las rebeliones campesinas en Mxico
(1819-1906), Mxico, Siglo XXI Editores. Ross, S. (ed.), (1966), Is the Mexican Revolution Dead?,
New York, Knopf. Silva Herzog, J. (1960), Breve historia de la Revolucin
Mexicana, Mxico, FCE. Sols, L. (1970), La realidad econmica mexicana: retro-
visin y perspectivas, Mxico, Siglo XXI Editores.Tutino, J. (1990), De la insurreccin a la revolucin en
Mxico. Las bases sociales de la violencia agraria 1750-1910, Mxico, ERA.
REFERENCIAS