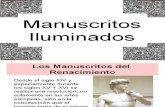Ensayo jurídico sobre la película “Iluminados por el Fuego ...
Pareidolia en Los Códices Visigóticos Iluminados
-
Upload
jose-antonio-bellido-diaz -
Category
Documents
-
view
232 -
download
3
Transcript of Pareidolia en Los Códices Visigóticos Iluminados
-
8/19/2019 Pareidolia en Los Códices Visigóticos Iluminados
1/10
43 Neurología 2002;17(10):633-642 633
APUNTE HISTÓRICO
Pareidolia en los códices visigóticosiluminados de Beato de LiébanaA. Martín Araguz, M.C. Bustamante Martínez, V. Fernández-Armayor Ajo y M. López Gómez
Servicio de Neurología. Hospital Universitario del Aire. Madrid. España.
Las alteraciones perceptivas visuales constituyenun peculiar campo semiológico en determinadosprocesos neurológicos y psiquiátricos (alucinaciones,alucinosis) que pueden aparecer asimismo en sujetossanos (metamorfopsias, pareidolia).
La pareidolia es un fenómeno caracterizado por lavisualización no autoprovocada de una percepción
combinada entre lo real y lo fantaseado. Constituye unafuente de inspiración para diversas manifestacionesartísticas, es la base de algunas exploracionespsicológicas (test de Rorcharch) e incluso supone laexplicación de algunas situaciones supuestamenteparanormales (visión de rostros en la Luna o Marte,caras y figuras sagradas en manchas o sombras, etc.).
Beato de Liébana fue un presbítero cántabro, autoren el siglo VIII de los Comentarios al Apocalipsis,exégesis copiada e iluminada repetidas veces a lolargo de los siglos siguientes. Dado el marcadocomponente revelatorio y escatológico delApocalipsis, a partir de los manuscritos de la escuelaleonesa o mozárabe (desde el siglo IX) el original
beatense fue enriquecido añadiendo otros textos consus propias ilustraciones, entre los que destacan losComentarios al Libro de Daniel de San Jerónimo. Elconjunto de manuscritos iluminados constituye uncorpus de extraordinarios códices hispanos hoyconocidos internacionalmente como Beatos.
Hemos demostrado que la primera representacióngráfica de la historia de un fenómeno de pareidoliase encuentra en los manuscritos visigóticos miniadoshispanos denominados Beatos, estudiando dosfacsímiles de códices mozárabes del siglo X (Beatosde Valcavado y de Gerona), concretamente laminiatura denominada El festín de Baltasar. En
ambos códices se ilustra cómo este rey babilónicopercibe una fantasmagórica mano que surge delfuego de un candelabro y escribe en la paredadyacente tres misteriosas palabras (MANE, TECEL,FARES), que únicamente fueron interpretadas por elprofeta Daniel, requerido ad hoc.
Dado que Baltasar mezcló involuntariamente lopercibido con lo fantaseado a partir de un campovisual escasamente estructurado, concluimos quesufrió un fenómeno de pareidolia, representadográficamente por primera vez en la historia enlos Beatos.
Palabras clave:
Historia de la Neurología. Medicina Medieval. Neuropsicología.Pareidolia. Beato de Liébana. Códices visigóticos. Beato deValcavado. Beato de Gerona.
Pareidolia in Beato de Liébana’silluminated Visigothic codes
The visual perception alterations constitute acharacteristic etymological field in someneurological and psychiatric processes (such ashallucinations, hallucinosis, etc.) that can alsoappear in healthy people (metamorphosias,pareidolias).
The pareidolia is a phenomenon characterized bythe non auto-provoked visualization of a perceptionin which reality and daydream are combined. Itconstitutes a source of inspiration for differentartistic manifestations, is the basis of some commonpsychological explorations (such as Rorcharch test)and it even can be the explication to some situationsconsidered as paranormals, for example the vision of faces in the Moon or in Mars or the apparition of sacred figures either in spots or shades…
Beato of Liébana was a cantabrian presbyter,author in the eight century of the Comments of theApocalypseexegesis, copied and illuminated repeated
times all through the following centuries.Given the marked revealing and eschatologicalcomponent of the Apocalypse, starting from theLeon’s School (known also as Mozarabic since theNinth Century), the original was enriched addinganother texts with their own illustrations. Fromthem, the Comments to Daniel’s Book, from Saint
Jeronimus, stands out.The whole of the illuminated Hispanic
manuscripts constitutes a “corpus” of amazingcodices international known today as Beatos.
We have demonstrated that the first History’sgraphic representation of a pareidolia phenomenon
Correspondencia y solicitud de separatas: Dr. A. M artín Araguz.Servicio de Neurología. Hospital Universitario del Aire.Arturo Soria, 82. 28016 Madrid. España.Correo electrónico: [email protected]
Recibido el 25-5-02.Aceptado para su publicación el 16-7-02.
50.423
-
8/19/2019 Pareidolia en Los Códices Visigóticos Iluminados
2/10
is found in the miniature Visigoth Hispanicmanuscripts known as Beatos; we have arrived tothis conclusion studying two facsimiles from theX Century (Beatoof Valcavado and Beato of Gerona)specially the miniature called Baltasar’s Feast; inboth codices, is illustrated how this Babylon king
perceives the way a phantasmagoric hand spurts upfrom a candlestick flame and writes in the adjacentwall three mysterious words: MANE, TECEL,FARES, which were only interpreted by ProphetDaniel, requested ad hoc.
As Baltasar mixed up unintentionally the perceivedand the daydreamed starting from a visual fieldbarely structured, we conclude that he suffered froma pareilolia phenomenon, graphically represented bythe first time in History in the Beatos.
Key words:History of Neurology. Mediaeval Medicine. Neuropsichology.Pareidolia. Beato of Liébana. Visigoth Codices. Beato of Valcavado.Beato of Gerona.
INTRODUCCIÓN
Las alteraciones de la percepción constituyen unapasionante campo semiológico que se presenta confrecuencia, tanto en el campo de la neurología comoen de la psiquiatría, y que a veces forma parte de nues-tra vida cotidiana1.
El término pareidolia, aunque en desuso, es el quemejor designa las alteraciones perceptivas en las que, apartir de un campo real de percepción escasamente
estructurado, el individuo cree percibir algo distinto,mezclando lo percibido con lo fantaseado. En este sen-tido, es una forma de ilusión o percepción engañosaque se diferencia claramente de las alucinaciones, seu-doalucinaciones, alucinosis o metamorfopsias2.
En los escritos antiguos y en la propia Biblia seencuentran relatos de procesos neurológicos que cur-san con trastornos de la percepción. Sin embargo, laprimera representación gráfica de una alteración per-ceptiva visual es un fenómeno de pareidolia, que seencuentra en las copias de los códices visigóticos ilu-minados llamados Comentarios al Apocalipsis de San
J uan, de Beato de Liébana, conocidos como Beatos y
considerados actualmente como la más original ma-nifestación artística y cultural medieval de origen his-pano3,4.
El análisis iconográfico del fenómeno de pareidoliarepresentado en los Beatos constituye el primer objeti-vo de este trabajo. El segundo objetivo es la difusión yfomento de esta manifestación histórica y artística denuestro rico patrimonio cultural medieval.
MATERIAL Y MÉTODOPara conseguir el primer objetivo, hemos desarrollado un
análisis historiográfico y pictográfico de la manifestación per-
ceptiva visual descrita en los Comentarios al libro de Daniel5 ysu correspondiente representación miniada en los códicesmedievales visigóticos denominados Comentarios al Apocalip-sis de San J uan de Beato de Liébana, o Beatos. Hemos seguidoel Stemma de la tradición pictórica propuesto por K lein6 y elclásico sistema de clasificación codicológica de Neuss7, inves-tigando fuentes primarias mediante el estudio de los facsími-les de dos Beatos del siglo X, pertenecientes a la “segundafamilia” (o segundo estilo) del llamado grupo mozárabe: a) elBeato de Valcavado o Beato V de Neuss, también conocidocomo “de Valladolid” (Ms. 433), y b) el Beato de Gerona oBeato G de Neuss (Núm. Inv. 7 del Archivo Capitular)8-10.
Ambos Beatos (V y G) tienen en común las siguientes carac-terísticas: a) son copias en letra visigótica relativamente tem-pranas (siglo X) del manuscrito original –hoy perdido– del pres-bítero lebaniego a través de una segunda redacción pictóricadel siglo IX ; b) tienen una marcada influencia mozárabe en lasrepresentaciones arquitectónicas miniadas de ambos códices, yc) son los primeros Beatos en los que la miniatura representauna auténtica calidad pictórica claramente diferenciada deltexto, con una sorprendente gama de colores a la aguada que
significó el preludio del inmediato arte románico11
.Esta “segunda familia” de códices miniados visigóticos secopió a partir de una versión iluminada del siglo IX , supuesta-mente el manuscrito que fue ilustrado por un presbítero lla-mado Magius (Maius o Magio) y que se encuentra depositadoactualmente en la Pierpoint Morgan Library de Nueva York(mn. 644), conocido como Beato Morgan I (M de Neuss, oBeato Magio, en honor al artista ilustrador). Otros rigurososestudios de concordancia codicológica concluyen que los Bea-tos G, M y T (Beato de Tábara) se produjeron en el scripto-rium del monasterio leonés de San Salvador de Tábara y queel Beato M habría sido un encargo del monasterio de SanMiguel de Escalada. En todo caso, los dos códices visigóticosestudiados en este trabajo (Beatos V y G) parecen ser produc-tos de sendos scriptoria del oriente del Gran Reino de León en
el siglo X, formando parte de la llamada Escuela Leonesa oMozárabe3.
RESULTADOS
Para los cenobios del norte peninsular, poseer unBeato de lujo profusamente ilustrado fue, además deun elemento de adoctrinamiento visual especialmenteútil cuando proliferaba el analfabetismo, un signo deprestigio al proveer a las bibliotecas monacales de unadotación de códices –copiados por los propios monjesen sus scriptoria– diferentes de los estrictamente litúr-gicos, cuyo número y suntuosidad eran directamente
proporcionales al poder político y económico delmonasterio donde se producían los manuscritos. Dadoque para elaborar un códice de estas característicasera imprescindible que los monjes de los scriptoria(pergaminero, amanuense y miniaturista) dispusierande un ejemplar para copiar, K lein elaboró una subcla-sificación basada en la concordancia codicológica delas diferentes familias de Beatos con un ancestro que
justificaría la similitud estilística y temática de las ilus-traciones, dada la dispersión cronológica y espacial delos manuscritos. Así, Beato V pertenece a la llamadafamilia o rama II-A y Beato G a la rama II-B del Stem-ma de Klein6, lo que nos da dos visiones diferentes en
MARTÍN ARAGUZ A, ET AL. PAREIDOLIA EN LOS CÓDICES VISIGÓTICOS ILUMINADOS DE BEATO DE LIÉBANA
634 Neurología 2002;17(10):633-642 44
-
8/19/2019 Pareidolia en Los Códices Visigóticos Iluminados
3/10
la época (siglo X) y la localización (Gran Reino deLeón) del mismo tema estudiado.
Beato V se escribió e iluminó en el desaparecidomonasterio de Valcavado, próximo a la villa de Salda-ña en el norte de Palencia, por un monje llamadoObeco, nombre que con probabilidad derivó posterior-
mente en el de San Vieco, venerado tradicionalmenteen el cenobio valcavadense y en la comarca adyacentehoy día conocida como La Valdavia. El manuscrito seelaboró a instancias de su abad Sempronio (cuyo nom-bre se repite 400 veces en un Laberinto de forma rom-boidal con el texto Sempronius Abba Librum represen-tado en el folio 2 recto de este códice). Se conservaactualmente en la Biblioteca de la Universidad deValladolid en el Palacio protorrenacentista de SantaCruz, construido por el Cardenal Mendoza12, por loque también es conocido como Beato de Valladolid. Elmanuscrito entero, compuesto de 230 folios de perga-mino escritos por ambas caras (recto y verso) y 87 ilus-
traciones, se terminó en tan sólo 3 meses exactos:según la datación del propio códice, Obeco estuvo tra-bajando 92 días (de 8 de junio a 8 de septiembre delaño 970), a razón de 5 páginas y media al día, lo queconstituye un récord no sólo para los usos altomedie-vales, sino incluso para la metodología de trabajo dehoy día. Han desaparecido 14 folios y es muy probableque sean suyos los cinco folios con las genealogías quetiene el nominado en medios especializados con elpoco atractivo nombre de Beato Vitrina 14-2 de laBiblioteca Nacional de Madrid, también conocidocomo códice de Fernando I y Doña Sancha13.
Obeco se muestra como un ágil ilustrador, dramáti-co y dinámico, que utiliza colores brillantes y pastosos
que le permiten superar ciertas limitaciones técnicas,dotando a las figuras de un movimiento y capacidadexpresiva parecidos al arte moderno, con un resultadográfico muy superior a las miniaturas de otros Beatosanteriores14. Precisamente la ilustración del festín deBaltasar (fig. 1) es célebre por el movimiento queimprime al rey babilónico, portador de una originalcorona (la corona real tradicional fue un “invento”posterior), y al comensal que se le opone, ambos deenormes dimensiones respecto a los otros. La miniatu-ra, pintada a toda página (folio 204, recto) con ricoscolores entre los que destacan el ocre y el amarillo,muestra una estructura arquitectónica que representa
el gran salón del palacio de Babilonia donde se cele-bra el banquete del rey y que enmarca a su vez todo elconjunto. Destaca por su fondo preparado y coloreadocon tintes ocres, amarillos y granates. El artista utilizaun doble arco de herradura con dovelas alternantes encolor ocre y amarillo, apoyado sobre dos columnasadornadas con motivos vegetales, destacando la origi-nal solución pictórica dada a las dovelas del arcoizquierdo.
Baltasar está junto a mil de sus príncipes, según eltexto bíblico, recostados a la romana alrededor de unamesa circular repleta de manjares. Excitado por labebida, pide a sus criados –a uno de los cuales se le ve
en la parte inferior de la miniatura– que le lleven losvasos de oro y plata del templo de J erusalén, que habíasido previamente saqueado por su padre Nabucodono-sor. Mientras se produce esta profanación, una fantas-magórica mano portadora de un cálamo, que parecesalir de las llamas de un candelabro, escribe en tresdovelas sucesivas del arco derecho las palabras:MANE, TECEL, FARES. Daniel, vestido con toga, estásituado en posición bipodal a la izquierda del candela-bro, en actitud de interpretar las tres palabras escritas,al parecer sólo percibidas por Baltasar15.
Beato G, fechado en el año 975, fue probablemente
elaborado en el scriptorium de San Salvador de Tábarae iluminado por un presbítero llamado Emeterius, dis-cípulo de Magio, ayudado por una mano femenina(según el propio códice: Ende pintrix). Consta de 284folios y 114 ilustraciones y se conserva actualmente enla Biblioteca Capitular de Gerona con el Núm. Inv. 7(11), tras ser donado en el año 1078 por su capíscol
J uan. No hay que confundir el Beato G con el fragmen-to del Beato de San Pedro de Cardeña (Pc de Neuss)conservado con el Núm. Inv. 47 en el Museo Diocesa-no de Gerona, del que se conservan otros fragmentosesparcidos entre el Museo Arqueológico Nacional deMadrid (Ms. 2), el Metropolitan Museum of Art de
MARTÍN ARAGUZ A, ET AL. PAREIDOLI A EN LOS CÓDICES VISIGÓTICOS ILUMINADOS DE BEATO DE L IÉBANA
45 Neurología 2002;17(10):633-642 635
Fig. 1. El festín de Baltasar en el Beato de Valcavado (Beato V).
-
8/19/2019 Pareidolia en Los Códices Visigóticos Iluminados
4/10
Nueva York y la Colección Francisco de Zabálburu yBasabe de Madrid3. Por otro lado, aunque Beato G esde manufactura leonesa, se hizo una copia auténtica-mente gerundense de éste en el siglo XI I , ejemplar
depositado ahora en la Biblioteca Nazionale Universi-taria de Turín (Beato Tu, ms. Lat. 93, sgn, I.II , 1.).
La miniatura que representa el festín de Baltasar(folio 253, verso) es de composición similar a la delBeato V y también llena toda la superficie del folio,pero carece del fondo coloreado de preparación. En
alusión al palacio del rey babilónico, todo el escenariose sitúa bajo un gigantesco arco de herradura apoyadosobre dos columnas (fig. 2). En el despiece del arcodestaca la alternancia de las dovelas ocres con las quecarecen de color y que se suponen blancas. En la ilus-tración del festín, vemos a Baltasar con una coronasimilar a la del Beato V y a los invitados –en tamañohomogéneo– reclinados en los lechos en posturas ade-cuadas y situados en círculo. Al igual que en el códicevallisoletano, se representa un banquete romano quesugiere que el origen de esta composición provengadirectamente de la antigüedad latina e indica la tem-prana fecha en que se generó la miniatura. La visión
del candelabro, más estilizado –pero similar al de laminiatura valcavadense (fig. 3)–, se ilustra también enla parte superior del arco, apreciándose igualmenteclara la mano con el cálamo que escribe las tres miste-riosas palabras en tres dovelas sin color alternantes enla parte derecha del arco. Daniel, togado y pintado conun estilo claramente precursor del Románico, se sitúade la misma manera al lado del candelabro3,6,9,10.
El sistema decorativo de arco de herradura condovelas de colores alternantes fue ensayado en la mez-quita aljama cordobesa y en otros edificios andalusíes,como en la ciudad áulica adyacente de Madinat al-Azhra, pero con un probable origen anterior (en el cali-fato andalusí los materiales de construcción de la mez-
quita aljama fueron reciclados a partir de otras cons-trucciones visigóticas). Los colores se sobreponen a lasverdaderas dovelas que constituyen el arco y disimu-lan la fealdad del necesario enjarje, al tiempo que cola-boran a crear un ambiente cromático en la arquitectu-ra que tuvo un evidente eco en el próximo románico.Así es como siempre han visto los edificios de AsiaMenor los miniaturistas de los Beatos a través de los
MARTÍN ARAGUZ A, ET AL. PAREIDOLIA EN LOS CÓDICES VISIGÓTICOS ILUMINADOS DE BEATO DE LIÉBANA
636 Neurología 2002;17(10):633-642 46
Fig. 2. El festín de Baltasar en el Beato de Gerona (Beato G)(Cortesía de Editorial Moleiro).
Fig. 3. Detalle de la pareidolia repre-sentada en las miniaturas de ambosBeatos (izqda: Beato V; decha: BeatoG).
-
8/19/2019 Pareidolia en Los Códices Visigóticos Iluminados
5/10
siglos, y este “musulmanismo” incorporado por losmozárabes no es una mera coincidencia, sino que
conscientemente buscaron crear una imagen peyorati-va del palacio de Baltasar, donde se estaban cometien-do infamias con los vasos del templo robados comobotín a los judíos y transportados a Babilonia, ciudadasociada en el Apocalipsis a la Gran Ramera, la queestá sentada sobre aguas caudalosas, con la que fornica-ron los reyes de la tierra, y los habitantes de la tierra seemborracharon de su liviandad16-18.
Un dato curioso de interés médico añadido es que enel Beato V un clérigo anónimo borró hacia el año 1300la escritura del folio 3 recto y del ángulo inferior delfolio 2 verso. Este espacio en blanco fue aprovechadomás tarde por el rey de Castilla Fernando III, San Fer-nando, para hacer una suscripción del códice: Di mí/de
mí do Fernando/rei de Castiella (fig. 4). Luego se añadióuna cantiga a Santa María y, finalmente, una “receta”para el dolor de muelas que tiene aspecto de una jacu-latoria mal conservada y visible únicamente con lám-para de Wood, que comienza de la siguiente forma: Adolore dentes in amore./a dolore dentes in amore an..deo sati.../del mal del den dio r...l... r...ent/ periuro deper... Otro texto en latín –en demanda de salud a laVirgen– se encuentra en el margen inferior del folio229 recto y su comienzo reza así: Sit nobis medicina, otu virgo Maria, o trina... Ambos son ejemplos del com-ponente credencial que se tenía en el Medioevo ante laenfermedad.
Finalmente, queremos hacer mención de un elemen-to característico de la ilustración de los Beatos y que esespecialmente evidente en el vallisoletano. Se trata delsistema representativo de la figura humana, que sueleverse entre una posición oblicua y de frente; pero sonlas cabezas de los personajes la parte más llamativa yreiterativa, con rasgos elementales y lineales, color enla carne y enormes ojos abiertos con la pupila marca-da, de modo que destacan como elemento expresivoprincipal, que –según dijo el profesor Yarza, expertobeatólogo– “llega a sugerir la mirada alucinada enalgunos ejemplares…”3, pero que a nosotros tambiénnos recuerda la oftalmopatía de Graves.
En Beato V es donde esta expresión alucinada en losojos de los personajes alcanza su máxima expresión,
hasta el punto de que se distingue una clara diferenciaentre los personajes “divinos” (de mirada más normal)y los “humanos” que asisten acongojados a las visionesapocalípticas con terror milenarista ante el anunciadoy próximo Fin de los Tiempos (fig. 5). Recordemos queel texto apocalíptico refiere que, tras la resurrección deCristo, Satanás fue encadenado por mil años, y quetranscurrido el milenio, fue soltado y salió a extraviar alas naciones con la ayuda de dos seres demoníacos lla-mados Gog y Magog, personajes de Ezequiel probable-mente asociados a los invasores godos y luego islámi-cos en la época de Beato. El rey cristiano asturleonésAlfonso III asumió las corrientes apocalípticas de laépoca que glorificaban sus empresas políticas y béli-
cas; en su Crónica Profética, el monarca escribe: “Goges ciertamente el pueblo de los godos”, con lo que jus-tificaba que los cristianos hispanos se hicieran herede-ros naturales, por la Gracia Divina, del reino de losbárbaros y heréticos invasores visigodos19.
DISCUSIÓN
Para la neuropsicología clásica, las alteraciones per-ceptivas visuales se han diferenciado entre alucina-ción, alucinosis e ilusión, según cumplan todos o partede los criterios de sensorialidad (el contenido de la
alteración perceptiva procede de fenómenos sensoria-les), objetividad (el fenómeno tiene su origen en elmundo exterior) y falta de realidad (el fenómeno per-ceptivo no es evidenciado por otras personas).
La ilusión es una alteración perceptiva en la que unobjeto real y presente se toma por algo distinto y defor-mado. Se diferencia claramente de la alucinación, des-crita clásicamente como una percepción sin objeto,pero que según Grau y Peña debe cumplir las tres con-diciones de sensorialidad, objetividad y falta de reali-dad. En la alucinosis, el paciente es consciente de sufalta de realidad, y en la seudoalucinación el objetopercibido tiene su origen en el ámbito psíquico2.
MARTÍN ARAGUZ A, ET AL. PAREIDOLI A EN LOS CÓDICES VISIGÓTICOS ILUMINADOS DE BEATO DE L IÉBANA
47 Neurología 2002;17(10):633-642 637
Fig. 4. Beato V. Suscripción del rey San Fernando de Castilla. Fig. 5. En los Beatos destaca la “mirada alucinada” de los per-sonajes (detalle de Beato V).
-
8/19/2019 Pareidolia en Los Códices Visigóticos Iluminados
6/10
Algunas alteraciones perceptivas visuales, como lasalucinaciones hipnagógicas, metamorfopsias y parei-dolias pueden presentarse en personas normales,sobre todo en situaciones de transición de la vigilia alsueño o de sobrecarga emocional, pero en otras oca-siones algunas de estas alteraciones pueden ser sínto-
ma de procesos neurológicos de diversa gravedad,como narcolepsia, crisis parciales, lesiones tempora-les, encefalopatías de diversa índole, consumo o priva-ción de sustancias tóxicas y lesiones pedunculares o delas vías cerebelovestibulares del tronco cerebral20.
Las ilusiones son frecuentes y pueden ser inducidasvoluntariamente por personas sanas (p. ej., encontran-do semejanzas con objetos reales al observar lasnubes), sobre todo al estar sometidas a una excesivatensión emocional, en cuyo caso se denominan ilusio-nes catatímicas21. En la metamorfopsia, el objeto de lapercepción visual tiene existencia real, pero resulta fal-seado o deformado por el sujeto receptor. El término
pareidolia distingue las alteraciones perceptivas en lasque, a partir de un campo de percepción escasamenteestructurado, el individuo cree percibir algo distinto,mezclando lo percibido con lo fantaseado. En este sen-tido, el término pareidolia sería un trasunto de meta-morfopsia autoprovocada, pero su aparición involun-taria y la adición de un componente irreal al objetopercibido establece la diferencia entre ambos fenó-menos22.
San Beato de Liébana fue abad del monasterio deSan Martín de Turieno, hoy llamado Santo Toribio deLiébana, que vivió en esta comarca cántabra en lasegunda mitad del siglo VIII. Nació durante el reinadodel protorrey astur Alfonso I (739-757), monarca cris-
tiano del escaso territorio foramontano irreductible alas razzias anuales de los ejércitos andalusíes en losalbores de la Reconquista. Su nombre real fue Beato(masculino de Beatriz), y no un atributo a sus virtudesespirituales como a veces se supone; de hecho, en latradición local es considerado como santo. Fue elautor de la exégesis Comentarios al Apocalipsis, escritopara explicar el hermético texto de San J uan. Para suredacción, el presbítero se basó en otros libros de San-tos Padres orientales y romanos, lo que pone de mani-fiesto la gran biblioteca que debía de poseer el cenobiolebaniego.
En su tiempo, San Beato alcanzó gran fama por su
intervención, junto con su discípulo Eterio, Obispo deOsma, en la controversia suscitada por la herejía“adopcionista” frente a Elipando de Toledo, metropoli-ta primado, y Félix de Urgell, defendiendo la ortodoxiacatólica frente a la herejía, que afirmaba que Cristoera solamente hijo adoptivo de Dios. En el proceso sevio implicado el propio Carlomagno que, por media-ción del sabio británico Alcuino, consejero de la cortecarolingia y defensor de Beato, convocó el Concilio deRatisbona, en el que se ratificaron las posturas delabad cántabro frente a los herejes23. Se puede decirque, a partir de ese momento, España comenzó a serconocida en el ámbito internacional. Pero Beato, pri-
mer literato de Cantabria, además de por su proyec-ción histórica ha pasado a la historia del arte porqueen las copias de su libro, junto a los textos, comenza-ron a incluirse ilustraciones o miniaturas cuyas temá-tica y técnica fueron fundamentales para la evolucióntécnica y estética de la pintura y escultura mozárabes
y románicas24.Perdida la obra original, en la actualidad se conocen
32 copias medievales de Beatos, de los cuales doce sonde los siglos IX y X (los llamados visigóticos “de estilomozárabe”), seis del siglo XI , diez del siglo XI I y cuatrodel XIII. Probablemente hubo muchos más que actual-mente se han perdido. Existen dos copias eruditas delsiglo XVI (bibliotecas del Escorial y Vaticana) y unasacuarelas copiadas en el siglo XVII del perdido Beato F,del siglo XI (el del Monasterio de San Andrés deFanlo), depositadas en la neoyorquina Pierpont Mor-gan Library (Beato Morgan I I, Ms. 1079), donde estáconservado también el ya citado Beato Magius, M o
Morgan I, perteneciente al monasterio de San Miguelde Escalada, ancestro de la “segunda familia” y elBeato de las Huelgas (H) o Morgan III, del siglo XI I.Finalmente, el bibliotecario y artista Javier Alcains harealizado recientemente una recreación moderna deltexto de Beato, editada por Moleiro (Códice Alcains).
El último libro de los que componen la Biblia, elApocalipsis, se atribuye al evangelista San J uan y datade finales del siglo I, durante su destierro en la islagriega de Patmos. Apocalipsis significa “revelación” yhace referencia a la lucha de los enemigos contra laIglesia, representada en una visión alegórica de lo quesucederá al Final de los Tiempos. Se compone de unPrólogo –en el que Jesucristo se aparece a San J uan y
le encomienda la misión de enviar su mensaje a lassiete Iglesias de Asia Menor– y doce Capítulos, en losque se aparecen cinco series de visiones: los siete sellos,las siete trompetas, las siete señales, las siete copas yla lucha de Cristo y el demonio. Se cierra con un Epílo-go, en el que se narra la visión del J uicio Final, la J eru-salén celestial y la Gloria de los Santos en el cielo18.
Desde los primeros siglos del cristianismo se convir-tió en uno de los libros más importantes de la Biblia,especialmente para la Iglesia de Occidente. En el si-glo II I algunos escritores del Imperio Oriental empeza-ron a dudar de su canonicidad, siendo rechazado porlos visigodos, que profesaban el arrianismo. Arrio,
presbítero de Alejandría que vivió entre los siglosII I
yIV, ha sido uno de los grandes heresiarcas de la Histo-ria. Su tesis –de cuño gnóstico– negaba la naturalezadivina de J esús, con lo que la clave del cristianismoquedaba en entredicho. Como Arrio gozaba de la pro-tección de los basileos (emperadores bizantinos) delImperio Oriental, los visigodos (pueblos godos occi-dentales), que comenzaron a romanizarse por enton-ces, se mostraron muy dispuestos a invadir desde laGermania el oeste de Europa, aceptando la evangeliza-ción como forma de romanización según elarrianismo25. Osio, obispo hispano de Córdoba, logróconvocar el primer Concilio Ecuménico de la Iglesia
MARTÍN ARAGUZ A, ET AL. PAREIDOLIA EN LOS CÓDICES VISIGÓTICOS ILUMINADOS DE BEATO DE LIÉBANA
638 Neurología 2002;17(10):633-642 48
-
8/19/2019 Pareidolia en Los Códices Visigóticos Iluminados
7/10
en Nicea (año 325), donde Arrio fue proscrito y la divi-nidad de Cristo quedó confirmada en el llamado Sím-bolo Niceno: el actual Credo17.
A caballo entre los siglos IV y V, en plena transiciónentre la Antigüedad tardía y la Alta Edad Media y enlos inicios de las asoladoras invasiones bárbaras, Pris-
ciliano de Galicia, obispo de Ávila, difundió en Hispa-nia un movimiento sectario y aristocratizante de graninfluencia maniqueísta (del filósofo gnóstico Manes,del siglo II I) llamado priscilianismo. A pesar de ser con-denado en un Concilio Hispánico celebrado en Zarago-za y de ser ratificada la condena en el I Concilio de
Toledo (año 400), el hecho de que el heresiarca fueraajusticiado en Tréveris hizo que un tercio de los obis-pos hispanos creyera que Prisciliano fue un mártir desu fe y de sus ideas, hasta el punto de que surgió pos-teriormente la tradición de que los restos enterradosbajo el altar de la Iglesia de Santiago de Compostelapertenecían realmente a este heresiarca. En medio de
la vorágine desencadenada por las invasiones bárba-ras, sobrevivió el influjo del priscilianismo hasta elsiglo XI26. Finalmente, el Apocalipsis fue aceptado en elIV Concilio de Toledo (año 633), presidido por San Isi-doro y más tarde reconocido en el III Concilio deConstantinopla en el año 69227.
San Beato nació durante unos tiempos difíciles parala Península Ibérica y para el catolicismo, por lo que escomprensible que en su mente bullera una ideologíacristiana de trasfondo apocalíptico. Consideradosentonces Arrio y Prisciliano como dos de los anticristosque se mencionan en el Apocalipsis28, el rey cristianoFruela hizo una depuración del clero visigodo para aca-bar con las creencias heréticas. Hispania había sido
arrasada previamente por los bárbaros y, desde el 711,invadida por los musulmanes. Además, se acercaba el800, año en el que según algunos iba a acaecer el Fin delos Tiempos y el J uicio Final. En el año 776 Beato escri-bió sus famosos Comentarios al Apocalipsis, y en el 784redactó una nueva versión cuya finalidad fue el adoctri-namiento de los monjes, con un lenguaje claro y llano,ante el convencimiento del inmediato fin del mundo29.Además, por esta época comenzó un gran éxodo demozárabes que huían de los musulmanes desde al-Andalus a través de la meseta castellana hacia el reinode Asturias. Por si fuera poco, a partir del año 785,Beato tuvo que vérselas con Elipando de Toledo y
luchar –desde su aislado cenobio montañés– contra lallamada herejía adopcionista propugnada por este arzo-bispo de la sede primada, que a la sazón era el queostentaba el máximo poder eclesiástico instituido enHispania. Elipando, que consideraba al lebaniego comoa un paleto inculto, escribió: “¿Cuándo se ha oído quelos de Liébana vayan a enseñar a los de Toledo?” Hayque tener en cuenta que Toledo se encontraba entoncesbajo dominio de al-Andalus y que el presuntuosometropolita no dejaba de ser una especie de siervo delos musulmanes, mientras que el rústico lebaniego for-maba parte de la resistencia foramontana del montarazreino asturleonés frente al invasor árabe30.
En la obra beatense, además del propio texto delApocalipsis (Storia) aparecen sus explicaciones (Expla-natio) basadas en la Biblia, los Santos Padres (SanAgustín, San Gregorio Magno, San Isidoro) y otrosescritores, como el norteafricano Ticonio y el hispanoApringio de Beja. Se incluyeron posteriormente otros
pasajes bíblicos, que dieron ocasión a más ilustracio-nes, como el Arca de Noé o el Mapa Mundi para situarla predicación de los Apóstoles, y sobre todo losComentarios de San Jerónimo al L ibro de Daniel, escri-tos por este exegeta para rebatir la opinión del filósofoPorfirio que, ante el asombroso cumplimiento de lasprofecías de Daniel, dijo que este libro veterotestamen-tario había sido escrito después de que hubiera sucedi-do lo que en él se refiere. Daniel es el cuarto de los lla-mados Profetas Mayores; perteneciente a la estirperegia de David, fue llevado como cautivo por Nabuco-donosor, el rey babilónico que asedió y conquistó J eru-salén en el 602 a.C.31. Su libro es de lectura difícil,
puesto que parecen darse dos redacciones reunidascomo si se tratara de algo distinto, y en el que cosassimilares suceden de distinta manera pero, sobre todo,por su evidente sentido escatológico, que rima biencon las visiones apocalípticas3.
La decoración inicial de los manuscritos visigóticosera muy sencilla, con tenues cambios de color en latinta de las letras o simples motivos ornamentales. Apartir del siglo VIII, por influencia francocarolingia, nosólo se sustituyó progresivamente la escritura visigóti-ca por la minúscula carolina, sino que comenzó ladecoración de lacería en las letras capitales y, algo mástarde, aves y peces por influencia musulmana16,17. Sitenemos en cuenta las características paleográficas, se
conservan doce Beatos escritos con letra visigótica.Para Sanders23 habría tres clases de Beatos según larecensión de la obra: pertenecerían a la llamada prime-ra recensión los Beatos Fc, M , D, V, U y J ; de la segundarecensión serían los Beatos T y G, y de la tercera recen-sión, los Beatos A1, A2 (ambos emilianenses), E y O,según las siglas de Neuss7,32.
La iluminación de los Beatos iniciaría un nuevo cicloque, tomando influencias italianas, carolingias y sobretodo norteafricanas, llegaría a colocarse a la cabeza dela Europa cristiana en cuanto a cantidad –cada Beatosuele tener un centenar de miniaturas– y calidad de lasilustraciones, que se difundirían ampliamente por la
gran aceptación que tuvo el libro durante más de cincosiglos. Sus imágenes dieron lugar, en palabras delconocido medievalista y literato Umberto Eco, “a lasmás prodigiosas creaciones iconográficas de toda la his-toria del arte occidental”4.
Los Beatos de los siglos IX -XI pertenecen al períodohispanovisigótico y son los más interesantes desde elpunto de vista histórico y artístico. El códice más anti-guo conservado, del siglo IX , es el llamado Fragmento 4(Fc de Neuss) encontrado en la biblioteca del Monaste-rio de Silos, pero copiado en el Monasterio de Cirueña,lo que ha movido a algunos investigadores a definir un“primer estilo” arcaico derivado de la versión original,
MARTÍN ARAGUZ A, ET AL. PAREIDOLI A EN LOS CÓDICES VISIGÓTICOS ILUMINADOS DE BEATO DE L IÉBANA
49 Neurología 2002;17(10):633-642 639
-
8/19/2019 Pareidolia en Los Códices Visigóticos Iluminados
8/10
en el que las pobres ilustraciones se encuentran inter-caladas entre los textos. A partir del siglo X, las minia-turas a página entera o doble página constituyen el“segundo estilo”, denominado leonés o mozárabe conuna derivación hacia Zamora; en él aparecen las típi-cas bandas coloreadas para crear espacios y perspecti-va. El “tercer estilo” sería ya plenamente románico–siglos XI y XI I–, con una fuerte influencia internacio-nal, produciendo obras de extraordinaria calidad ybelleza, como el Beato de Fernando I y Doña Sancha–también conocido como Beato Facundo (nombre delartista miniador) o J de Neuss7,13–, el de Burgo de
Osma (O de Neuss, cód. 1 de la Catedral del Burgode Osma), el nuevo del Monasterio de Silos, D deNeuss –depositado en la British Library de Londrestras ser expoliado de la Real Biblioteca por Pepe Bote-lla, el hermano de Napoleón Bonaparte que llegó a serrey de España, y que vendió posteriormente a los ingle-ses cuando “sólo” era conde de Survilliers– o el mástardío de San Andrés del Arroyo (Ar de Neuss), reparti-do entre la Bibliothèque Nationale de France (París) yla colección Bernard H. Breslauer de Nueva York3,4,11.
El estilo románico supuso para Europa occidental larecuperación de una técnica perdida con la invasiónde los pueblos germánicos y de una iconografía para
su escultura y pintura que, superando la controversiaiconoclasta, reavivó los temas figurativos del arte pa-leocristiano26. Los Beatos sirvieron de modelo paralos artistas que esculpieron los capiteles y pintaron losmurales de las iglesias románicas y posteriormentegóticas. Tanto el contenido simbólico-doctrinal comosu plasmación estética eran muy adecuados para lamentalidad medieval, ávida de signos transcendentesen su necesidad de evadirse de las tentaciones terrena-les. La temática de las ilustraciones del Apocalipsisconstituyó el soporte argumental de la religiosidad delperíodo románico –siglos XI y XI I– e incluso algunostemas perduraron tras la llegada del gótico24,33.
La lucha entre el bien y el mal, la idea de Cristo J uez, el premio, la tentación y el castigo, son la base detoda la teología medieval. En las portadas de las igle-sias, orientadas hacia el oeste, lugar por donde se poneel sol, se colocaba el Pantocrátor –Cristo todopoderosoentronizado o Maiestas–, rodeado del Tetramorfos orepresentación simbólica de los cuatro evangelistaso los cuatro vivientes del Apocalipsis, en el que tres deellos son sustituidos por sendos animales (toro, águilay león). Esta escena se completa con la visión del J ui-cio Final, con la reunión de los 24 ancianos tañendoinstrumentos musicales y a veces la propia representa-
ción del Cielo con los premiados y del I nfierno, con losmalditos devorados por Leviatán34. Otros muchostemas apocalípticos conformarán programas iconográ-ficos románicos: ángeles, monstruos, mártires, palo-mas, el Cordero y otros animales reales o imaginariosdel bestiario medieval, incluso las cenefas de losenmarcamientos, que se transformaron posteriormen-te en molduras y cornisas33.
Los códices se hicieron famosos a partir del períodorenacentista español, puesto que en el siglo XVI se esta-ban cotejando dos Beatos (los V y J de Neuss) en labiblioteca del templo de San Isidoro de León, dondefueron examinados por el erudito Ambrosio de Mora-
les, Legado Real que por orden de Felipe I I estaba rea-lizando un viaje de inspección por tierras de Castilla.El Legado, impresionado por la belleza de los códices,informó al monarca de su existencia, ante lo cual Feli-pe II, bibliófilo apasionado, potenció su recuperacióny estudio, conservándose en la rica Biblioteca Escuria-lense, además del Beato miniado catalogado como&.II.5 (Beato E) del siglo IX (tabla 1), otra copia rena-centista sin iluminar35. Desde que el Padre Flórez en elsiglo XVIII publicara la primera edición crítica del librode Beato, ha habido múltiples intentos de buscar rela-ciones entre los códices conservados para profundizaren el estudio del autor y su época. En los últimos años
MARTÍN ARAGUZ A, ET AL. PAREIDOLIA EN LOS CÓDICES VISIGÓTICOS ILUMINADOS DE BEATO DE LIÉBANA
640 Neurología 2002;17(10):633-642 50
TABLA 1. Beatos miniados visigóticos (siglos I X-X) conservados en la actualidad
Localización Conservación y catalogación n-F n-M CN
Silos (Burgos) Monasterio de Santo Domingo de SilosFragmento 4 de Silos (o de Cirueña) 1 1 Fc
Madrid Biblioteca Nacional. Ms. Vit 14-1 144 27* A1
Nueva York Pierpont Morgan I, mn 644, Beato Magio 299 89 MSeu d’Urgell Beato de la Seo. Núm. inv. 501 239 74 UValladolid Biblioteca de la Universidad de Valladolid
Beato de Valcavado. Ms 433 230 87 VMadrid Real Academia de la Historia
Codex Emilianense 33 (o de San Millán) 282 49 A2El Escorial Codex Escurialense &.I I.5 151 43 EMadrid Archivo H istórico Nacional, cód 1097 B
Beato de Tábara 169 7 TGerona Museo Diocesano 282 114 GMadrid Biblioteca Nacional
Fragmentos, ms. Vit. 14, 2 Fi
*Otros 12 folios miniados han sido recortados.n-F: número de folio; n-M: número de miniaturas; CN: codificación de Neuss.
-
8/19/2019 Pareidolia en Los Códices Visigóticos Iluminados
9/10
estamos asistiendo a un inusitado interés por la obradel abad lebaniego, probablemente coincidiendo conel lanzamiento de sus espléndidas ediciones facsímiles,que cautivan con su colorido, misterio y profundaespiritualidad medieval frente a las veleidades de lavida moderna3.
En nuestro estudio, nos hemos centrado en dos Bea-tos pertenecientes a la época en que numerosos mon-
jes mozárabes residentes en al-Andalus emigraron alnorte peninsular, importando elementos arquitectóni-cos cordobeses que sirvieron de vehículo para decorarlos temas iconográficos de origen oriental en lasminiaturas17. Hemos analizado la representación pic-tórica de la profecía de Daniel en dos facsímiles decódices miniados de finales del siglo X pertenecientesal llamado “segundo estilo”, uno de la familia II-A yotro de la I I -B según el clásico Stemma de K lein,dependiendo del ancestro del que se hicieron lascopias6. En contraposición con los códices del “primer
estilo”, en los que la iconografía es una simple ilustra-ción añadida al texto sobre el pergamino sin prepara-ción, en este “segundo estilo” mozárabe la ilustraciónse transforma en un auténtico arte pictórico, donde elestallido del color irrumpe en todo su esplendor, conpreparación de fondo previa del pergamino y clara-mente diferenciada del texto, que pasa a un segundoplano14. La impresión visual que debieron producirestas ilustraciones de vivos colores en la mentalidadmedieval –no hipersaturada por el bombardeo percep-tivo de la actual era multimedia– explica la influenciaque ejercieron en el arte de épocas inmediatamenteposteriores, sobre todo en el románico24.
En una de las escenas representadas del Libro de
Daniel en los Beatos se observa una miniatura a todapágina que representa una estructura arquitectónicaconstituida por un enorme salón donde se celebra ungran banquete que dio el rey babilónico Baltasar, hijode Nabucodonosor. Excitado por la bebida, Baltasarpidió a uno de sus criados que le llevasen los vasos deoro y plata del templo de J erusalén, que había robadosu padre. Mientras se producía esta profanación, unamano, que parecía salir de las llamas de un candela-bro, escribía en la pared tres palabras: “MANE,
TECEL, FARES”. Este hecho asustó sobremanera aBaltasar, que mandó llamar a sus magos y adivinospara que le explicasen aquel suceso. Como ninguno de
ellos supo hacerlo, la reina incitó al rey a llamar aDaniel, de quien dijo que tenía una sabiduría semejantea la de los dioses. Por esta razón fue llamado el profeta,que interpretó el significado de las misteriosas pala-bras que predecían el final del rey Baltasar que, segúnel Antiguo Testamento, “aquella misma noche fuemuerto”5.
Las tres palabras escritas en la pared por la misterio-sa mano proceden del idioma caldeo y significan, res-pectivamente, numerar, pesar y dividir. Según Daniel,Dios numeró los días de reinado de Baltasar y les pusotérmino. Sus actos fueron pesados en la balanza y fuehallado falto. Y, como efectivamente sucedió, al morir
Baltasar su reino se dividió entre Darío, rey de losmedos, y Ciro, rey de los persas.
La percepción es un constructo mental y no unregistro directo de la realidad1, por lo que la represen-tación visual del entorno no constituye una muestrafiel del mismo. Si bien han sido descubiertos muchosde los secretos neurofisiológicos del funcionamientodel sistema nervioso visual, que permiten aclarar demanera parcial algunos hechos relativos a la percep-ción, no es menos cierto que el sistema de procesa-miento mental de la complejidad del mundo exterior
está lejos de ser completamente comprendido.Siguiendo la división clásica de J aspers (tabla 2), lapareidolia sería una forma de percepción engañosaincluida dentro de las ilusiones, en las que el objeto dela percepción sirve únicamente para que sobre él seconstruya uno nuevo, merced a la elaboración quenuestro cerebro realiza sobre la realidad dada1.
La pareidolia es un apasionante fenómeno percepti-vo no necesariamente patológico que se utiliza en laexploración psicológica (test de Rorchach). A menudoes la alternativa correcta a las explicaciones supuesta-mente paranormales en la visualización de imágenespeculiares a partir de estructuras escasamente defini-das, como es el caso de la famosa cara de Cidonia, en
Marte, el hombre de la Luna o la visión de diversasfiguras espectrales o sagradas en manchas de todotipo. Por otra parte, el surrealismo no deja de ser unaexplotación artística de este fenómeno cerebral5.
En el caso que hemos estudiado, descrito en el Librode David y recogido en los Beatos8-10, los antecedentesde excesiva ingesta enólica por parte de Baltasarpodrían sugerir la existencia de una alucinación visualcompleja con carácter escenográfico en el contexto delonirismo inducido por la embriaguez (alucinación hip-nagógica), dado que puede descartarse un episodio dedelirium tremens al no existir una historia de privaciónetílica brusca en este relato36. Aunque no sabemos la
edad que tenía Baltasar al sufrir esta alteración visual,tampoco puede ser encuadrado en el denominado sín-drome de Charles Bonnet (1720-1793), un naturalistasuizo que describió un fenómeno que suele ocurrir enancianos con déficit visuales monoculares, pero porotro lado sanos, que presentan alucinosis visualesestructuradas, sobreimpresionadas sobre el entornoreal, sin contenido emocional o amenazante y de esca-sos minutos de duración. El fenómeno lo presentaba elabuelo del naturalista, intervenido años antes de cata-ratas, que cada vez que encendía su pipa, describía susvisiones, asumiendo calmadamente que tenían un ori-gen cerebral. Paradójicamente, el propio Bonnet sufrió
MARTÍN ARAGUZ A, ET AL. PAREIDOLI A EN LOS CÓDICES VISIGÓTICOS ILUMINADOS DE BEATO DE L IÉBANA
51 Neurología 2002;17(10):633-642 641
TABLA 2. Trastornos de la percepción
Anomalías de la percepciónCaracteres anormales de la percepciónPercepciones engañosas
Según J aspers K 1.
-
8/19/2019 Pareidolia en Los Códices Visigóticos Iluminados
10/10
en su vejez el mismo cuadro37,38. En el relato bíblico semenciona que la misteriosa mano salía del fuego (aun-que en los Beatos estudiados sale del soporte del can-delabro), por lo que en este etéreo campo de percep-ción, escasamente estructurado, el rey babilónicoapreció de manera involuntaria algo diferente, mez-
clando lo percibido con lo fantaseado; es decir, sufrióun fenómeno de pareidolia39.
Quisiéramos que este trabajo contribuyera a poten-ciar el conocimiento de esta extraordinaria manifesta-ción artística de peculiar estética propia de nuestrorico pasado altomedieval40. Con ello, habríamos logra-do el segundo objetivo propuesto.
BIBLIOGRAFÍA1. J aspers K. Psicopatología general. 4ª ed. Buenos Aires:
Ediciones Beta, 1975.2. Grau Fernández A, Peña Casanova J . Alucinaciones e ilu-
siones. En: Peña Casanova J , Barraquer Bordas LL , edito-res. Neuropsicología. Barcelona: Toray, 1983; p. 316-34.3. Yarza Luaces J . Beato de Liébana. Manuscritos ilumina-
dos. Barcelona: Moleiro Editorial, 1998.4. Eco U. Palimpsesto sobre Beatos: Beato de Li ébana.
Miniaturas del “Beato” de Fernando I y Sancha, Manus-crito B.N. Madrid Vit. 14-2. Milano: Franco Maria RizziEditor, 1989.
5. Dan 1,1.6. Klein PK . La tradición pictórica de los Beatos. Actas para
el estudio de los códices de Comentarios al Apocalipsis deBeato de Liébana (3 vols). Madrid: J oyas Bibliográficas,1978-1980;II:83-106.
7. Neuss W. Die Apokaliypse des Hl J ohannes in der altspa-nischen und altchristlichen Bible-Illustration. 2 vols.Munchen en Westphalie:Verlag Traugolt Bautz, 1931.
8. Beato de Valcavado. Edición facsímil. Valladolid: Secreta-riado de Publicaciones de la Universidad de Valladolid,1993.
9. Sancti Beato de Liébana in Apocalypsin Codex Gerunden-sis. Edición facsímil. Lausanne: Olten, 1962.
10. Beato de Gerona (manuscrito de la Catedral de Gerona,ms. 7). Edición facsímil. M adrid: Edilán, 1975.
11. Díaz y Díaz MC. Tradición del texto de los Comentarios alApocalipsis. En: Actas del Simposio para el estudio de loscódices del Comentario al Apocalipsis de Beato de Liéba-na. Madrid: TI Editores, 1978.
12. Azcárate Ristori J M. Mecenazgo y coleccionismo: el car-denal M endoza. En: Ordax SA, Rivera J , editores. Laintroducción del Renacimiento en España: El Colegio deSanta Cruz (1491-1991). Valladolid: Universidades deAlcalá y Valladolid Ediciones, 1992; p. 101-24.
13. González Echegaray J , Vivancos MC, Iniesta A, Yarza
Luaces J . Comentarios al Apocalipsis. Beato de Liébana:miniaturas del códice de Fernando I y Doña Sancha.Biblioteca Nacional de España, Vit 14-2. Barcelona:Moleiro, 1995.
14. Ara Gil CJ . Las ilustraciones de los Beatos. Libro de Estu-dios del facsímil del Beato de Valcavado. Valladolid: Uni-versidad de Valladolid Ediciones, 1993.
15. Fernández Flórez JA. El Apocalipsis y Beato de Liébana.Los Beatos y el Beato de Valcavado. Libro de estudios delfacsímil del Beato de Valcavado. Valladolid: Universidadde Valladolid Ediciones, 1993.
16. Grabar A. Eléments sassanides et islamiques dans le enlu-minures des manuscrits espagnols du Haute Moyen Age. Torino: Arte del Primo Millenio, 1951.
17. Churruca M. Influjo oriental en los temas iconográficosde la miniatura española, los siglos X al XI I. Madrid: Espa-sa-Calpe, 1939.
18. Apoc XVI I, 1-2.19. Gil J , Moralejo L, Ruiz de la Peña I. Crónica profética o
albeldense. Oviedo: Crónicas Asturianas, 1985; p. 260-2.20. Rosembaum F, Harati Y , Rolak L , Freedman M. Visual
hallucinations in sane people: Charles Bonnet Syndrome. J Am Geriat Soc 1987;2:35-66.
21. Gregory R. Visual il lusions. In: Atkinson R, editor. Con-temporary Psychology. San Francisco: Freeman and Co.,1978; p. 189-200.
22. Cogan DG. Visual hallucinations as release phenomena.Graefes Arch Clin Exp Ophthalmol 1973;188:139.
23. Gil J . Hispania Sacra XXXI (1978-1979): 56-60.24. Bango Torviso I. Alta Edad Media. De la tradición H ispa-
nogoda al Románico. Madrid: Silex, 1989.
25. Cebrián J A. La aventura de los godos. Madrid: La Esferade los Libros Ed., 2002.26. Abengochea J J , García LA. Romanismo y germanismo. El
despertar de los pueblos hispanos, s. IV-X. Barcelona:Labor, 1981.
27. De la Cierva R. L os signos del Anticristo. Madrid: Edito-rial Fénix S.L., 1999.
28. Emmerson RK . Antichrist in the Middle Ages. A Study onMedieval Apocalypticism. Mancehster: Art and Literature,1985; p. 108-9.
29. Nordström CO. Text and Myth in some Beatos Miniatures(parte II). Paris: Cahiers Archeologiques XXVI, 1977; p.120-7.
30. Vivancos MC. E l Apocalipsis de San J uan y Beato.Comentarios al Apocalipsis de Beato de Liébana. Barcelo-na: Moleiro Ed., 1995; p. 70-5.
31. Reyes 25, 1.32. Sanders HA. Beati in Apocalipsin L ibri Duodecim. Roma:
Vaticano E diciones 1930.33. Gaya Nuño J A. Teoría del románico. Madrid: Ars Hispa-
niae V, 1962.34. Lasko P. Ars Sacra: 800-1200. London: Hormondsworth,
1972.35. A de Morales. Viage de Ambrosio de Morales, por orden
del rey D. Phelipe II, a los reynos de León y Galicia y prin-cipado de Asturias, para reconocer las reliquias de santos,sepulcros reales y libros manuscritos de las catedrales ymonasterios. M adrid, 1765.
36. Ey H. Thraité des Hallucinations. París: Masson et Cie,Ed., 1973.
37. Bonnet C. Essai analytique sûr les facultés de l ấme.Copenhagen, 1760.
38. Damas-Mora J , Skelton R, J enner FA. The Charles Bonnet
syndrome in perspective. Psychol Med 1982;12:251-61.39. Perry MP. On the psychostasis in christian art. The Bur-lington Magazine núm 22. 1912-13.
40. Escolar H. Los Beatos. En: Escolar H, editor. HistoriaIlustrada del Libro Español, tomo I: Los Manuscritos (2ªed.). Fundación Germán Sánchez Ruipérez. Madrid: Pirá-mide ed., 1996.
MARTÍN ARAGUZ A, ET AL. PAREIDOLIA EN LOS CÓDICES VISIGÓTICOS ILUMINADOS DE BEATO DE LIÉBANA
642 Neurología 2002;17(10):633-642 52