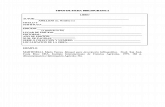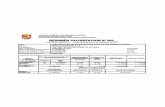Panacea4_Junio2001
-
Upload
ars-venatus-deiquidditas -
Category
Documents
-
view
24 -
download
1
description
Transcript of Panacea4_Junio2001
Panace@ Vol. 2, No. 4. Junio, 2001 1
ÍNDICE
EDITORIALLa representación del léxicocientífico-técnico en los diccionariosFrancisco Petrecca 2
TRADUCCIÓN Y TERMINOLOGÍANotas galénicasLos cierres de los envases farmacéuticosFrancisco Hernández e Ignacio Navascués 5Glosario de psicoescalas (3.ª parte)Ernesto F. Martín-Jacod 9Noticias acamédicasFernando Pardos 22Minidiccionario crítico de dudasFernando A. Navarro 24El color del cristalDermatofibroma «aneurismático»Luis Requena 27José G. Álvarez Fernández yJosé L. Rodríguez Peralto 29
TRIBUNAEl peligro de la terminologíaen traducción médicaChristian Balliu 30La terminología médica:diversidad, norma y usoJosé Antonio Díaz Rojo 40El español como lenguade la ciencia y de la medicinaAmparo Alcina Caudet 47Defensa apasionada del idiomaespañol, también en medicinaJaime Locutura y Álex Grijelmo 51¿Cómo llamar a los animales?Nombres vulgares y nombres científicosFernando Pardos 56
REVISIÓN Y ESTILOTripletes prácticosErnesto F. Martín-Jacod 62
EL LÁPIZ DE ESCULAPIODe cómo tomé la decisión de utilizarel diccionarioIñaki Ugarteburu 64Carlota FainbergXosé Castro 67
RESEÑAS BIBLIOGRÁFICASManual de estilo de la lengua españolaKaren Shashok 68La norma lingüística como convención socialJosé Antonio Díaz Rojo 70Diccionario médico alemán-españolFernando A. Navarro 73El plumeroJosé A. Tapia Granados 77
CONGRESOS Y ACTIVIDADESLaura Munoa 80
ENTREMESESPerlas de la traducciónBertha Gutiérrez Rodilla, J.A. Díaz Rojo 4, 66Palabra e imagenLuis Pestana 21, 26, 63, 65VericuetosLuis Pestana 23¿Quién lo usó por vez primera?Fernando A. Navarro 55, 79En una palabraBertha Gutiérrez Rodilla, J.A. Díaz Rojo 39, 61PolisemiaManuel Talens 72
Boletín de Medicina y TraducciónBoletín de Medicina y TraducciónVol 2. No 4. Junio 2001
Panace@ es la revista de MedTrad (Grupo de Medicina y Traducción), un foro internético independiente y plurinacional constituidopor profesionales de la comunicación escrita del ámbito de la lengua y de la medicina o de las ciencias biológicas. Sus objetivos son la
ayuda mutua en materia de traducción, redacción y corrección de estilo de textos médicos y científicos en castellano, así como eldebate franco y respetuoso sobre estos y otros temas conexos. En cuanto a la traducción, la lengua de origen que predomina es elinglés, seguida por el francés. El idioma de comunicación habitual en el foro es el español, si bien es posible utilizar otras lenguas.
MedTrad representa un medio extraordinario para el mejoramiento profesional de sus miembros. Aunque se reserva el derecho deadmisión, no impone limitaciones académicas a los aspirantes; todo cuanto éstos deben hacer es demostrar una dedicación a las
esferas de interés del grupo.
La afiliación a MedTrad es gratuita y se lleva a cabo por invitación formal de uno de los miembros o bien enviando directamente elcurrículo a: [email protected].
Coordinación de contenidos:José Antonio Díaz Rojo, Marta García, Ernesto Martín-Jacod, Laura Munoa, Fernando Navarro, Luis Pestana y Verónica Saladrigas
Revisión:Laura Munoa, Mónica Noguerol y Karen Shashok
Edición electrónica:Cristina Márquez Arroyo y Luis Pestana
Los textos publicados en Panace@ sólo podrán reproducirse si se cita expresamente su autoría y procedencia.
Las opiniones expresadas por los autores en esta publicación son de su exclusiva responsabilidad.
Panace@ Vol. 2, No. 4. Junio, 2001 2
Antes de que la enseñanza de idiomas descu-briese las lenguas temáticas, de que la terminolo-gía hiciese suyo el vocabulario científico, la distin-ción entre el vocabulario común y el técnico naciócon la primera lexicografía.
El diccionario monolingüe surge, como bien se-ñala Luis Fernando Lara, como monumento histó-rico destinado a perpetuar las lenguas romancesde los nacientes estados nacionales1, y la lenguaque constituyó su objeto fue –como prácticamen-te lo ha seguido siendo hasta ahora– la lengua lite-raria. Al proyecto enciclopédico le quedó el saber,y con él su lenguaje, de las artes y oficios, y luegoel de la ciencia y la técnica.
La razón de este distingo fue el apego al léxicocomún. Según declaró en 1694, la Academia Fran-cesa decidió atenerse al uso cotidiano des honnes-tes gens (¿del común?). Sin embargo, el léxicoespecializado nunca estuvo ausente de los diccio-narios.
Cierto que no en la medida actual, y menos enel ritmo y modo en que se han sucedido las adicio-nes. En los años setenta se temió que la acumula-ción de tecnicismos hiciese estallar el diccionarioen una multiplicidad de fragmentos temáticos in-dependientes. No ha ocurrido así. La participa-ción del léxico común se ha ido reduciendo compa-rativamente. Del estudio hecho, para el francés,por Louis Guilbert sobre el Petit Larousse entre1949 y 1960 se desprende que, sobre un total de3 973 adiciones, 350 pertenecen al vocabulario
La representación delléxico científico-técnicoen los diccionariosFrancisco PetreccaAcademia Argentina de LetrasBuenos Aires (Argentina)
general y 3 266 pueden incluirse dentro de los len-guajes de especialidad, incluyendo los humanísticos.Por su parte, hacia 1984, Sidney Landau estimaque más del 40% de las entradas en el NID3 per-tenecen a este grupo, del mismo modo que ésterepresenta entre un 25% y un 35% de los diccio-narios de escritorio, y considera que la proporcióndel vocabulario especializado será mayor en el fu-turo; al punto de afirmar que de hecho «los diccio-narios generales exhaustivos se están convirtien-do en una colección de diccionarios temáticosmezclados con un diccionario general, el cual seva comprimiendo cada vez más en la proporcióntotal de la obra»2. También refiere que, según laestimación de C. Barnhart hacia 1978, el léxicoespecializado ocupa al menos el 40% de un dic-cionario de nivel universitario.
Estas cifras son de una sola perspectiva, la dellexicógrafo, reflejo impasible, pero es preciso con-siderar también el modo (que no se refleja cuanti-tativamente) en que ese léxico llega al hablante yse expande en la comunidad.
La querella entre ordenamiento alfabético, porun lado, y conceptual, por otro, carece de sentidosi pensamos solamente en una secuencia de artícu-los lexicalmente jerarquizados y ordenados. Se po-drá tratar el agua bendita, el agua blanca, elagua de amnios, o el agua de borrajas del mis-mo modo, aunque poco tengan que ver entre sí,solo por el hecho de presentar la secuencia «agua+ X». Basta simplemente una remisión, según laconvención tipográfica aceptada, si la estructuraconceptual del diccionario es buena, o de un hiper-vínculo, si el soporte es magnético, para hallar otrapalabra conceptualmente afín. Pero ¿es tan soloeso lo que se requiere para el conocimiento delléxico actual, de ese léxico que es más invasor denuestra conciencia que expresión de nuestro saber?
No creo que desde que España conociese laexistencia de América se hayan incorporado tan-tos nuevos términos a la lengua. Aunque los re-cursos lingüísticos de incorporación no hayan va-riado, sí lo ha hecho el modo. Tiempo atrás, las
Editorial
Panace@ Vol. 2, No. 4. Junio, 2001 3
palabras eran transmitidas de boca en boca, circu-laban difusamente, al punto que su origen podíaconfundirse con la leyenda, y se movían al pasotardo de la marcha animal. Hoy un nuevo conoci-miento se hace público «en presencia», en tiemporeal, se reproduce por los medios de comunica-ción casi al instante y, al día siguiente, puede estaren boca de todos. La incesante producción de nue-vas informaciones no termina de ser socialmentedigerida cuando sobreviene otra nueva noticia quehace olvidar la anterior.
Esta desinformación estructural, bien conoci-da en el campo de la política, no deja de tenerefecto en el campo científico-técnico. ¿Qué im-portancia tiene la opinión pública cuando es tiem-po de tomar una decisión, por ejemplo, sobre losalimentos transgénicos? ¿Corresponde sólo al po-der político dar entonces cuenta del contenido delas palabras? Al respecto, la prensa de divulgacióncientífica tiene un papel de considerable impor-tancia. Pero, ¿qué pasa con los diccionarios?
Aunque el más conocido, por cierto, no existesólo el tema de las definiciones, que como se hadicho ya muchas veces es competencia de un lexi-cógrafo especializado, no de un especialista:«Because the lexicographer is not an expert he isable to recognize the needs of a wider variety ofusers than the specialist-definer»3.
Ese redactor especializado debe tener claro que,más allá de las imposiciones formales de la plantadel diccionario, su objetivo es la comprensión delconsultante. Cuando se «sabía» que la tierra eraplana, la pulgada, el codo o la braza eran medidasde dimensión humana, y era fácil para el hombreentenderlas. Cuando se «sabía» que era redonda,una definición de metro como «Unidad de longi-tud, base del sistema métrico decimal, la cual sedeterminó dividiendo en diez millones de partesiguales la longitud calculada para el cuadrante demeridiano que pasa por París» (DRAE, 1992) to-davía tiene apoyos sensibles: el recuerdo de unglobo terráqueo visto en la escuela, la mención deParís... Pero cuando el metro pasa a ser la «longi-
tud del trayecto recorrido en el vacío por la luzdurante un tiempo de 1/299 792 485 de segundo»4,es necesario dar un apoyo sensible. De lo contra-rio se cae en el riesgo de la incomprensión, y másaún, en la respetuosa ignorancia.
Casi cualquier persona se siente capaz de opi-nar sobre el lenguaje por el simple hecho de ha-blarlo, y es bueno que así sea. En cambio, son muypocos los que se atreven a hablar de física cuántica.La medicina se halla en un lugar intermedio.
Es cierto que la comparación entraña el riesgode la distorsión: un puma no es un león (ni siquieraamericano); la nutria es un carnívoro, no un roedor(el coipo); el conejillo de Indias no es un conejo; elzorrino no es un zorro; la biobalística no es unadisciplina olímpica, ni el gen altruista un ejemplodigno de imitar. Pero también es cierto que sin elapoyo de esos estereotipos culturales se torna muydifícil transmitir el nuevo concepto. Eso vale paraquien acuñe un término, quien lo defina o quien lotraduzca. Las cosas nuevas se comprenden porcomparación con las conocidas. La comparaciónes firme, porque es imaginable. Su sostén es másfirme, y por ello también es más peligrosa a la horade representar nuevas realidades que la mera con-ceptualización. Debe quedar claro que es tan soloun punto de partida.
La definición de un término científico en un dic-cionario general necesariamente será científica-mente insatisfactoria, nunca será lo suficientementeprecisa. No obstante, el diccionario no es solo unasuma de definiciones. Es una estructura de ellas.Aparece aquí un doble interés.
En cuanto a la expresión del signo, se trata mu-chas veces, y particularmente cuando el consultantees un especialista, de conocer su grafía y morfolo-gía (parece interesar menos el tema de la sintaxis).Al respecto, el ordenamiento alfabético es más ade-cuado. Sería de desear también que el diccionariono renunciara a la función normativa que la socie-dad le ha asignado. Las indicaciones acerca de laacentuación y del plural son imprescindibles.
Panace@ Vol. 2, No. 4. Junio, 2001 4
En cuanto al contenido, sin caer por ello enla enciclopedia, parecería que hipervínculos yremisiones no bastan. El vocabulario especiali-zado se estructura mejor en grandes bloquestemáticos, en ese ordenamiento conceptual queemplean ya algunos diccionarios de segunda len-gua. La realidad de este tipo de repertorio léxi-co, su condición de formante de los lenguajespara fines específicos, lo acerca mucho a esemodelo de representación. Claro está que si delo que se trata es de un acercamiento global alconcepto y a las relaciones que este guarda con
otros con los que aparece usualmente asociado,el mejor soporte es el multimedia.
Bibliografía
1. Lara Ramos LF. Teoría del diccionario monolingüe. Méxi-co: Colegio de México, 1997; 45.
2. Landau SI. Dictionaries: the art and craft of lexicography[1984]. Cambridge: Cambridge University, 1989; 21.
3. Landau SI. op. cit.; 146.
4. Real Decreto 1317/1989. BOE n.º 264, 3 de noviembre de1989.
Perlas de la traducciónEl entretenimiento de las máquinas
Bertha Gutiérrez RodillaDepartamento de Historia de la Medicina, Universidad de Salamanca (España)
Hace poco tiempo cayó en mis manos la traducción al español de un manual de radiodiagnósticoelaborado por la Organización Mundial de la Salud. No pude reprimir una mueca cuando, al leer el índice,me encontré con un capítulo dedicado al entretenimiento de la instalación, capítulo donde se repetíanhasta la saciedad las condiciones para que tal entretenimiento fuera bueno. Mala traducción de unentertainment inglés, pensé. Los traductores de un organismo internacional como la OMS deberían saberque se trata del mantenimiento, seguí pensando, preocupada como otros muchos intransigentes por el maluso del inglés, al mezclarlo, por desconocimiento, con nuestra propia lengua. Mi sorpresa fue grandecuando, días más tarde, leyendo un diccionario médico de 1879, traducido entonces al español desde elportugués, encontré que su autor se refería al entretenimiento de la salud en varias ocasiones.
Para hacer una cura de humildad, recordando que hay usos en que nuestras lenguas han coincididoy otros en que se han separado, empecé a buscar documentación. Y así encontré que, en El Quijote,Luscinda se refiere a entretener sus pesadumbres, en el sentido de hacerlas menos penosas o, mejor,mantenerlas como están, aunque con la esperanza de que no crezcan. Y en esa misma obra, Camila leescribe a Anselmo «me habré de ir a entretener en casa de mis padres», siendo lo que necesita Camila, noque la diviertan, sino que la mantengan. Los ejemplos anteriores muestran que entretener tiene más usosen español que los que ahora nos parecen únicos, y, entre ellos, los que da el DRAE en la acepción quintade entretener, que se adecua perfectamente a éste que ahora nos parece criticable: «mantener, conservar».El diccionario de Seco lo ilustra, incluso, con un ejemplo actual: «El cabildo de Tarazona entretiene unamodesta, pero decorosa hospedería».
El hecho está ahí, es incontrovertible; sin embargo, cuando en español hay que referirse a los proce-dimientos para conservar en perfecto estado ya sean la salud o la lavadora, usamos mantenimiento, ynadie que se encuentre con este entretenimiento en un manual de instrucciones verá en él una elecciónnormal, porque aunque existe en los textos y en los diccionarios, se trata de un uso marcado, de la elecciónde una acepción arcaica que sólo puede usarse en circunstancias muy restringidas. No debemos limitar-nos, pues, a conformarnos con encontrar una voz documentada, sino que hemos de estar en condicionesde discernir si es oportuno o no utilizarla.
Reproducido con autorización de El Trujamán del Centro Virtual Cervantes[ http://cvc.cervantes.es/trujaman/ ]
Panace@ Vol. 2, No. 4. Junio, 2001 5
La Food and Drug Administration de los Es-tados Unidos define el sistema de envase y cierre(container closure system) como la suma de losmateriales de acondicionamiento (packagingmaterials o components) que contienen y prote-gen al unísono la forma galénica. El cierre (closure)de un envase farmacéutico forma parte del acon-dicionamiento primario (primary package) y,como tal, contribuye a garantizar la estabilidad y lainviolabilidad del contenido.
Particularmente, el cierre debe sellar u obturar(seal) de manera eficaz el recipiente o envase(container) y, dado que está en contacto con elproducto, no ha de reaccionar con él ni física niquímicamente. Esto implica que el cierre no debesorber componentes (packaging components) delproducto envasado (filled) y tampoco ceder o lixi-viar (leaching) a éste sus propios materiales. Lostapones de caucho (rubber stoppers) con un re-vestimiento (coating) de teflón previenen, en ge-neral, este problema.
La Real Farmacopea Española recoge algu-nos envases que merece la pena reseñar por surelación con los cierres. Entre paréntesis se citanlas equivalencias de la Farmacopea Estadounidense(USP, United States Pharmacopeia):
• Envase bien cerrado (well-closed container):protege el contenido de la contaminación por ma-terias extrañas sólidas o líquidas, así como de lapérdida de contenido en condiciones normales
Notas galénicasLos cierres de los envasesfarmacéuticosFrancisco Hernándeza eIgnacio Navascuésb
a Servicio de Traducción, Laboratorios Roche, Basilea (Suiza)b Traducciones Dr. Navascués, Madrid (España)
de manejo, conservación, almacenamiento ytransporte.
• Envase hermético (hermetic container): es im-permeable a los sólidos, a los líquidos y a los ga-ses en condiciones normales de manejo, conser-vación, almacenamiento y transporte. Si el enva-se está destinado a ser abierto más de una vez,debe estar diseñado de manera que recupere suhermeticidad cada vez que vuelva a cerrarse.
• Envase sellado [carece de equivalencia]: es unenvase cerrado por fusión del material que cons-tituye el envase.
• Envase con cierre inviolable (tamper-resistantpackaging): es un envase cerrado provisto deun dispositivo especial que revela inequívoca-mente si ya ha sido abierto.
Existen diversos tipos de cierres para obturar osellar los diferentes envases farmacéuticos: viales(vials), frascos (bottles), jeringas (syringes), etc.Los elementos esenciales del cierre de un vial o deun frasco son el tapón (stopper) de material elas-tomérico (elastomer) y la cápsula metálica(aluminium cap), que se pliega (crimp) sobre elrecipiente. La parte central de la cápsula (centerof cap) presenta una lengüeta fácilmente separa-ble para perforar con una aguja de inyección eltapón. La cápsula puede estar protegida por undisco de plástico sobrepuesto (Flip-off disc).
Los frascos están provistos a menudo de uncierre inviolable o de garantía (tamper-evident,pilfer-proof o safety closure/seal), que revela asimple vista si el recipiente ya ha sido abierto almenos una vez. Un cierre de garantía consiste,por ejemplo, en una tapa roscada (screw cap) conuna banda fina (anillo o precinto de garantía,security collar) del mismo material unida por cor-tos segmentos a la tapa, que se rompen al girarésta por primera vez (figura 1).
Para proteger a los niños del riesgo que com-porta el uso de los medicamentos, se han desarro-
Traducción y terminología
Panace@ Vol. 2, No. 4. Junio, 2001 6
llado los cierres a prueba de niños (child-resistanto child-proof closure). La tapa de presión y giro(press-and-turn cap) es uno de los tipos de cie-rre de seguridad más extendidos (figura 2).
Los cierres en forma de tapa (cap) llevan ensu interior una junta o revestimiento (liner) elasto-mérico o de otro material, que apoya en la bocadel frasco.
Por lo que respecta a las ampollas, ya comen-tamos en Panace@ Vol. 1, N.º 1 que, después delenvasado o llenado (filling), las ampollas se cie-rran (seal) por fusión del vidrio (glass melting).
Los cartuchos (cartridges) utilizados en siste-mas de administración como los inyectores de plu-ma (pen-injector, pen) están cerrados en un ex-tremo por un disco con una cápsula de aluminiosuperpuesta, y en el otro, por un pistón (plungerstopper) similar a la junta de estanqueidad de unajeringa.
Finalmente, también las jeringas precargadasnecesitan un sistema de cierre. En este punto, re-mitimos al lector a Panace@ Vol. 1, N.º 1, dondese trató en detalle el tema de las jeringas.
Breve glosario para no dejarseatrapar por los cierres
• Band: banda o anillo (anilla) que sirve de precin-to para comprobar si se ha abierto un envase.
• Cap: este sustantivo puede traducirse, en el ca-so de los cierres, unas veces como tapa y otrascomo cápsula. Estas últimas suelen ser metáli-
Figura 2. Cierre de seguridad a prueba de niños (de presión y giro) Child-proof closure (press-and-turn cap).
Figura 1. Cierre inviolable o de garantía. Tamper evident/pilfer-proof closure.
Panace@ Vol. 2, No. 4. Junio, 2001 7
cas (de aluminio casi siempre) y se pliegan so-bre el envase (frasco, botella) con una herra-mienta llamada crimper. Las cápsulas no estánen contacto directo con el producto, sino queprotegen y embellecen el tapón. Las tapas, encambio, suelen establecer contacto íntimo conel producto farmacéutico.
• Closure: cierre de cualquier tipo.
• Coat, coating, coated: revestir (y sus deriva-dos). Tratándose de envases farmacéuticos, es-te término suele referirse a un revestimiento ex-terno. Para designar un revestimiento interno,es decir, que separe el producto de las paredesdel recipiente, se utilizan habitualmente el verboto line y sus derivados (v. liner).
• Collar: v. band.
• Container: envase, recipiente.
• Crimp, crimper: operación y herramienta ple-gadora de cápsulas (ref. 7) para ajustar las cáp-sulas metálicas al cuello del envase.
• Child-proof closure : cierre diseñado para queun niño no pueda abrirlo con facilidad. Cierre deseguridad a prueba de niños. Cierre a prueba deniños. No conviene traducirlo como cierre de
seguridad para niños, pues no son su destinata-rio natural.
• Dispensing closure: tapón dosificador.
• Dropper: cuentagotas, gotero. Existen envasescon tapa/tapón cuentagotas (envases gotero) paraadministrar medicamentos, casi siempre pediá-tricos y otras veces geriátricos. Los sajones sehan inventado la voz droptainer para definir estesistema.
• Flip: este verbo significa en inglés soltar, quitarde golpe. Flip-off es una marca registrada poruna de las empresas más conocidas en este cam-po, The West Company; la estructura de estecierre se ha explicado antes. Flip-top closurees un tapón muy popular para frascos y botellas;podría traducirse como (cierre con) tapa levadizao tapón levadizo (ref. 8). Siempre que apareceflip referido a un cierre, indica un sistema decierre y abertura fácil y rápido.
• Hinge: bisagra que portan los cierres levadizos(flip-top) para facilitar su abertura y cierre.
• Liner, lining, lined: para evitar la migración delas partículas del envase o cierre (lixiviación) alproducto farmacéutico, hay que revestir el en-
Figura 3. Diagrama de un cartucho de dos cámaras para un inyector de pluma. A: cartucho de vidrio ( glass cartridge). B: pistones ( plunger stoppers). C: disco [disc]. D: cápsula de aluminio [aluminium cap]. E: cámara anterior (polvo liofilizado) [ front chamber (lyophilisate)]. F: cámara posterior (disolvente) [rear chamber (solvent)].
Panace@ Vol. 2, No. 4. Junio, 2001 8
vase o el cierre. El revestimiento se llama liner,y la operación, to line.
• Measuring closure : tapón medidor para cuanti-ficar el volumen que se desea administrar.
• Piercing tip: punta perforadora o pequeño pun-zón incorporado a algunos cierres para tubos conobjeto de abrir el envase.
• Pilfer: significa hurtar y se aplica como pilfer-proof a los cierres inviolables, de seguridad o degarantía (casi siempre con un precinto o disposi-tivo similar).
• Proof: se aplica a los cierres que ofrecen cierta«garantía» o «resistencia» (v. pilfer-proof ychild-proof, entre otros).
• Ribbed: estriado, acanalado. Se dice de algunastapas para el cierre de tubos y de otros siste-mas.
• Roll-on closure : cierre (tapa) de rosca no pre-fileteado; la rosca interna del cierre se forma alaplicar la tapa sobre el cuello roscado del re-cipiente.
• Safety/security: se aplica a cierres inviolables,de garantía, con precinto para averiguar si se haabierto el envase. Safety seal: precinto de ga-rantía/de seguridad.
• Screw: significa rosca. El adjetivo es roscada/o.Guarda relación con thread. Ejemplos: screw-on closure (cierre/tapa/tapón de rosca o rosca-do).
• Seal: sello, sellar.
• Septum: tabique, casi siempre de elastómero, quese perfora con una aguja para extraer la disolu-ción farmacéutica.
• Snap: este verbo tiene un sentido muy parecidoa flip, es decir, transmite la idea de un cierrerápido, casi siempre por presión. De hecho, lossnap-on y los snap-off closures (cierres deabertura fácil o rápida) se asemejan a los flip-off, pero ésta es una denominación protegidacomo se ha indicado antes.
• Stopper: si es sustantivo, casi siempre se tradu-ce como tapón; en general, se refiere a taponesde elastómeros (p. ej., de goma natural –natu-ral rubber stopper– o sintética). Como verbosignifica taponar.
• Tamper: significa, entre otras cosas, falsificar,sobornar, tratar de forzar sin la autorización co-rrespondiente. Tamper-evidence, tamper-evident, tamper-resistant y tamper-proof alu-den a cierres inviolables o de garantía, casi siem-pre con un precinto. V. también pilfer-proof ysafety closures.
• Thread: aparte de hebra, es el filete de la rosca.El verbo es filetear. Threaded cap significa tapao cápsula fileteada.
• Top: hace referencia a la parte superior del cie-rre (muchas veces se puede traducir por tapa).Ejemplos: disc-top closure (tapa/tapón de dis-co), snap-top closure (tapa de fácil abertura),flip-top closure (v. antes), open-top closure(cierre con orificio/abertura superior).
Bibliografía
1. Faulí i Trillo C. Tratado de Farmacia Galénica. FarmaciaF2000, 1993.
2. López Tello J. El envase de los productos farmacéuticos.En: Industria Farmacéutica, enero/febrero 1994.
3. Hess H. Formas farmacéuticas y su aplicación. Basilea:Ciba-Geigy, 1984.
4. U.S. Department of Health and Human Services, Foodand Drug Administration, Center for Drug Evaluationand Research (CDER), Center for Biologics Evaluationand Research (CBER). Guidance for Industry. ContainerClosure Systems for Packaging Human Drugs andBiologics. Mayo 1999.
5. Real Farmacopea Española. Apartado 3.2 Envases (S1674,2000).
6. United States Pharmacopeia XXII. General Notices,1990; 8.
7. Beigbeder F. Nuevo diccionario politécnico de las lenguasespañola e inglesa. Madrid: Díaz de Santos, 1988.
8. Productos de limpieza Albatross. <http://www.vortexarg.com.ar/albatros.htm> [Consulta: 11-05-2001].
Panace@ Vol. 2, No. 4. Junio, 2001 9
Con esta entrega se completa el listado que,con el nombre genérico de Glosario de psico-escalas, comenzara en Panace@ Vol. 1, N.º 2.Se ha intentado incluir la mayor cantidad posiblede pruebas, cuestionarios, inventarios, sistemasdiagnósticos, perfiles, catálogos, procedimientos, cri-terios, baterías de pruebas, tareas y escalas. Noobstante, dado el amplio campo del conocimientoy la diversidad de escuelas que abarcan tanto lapsiquiatría cuanto la psicología, es posible –o másbien, seguro– que muchos instrumentos de eva-luación hayan quedado sin listar. En tal sentido, seinsta al lector interesado a enviar al autor toda aque-lla información que respecto de los elementosfaltantes considere pertinente. Cuanto más amplioy abarcador sea el glosario, tanto mayor será suutilidad como herramienta de trabajo para el tra-ductor médico. Muchos de los elementos listadospertenecen a áreas de la neuropsiquiatría y, en nopocos casos, se han incluido instrumentos de netocorte neurológico. Su inclusión se justifica por lafrecuencia con la que esos instrumentos aparecenen textos de índole psiquiátrica.
Se han dejado para esta entrega final algunoscomentarios generales que tienen su relevancia.El más importante, quizás, sea el referido al temade las siglas. Sin pretender generalizar el conceptoa todos los demás campos de la medicina, nos atre-vemos a decir que, en el de aplicación de los lemasde este glosario, es cada día mayor la tendencia ano castellanizar las siglas. Así pues, el autor reco-mienda consignar la expresión en inglés –con sucorrespondiente sigla–, entre paréntesis, despuésde la traducción castellana la primera vez que sur-ge en el texto y, posteriormente, continuar emplean-
Glosario de psico-escalas (3.ª parte)Ernesto Martín-JacodANAMNESIS Redacción médicaBuenos Aires (Argentina)
do la sigla inglesa, que es lo que todos los interesa-dos en el tema entienden. Como consejo adicional,es recomendable siempre que se traducen este tipode instrumentos tratar de lograr un texto en el quese explique en qué consiste el instrumento en cues-tión. Muchas veces, como nos ha pasado, es im-posible conseguir esa información. No obstante,deben agotarse al máximo las posibilidades queuno tenga a la mano porque, de no hacerlo, se puedecaer en falsas interpretaciones, especialmente conciertos apellidos que pueden significar cosas co-rrientes en inglés. Del mismo modo, cuando apa-recen palabras sospechosas –como apellidos am-biguos o cuya grafía hace dudar–, es prudentecerciorarse, toda vez que sea posible, del nombrecorrecto del instrumento recurriendo a bibliografíao a una búsqueda en Internet. Como ejemplo,baste decir que en la entrega anterior, una es-cala –cuyo exacto significado no pudimos corro-borar–, nos pareció sospechosa. ¡Y resultó quehabía sido mal impresa en el original del que se latomó! Posiblemente por un error de escaneado.Este último comentario advierte también sobre otraposible fuente de errores que no debe ser soslaya-da: los textos escaneados.
Del presente listado se extrajeron ocho le-mas, por tratarse de casos que plantean ciertasdificultades a la hora de traducirlos. Se comen-tan seguidamente:
· Psychotic Delusions Scale· Escala para el delirio psicótico
Esta entrada plantea la dificultad siempre rela-cionada con la palabra delusion, habitualmentetraducida como «idea delirante». Si bien ya sonmuchos los que opinan que su contraparte caste-llana –delusión/ones– está más que justificada, eneste caso, hemos preferido resolver la cuestiónutilizando el término «delirio», puesto que la poste-rior calificación de «psicótico» no deja lugar a du-das sobre la naturaleza de lo que se está evaluan-do. Además, no tenemos conocimiento de queexistan escalas para evaluar los delirios reactivosagudos (es decir, no psicóticos).
Panace@ Vol. 2, No. 4. Junio, 2001 10
· Schizoid Scale· Escala para personalidad esquizoide
Aquí se plantea algo muy frecuente en la ter-minología médica en lengua inglesa. Nos referi-mos al hecho de que se califique al instrumentocon el adjetivo que en realidad corresponde al pro-blema que se evalúa. Una cuestión similar se veri-fica en los siguientes dos casos:
· Schizotypal Scale· Escala para personalidad esquizotípica
Resulta obvio que la escala no puede ser «es-quizotípica».
· Type A Structured Interview· Entrevista estructurada para personalidad
de tipo A
Se ha omitido mencionar que la entrevista es-tructurada se ha pensado para el tipo de persona-lidad A, tan común en personas con propensión ala angina de pecho y al infarto de miocardio.
· School and College Ability Test (SCAT)· Prueba para capacidad escolar y de ins-
trucción superior
En este instrumento el problema surge por latraducción de la palabra College que, en rigor, esintraducible al castellano. Hemos optado por unaaproximación («instrucción superior»).
· Somatoform Scale· Escala para trastorno somatomorfo soma-
toforme
En inglés se habla, incorrectamente, de soma-toform disorder. El término adolece, lingüística-mente, de un defecto morfológico. El vocablo seha acuñado con dos palabras tomadas de raíces
diferentes (somato, del griego y form del latín).Lo correcto es, cuando ello es posible –y en estecaso sí lo es–, emplear términos tomados de lamisma lengua clásica. Así, es correcto decir «cor-piforme», porque se está empleando una raíz to-talmente latina en ambos casos o, de lo contrario,hablar de «somatomorfo», recurriendo al empleode dos componentes de origen griego. Advertimosal lector sobre este tema porque es común vertraducciones al castellano que no corrigen lo queya en lengua inglesa está mal (v. DSM IV Ma-nual Diagnóstico y Estadístico de los Trastor-nos Mentales. Barcelona: Masson, 1995, índice).En nuestra entrada, hemos tachado el término in-correcto para recordar la conveniencia de no em-plear el calco.
· Stanford Achievement for DepressiveSeverity of Psychosocial StressorsScale
· Escala de logros de Stanford para grave-dad depresiva de los estresores psicosociales
La palabra inglesa stressor suele traducirse alcastellano como «factor estresante». En este caso,hemos preferido utilizar el calco de la voz inglesapor tener ya un uso bastante generalizado en laterminología psiquiátrica castellana –al menos enHispanoamérica– y porque evita extender inne-cesariamente la traducción de un instrumento depor sí extenso.
· Tourette’s Syndrome Questionnaire· Cuestionario para el síndrome de Gilles
de la Tourette
Los lectores del Diccionario crítico de du-das de Fernando Navarro ya habrán podido re-parar en este error frecuente de la terminologíamédica anglosajona. El apellido correcto del neu-rólogo francés que describió este síndrome esGilles de la Tourette.
Panace@ Vol. 2, No. 4. Junio, 2001 11
AFT – Ambiguous Figures TaskTarea con figuras ambiguas
Alzheimer’s Disease Assessment Scale - CognitivePortionEscala para la valoración de la enfermedad deAlzheimer - Parte cognitiva
Ambiguous Figures Task (AFT)Tarea con figuras ambiguas
Attentional Function IndexÍndice para la función atencional
Automated Neuropsychological Assessment MetricBattery (ANAM)Batería para la evaluación neuropsicométrica auto-matizada
Basic Interest ScalesEscalas para los intereses básicos
Beery Developmental Test of Visual MotorIntegration (VMI)Prueba experimental de Beery para la integraciónvisuomotriz
Behavior ScaleEscala para comportamiento
Benton Visual Retention TestPrueba de retención visual, de Benton
BRB-N – Brief Repeatable Battery of Neuro-psychological TestsBatería repetible de pruebas neuropsicológicas breve
Brief Neuropsychological Test BatteryBatería de pruebas neuropsicológicas breve
Brief Repeatable Battery of NeuropsychologicalTests (BRB-N)Batería repetible de pruebas neuropsicológicasbreve
Brown-Petersen TaskTarea de Brown-Petersen
California Verbal Learning TestPrueba para el aprendizaje verbal, de California
Career Assessment InventoryInventario para la evaluación vocacional
Chronic Fatigue Syndrome Symptom ChecklistListado para verificación de síntomas del síndromede cansancio crónico
Complex Figures TestPrueba de las figuras complejas
Defense Style QuestionnaireCuestionario para estilo de defensa
Holland’s Six General Occupational ThemesLos seis temas ocupacionales generales de Holland
Hopkins Symptom ChecklistListado para verificación de síntomas, de Hopkins
Hopkins Verbal Learning TestPrueba para aprendizaje verbal, de Hopkins
Illness Behaviour QuestionnaireCuestionario para el comportamiento durante la en-fermedad
Investigative and Artistic ThemesTemas investigativos y artísticos
Kaufman Adolescent and Adult Intelligence Test Prueba para inteligencia de adolescentes y adultos,de Kaufman
Lafayette Grooved Pegboard TestPrueba del clavijero ranurado, de Lafayette
Language Screening TestPrueba para pesquisa del lenguaje
Matching Familiar Figures Test (MFFT)Prueba del apareamiento de figuras familiares
Memory ScaleEscala para memoria
MFFT – Matching Familiar Figures TestPrueba del apareamiento de figuras familiares
Mini Mental State Examination Version of the SSTMiniexamen del estado mental de la Prueba SST
Panace@ Vol. 2, No. 4. Junio, 2001 12
OLSAT – Otis-Lennon School Ability TestPrueba de capacidad escolar, de Otis-Lennon
Otis-Lennon School Ability Test (OLSAT)Prueba de capacidad escolar, de Otis-Lennon
Paragraph Memory TestPrueba de la memorización del parágrafo
Peabody Individual Achievement Test – RevisedPrueba de logros individuales, de Peabody, revi-sada
Peabody Picture Vocabulary TestPrueba del vocabulario gráfico, de Peabody
Positive and Negative Affect ScalesEscalas para afectos positivos y negativos
Post-Concussion Symptom ChecklistListado de verificación de síntomas postconmocionales
Profile of Mood StatesPerfil de los estados de ánimo
Profile of Nonverbal SensitivityPerfil para sensibilidad no verbal
Proverbs TestPrueba de los proverbios
PRT – OLSAT Picture Reasoning Test – Otis-Lennon School Ability TestPrueba de razonamiento gráfico de la prueba paracapacidad escolar de Otis-Lennon
PSE – Present State ExaminationExploración del estado actual
PSI – Psychological Screening InventoryInventario para pesquisa psicológica
PSLT – Picture Story Language TestPrueba del lenguaje con narración gráfica
Psychasthenia ScaleEscala para psicastenia
Psychoacoustic Test (PAT)Prueba psicoacústica
Psychoeducational Profile (PEP)Perfil psicoeducativo
Psychogalvanic Response (PGR)Respuesta psicogalvánica
Psychological Screening Inventory (PSI)Inventario para pesquisa psicológica
Psychopathic Deviance ScaleEscala para desviación psicopática
Psychosocial Factor EvaluationEvaluación del factor psicosocial
Psychotic Delusions ScaleEscala para el delirio psicótico
Psychotic Depression ScaleEscala para la depresión psicótica
Psychotic Thinking ScaleEscala para el pensamiento psicótico
PTI – Pictorial Test of IntelligencePrueba gráfica para la inteligencia
Purdue Pegboard Dexterity TestPrueba para destreza con el clavijero de Purdue
Purpose in Life Test (PIL)Prueba para el propósito en la vida
PVMI – Primary Visual Motor TestPrueba visuomotriz primaria
QPVI – Quick Picture Vocabulary TestPrueba del vocabulario gráfico, de Quick
Quick Picture Vocabulary Test (QPVT)Prueba del vocabulario gráfico, de Quick
RALT – Riley Articulation and Language TestPrueba de lenguaje y articulación, de Riley
Random Letter TestPrueba de la letra al azar
Raskin Depression ScaleEscala para depresión, de Raskin
Panace@ Vol. 2, No. 4. Junio, 2001 13
RAT – Remote Associates TestPrueba de las asociaciones remotas
RATC – Robert’s Apperception Test for ChildrenPrueba de apercepción de Robert para niños
Rating Scale for Emotional BluntingEscala para categorización del embotamiento/apla-namiento afectivo
Raven Standard Progressive Matrices (RSPM)Prueba de las matrices progresivas de Raven,estándar
RCT – Rorschach Content TestPrueba del contenido, de Rorschach
Reality TestPrueba de realidad
Reitan-Indiana Aphasia Screening Test (RIAST)Prueba para pesquisa de la afasia, de Reitan-Indiana
Reitan-KIove Tactile Form Recognition(Prueba del) Modo de reconocimiento táctil, deReitan-Klove
Relative Value ScaleEscala para el valor relativo
Remote Associates Test (RAT)Prueba de las asociaciones remotas
Rep Test (Repertory Test)Prueba del repertorio
Repertory Test (Rep Test)Prueba del repertorio
Repression ScaleEscala para represión
Rhythm TestPrueba del ritmo
RIASEC (Realistic, Investigative, Artistic, Social,Enterprising, Conventional) ThemesTemas concretos, investigativos, artísticos, socia-les, empresariales y convencionales
RIAST – Reitan-Indiana Aphasia Screening TestPrueba para pesquisa de la afasia, de Reitan-Indiana
Riley Articulation and Language Test (RALT)Prueba de lenguaje y articulación, de Riley
Ritvo-Freeman Real Life Rating Scale for AutismEscala para categorización del autismo en el contex-to de la vida real, de Ritvo-Freeman
Robert’s Apperception Test for Children (RATC)Prueba de apercepción de Robert para niños
Rorschach Content Test (RCT)Prueba del contenido, de Rorschach
Rorschach Inkblot TestPrueba de la mancha de tinta, de Rorschach
Rorschach Projective TechniqueTécnica proyectiva, de Rorschach
Rotter Incomplete Sentences BlankFormulario de oraciones incompletas, de Rotter
Rotter Sentence Completion Test (RSCT)Prueba de la compleción de la oración, de Rotter
RSCT – Rotter Sentence Completion TestPrueba de la compleción de la oración, de Rotter
RSPM – Raven Standard Progressive MatricesPrueba de las matrices progresivas de Raven,estándar
SADS – Schedule for Affective Disorders andSchizophreniaCatálogo para trastornos afectivos y esquizofrenia
Sarason’s General Anxiety and Test AnxietyScalesEscalas para evaluación de la ansiedad y para la an-siedad general, de Sarason
SAT – Scholastic Aptitude TestPrueba para aptitud académica
SAT – School Ability TestPrueba para capacidad escolar
Panace@ Vol. 2, No. 4. Junio, 2001 14
SAT – School Attitude TestPrueba para actitud escolar
SAT – Senior Apperception TestPrueba de apercepción para adultos mayores
SAT – Stanford Achievement TestPrueba de logros, de Stanford
SATB – Special Aptitude Test BatteryBateria de pruebas para evaluación de la aptitud es-pecial
Scale for the Assessment of Negative SymptomsEscala para la valoración de síntomas negativos
SCAT – School and College Ability TestPrueba para capacidad escolar y de instrucción su-perior
Schedule for Affective Disorders and Schizophrenia(SADS)Catálogo para trastornos afectivos y esquizofrenia
Schedule of Recent ExperienceCatálogo de experiencias recientes
Schizoid ScaleEscala para personalidad esquizoide
Schizophrenia ScaleEscala para esquizofrenia
Schizotypal ScaleEscala para personalidad esquizotípica
Schneider Diagnostic System for SchizophreniaSistema diagnóstico de Schneider para esquizofrenia
Schneiderian Criteria for Depressive Personality(Prueba de los) criterios schneiderianos para perso-nalidad depresiva
Scholastic Aptitude Test (SAT)Prueba para aptitud académica
School Ability Test (SAT)Prueba para capacidad escolar
School and College Ability Test (SCAT)Prueba para capacidad escolar y de instrucción su-perior
School Attitude Test (SAT)Prueba para actitud escolar
School Motivation Analysis Test (SMAT)Prueba para el análisis de la motivación escolar
Screening Test for Auditory Comprehension ofLanguage (STACL)Prueba para pesquisa de la comprensión auditivadel lenguaje
Screening Test for the Assignment of RemedialTreatments (START)Prueba para pesquisa de la asignación de tratamien-tos correctores
Screening Tests for Young Children and Retardates(STYCAR)Pruebas para pesquisa de niños de corta edad y re-tardados
SCS – Self-Control ScaleEscala para autodominio/autocontrol
SCT – Sentence Completion TestPrueba de la compleción de la oración
SCT – Sexual Compatibility TestPrueba para la compatibilidad sexual
SCT – Stroop Color TestPrueba del color, de Stroop
SDMT – Symbol Digit Modalities TestPrueba de las modalidades de los símbolos numéricos
SDS – Zung Self-Rating Depression ScaleEscala para autocategorización de la depresión, de Zung
Seashore Rhythm Test (SRT)Prueba del ritmo, de Seashore
Selective Reminding TestPrueba del recuerdo selectivo
Panace@ Vol. 2, No. 4. Junio, 2001 15
Self-Control Scale (SCS)Escala para autodominio/autocontrol
Senior Apperception Test (SAT)Prueba de apercepción para adultos mayores
Sentence Completion Test (SCT)Prueba de la compleción de la oración
Sentence Preference TestPrueba de la preferencia de oraciones
Serial Seven Test, (SST) / Serial Sevens Test (7’s)Prueba de la sustracción consecutiva por sietes
7’s – Serial Sevens Test / Serial Seven Test (SST)Prueba de la sustracción consecutiva por sietes
Sex Knowledge and Attitude Test (SKAT)Prueba para la actitud y el conocimiento sexual
Sexual Compatibility Test (SCT)Prueba para la compatibilidad sexual
Shapes Analysis Test (SAT)Prueba para el análisis de formas
Shipley Abstraction TestPrueba para la abstracción, de Shipley
Shipley-Hartford scaleEscala de Shipley-Hartford
Short Michigan Alcoholism Screening Test(SMAST)Prueba breve para pesquisa de alcoholismo, deMichigan
SHT-STYCAR Hearing TestPrueba auditiva para niños de corta edad y retarda-dos
Sickness Impact ProfilePerfil para la repercusión de la enfermedad
Similarities TestPrueba de las similitudes
Simpson ScaleEscala de Simpson
SIT – Slosson Intelligence TestPrueba para inteligencia, de Slosson
6 RIASEC (Realistic, Investigative, Artistic, Social,Enterprising, Conventional) ThemesLos seis temas RIASEC (concretos, investigativos,artísticos, sociales, empresariales y convencionales)
16 PF – 16 Personality Factor QuestionnaireCuestionario de 16 ítem para el factor personalidad,PF-16
SKAT – Sex Knowledge and Attitude TestPrueba para la actitud y el conocimiento sexual
Slosson Intelligence Test (SIT)Prueba para inteligencia, de Slosson
SLT – STYCAR Language TestPrueba del lenguaje para niños de corta edad y retar-dados
SMAST – Short Michigan Alcoholism ScreeningTestPrueba breve para pesquisa de alcoholismo, deMichigan
SMAT – School Motivation Analysis TestPrueba para el análisis de la motivación escolar
Social Introversion ScaleEscala para introversión social
Social Readjustment Rating ScaleEscala para categorización de la readaptación social
Social Relations Test (SRT)Prueba para las relaciones sociales
SOFT – Sorting of Figures TestPrueba de la elección de figuras
SOLST – Stephens Oral Language Screening TestPrueba para pesquisa del lenguaje oral, de Stephens
Somatoform ScaleEscala para trastorno somatomorfo somatoforme
SOMT – Spatial Orientation Memory TestPrueba para la memoria de orientación espacial
Panace@ Vol. 2, No. 4. Junio, 2001 16
Sorting of Figures Test (SOFT)Prueba de la elección de figuras
Spatial Orientation Memory Test (SOMT)Prueba mnésica de orientación espacial
Special Aptitude Test Battery (SATB)Batería de pruebas para evaluación de la aptitud es-pecial
Speech Sounds Perception Test / Speech-SoundsPerception Test (SSPT)Prueba de la percepción de sonidos y palabra
SPT – Symbolic Play TestPrueba del juego simbólico
S-R Inventory of AnxiousnessInventario S-R para ansiedad
SRT – Seashore Rhythm TestPrueba del ritmo, de Seashore
SRT – Social Relations TestPrueba para las relaciones sociales
SSC – Stein Sentence Completion TestPrueba de la compleción de la oración, de Stein
SSPT – Speech Sounds Perception TestPrueba de la percepción auditiva de la palabra
SST – Serial Seven TestPrueba de la sustracción consecutiva por sietes
St. Louis Criteria for SchizophreniaCriterios de San Luis para esquizofrenia
STABS – Suinn Test AnxietyPrueba de Suinn para ansiedad
STACL – Screening Test for Auditory Comprehensionof LanguagePrueba para pesquisa de la comprensión auditivadel lenguaje
STAI – State-Trait Anxiety InventoryInventario para estado-rasgo de angustia
Stanford Achievement for Depressive Severity ofPsychosocial Stressors ScaleEscala de logros de Stanford para gravedad depresi-va de los estresores psicosociales
Stanford Achievement Test (SAT)Prueba de logros, de Stanford
Stanford Diagnostic Arithmetic TestPrueba aritmética para diagnóstico, de Stanford
Stanford Diagnostic Reading TestPrueba diagnóstica de lectura, de Stanford
Stanford-Binet Intelligence ScaleEscala para inteligencia de Stanford-Binet
START – Screening Test for the Assignment ofRemedial TreatmentsPrueba para pesquisa de la asignación de tratamien-tos correctores
STAT – Suprathreshold Adaptation TestPrueba para la adaptación supraliminal
State-Trait Anxiety Inventory (STAI)Inventario para estado-rasgo de angustia
State-Trait Anxiety Inventory for ChildrenInventario para estado-rasgo de angustia en niños
Stein Sentence Completion Test (SSC)Prueba de la compleción de la oración, de Stein
Stephens Oral Language Screening Test(SOLST)Prueba para pesquisa del lenguaje oral, de Stephens
STESS – Subjects Treatment Emergent SymptomScaleEscala para síntomas aparecidos durante el trata-miento del paciente
Stimulant Challenge TestPrueba de la provocación con un estimulante
Strong Interest Inventory (SII)Inventario de interés vocacional, de Strong
Panace@ Vol. 2, No. 4. Junio, 2001 17
Strong Vocational Interest Blank (SVIB)Inventario de interés vocacional, de Strong
Strong Vocational Interest TestPrueba para el interés vocacional, de Strong
Strong-Campbell Interest Inventory (SCII)Inventario de interés vocacional, de Strong-Campbell
Strong’s 23 Basic Interest ScalesEscalas para los 23 intereses básicos, de Strong
Stroop Color and Word Test / Stroop Color-Word TestPrueba de la palabra y el color, de Stroop
Stroop Color Test (SCT)Prueba del color, de Stroop
Stroop Neuropsychological Screening TestPrueba para pesquisa neuropsicológica, de Stroop
Stroop Word Test (SWT)Prueba de la palabra, de Stroop
STYCAR – Screening Tests for Young Childrenand RetardatesPruebas para pesquisa de niños de corta edad y re-tardados
STYCAR Hearing Test (SHT)Prueba auditiva para niños de corta edad y retardados
STYCAR Language Test (SLT)Prueba del lenguaje para niños de corta edad y retar-dados
STYCAR Vision Tests (SVT)Pruebas de la visión para niños de corta edad y retardados
Subjects Treatment Emergent Symptom Scale(STESS)Escala para síntomas aparecidos durante el trata-miento del paciente
Suicide Intent ScaleEscala para intento de suicidio
Suinn Test Anxiety Behavior Scale (STABS)Prueba de Suinn para ansiedad
Suprathreshold Adaptation Test (STAT)Prueba para la adaptación supraliminal
SVT – STYCAR Vision TestsPruebas de la visión para niños de corta edad y re-tardados
SWT – Stroop Word TestPrueba de la palabra, de Stroop
Symbol Digit Modalities Test (SDMT)Prueba de las modalidades digitales simbólicas
Symbolic Play Test (SPT)Prueba del juego simbólico
TACL – Test for Auditorv Comprehension of LanguagePrueba para la comprensión auditiva del lenguaje
Tactile Finger Recognition Test (TFRT)Prueba del reconocimiento táctil digital
Tactual Performance Test (TPT)Prueba del desempeño táctil
TAI – Test Anxiety InventoryInventario para prueba de ansiedad
Tasks of Emotional Development (TED)Tareas para el desarrollo emocional
TAT – Thematic Apperception TestPrueba de apercepción temática
TAT – Thematic Aptitude TestPrueba de aptitud temática
Taylor and Abrams Diagnostic SystemSistema diagnóstico de Taylor y Abrams
TCP – Test of Creative PotentialPrueba para el potencial creativo
TCU – Test of Concept UtilizationPrueba para el empleo del concepto
Teacher and Parent Separation Anxiety RatingScales for Preschool ChildrenEscalas para categorización de la angustia de separa-ción en niños preescolares, para maestros y padres
Panace@ Vol. 2, No. 4. Junio, 2001 18
TED – Tasks of Emotional DevelopmentTareas para el desarrollo emocional
TELD – Test of Early Language DevelopmentPrueba para el desarrollo del lenguaje precoz
Tennessee Self-Concept Scale (TSCS)Escala para autoconcepto de Tennessee
Tension-Anxiety Subscale of the Profile of Mood StatesSubescala de tensión-angustia del perfil de estadosde ánimo
TENVAD – Test of Nonverbal Auditory DiscriminationPrueba para la discriminación auditiva no verbal
Test Anxiety Inventory (TAI)Inventario para prueba de ansiedad
Test for Auditory Comprehension of Language(TACL)Prueba para la comprensión auditiva del lenguaje
Test of Adolescent Language (TOAL)Prueba del lenguaje para adolescentes
Test of Concept Utilization (TCU)Prueba para el empleo del concepto
Test of Creative Potential (TCP)Prueba para el potencial creativo
Test of Early Language Development (TELD)Prueba para el desarrollo del lenguaje precoz
Test of Language Development (TOLD)Prueba para el desarrollo del lenguaje
Test of Learning Accuracy in Children (TLAC)Prueba para la exactitud del aprendizaje en niños
Test of Nonverbal Auditory Discrimination(TENVAD)Prueba para la discriminación auditiva no verbal
Test of Social Inferences (TSI)Prueba de las inferencias sociales
Test of Visual Motor IntegrationPrueba para la integración visuomotriz
Test of Visual PerceptionPrueba para la percepción visual
Test of Work Competency and Stability (TWCS)Prueba para la competencia y la estabilidad labora-les
Test of Written Language (TOWL)Prueba para el lenguaje escrito
Test Orientation Procedure (TOP)Procedimiento para orientación de prueba
Testing Orientation and Work Evaluation forRehabilitation (TOWER)Prueba de orientación y evaluación laboral para larehabilitación
TFRT – Tactile Finger Recognition TestPrueba del reconocimiento táctil digital
Theatrical TestPrueba teatral
Thematic Apperception Test (TAT)Prueba de apercepción temática
Thematic Aptitude Test (TAT)Prueba de aptitud temática
This I Believe Test (TIB)Prueba «yo creo en esto»
Thought Disorder IndexÍndice para trastorno del pensamiento
TIB – This I Believe TestPrueba «yo creo en esto»
Time Sense TestPrueba del sentido temporal
Timed Stereotypies Rating ScaleEscala para categorización de estereotipias duraderas
TLAC – Test of Learning Accuracy in ChildrenPrueba para la exactitud del aprendizaje en niños
TOAL – Test of Adolescent LanguagePrueba del lenguaje para adolescentes
Panace@ Vol. 2, No. 4. Junio, 2001 19
TOLD – Test of Language DevelopmentPrueba para el desarrollo del lenguaje
TOP – Test Orientation ProcedureProcedimiento para orientación de prueba
Tourette’s Syndrome Global ScaleEscala general para el síndrome de Gilles de la Tourette
Tourette’s Syndrome QuestionnaireCuestionario para el síndrome de Gilles de la Tourette
Tourette’s Syndrome Severity ScaleEscala de gravedad para el síndrome de Gilles de laTourette
Tourette’s Syndrome Symptom ListLista de síntomas para el síndrome de Gilles de la Tourette
TOWER – Testing, Orientation and WorkEvaluation for RehabilitationPrueba de orientación y evaluación laboral para larehabilitación
TOWL – Test of Written LanguagePrueba para el lenguaje escrito
TPT – Tactual Performance TestPrueba del desempeño táctil
TSCS – Tennessee Self-Concept ScaleEscala para autoconcepto de Tennessee
TSI – Test of Social InferencesPrueba de las inferencias sociales
TWCS – Test of Work Competency and StabilityPrueba para la competencia y la estabilidad laborales
23 Basic Interest ScalesEscalas para los 23 intereses básicos
Type A Structured InterviewEntrevista estructurada para personalidad de tipo A
UES – Unpleasant Events ScheduleCatálogo para episodios desagradables
Unpleasant Events Schedule (UES)Catálogo para episodios desagradables
Utah Test of Language Development (UTLD)Prueba de Utah para el desarrollo del lenguaje
UTLD – Utah Test of Language DevelopmentPrueba de Utah para el desarrollo del lenguaje
Uzgiris-Hunt ScalesEscalas de Uzgiris-Hunt
VASC – Verbal-Auditory Screen for Children TestPrueba para pesquisa verbal-auditiva en niños
VASC – Visual-Auditory Screening Test for ChildrenPrueba para pesquisa verbal-auditiva en niños
VAT – Vocational Apperception TestPrueba de apercepción vocacional
Verbal-Auditory Screen for Children Test (VASC)Prueba para pesquisa verbal-auditiva en niños
Vineland Adaptive Behavior ScalesEscalas para comportamiento adaptativo, de Vineland
Vineland Social Maturity Scale ScalesEscala para madurez social, de Vineland
Visual-Auditory Screening Test for Children (VASC)Prueba para pesquisa verbal-auditiva en niños
Visual-Motor Gestalt Test (VMGT)Prueba gestáltica visuomotriz
Visual-Motor Integration Test (VMIT)Prueba para la integración visuomotriz
Visual-Motor Sequencing Test (VMST)Prueba para el secuenciamiento visuomotor
VMGT – Visual-Motor Gestalt Test (VMGT)Prueba gestáltica visuomotriz
VMI – Beery Test of Visual Motor IntegrationPrueba de Beery para la integración visuomotriz
VMIT – Visual-Motor Integration TestPrueba para la integración visuomotriz
VMST – Visual-Motor Sequencing TestPrueba para el secuenciamiento visuomotor
Panace@ Vol. 2, No. 4. Junio, 2001 20
Vocational Apperception Test (VAT)Prueba de apercepción vocacional
Vulpe AssessmentValoración de Vulpe
WAIS – Wechsler Adult Intelligence ScaleEscala para inteligencia de adultos, de Wechsler
WAIS-R – Wechsler Adult Intelligence Scale – RevisedEscala para inteligencia de adultos, de Wechsler, revisada
Washington Speech Sound Discrimination Test(WSSDT)Prueba para la discriminación del sonido de la pala-bra, de Washington
Washington University Sentence Completion Test(WUSCT)Prueba de la compleción de la oración, de la Univer-sidad de Washington
WCST – Wisconsin Card-Sorting TestPrueba de la selección de tarjetas, de Wisconsin
Wechsler Adult Intelligence Scale (WAIS)Escala para inteligencia de adultos, de Wechsler
Wechsler Adult Intelligence Scale – Revised (WAIS-R)Escala para inteligencia de adultos, de Wechsler, revisada
Wechsler Intelligence Scale for Children (WISC)Escala para inteligencia infantil, de Wechsler
Wechsler Memory Scale (WMS)Escala para memoria, de Wechsler
Wechsler Preschool and Primary Scale ofIntelligence (WPPSI)Escala de inteligencia para niños escolares y prees-colares, de Wechsler
Wechsler-Bellevue ScaleEscala de Wechsler-Bellevue
Wepman Auditory Discrimination TestPrueba para discriminación auditiva, de Wepman
Wide Range Achievement Test (WRAT)Prueba de logros con intervalo amplio
Wide Range Achievement Test - Revised (WRAT-R)Prueba de logros con intervalo amplio, revisada
Wide Range Intelligence and Personality Test(WRIPT)Prueba de inteligencia y personalidad con intervaloamplio
Wide Range Interest-Opinion Test (WRIOT)Prueba para opinión-interés con intervalo amplio
WISC – Wechsler Intelligence Scale for ChildrenEscala para inteligencia infantil, de Wechsler
Wisconsin Card-Sorting Test (WCST)Prueba de la selección de tarjetas, de Wisconsin
Wisconsin Psychosocial Pain InventoryInventario para el dolor psicosocial
WJPTB – Woodcock-Johnson PsychoeducationalTestPrueba psicoeducacional de Woodcock-Johnson
WMS – Wechsler Memory ScaleEscala para memoria, de Wechsler
Woodcock-Johnson Psychoeducational Test(WJPTB)Prueba psicoeducacional de Woodcock-Johnson
Word Finding TestPrueba del hallazgo de palabras
Word Fluency TestPrueba para la fluidez verbal
WPPSI – Wechsler Preschool and Primary Scaleof IntelligenceEscala de inteligencia para niños escolares y prees-colares, de Wechsler
WRAT – Wide Range Achievement TestPrueba de logros con intervalo amplio
WRAT-R – Wide Range Achievement Test - RevisedPrueba de logros con intervalo amplio, revisada
WRIOT – Wide Range Interest-Opinion TestPrueba para opinión-interés con intervalo amplio
Panace@ Vol. 2, No. 4. Junio, 2001 21
WRIPT – Wide Range Intelligence and Personality TestPrueba de inteligencia y personalidad con intervalo amplio
WSSDT – Washington Speech Sound DiscriminationTestPrueba para la discriminación del sonido de la pala-bra, de Washington
WUSCT – Washington University SentenceCompletion TestPrueba de la compleción de la oración, de la Univer-sidad de Washington
Yale Revised Developmental ScheduleCatálogo para el desarrollo, de Yale, revisado
YBT – Yerkes-Bridge TestPrueba de Yerkes-Bridge
Yerkes-Bridge Test (YBT)Prueba de Yerkes-Bridge
Zung Self-Rating Depression Scale (SDS)Escala para autocategorización de la depresión, deZung
Palabra e imagenPilus/pili y fimbria/fimbriae
Luis PestanaOPS/OMS, Washington, D.C.
Contexto: Duguid et al., que describieron estas estructurasbacterianas por vez primera, las llamaron fimbriae1. Dos añosdespués, Brinton las llamó pili2. Algunos autores utilizan indis-tintamente ambos términos3,4, pero otros5,6 reservan el pri-mero para las estructuras implicadas en la unión de las bacte-rias a las células huésped durante la infección, también lla-madas common pili (pili comunes), y el segundo para las es-tructuras implicadas en la transferencia de DNA durante laconjugación bacteriana, también llamadas sex pili (pili sexua-les)7. En ambos casos se trata de proyecciones filamentosas dela superficie celular, formadas por subunidades proteicas. Lospili, son de mayor tamaño y generalmente solo hay uno odos por célula, mientras que las fimbrias, más pequeñas,son mucho más numerosas. En la actualidad, estas estructuras se clasifican en siete tipos, en función desu tamaño (longitud y diámetro) y características antigénicas. El tipo I corresponde a las fimbrias y elVII a los pili; se desconoce la función de los tipos II a VI.
Referencias1. Duguid J, Smith I, Dempster G, Edmunds P. Nonflagellar filamentous appendages (fimbriae) and
hemagglutinating activity in Bacterium coli. J Pathol Bacteriol 1955; 70: 335–348.2. Brinton Jr CC. Non-flagellar appendages of bacteria. Nature 1959; 183: 782-786.3. Ingraham JL, Ingraham CA. Introduction to microbiology (1.ª ed.). Belmont, CA: Wadsworth, 1995.4. Perea EJ. Enfermedades infecciosas y microbiología clínica. Barcelona: Ediciones Doyma, SA,
1992.5. Singleton P, Sainsbury D. Dictionary of microbiology and molecular biology (2.ª ed.). Chichester:
Wiley, 1993; 675.6. Madigan MT, Martinko JM, Parker J. Brock biology of microorganisms (8.ª ed.). Upper Saddle
River, NJ: Prentice Hall International, 1997; cap. 3.7. National Library of Medicine. Medical Subject Headings. Disponible en: http://www.ncbi.nlm.nih.gov:80/entrez/meshbrowser.cgi (Acceso el 30 de junio del 2001).Propuestas de traducción: pili (pili), fimbrias (fimbriae). El traductor debería respetar la termi-nología utilizada por el autor.
http://www.ncl.ac.uk/dental/oralbiol/oralenv/tutorials/fimbriae.htm
Panace@ Vol. 2, No. 4. Junio, 2001 22
Noticias acamédicasFernando PardosInstituto de Lexicografía. Real AcademiaEspañola, Madrid (España)
Nueva entrega de las Noticias acamédicaspara dar cuenta de la actividad de las Academiasen cuanto al léxico nuestro de cada día. Este núme-ro de Panace@ ve la luz en un momento críticopara la Real Academia Española. Se están ultiman-do ya los retoques finales para la próxima edicióndel DRAE, que, os anticipo, aparecerá en octu-bre. Concretamente, su presentación oficial ten-drá lugar en el 2.º Congreso Internacional de laLengua Española, a celebrar en Valladolid del 16al 19 de dicho mes. El Congreso está organizadoconjuntamente por la Real Academia Española yel Instituto Cervantes. Se puede obtener informa-ción más detallada en las respectivas páginas in-ternéticas de ambos organismos, pero, por lo querespecta a MedTrad, me cabe el honor de comuni-car que nuestra figura estelar, Fernando Navarro,participa en una de las sesiones dedicada a la tra-ducción, de forma que la calidad está asegurada.
Decía antes que la nueva edición del DRAEestá casi lista para «meter en el horno». Traeráalgunas novedades, fundamentalmente de técnicalexicográfica, que pretenden ser el primer paso deuna profunda renovación a desarrollar en sucesi-vas ediciones. Antes de espigar algunos términosnuevos y otros menos nuevos, recuerdo que, porel carácter de diccionario general que tiene elDRAE, no podemos ni debemos esperar de él nitérminos demasiado especializados ni definicionesen exceso minuciosas.
Uno de los trabajos que abordó la Comisión deVocabulario Técnico fue la revisión de los artícu-los que utilizaban el concepto de «humor» en Me-dicina, hoy ciertamente trasnochado. Por ejemplo,se han eliminado o sustituido definiciones como la
segunda acepción de reúma, que rezaba «Fluxiónde humores de cualquier órgano», o la correspon-diente de cacoquimia, «Depravación de los humo-res normales». Sin embargo, se ha intentado noconfundir lo antiguo con lo rancio y, dado el carác-ter de registro histórico que indudablemente tieneel DRAE, se han mantenido los «humores» en cier-tos artículos clásicos, hoy claramente en desuso,pero que cualquiera puede encontrar leyendo aQuevedo, por ejemplo. Así: «corrimiento: Fluxiónde humores que carga a alguna parte del cuerpo».Es bueno tener presente de dónde venimos parasaber a dónde vamos, o incluso dónde nos encon-tramos.
Y paso ya a citar algunos de los términos deesta nueva edición, como continuación de la ante-rior entrega de las Noticias acamédicas. Paralos periodistas, sin duda la estrella será la apariciónen el DRAE de una definición de vaca loca, aun-que a nosotros nos interesa mucho más que sehayan incluido encefalopatía espongiforme yprion. No es una errata, así, sin tilde. Tras arduasdiscusiones, que nuestro amigo Joaquín Seguraconoce bien, se llegó a la conclusión de respetar lapronunciación diptongada, que por lo visto predo-mina en América, atendiendo a lo cual prion, lomismo que ion o guion, no llevan tilde. Eso sí, seconsiguió que se respetara igualmente la formacon hiato, por lo que finalmente todas ellas apare-cerán con doble grafía: prion o prión, ion o ión,guion o guión.
Se incorporan también en esta edición la es-clerosis múltiple, el radioinmunoensayo, laapoptosis, la autoinmunidad y la criocirugía.Otros términos, menos nuevos pero hasta ahoraausentes del DRAE, también se hacen un hueco:codón y su hermano anticodón, citocromo,histamina, catecolamina, calciferol, bradipnea,azoospermia. Mención especial merecen algu-nas siglas y apócopes popularizados por el uso, delestilo de epo por «eritropoyetina», Rh o fonendopor «fonendoscopio». También entran la dopa y ladopamina, el título como valoración cuantitativade una disolución, y la biomasa.
Panace@ Vol. 2, No. 4. Junio, 2001 23
Trato aparte merece el trabajo de «desfacerentuertos» que a veces debe abordar la Comisión deVocabulario Técnico. Se ha dedicado mucho tiem-po a la tarea de arreglar, clarificar y precisar líos yremisiones circulares del estilo de fecundar, ferti-lizar y fecundizar, con sus correspondientes fe-cundo y fértil, que tantas veces han dado lugar amalas traducciones y a la propagación de errores.
Antes de dejar de aburrir a los lectores dePanace@, no quiero terminar sin rendir humilde
homenaje a la figura de D. Rafael AlvaradoBallester, zoólogo y académico, fallecido repenti-namente el 9 de abril. Componente de la Comisiónde Vocabulario Técnico, fue uno de los pilares so-bre los que se apoyaba el estudio del léxico cientí-fico, especialmente el biológico, en la Docta Casa.Perdemos con él a una de las figuras más compe-tentes en la Zoología y en el lenguaje científico delos últimos años, además, y sobre todo, de una per-sona afable, de gran cultura y trato impecable.Descanse en paz.
VericuetosSentinel nodeLuis Pestana
OPS/OMS, Washington, D.C. (EE. UU.)
¿Qué es un ‘sentinel node’? Todos los diccionarios médicos consultados, publicados a lo largo demás de dos décadas, dicen más o menos lo mismo: una adenopatía supraclavicular que constituye amenudo el primer signo de una neoplasia abdominal maligna, generalmente un adenocarcinoma gástrico,y que también se conoce como ‘signal node’, ‘Troisier’s sign’, ‘Virchow’s node’ y otras variantes1-6.
Sin embargo, el concepto ha evolucionado, como se puede comprobar revisando los más de 1000artículos que se encuentran en MEDLINE buscando por [sentinel node* OR sentinel lymph node*]:«The sentinel node is the first lymph node reached by metastasising cells from a primary tumour.»7. Sulocalización puede ser supraclavicular, axilar, inguinal... cualquiera. Depende de la localización del cáncer.Curiosamente, esta acepción de ‘sentinel node’ (ganglio centinela en español) se viene utilizando, comomínimo, desde 19778, dos años antes de la publicación del más antiguo de los diccionarios citados.
Referencias1. Melloni’s illustrated medical dictionary. Baltimore: Williams & Wilkins, 1979.2. Illustrated Stedman’s medical dictionary. 24th ed. Baltimore: Williams & Wilkins, 1979.3. Saunders dictionary & encyclopedia of laboratory medicine and technology. Philadelphia: W.B. Saunders,
1984.4. International dictionary of medicine and biology. Vol. II. New York: John Wiley & Sons, 1986.5. Dorland’s illustrated medical dictionary. 28th ed. Philadelphia: W.B. Saunders, 1994.6. Navarro FA. Diccionario crítico de dudas inglés-español de medicina. Madrid: McGraw-Hill-Interameri-
cana, 2000.7. Tanis PJ, Nieweg OE, Valdes Olmos RA, Th Rutgers EJ, Kroon BB. History of sentinel node and vali-
dation of the technique. Breast Cancer Res 2001; 3: 109-112.8. Cabanas RM. An approach for the treatment of penile carcinoma. Cancer 1977; 39: 456-466.
Panace@ Vol. 2, No. 4. Junio, 2001 24
- allelomorph. [Gen.] A partir del adjetivo de origengriego ‘alelomorfo’ (que significa ‘que se presentabajo diversas formas’), inicialmente se dio el nombrede ‘genes alelomorfos’ a la pareja de genes que ocu-pan un mismo lugar o locus en dos cromosomas com-plementarios. Este nombre, ‘gen alelomorfo’, se abre-vió pronto en inglés a allelomorph (alelomorfo) pri-mero, y finalmente a allele (alelo). Esta última formase ha impuesto ya de forma absoluta en la práctica, demodo que hoy pocos científicos recuerdan que ‘alelo-morfo’ y ‘alelo’ son términos sinónimos, pero el len-guaje científico conserva aún las dobles formas parasus derivados allelomorphic (o allelic; alelomórficoo alélico) y allelomorphism (o allelism; alelomorfismoo alelismo).
- benign malignancy (o pathologist’s disease). [Hist.]Estos dos nombres reciben en la jerga médica las lesio-nes, generalmente identificadas de forma casual, queel anatomopatólogo informa como malignas de acuer-do con criterios histológicos, pero desde el punto devista clínico se consideran benignas y no necesitantratamiento, como el adenocarcinoma prostáticounifocal bien diferenciado.
- coliform. [Micr.] Este adjetivo (que no debe confun-dirse con colibacillus, que es la especie Escherichiacoli) se utiliza en inglés con tres grados bien distin-tos de precisión:1 Algunos autores lo usan en sentido estricto parareferirse exclusivamente a las bacterias de los géne-ros Escherichia y Klebsiella.2 Otros autores lo usan para designar cualquier baci-lo entérico gramnegativo que fermente la lactosa; esdecir, los géneros Citrobacter, Edwardsiella,Escherichia, Klebsiella y Serratia.3 Otros, por último, lo usan en un sentido todavíamás amplio para referirse a cualquier bacilo entéricogramnegativo.
Minidiccionariocrítico de dudasFernando A. NavarroServicio de Traducción, Laboratorios Roche,Basilea (Suiza)
- each and every (o any and all). Evítese siempre quesea posible la expresión redundante «todos y cadauno»; basta, en efecto, detenerse un momento a pen-sar qué estamos diciendo para entender que si son“todos”, tienen también que ser por fuerza cada unode ellos, y si son “cada uno”, tienen también que serpor fuerza todos ellos. En la mayor parte de los casospuede traducirse sencillamente por ‘todos’. Véanseotras locuciones redundantes parecidas en FIRST AND
FOREMOST y BASIC AND FUNDAMENTAL.
- feminism. Puede tener dos significados:1 [Com.] Feminismo: movimiento que reclama para lasmujeres los mismos derechos que para los hombres.2 [Med.] Feminización: aparición de los caracteressexuales femeninos (generalmente en un varón).
- hepatoma. Puede tener dos significados que convie-ne distinguir claramente:1 Hepatoma, tumor hepático.2 En inglés es mucho más frecuente el uso impropiode hepatoma para referirse al hepatocarcinoma o car-cinoma hepatocelular.
- inhomogeneous. Lo que no es homogéneo, es enespañol ‘heterogéneo’. No hace falta, creo, andar in-ventando adjetivos raros como «inhomogéneo», pormucho que así lo hagan en inglés.
- joinase (o DNA joinase). [Quím.] Evítese el anglicis-mo «joinasa» para traducir este nombre que carecede validez oficial y únicamente resulta informativopara quienes hablan inglés (como derivado del verboto join, unir o ligar). En la nomenclatura química, elnombre oficial de esta enzima es DNA ligase en in-glés y ‘ADN-ligasa’ en español. Véase otro ejemploparecido en SWIVELASE.
- leprechaunism. [Ped.] Nombre acuñado por el médi-co canadiense William Donohue para designar un sín-drome hereditario caracterizado por retraso físico ymental, trastornos endocrinos, alteraciones genitales,hirsutismo y una facies característica (con hipertelo-rismo y ojos hundidos, orejas grandes y de implanta-ción baja, nariz ensanchada en la punta, labios grue-sos y boca entreabierta) que supuestamente recuer-da a la de los leprechauns o duendes de la mitologíapopular irlandesa. Como nuestra mitología populares mucho menos rica en duendes, nomos y elfos quelas británicas, el español carece de equivalente para
Panace@ Vol. 2, No. 4. Junio, 2001 25
traducir el leprechaunism en inglés, y muy bien po-demos echar mano del gaélico leprechaun para acu-ñar nosotros también ‘leprechaunismo’, que no ofre-ce ningún problema de adaptación a nuestra lengua.Se puede aducir, por supuesto, que este nombre noes informativo ni descriptivo para un hispanohablan-te, pero igual nos hubiera pasado con un supuesto«duendismo», puesto que en los países de habla his-pana apenas hay historias tradicionales de duendesy nadie sabe qué cara tienen los duendes. La única alter-nativa real a ‘leprechaunismo’ hubiera sido recurrir ala designación antroponímica ‘síndrome de Donohue’,que es todavía menos informativa si cabe, por lo quedefinitivamente me quedo con ‘leprechaunismo’.
- lordosis. Puede tener dos significados, que convienedistinguir claramente:1 Lordosis; cuando haga referencia a la curvatura deconvexidad anterior que presenta en condiciones nor-males la columna vertebral en las regiones cervical ylumbar.2 Hiperlordosis (o hiperlordosis lumbar); cuando hagareferencia a la exageración anormal de la lordosis lum-bar fisiológica. Sinónimos en inglés para esta segun-da acepción de lordosis son: hollow back , saddleback y swayback.
- modulator protein. [Quím.] Esta proteína, que recibióantiguamente también otros nombres como calcium-dependent modulator protein, calcium-dependentregulator protein, CDR protein, phosphodiesteraseactivator protein, troponin C-like modulator proteiny troponin C-like protein, no se llama «proteína mo-duladora» en la nomenclatura química actual, sinocalmodulin en inglés y ‘calmodulina’ en español.
- password. [Inf.] Evítese el anglicismo «password»,que puede traducirse sin problemas por ‘contraseña’.
- phosphoglyceride. [Quím.] En la nomenclatura químicamoderna, el término clásico phosphoglyceride ha sidosustituido por glycerophospholipid. Al traductor co-rresponde decidir en cada ocasión si utiliza en espa-ñol ‘fosfoglicérido’ (que sigue siendo, con mucho, laforma más habitual en el lenguaje científico) o ‘glice-rofosfolípido’, pero en cualquier caso debe saber siem-pre que ambos términos son estrictamente sinóni-mos. En inglés se utilizó también antiguamente untercer sinónimo, phosphatide, que hoy ha caído endesuso y no debe traducirse jamás por «fosfátido».
- phosphonomycin. [Farm.] La denominación comúninternacional de este antibiótico derivado del ácidofosfónico no es «fosfonomicina», sino fosfomycin eninglés y ‘fosfomicina’ en español.
- photoperiodism. El fotoperiodismo es para nosotrosel periodismo fotográfico. La respuesta de un orga-nismo a la duración relativa de las fases de luz y oscu-ridad en un período de 24 horas no se llama en espa-ñol «fotoperiodismo», sino ‘fotoperiodicidad’.
- piscine. No es piscina ( swimming pool), sino el adje-tivo que expresa relación con los peces. En español,usamos sin problemas muchos otros adjetivos de for-mación semejante, como ‘porcino’ (para expresar re-lación con los cerdos), ‘bovino’ (para expresar rela-ción con las vacas) o ‘equino’ (para expresar relacióncon los caballos). El adjetivo neológico ‘piscino’ po-dría introducirse sin mayor dificultad en su forma mas-culina (p. ej.: anticuerpos piscinos, lípidos piscinos),pero encontraría sin duda más resistencias en su for-ma femenina (p. ej.: moléculas piscinas, insulina pisci-na). Ante esta situación caben tres soluciones: a) se-guir como hasta ahora, sin un adjetivo específico paralos peces (lo cual es poco conveniente para un len-guaje científico); b) intentar que el adjetivo ‘piscino’deje de resultar extraño en español a fuerza de usarlo;c) recurrir a otro adjetivo para expresar la relación conlos peces, como ‘ictíneo’.
- repairase. [Gen.] Como derivado de to repair (repa-rar), la enzima encargada de reparar una cadena poli-nucleotídica interrumpida no se llama en español «re-pairasa», sino ‘reparasa’.
- siderophore. Puede tener dos significados:1 Sideróforo: ionóforo de hierro; otros sinónimos eninglés: ironophore y siderochrome .2 Siderófago: macrófago con gránulos de hemo-siderina.
- street virus. [Micr.] Por motivos de claridad, para refe-rirse a los virus patógenos procedentes de animalesinfectados de modo natural –por contraposición a lascepas víricas modificadas en el laboratorio– parecepreferible hablar de ‘virus natural’ mejor que de «vi-rus de la calle». Dado que esta expresión suele utili-zarse sólo en relación con la rabia, en la mayoría delos casos puede traducirse directamente por ‘virusnatural de la rabia’.
Panace@ Vol. 2, No. 4. Junio, 2001 26
- synovia. [Anat.] No deben confundirse nunca los tér-minos ingleses synovium (membrana sinovial) ysynovia (líquido sinovial). En español he visto usar eltérmino ‘sinovia’ tanto en el sentido original de ‘líqui-do sinovial’ que le dio Paracelso como en el sentidoerróneo de ‘membrana sinovial’ que adopta en expre-siones como ‘sinovitis’ o ‘sinoviectomía’. Por moti-vos de claridad, recomiendo evitar en lo posible eltérmino ‘sinovia’ y sustituirlo según corresponda por‘líquido sinovial’ o ‘membrana sinovial’.
- ubiquinone. [Quím.] Creen muchos, erróneamente,que el nombre de esta proteína guarda relación con elsustantivo ubiquity (ubicuidad), por lo que no esraro encontrar en español la forma «ubicuinona». Locierto es que su nombre, igual que el de otros deriva-dos quinónicos como la antraquinona o la benzoqui-nona, procede de quinone; la forma correcta en espa-ñol es, pues, ubiquinona; • dihydroubiquinone (dihi-droubiquinona). En inglés sigue siendo muy frecuen-te el nombre antiguo de la ubiquinona, coenzyme Q (oCoQ), que ya no está nunca justificado en español.
- ubiquitin. [Quím.] 1 Como derivado de ubiquitous(ubicuo), el nombre correcto de esta ubicua proteínano debe ser «ubiquitina» en español, sino ‘ubicuitina’.No debe confundirse con UBIQUITIN2.2 Antiguamente se dio también el nombre deubiquitin –hoy oficialmente desaconsejado– a lo queen la actualidad llamamos ubiquitous immunopoieticpolypeptide en inglés y ‘polipéptido inmunopoyéticoubicuo’ en español.
- voltmeter. 1 Como derivado de VOLT (voltio), el apara-to que sirve para medir la diferencia de potencial eléc-trico o la fuerza electromotriz (en voltios) no se llamaen español «voltmetro», sino ‘voltímetro’.
2 No debe confundirse ni con voltameter (culombíme-tro; COULOMETER), que sirve para medir la magnitud deuna carga eléctrica en culombios, ni con voltammeter(voltamperímetro), que sirve para medir simultánea-mente la diferencia de potencial eléctrico en voltios yla corriente eléctrica en amperios.
- yellow tag. [US, Hosp.] En los hospitales californianosutilizan un sistema de identificación de los concentra-dos de hematíes mediante etiquetas de colores ( colortags), que ha alcanzado bastante difusión en otroshospitales estadounidenses. En la jerga hospitalariaes relativamente frecuente hablar de yellow tag parareferirse al grupo sanguíneo A, blue tag para referirseal grupo sanguíneo 0, pink tag para referirse al gruposanguíneo B, y white tag para referirse al grupo san-guíneo AB.
- zoon. 1 Este sufijo de origen griego, que significa‘animal’, no suele adoptar en español la forma«-zoon», sino ‘-zoo’ (o, menos frecuentemente, ‘-zoario’): • ectozoon (ectozoo, ectoparásito), entozoon(entozoo, endoparásito), hematozoon o hemozoon(hematozoo), metazoon (metazoo), protozoon (pro-tozoo), sporozoon (esporozoo).2 En el caso peculiar de spermatozoon, como no setrata de un ser vivo independiente, sino de una célulasexual o gameto, en español es muchísimo más fre-cuente la forma ‘espermatozoide’ que ‘espermatozoo’3 Los sustantivos ingleses que incorporan la termi-nación -zoon forman el plural en -zoa; sus equivalen-tes españoles, en cambio, forman el plural de acuerdocon la norma general de añadir una s final: ? ectozoa(ectozoos, ectoparásitos), entozoa (entozoos, endo-parásitos), hematozoa o hemozoa (hematozoos), meta-zoa (metazoos), protozoa (protozoos), spermatozoa(espermatozoides), sporozoa (esporozoos).
Palabra e Imagenpiggyback IV (IVPB)
Luis Pestana
Contexto: «... secondary IV connections, so called piggyback connections,are made by inserting an exposed steel needle attached to a secondary IV lineinto an injection port or other IV connector..»
[ http://www.corporatewindow.com/fl/icui/icui10k98.html#2 ]Propuestas de traducción: dispositivo de infusión intravenosa en Y,venoclisis en tándem, conexión intravenosa secundaria
Imagen: procedente de [ http://www.icumed.com/abouticu/inno.htm ]
Panace@ Vol. 2, No. 4. Junio, 2001 27
Dermatofibroma«aneurismático»[Réplica]
Luis RequenaServicio de Dermatología, Fundación JiménezDíaz, Madrid (España)
Recientemente he leído en Actas Dermosifilio-gráficas el artículo de Álvarez Fernández y cols.titulado «Histiocitoma fibroso aneurismático (angio-matoide)»1. De acuerdo con el Diccionario de la Len-gua de la Real Academia Española, aneurisma signi-fica «dilatación anormal de un sector del sistema vas-cular». En todos los casos de esta variante de derma-tofibroma descritos en la literatura hasta la fecha1-10,los autores reconocen que las áreas denominadas«aneurismáticas» no corresponden a auténticosaneurismas, ya que no son estructuras vascularesdilatadas, sino que simplemente consisten en unaabundante extravasación de hematíes entre las célu-las del dermatofibroma, circunstancia, por otra par-te, relativamente frecuente en muchas de las varian-tes histopatológicas de dermatofibroma descritashasta el momento actual y que son ya más de 40.Entonces, ¿por qué perpetuar este término incorrec-to en vez de denominar sencillamente a estas lesio-nes dermatofibromas hemorrágicos o, si se prefie-re, dermatofibromas hemosideróticos cuando la le-sión se extirpa en un estadio más avanzado de evo-lución y la sangre extravasada se ha transformadoya en hemosiderina? Las lesiones similares de par-tes blandas denominadas quistes primarios aneu-rismáticos de partes blandas11 y las lesionesóseas denominadas quistes óseos aneurismáti-cos12 constituyen muestras adicionales de este mis-mo error. Tampoco parece un argumento válido endefensa del calificativo aneurismático para estos der-matofibromas el hecho de que los aneurismas dise-cantes de aorta no muestren un revestimiento en-dotelial, ya que la colección hemática se sitúa fue-ra de la capa endotelial, pero en el espesor de la
pared vascular dilatada, entre la adventicia y la capaelástica de la aorta. En estos casos, sin existir reves-timiento endotelial, la colección hemática está deli-mitada por componentes de una pared vascular dila-tada y, por tanto, su denominación como aneuris-ma es absolutamente correcta. Este no es el caso deldermatofibroma aneurismático, ya que la lesiónen cuestión consiste simplemente en un dermato-fibroma con abundantes hematíes extravasados entrelas células del dermatofibroma y sin estructura depared vascular alguna que delimite esta hemorragia.
En dermatopatología existen ya numerosos nom-bres describiendo entidades que, estando amplia-mente aceptados y siendo profusamente utilizados,resultan del todo incorrectos a la hora de describirlas características histopatológicas de la lesión. Perolo más paradójico es que para denominar estas lesio-nes se han propuesto otros términos mucho máscorrectos y adecuados que por motivos desconoci-dos no tienen éxito. Buenos ejemplos de esta even-tualidad los constituyen denominaciones tales comolas de melanoma benigno juvenil (para el nevode Spitz), acrospiroma (para el hidroadenoma apo-crino) y siringoma condroide (para el tumor mixtocutáneo). Afortunadamente algunas de estas deno-minaciones inapropiadas como sucede en el casodel melanoma benigno juvenil para el nevo deSpitz han ido cayendo en desuso con el paso de losaños y actualmente el término nevo de Spitz es ladenominación más ampliamente utilizada y existeel acuerdo prácticamente unánime de que es la másadecuada para nombrar esta variante de nevo me-lanocítico. Por tanto, el argumento de «acuñado por eluso» no debería utilizarse para defender términosincorrectos, ya que no reporta ningún beneficio ysimplemente favorece el inmovilismo, dificultandoque la terminología médica sea más lógica y correcta.Existen casos como sucede con los términos de acros-piroma y siringoma condroide que por motivosdesconocidos están firmemente arraigados y los li-bros de texto en sus sucesivas ediciones, así comolos artículos en revistas de nuestra especialidad, con-tinúan manteniendo estas denominaciones ilógicase incorrectas, con el agravante de que se han pro-puesto otras mucho más acordes con la naturale-
Panace@ Vol. 2, No. 4. Junio, 2001 28
za y características histopatológicas de las lesiones.Este es el caso también del dermatofibroma aneu-rismático. No es que yo sea partidario de aumentaraún más la terminología dermatológica y dermato-patológica, ya que nuestra especialidad es ya unade las más ricas y difíciles en este sentido, y frecuente-mente nuestros colegas de otras especialidades protes-tan por lo que ellos denominan algo despectivamen-te nuestra «jerga dermatológica» cuando tratan deentender nuestros informes o artículos científicos.Pero en mi opinión nada bueno se consigue per-petuando nombres como el de dermatofibroma aneu-rismático cuando está claro que esta denominaciónes inadecuada e incorrecta para describir el meca-nismo de producción y las características histopato-lógicas de la lesión. Además, ¿cuál es el problemapara denominar a estas lesiones como dermatofi-bromas hemorrágicos, denominación a mi juicio mu-cho más sencilla y correcta? Tampoco el calificativo«angiomatoide», que algunos autores añaden comosubtítulo o calificativo adicional a la hora de describirdermatofibromas hemorrágicos, resulta adecuado,ya que «angiomatoide» significa parecido a angio-ma, es decir, con un abundante componente vascu-lar, y la abundancia de capilares y vénulas es unade las características histopatológicas más constan-tes y distintivas de todas las variantes histopato-lógicas del dermatofibroma. En este sentido todoslos dermatofibromas serían, pues, angiomatoides.
Otro punto que me gustaría comentar es que Álva-rez Fernández y cols.1 parecen considerar tambiéncomo un dermatofibroma aneurismático la lesión quenosotros describimos como «dermatofibroma hemo-siderótico multinodular»13, ya que incluyen nuestro tra-bajo en su revisión bibliográfica. De entrada puedoasegurar que el término «aneurismático» no apareceen la descripción de nuestro caso y la lesión en todomomento es descrita como dermatofibroma hemosi-derótico. Pero además lo más llamativo y peculiar denuestro caso no consistía en el abundante depósito dehemosiderina dentro de la lesión, circunstancia relati-vamente frecuente en el dermatofibroma, sino que loque le confería un carácter distintivo era su naturalezamultinodular, hallazgo que hasta donde nosotros cono-cemos no ha sido descrito en otras lesiones de dermato-
fibroma. Una cosa son los dermatofibromas múltiplesagrupados, entidad bien conocida y descrita en la lite-ratura, y otra distinta es el dermatofibroma multinodular:múltiples nódulos de dermatofibroma visibles comonódulos independientes desde el punto de vista histo-patológico y que constituyen una única lesión desde elpunto de vista clínico. Por ello, además de incorrectoresulta inadecuado incluir nuestro dermatofibroma he-mosiderótico multinodular entre los dermatofibromasaneurismáticos.
Bibliografía1. Álvarez Fernández JG, Pérez Campos A, Romero Maté
A, Gómez de la Fuente E, Rodríguez Peralto JL, IglesiasDíez L. Histiocitoma fibroso aneurismático (angioma-toide). Actas Dermosifiliogr 1999; 90: 128-31.
2. Santa Cruz DJ, Kyriakos M. Aneurysmal («angiomatoid»)fibrous histiocytoma of the skin. Cancer 1981; 47: 2053-61.
3. Sood U, Mehregan AH. Aneurysmal («angiomatoid»)fibrous histiocytoma. J Cutan Pathol 1985; 12: 157-62.
4. Guirao AL, Conde JM, Fernández Valencia R. Histioci-toma fibroso aneurismático («angiomatoide»). Patología1985; 18: 524.
5. Kim CJ, Cho JH, Chi JG. Aneurysmal («angiomatoid»)fibrous histiocytoma in a child. J Korean Med Sci 1989;4: 159-62.
6. Cerio R, McGibbon D, Wilson Jones E. Angiomatoid fibroushistiocytoma [resumen]. J Cutan Pathol 1989; 16: 298.
7. Tressera F, Tarroch X, Domingo A, Forcada P, GonzálezPont G, Salas A. Histiocitoma fibroso aneurismático («an-giomatoide»). Patología 1993; 26: 147-50.
8. Yang P, Hirose T, Hasegawa T, Seki K, Hizawa K.Aneurysmal fibrous histiocytoma of the skin. Ahistological, immunohistochemical and ultrastructuralstudy. Am J Dermatopathol 1995; 17: 179-84.
9. Calonje E, Fletcher CDM. Aneurysmal benign fibroushistiocytoma: clinicopathological analysis of 40 cases ofa tumour frequently misdiagnosed as a vascular neoplasm.Histopathology 1995; 26: 323-31.
10. Zelger BW, Zelger BG, Steiner H, Öfner D. Aneurysmaland hemangiopericitoma-like fibrous histiocytoma. J ClinPathol 1996; 49: 313-8.
11. Rodríguez Peralto JL, López Barea F, Sánchez HerreraS, Atienza M. Primary aneurysmal cyst of soft tissue.Am J Surg Pathol 1994; 18: 632-6.
12. Dabska M, Buzacrewski J. Aneurysmal bone cyst. Pathol-ogy, clinical course and radiologic appearances. Cancer1969; 23: 371-89.
13. Requena L, Aguilar A, López-Redondo MJ, SchoendorffC, Sánchez Yus E. Multinodular hemosideroticdermatofibroma. Dermatologica 1990; 181: 320-3.
Panace@ Vol. 2, No. 4. Junio, 2001 29
Ante todo nos gustaría agradecer al doctor Re-quena el extraordinario interés demostrado al leerminuciosamente el artículo publicado por nuestrogrupo1. Según el diccionario de términos médicosde Ruiz Torres, aneurisma se define como «bolsaformada por dilatación o rotura de las paredes deuna arteria o vena llena de sangre circulante». Enningún caso se colige de esta definición que la san-gre extravasada tenga que estar delimitada por en-dotelio o incluida en el espesor de una pared vas-cular entre adventicia y capa elástica como sugie-re el doctor Requena. Los quistes aneurismáticosde hueso y los escasos descritos por nuestro gru-po en partes blandas son formaciones saculares o«quísticas» sin revestimiento endotelial ocupadaspor abundante material hemático no coagulado2.Estas estructuras «quísticas» se forman como re-sultado de procesos reparativos secundarios a untraumatismo imperceptible que causa anormalida-des vasculares, resultando en un ensanchamientorápido vascular, rotura y salida de sangre libre yfluida, que ocupa el tejido conjuntivo adyacente. Elmesénquima prolifera de forma importante en res-puesta a la alteración vascular. Con el tiempo lalesión se estabiliza y los fibroblastos y elementosóseos, si los hubiere, maduran, constituyendo es-tas estructuras saculares, «quísticas» o aneuris-máticas. Que las lesiones aneurismáticas son fru-to del daño vascular previo lo confirma el hechode que son muchas las hemorragias o hematomasde hueso o partes blandas tras traumatismos o frac-turas y raros o excepcionales los quistes aneuris-máticos de hueso, piel o partes blandas.
Centrándonos en los dermatofibromas es cier-to, como refiere el doctor Requena, que estos tumo-res presentan frecuentemente hemorragias o depó-sitos de hemosiderina; sin embargo, es raro encon-trar estructuras quísticas saculares o aneurismáticasque ocupen masivamente la lesión o que incluso ha-gan difícil el diagnóstico del dermatofibroma de base.
El problema principal, como en tantas ocasionesde la dermatología o dermatopatología, estriba enel hecho de que con el afán de realizar diagnósticosbrillantes se incluyen bajo el término de dermatofi-broma aneurismático dermatofibromas convenciona-les con más o menos material hemático o hemosi-derina extravasada, pero sin hechos aneurismáticosverdaderos. Por ello nosotros creemos que debe serestricto el diagnóstico de esta variedad de dermatofi-broma, que conviene conocer para no confundirlaclínicamente con lesiones vasculares o incluso me-lanocíticas e histológicamente con hemangiomas.
En cuanto al término angiomatoide, indica sim-plemente que son lesiones que se parecen aangiomas, de ahí el sufijo «oide», y nunca que seanverdaderos angiomas o proliferaciones vasculares;por tanto, el término angiomatoide podría, en sen-tido lato, considerarse correcto.
En suma, consideramos que el término derma-tofibroma aneurismático es adecuado para descri-bir estas lesiones, pero que se debe ser estricto ensu diagnóstico. Además creemos que términos nue-vos que se tratan de consolidar como «hemorrá-gico» o «hemosiderótico» deberían ser eliminadospor su imprecisión y porque la hemorragia y lahemosiderina son uno más de los componenteshabituales del dermatofibroma.
Bibliografía1. Álvarez Fernández JG, Pérez Campos A, Romero Maté
A, Gómez de la Fuente L, Rodríguez Peralto JL, IglesiasDíez L. Histiocitoma fibroso aneurismático (angiomatoide).Actas Dermosifiliogr 1999; 90: 128-31.
2. Rodríguez Peralto JL, López Brea F, Sánchez Herrera S,Atienza M. Primary aneurysmal cyst of the soft tissue.Am J Surg Pathol 1994; 18: 632-6.
[Contrarréplica]
José G. Álvarez Fernández1 yJosé L. Rodríguez Peralto2
1Servicio de Dermatología y 2Servicio deAnatomía Patológica, Hospital UniversitarioDoce de Octubre, Madrid (España)
[Reproducido con autorización de Actas Dermosifiliográficas 2000; 91: 112-114]
Panace@ Vol. 2, No. 4. Junio, 2001 30
Como todos sabemos, en los últimos tiemposha venido planteándose la oposición entre traduc-tor humano y traducción automática. Sin quererdar una caricatura de la controversia, podemos decirque los partidarios de la traducción humana sonlos traductores, mientras que los abogados de latraducción automática son generalmente los lin-güistas y los terminólogos.
Ustedes me dirán que la cosa es muy normal,ya que los traductores tienen mucho interés (so-bre todo económico) en que se perpetúe la tradi-ción «humana» de la traducción, vigente desde lostiempos más remotos. En cuanto a los lingüistas yterminólogos, se centran, como es lógico, en la ver-tiente lingüística de la lengua y en un afán de norma-lización, de uniformización de las informaciones.
A veces tengo la impresión de que la lengua(regida por las todopoderosas Academias desdehace cuatro siglos y medio) pretende regentar ununiverso, el de la traducción, mediante reglas queno existirían en la práctica traductora. Un pococomo si la profesionalidad acabara con el ama-teurismo.
A decir verdad, la cosa no deja de extrañarme,porque, si contemplamos la historia de la traduc-ción en Francia por ejemplo, en el mismo siglo enque Richelieu creó la Académie Française (1634),esta institución constaba por mitad de escritores ypor mitad de traductores. El traducir era, en aque-lla época, una actividad tan apreciada como el es-cribir1.
El peligro de laterminología entraducción médicaChristian BalliuISTI – Instituto Superior de Traductores eIntérpretes, Bruselas (Bélgica)
Hoy día, la traducción ya no se considera comouna actividad creadora y los traductores no se ase-mejan a verdaderos autores. No son sino la voz o,mejor dicho, la pluma de los escritores. La trans-ferencia de un mensaje a otro idioma no equival-dría a la misma producción del mensaje. Conoceral menos dos lenguas sería una desventaja conrespecto al dominio de la única lengua materna.Como si el aprendizaje de un segundo idioma bo-rrara el conocimiento del primero. Esta impresiónla tengo sin embargo muy a menudo cuando misestudiantes se ejercitan en la traducción a la vista.
¿Cómo llegar a explicar tal diferencia de opiniónentre el siglo XVII y nuestra época? Dos elemen-tos me parecen dignos de entrar en consideración.
En primer lugar, la Europa del Clasicismo seafanaba sobre todo en la traducción de los gran-des textos de la Antigüedad. Es decir, los traduc-tores europeos del siglo XVII hacían una adapta-ción diacrónica de su propio legado, en una épocaen la que las lenguas vulgares (francés, castellano,etc.) seguían buscando una notoriedad frente allatín y el griego. La traducción participaba enton-ces del reconocimiento y la formación de las len-guas vulgares. Por añadidura, la historia nos ense-ña que la primera literatura fue en los distintos paí-ses europeos una literatura de traducción (esto es,religiosa en la mayoría de los casos).
En segundo lugar, la traducción del Grandsiècle era sobre todo literaria, cuando hoy ésta sóloalcanza el 0,5% del mercado. Desde el punto devista histórico, el siglo XVIII conlleva un giro en elenfoque de la traducción en los países occidenta-les. En Francia, la adaptación intracultural diacró-nica va cediendo paso a una adaptación interculturalsincrónica. Los traductores ya no se vuelcan enTácito, Horacio, Luciano, Tucídides y otros mu-chos, sino que vuelven la mirada hacia la literaturacontemporánea, inglesa, alemana, italiana o espa-ñola. Así es como traducen a Newton, a Locke, aPriestley y a los grandes científicos de la Ilustra-ción. La influencia de los enciclopedistas quedaclara al respecto2.
Tribuna
Panace@ Vol. 2, No. 4. Junio, 2001 31
Por otra parte, los traductores dejan de ser,como en el siglo XVII, escritores. Son gramáticos,quienes, como Beauzée, Batteux o Marmontel, nose interesan por la traducción literaria, sino quequieren transmitir conocimientos y descubrimien-tos científicos: es el retorno al primer plano de latraducción «técnica», o sea utilitaria. La «tecnici-dad», si se me permite expresarlo así, de las nue-vas traducciones implica un vocabulario igual detécnico, en manos precisamente de los lingüistas.Casi por primera vez en la historia los lingüistas seocupan de traducciones.
El ingreso de los lingüistas en el mundo de latraducción corre parejo con la introducción de laterminología en el proceso traductivo. Y la conse-cuencia más inmediata –y más duradera– será larecuperación de la traducción en el seno de laspreocupaciones lingüísticas. Dicho de otro modo,asistiremos a la lexicalización de la traductología.
Confusión crónica entre lingüísticay traducción
Uno de los malentendidos más insidiosos enmateria de traducción se refiere al enfoque de latraducción desde el único ángulo lingüístico. Comoescribe acertadamente Truffaut3:
L’un des malentendus les plus regrettableset les plus pernicieux, c’est de croire que ladémarche qui sous-tend le processus detraduction est de nature linguistique. On parten effet de mots, de phrases, de textes pouraboutir à des mots, des phrases, des textes. Laconnaissance de règles linguistiques assu-rerait la fiabilité du passage d’une langue àl’autre. Il suffirait d’appliquer docilement desprincipes dûment répertoriés et, puisqu’on estdans le prévisible, pour ne pas dire dans leprévu, on aurait des rails de sécurité. C’estmalheureusement confondre linguistique,science de la langue, et traductologie, sciencede la communication interculturelle [...].
La linguistique a pour objet de décrire lalangue. La traductologie a pour objet de
décrire la traduction, ce qui est par définitionimpossible en partant de modèles a priori:elle ne peut être qu’une théorisation despratiques [...]. L’expérience est la sourceessentielle de la traductologie.
Sin mentarlo de modo explícito, la cita indicaque la lingüística contrastiva se preocupa por des-cribir y comparar dos lenguas sin centrarse en elpaso de la primera a la segunda. Un poco como silo único que existiera fuese lo que hay sobre lapágina. Lo que no se ve (el saltus mortalis comolo define Ladmiral) no existe y por ende no se ex-plica.
Ya intuimos que la lingüística trabaja por co-rrespondencias y no por equivalencias. Porsu propia índole, la lingüística está desconecta-da de fenómenos inobservables, impalpables,como la búsqueda de equivalentes semióticos.En otras palabras, los lingüistas, pujados por laobjetivación de hechos científicamenteaveriguables, se resisten a contar con loextralingüístico.
Como observaba Mounin4, la traducción sirvióa la lingüística mucho más que a la inversa, ya quela traducción proporcionaba a los lingüistas enun-ciados comparativos que permitían dictar reglas yexcepciones. Ahora bien, las excepciones remitena lo que la lengua tiene de más idóneo: su geniopropio, irreducible a las otras lenguas.
Rondeau5 no dudaba en escribir en 1983 unafrase que conserva su vigencia:
Il faut noter que les expressions ‘langue despécialité’ (langage spécialisé) et ‘languecommune’ ne recouvrent qu’un sous-ensem-ble de la langue, celui des lexèmes.
También Quemada6 sostiene esta postura:
La linguistique descriptive condamne lesdésignations de ‘langue’ technique etscientifique qui sont également impropres. Ilconvient plutôt de parler de vocabulaires…
Panace@ Vol. 2, No. 4. Junio, 2001 32
En efecto, la intromisión de la lingüística en lascuestiones de traducción especializada se resumeen una lexicalización del proceso traductor. Un pococomo si la tecnicidad de los textos científicos y téc-nicos sólo se plasmara en un vocabulario especia-lizado, característico de la lengua de especialidad,mientras que el nivel sintáctico y el fraseológicorecurrirían al fondo general de la lengua común.
Un indicio muy claro de la situación nos lo pro-porciona el simple recorrido de un banco de datosterminológicos, sea cual fuere el campo de espe-cialidad. El 80% por lo menos de las entradas lasforman los nombres, mientras que los verbos apa-recen escasas veces. Los adjetivos y los adver-bios están casi ausentes del listado.
Constatamos así que la lexicalización es unapremisa del enfoque terminológico. Para los ter-minólogos, el grado de especialización de un textose determina en función del tipo y frecuencia delléxico que éste usa.
Ello nos lleva a plantear varias preguntas:
1. ¿Qué es un término?2. ¿Hay realmente alguna diferencia entre «térmi-
no» y «término especializado»?3. ¿Es el término el que caracteriza sin duda algu-
na la «lengua de especialidad»?4. ¿Tiene sentido hablar de «lengua de especiali-
dad»?
Resulta bastante difícil contestar a la primerapregunta. Lerat7 propone la siguiente definición:
Une unité terminologique, ou terme, est unsymbole conventionnel représentant unenotion définie dans un certain domaine dusavoir: dans cette conception, inspiréedirectement de l’enseignement de Wüster, ilfaut attacher de l’importance à chaque mot…parce que c’est un terme précisément.
Tal definición no puede resolver el problema.Decir de entrada que el término es «un símbolo
convencional que representa una noción» no hacemás que repetir la naturaleza y arbitrariedad delsigno lingüístico de Saussure8. Hablar de «un cer-tain domaine du savoir» tampoco me pareceacertado, en el sentido de que la distribución delsaber en ramas distintas niega la interrelación delos campos especializados y la universalidad de lainteligencia humana. Por fin, concluir diciendo quees menester prestar atención a cada palabra, por-que es precisamente un término, ya acaba con lapaciencia de cualquier lector y no necesita másque un comentario. De ser equivalentes lexico-grafía y terminología, ésta no tiene razón de ser.
A juicio de Cabré9, la perspectiva es triple:
Desde una perspectiva formal, los términosson conjuntos fonológicos susceptibles de serarticulados fonéticamente –y de ser represen-tados gráficamente– con una estructura inter-na constituida por morfemas. Desde un puntode vista semántico, los términos son unidadesde referencia a una realidad, y por lo tanto es-tán dotados de un significado que puede des-cribirse como un conjunto de rasgos distinti-vos. Desde una perspectiva funcional, los tér-minos son unidades distribucionales que re-quieren un entorno lingüístico determinado, yque en el discurso se encuentran frecuentemen-te combinados con otros términos específicos(la fraseología).
Aquí también la definición se muerde la cola. ¿Aqué tipo de referencia y realidad alude Cabré cuandoescribe que, desde un punto de vista semántico, lostérminos son «unidades de referencia a una realidad»?
Un ejemplo bastará: la palabra (¿o el térmi-no?) SIDA no remite a la realidad clínica de unsíndrome (es decir un conjunto de síntomas), nom-bre dado a la enfermedad en los albores de losaños 1980, cuando todavía no se había identifica-do el carácter vírico del SIDA. Hace algunos añosya, escribía al respecto10:
L’évolution de la langue médicale est trai-tée sous l’angle exclusivement lexical; peu
Panace@ Vol. 2, No. 4. Junio, 2001 33
de place en effet pour le sociolecte pourtantomniprésent dans les textes. Enfin, s’il y aindubitablement évolution du vocabulairemédical, il y a aussi, dans un nombre de casnon négligeable, une stagnation induite parla publicité donnée à certaines appellations.C’est ainsi que le SIDA […] n’est plusconsidéré aujourd’hui comme un syndrome,mais l’acronyme a un trop grandretentissement social pour être abandonné.
Para concluir este apartado dedicado a las de-finiciones de las lenguas de especialidad, analizaréla posición de Kocourek11, tal y como la circuns-cribe en la siguiente afirmación:
Pour nous la langue de spécialité sera unesous-langue de la langue dite naturelle, enri-chie d’éléments brachygraphiques, à savoir,abréviatifs et idéographiques, qui s’intègrentà elle en se conformant à ses servitudesgrammaticales.
Decir que la lengua de especialidad, como siesta lengua fuese única y homogénea, es una sub-lengua de la lengua natural parece peligroso al igualque falso. Por otra parte, la presencia de elemen-tos braquigráficos no caracteriza en ningún modoel grado de especialización de un texto. El acrónimo– ¿término? – SIDA forma parte tanto de la len-gua natural, común, como de la lengua especiali-zada. No es más ni menos especializado que losacrónimos CSIC, MEC u ONU por ejemplo.
Las braquigrafías matemáticas, físicas o quími-cas no siempre se usan en círculos de expertos enmatemáticas, física y química. Todos usamos πr²o CO2 cuando hacemos ejercicios en casa con losniños, sin que éstos sean matemáticos, físicos oquímicos de primera.
En resumidas cuentas, diría que la lingüísticano soluciona los problemas planteados por los dis-cursos de especialidad, porque, como lo vamos aver ahora, el concepto de lengua de especialidades un espejismo.
¿Qué es el discurso de especialidad?
El punto común del conjunto de estudios dedi-cados al tema radica en la omnipresencia de ladicotomía lengua general-lengua especializada,como criterio indispensable para deslindar semán-tica y estilísticamente los cotos privados de cadadisciplina. Uno se puede interrogar sobre la perti-nencia de esta dicotomía y también sobre el usodel vocablo «lengua» cuando a mi modo de ver lapalabra «discurso» o «lenguaje» sería quizás másconveniente.
Antes de profundizar en las características pro-pias del lenguaje científico y particularmente mé-dico, es imprescindible estudiar las tendencias quepermiten distinguir entre lengua general (LG) ylengua de especialidad (LEsp.), sea cual sea elcampo o microcampo aludido.
Ihle-Schmidt12 deduce de un análisis de la len-gua francesa económica las siguientes tendenciasrelativas a los textos de especialidad:
1. Búsqueda de la mayor precisión posible.2. Tendencia a evitar cualquier ambigüedad y vo-
luntad monosémica.3. Afán de concisión y economía lingüística.4. Necesidad de objetividad y neutralidad.
Resumiendo los cuatro puntos citados, se po-dría decir que en este tipo de textos las relacionesdenominativas son monorreferenciales (a un tér-mino le corresponde un solo objeto y viceversa) ylos casos de redundancia, muy escasos. Además,se nota en ellos una renuncia al adorno verbal y amedios lingüísticos subjetivos (imperativo, subjun-tivo, signos de admiración, etc.). Esta observaciónla hizo también Kocourek13 y la siguiente frase esmuy significativa al respecto:
Elle vise l’idéal de l’intellectualisation,c’est-à-dire la précision sémantique, la systé-matisation conceptuelle, la neutralité émotive,l’économie formelle et sémantique; elle a donc
Panace@ Vol. 2, No. 4. Junio, 2001 34
tendance [...] à neutraliser ou à contenirl’émotivité, la subjectivité.
Si bien los argumentos barajados por Ihle-Schmidt y Kocourek no son falsos, no pueden apli-carse a ciegas al conjunto de los textos especializa-dos. Son ciertamente criterios monolíticos y gene-ralizados a ultranza que no siempre –ni mucho me-nos– son aplicables a textos concretos. Son másbien visiones teóricas desprendidas de cualquieranálisis empírico, que asientan en preconcepcionesinherentes al concepto global de lengua de espe-cialidad.
Muchos expertos de campos de especialidad,así como lingüistas y terminólogos, ya han dadocuenta de que la biunivocidad tan ansiada por losteóricos es, en no pocos casos, un espejismo, latraducción en la realidad de un sueño casi imposi-ble de alcanzar. De manera que podemosconformarnos con la opinión de Spillner14, paraquien esta visión «universal» de la lengua de espe-cialidad es un error muy grave.
Por lo que a mí se refiere, ya he demostradoen otra parte que el ideal de biunivocidad se vecondicionado por una concepción generalista queno corresponde en absoluto al elenco de los micro-campos, y por ende de los textos, posibles. En efec-to, la diferencia es tan grande entre un texto dedermatología y otro de cardiología como entre untexto jurídico y un texto económico; sin embargo,los dos primeros forman parte del campo generalde la medicina.
En realidad, pienso que el error básico hay quebuscarlo en la misma terminología usada para de-finir la noción de especialidad. Yo diría que el vo-cablo «lengua» no se adapta a los textos de espe-cialidad y que la palabra «discurso» sería más ade-cuada, como ya he señalado de paso más arriba.Vale la pena detenerse algo en esta idea.
Afirmar que la lengua de especialidad utiliza lagramática de la lengua común aliada a una termi-nología apropiada al campo que se estudia es una
hipótesis falsa. Equivaldría a decir que la lenguade especialidad se reduce a una parte de la lenguacomún que se vale de todos los recursos gramati-cales disponibles, pero que hace caso omiso deciertos vocablos (que pertenecerían a otro registrocomo el literario, por ejemplo) y del arsenal meta-fórico muy rico en las lenguas.
De esta forma, la lengua de especialidad co-rrespondería a recortes estilísticos de la lenguacomún, con adición de vocabulario específico, cien-tífico. Dicho de otro modo, la lengua de especiali-dad sería un modo de expresión neutral, caracteri-zado por una extensión terminológica y una pobre-za estilística. El hincapié en la hiperproducciónverbal, a expensas de la dimensión estilística, pa-rece justificar el uso del vocablo «lengua» cuandode especialidad se trata.
Sin embargo, algunos autores han comprendi-do la confusión que puede acarrear la palabra «len-gua», particularmente en el círculo de los terminó-logos. Desde hace aproximadamente un decenio,se ha emprendido un estudio muy detenido de losfraseologismos y de los giros idiomáticos en laslenguas de especialidad, lo cual se había menospre-ciado en un principio. Ello significa un cambio derumbo en la visión global de las lenguas de espe-cialidad e implica que la terminología ya no puedevivir en la autarquía.
Por consiguiente, me parece más exacto usarel vocablo «discurso» de especialidad, porque setrata en realidad de utilizaciones puntuales y per-sonales de una misma cantera lingüística, en fun-ción del tipo de textos. Sólo podemos hablar deparámetros discursivos diferentes que, evidente-mente, dependen de los interlocutores. Se hablaráde textos especializados cuando los interlocutores(autor y lector) forman parte de la misma discipli-na científica.
Quizá sea por el prejuicio citado por el que seconsidera a veces que el traductor de textos espe-cializados tiene que ser un especialista del campoantes que un traductor profesional. La terminolo-
Panace@ Vol. 2, No. 4. Junio, 2001 35
gía y los conocimientos técnicos que ésta presu-pone eluden cualquier referencia al estilo y, conse-cuentemente, a problemas de redacción. No obs-tante, en la práctica cotidiana, los traductores pro-fesionales hacen un trabajo muy bueno, a menudomejor que el de los propios médicos.
El caso de la traducción médica
Dentro del enjambre de los textos especializa-dos, la medicina forma, sin lugar a dudas, un cam-po muy peculiar. Como escribe Navarro15:
Pero no son los extranjerismos, las malastraducciones y la exagerada dependencia delas recomendaciones académicas los únicosproblemas a los que se enfrenta el idioma dela medicina en España. Tanto dentro comofuera de nuestro país, la complejidad del len-guaje medio actual, fruto de sus veinticincosiglos de historia y de su propia riqueza, esfuente de muchos otros graves problemas,como la sinonimia, la polisemia o la siglo-manía.
Esta observación demuestra por una parte queel idioma de la medicina, sea cual sea la lenguaconsiderada, debe analizarse desde un punto devista histórico, diacrónico –añadiría discursivo–, yno sincrónico, coagulado, como la encontramos enlas bases de datos terminológicos. Por otra, al con-trario de lo que afirman la mayoría de los terminó-logos, el texto médico consta de abundantes sinóni-mos y palabras polisémicas.
El estatus de ciencia exacta, o por lo menos lacientificidad de su vocabulario y giros, viene con-trarrestada por los médicos y la propia prácticatextual.
Como decía Marcel Proust (Le Côté de Guer-mantes, 1921), muy interesado como se sabe en lamedicina:
Car la médecine étant un compendiumd’erreurs successives et contradictoires desmédecins, en appelant à soi les meilleurs
d’entre eux on a grande chance d’imposerune vérité qui sera reconnue fausse quelquesannées plus tard. De sorte que croire à lamédecine serait la suprême folie, si n’y pascroire n’en était pas une plus grande, car decet amoncellement d’erreurs se sont dégagéesà la longue quelques vérités.
Voy a comentar dos casos muy sencillos:
1. El sintagma tumor cervical no se refiere a uncáncer del cuello o de la nuca, sino que alude aun cáncer del cuello del útero. La expresión ter-minológica acertada sería tumor uterocervical.
2. La palabra anémico ha perdido su sentido pro-pio, debido a su recuperación por la lengua co-mún; en medicina «científica», anémico debe-ría significar exangüe. En efecto, la anemia sedefine etimológicamente por una «pérdida totalde la sangre», cuando designa en la realidadmédica una eritrocitopenia, es decir, un déficitcuantitativo de los glóbulos rojos. Para el públi-co no especialista, anémico es sinónimo de dé-bil o flaco.
Vemos que la exactitud denominativa no es laregla en medicina, ni mucho menos. También losextranjerismos son un obstáculo difícil de salvar.En castellano, el término randomización, proce-dente del inglés randomization que también hacontaminado a la lengua francesa con randomi-sation, se utiliza por todas partes, siempre que setrate de un protocolo de ensayo clínico. El términoaparece en todos los diccionarios de medicina, locual muestra que se ha integrado en la lengua sindificultad alguna. Nótese al respecto que este mé-todo, obra del estadístico inglés R. A. Fisher, seutilizó por primera vez en medicina en 1948, enInglaterra, para averiguar la eficacia de la estrepto-micina en el tratamiento de la tuberculosis pulmonar.
Un equivalente castellano podría ser «distribu-ción aleatoria» o incluso el neologismo «aleación».Pero ¿quién será el médico que utilice el término«aleación» para significar la separación al azar de
Panace@ Vol. 2, No. 4. Junio, 2001 36
dos grupos de pacientes en un ensayo clínico adoble ciego (double blind study) o mejor dicho,en un intento de evitar el anglicismo, ensayo en-cubierto?
A mi juicio, lo más importante aquí para el tra-ductor no es la hipercorrección de la lengua, cosade los lingüistas, sino más bien la frecuencia deuso por los peritos del campo. No tiene sentidousar «despistaje», palabra que no despierta con-cepto alguno en la mente del investigador clínico,en lugar de screening, anglicismo sí, pero inequí-voco. Lo importante no es lo que debería decirse,sino lo que en realidad se dice.
En este punto estriba también la famosa dife-rencia entre lengua y discurso. El discurso científi-co está vivo y se resiste a cualquier fijación norma-tiva dentro de la petrificación de los diccionarios yglosarios. Los mejores terminólogos son los usua-rios, o sea los especialistas del campo estudiadoque practican su disciplina cotidianamente. Comoescribía en otra ocasión16:
Les réalités de la vie professionnelle ontd’autres exigences. Il existe, à mes yeux, uneterminologie plus ‘vivante’ et peut-être plussûre, en tout cas plus axée sur son usage auquotidien. C’est la ‘terminologie des pagesjaunes’.
L’annuaire téléphonique est effectivementla meilleure base de données terminologiquesqui soit. Il autorise la consultation en tempsréel d’informateurs différents, dont laspécialité et l’attachement professionnel sontclairement identifiables, contrairement auxbases de données informatiques, figées,décalées dans le temps et auxquelles il estimpossible de poser des questions, dedemander des informations complémentairesou encore de proposer des variantesdénominatives.
La conversation en direct avec lespécialiste du domaine éclairera le traducteursur le choix terminologique à opérer, en lui
proposant le contexte particulier auquel ilest confronté et qui n’est pas nécessairementcelui offert par la machine. En outre, on cons-tate quelquefois un décalage entre le souhaitphilologique du terminologue et le jargonjournalier de l’expert. Est-ce le bon usage quidoit l’emporter ou tout simplement l’usage,même si ce dernier contrarie en certainescirconstances le canon linguistique?
La terminología «de las páginas amarillas» con-vierte la información escrita de los bancos de da-tos en una información oral interactiva, que permi-te un juego de preguntas y respuestas y una actua-lización permanente de las fuentes documentales.Dicho de otro modo, el informador introduce en larelación experto-traductor la noción de circuns-tancia, ausente de las fuentes tradicionales a cau-sa de la remanencia de lo escrito.
Esto me hace recordar los maravillosos textosescritos por Henri Mondor, cirujano del abdomeny también literato, ya que escribió sobre Mallarméy Valéry. Miembro de la Academia de Medicina,de la Academia Francesa y de la Academia deCiencias, publicó el extraordinario Diagnosticsurgents – abdomen, reeditado nueve veces.
He aquí un ejemplo que considero muy intere-sante desde el punto de vista terminológico. Trata dela descripción de los signos clínicos observados17:
Une douleur atroce et vive diffusée avectraînée à gauche […]. Peu de vomissements[…], une diarrhée fétide, cholériforme. Unetempérature peu élevée: 38° […]. Mais unpouls à 140, faible, fuyant. Le faciès estplombé, tiré, gris, hébété, anxieux…
Estamos muy lejos de la impersonalidad estilís-tica que debería regir la literatura médica. Sin lu-gar a dudas el médico se implica en la semiología yda su propia interpretación de los síntomas. Losadjetivos atroce, fétide, fuyant, plombé, hébété,anxieux no parecen, a primera vista, tener rela-ción alguna con la medicina, incluso con cualquiercampo especializado.
Panace@ Vol. 2, No. 4. Junio, 2001 37
No obstante, esta descripción no es sintomática,sino más bien sintomatológica. Bajo la aparienciametafórica del texto, plasmada en el empleo de losadjetivos, se oculta una precisión semiológica ex-trema. Son los adjetivos los que permiten estable-cer el diagnóstico y emprender una acción terapéu-tica. Los síntomas más «objetivos» como la pulsa-ción o la temperatura, que se manifiestan en eltexto bajo la forma de sustantivos (vomissements,température , pouls), no son más que signos ge-nerales de alerta dados por el cuerpo que no fa-cilitan por sí solos una interpretación clara y rigu-rosa de la situación clínica.
Cosa rara, como he dicho más arriba, los ban-cos de datos terminológicos, entre ellos los de medi-cina interna, abarcan un 80% de sustantivos, comosi la carga afectiva que se le atribuye al adjetivodesacreditara su presencia en un glosario. Porañadidura, la dicotomía entre palabra y término,entre lengua general y lengua de especialidad, per-manece irrelevante.
Incluso a nivel de textos la dicotomía parecepeligrosa. En obras maestras de la literatura fran-cesa de los siglos XIX y XX encontramos descrip-ciones «estilizadas» de enfermedades que reivin-dicarían los mejores internos de la época contem-poránea. Hervé Bazin y Émile Zola nos brindanverdaderos cursos de medicina interna y dermato-logía a través de sus héroes.
La causa de este malentendido radica, a mi juicio,en la influencia perniciosa de la literatura anglosa-jona en materia de medicina. El clásico Principios deMedicina Interna de Harrison18 representa el mo-delo norteamericano que inhibe la presencia del autoren sus escritos para sacrificarlo en aras de la pro-fesión. En el Harrison no cabe reflexión, ni valo-ración de la situación clínica, ni hermenéutica médi-ca. El estilo es neutral, aseptizado. Corresponde per-fectamente a nuestra época tecnológica a ultranza.Me temo que la mayoría de los terminólogos hayaescogido a modo de corpus a autores anglosajoneso, al menos, revistas médicas con normas de pu-blicación influenciadas por América del Norte.
En cambio, la literatura médica francesa,influenciada por una larga tradición hipocrática ygalénica, ha sabido, en determinadas circunstan-cias, mantener una visión holística y sicológica delpaciente al dar un lugar preferente a la relaciónmédico-enfermo. Ya no se trata de una mera con-junción de hechos observados o diseminación delas informaciones. Es una rehabilitación del «yo»del médico y una sustitución del lenguaje de losórganos por el logos del paciente.
En resumidas cuentas, presenciamos aquendeel Atlántico un rebrote de la medicina clínica, cuan-do en Estados Unidos sigue el triunfo de la medici-na orgánica y bioquímica; este fenómeno deberíainteresar a los terminólogos.
La terminología médica, ¿un cajón de sastre?
Oigo muchas veces a colegas decir que la tra-ducción especializada no plantea especiales proble-mas una vez resueltas las dificultades terminoló-gicas. La terminología constituiría así el único obs-táculo, no tan difícil de salvar además gracias a laconsulta de bancos de datos. Si un estudiante essuspendido en un examen de traducción «técni-ca», será por no haber estudiado el vocabulario.
Tal afirmación me parece ir a contracorrientede la verdad más elemental. En traducción médi-ca, no se trata de abrir bancos de datos para descu-brir en ellos las llaves terminológicas que abren laspuertas de una buena versión. A decir verdad, espreciso almacenar conocimientos y sobre todo ex-periencia en sus propios cajones, los de la vida. Lamedicina trata de la vida, nada más y nada menos.
La mejor iniciación sería, a mi modo de ver, lalectura crónica, infatigable, de la historia de la pro-fesión y de las memorias de los grandes médicos,todo ello en la lengua meta. He aprendido muchomás en la Introduction à la médecine expéri-mentale de Claude Bernard19 y en la Histoire dela pensée médicale de Maurice Tubiana20 que entodos los bancos de datos terminológicos que hacetiempo que ya no consulto.
Panace@ Vol. 2, No. 4. Junio, 2001 38
Lo importante es el pensamiento en contexto,no el contexto lingüístico ofrecido por una frase oun párrafo entero, sino el contexto vital de quienusa las palabras al mismo tiempo que las manos yel cerebro. Es el contexto situacional, experimen-tal, «inteligente» en el sentido cognitivo de la pala-bra, el que nos hace falta a nosotros, traductores.
Es la experiencia la que les falta a las bases dedatos. Éstas no tienen pasado, están desprovistasde análisis diacrónico, evolutivo, desvinculadas dela realidad humana, de la relación con el sujeto quees la esencia misma de la medicina. El encarcela-miento dentro de una base rígida impide a los tér-minos ser «palabras» en el sentido propio. Los tér-minos no viven, se estancan. Su ingreso en unabase de datos los condena a muerte en el acto.
El objetivo de la presente exposición no apuntaen ningún modo a apartar a los estudiantes y profe-sionales de la traducción de los recursos terminoló-gicos clásicos. Pretendo simplemente demostrarque hace falta desconfiar de lo que suelo llamar el«criptodogmatismo», o sea la creencia ciega enuna información porque está consignada en unafuente oficial.
A guisa de conclusión, contaré dos anécdotas.La primera es de índole terminológica. En un famosobanco de datos canadiense de cuyo nombre no quieroacordarme, encontramos la entrada «parasida» paradesignar la fase III de la infección por el VIH, esdecir, lo que los médicos llaman generalmente «fasepoliadenopática», «complejo relacionado con el SIDA»(CRS) o a veces «pre-sida». En otras palabras, lafase sintomática caracterizada por la aparición decandidosis y que abre paso a infecciones oportunis-tas como el sarcoma de Kaposi o la neumonía porPneumocystis carinii (NPC). El término «para-sida» es una invención que no tiene sentido por alu-dir a algo que evoca el SIDA, que se parece al SIDA,pero que no es el SIDA. Hace veinte años que vengoenterándome del tema y nunca he oído esta pala-bra en Europa. Si mal no recuerdo, el coeficientede validez otorgado a «parasida» era de 3/5. ¿Quéquiere decir un coeficiente que no sea de 5/5?
La segunda anécdota se refiere a laintertextualidad, como lo habrán intuido por mi pre-via alusión al Quijote. Son la comparación textual,la cultura médica y también la cultura en el sentidoamplio de la palabra, las que permiten al traductoroptar por la solución idónea. Los traductores médi-cos tenemos que llenar nuestros cajones no sólocon libros de medicina, sino también con los gran-des autores que nos proporcionarán una perspecti-va. Mi médico de cabecera me contó algún díaque, cuando estaba en tercero de medicina, su pro-fesor de anatomía dijo al final del curso a sus estu-diantes: «Os voy a dar un último consejo ya que nonos veremos más en adelante. Tened siempre envuestros cajones tres libros: un buen tratado deanatomía, la Biblia y las obras de Shakespeare.Seréis mejores médicos.»
Estoy convencido de que seremos mejores tra-ductores con tal que salgamos de nuestra discipli-na con vistas a almacenar experiencia ajena.
Bibliografía
1. Balliu C. Los traductores transparentes. Historia de latraducción en Francia durante el período clásico.Hieronymus Complutensis 1995; 1: 9-51.
2. D’Hulst L. Cent ans de théorie française de la traduction.De Batteux à Littré (1748-1847). Lille: Presses Univer-sitaires, 1990.
3. Truffaut L. Traducteur tu seras. Dix commandementslibrement argumentés. Bruxelles: Hazard, 1997; 15-17.
4. Mounin G. Les problèmes théoriques de la traduction.París: Gallimard, 1963; 7-8.
5. Rondeau G. Introduction à la terminologie. Chicoutimi(Quebec): Gaétan Morin, 1983.
6. Quemada B. Technique et langage. En: Gille B. Histoiredes techniques. París: Gallimard, 1978.
7. Lerat P. L’analyse morphologique des termes nouveaux.La Banque des mots (n.º especial), 1989.
8. Saussure F de. Cours de linguistique générale. Paris:Payot, 1968; 93-107.
9. Cabré MT. La terminología. Teoría, metodología, aplica-ciones. Barcelona: Antártida/Empúries, 1993; 171.
10. Balliu C. Reseña del libro de M. Rouleau (1994), Latraduction médicale, une approche méthodique, Montréal,Linguatech. Meta 1995; 40: 656-658.
Panace@ Vol. 2, No. 4. Junio, 2001 39
11. Kocourek R. La Langue française de la technique et de lascience. Wiesbaden: Brandstetter, 1982; 13-18.
12. Ihle-Schmidt L. Studien zur französischen Wirtschafts-fachsprache. Fráncfort: Peter Lang, 1983.
13. Kocourek R. op. cit.; 41.
14. Spillner B. Textes médicaux français et allemands; con-tribution à une comparaison interlinguale et interculturelle.«Ethnolinguistique de l’écrit». Langages 1992;105:42-65.
15. Navarro FA. Traducción y lenguaje en medicina. Barcelo-na: Fundación Dr. Antonio Esteve, 1997; 9.
16. Balliu C. Cherche traducteur sachant traduire. Skoplje(Macedonia), Université Saints Cyrille et Méthode, 2001(pendiente de publicación).
17. Mondor H. Diagnostics urgents – abdomen (9.ª edición).París: Masson, 1965; 78.
18. Wilson JD et al. (eds.) Harrison’s Principles of InternalMedicine (12.ª edición). Montreal: McGraw-Hill, 1991.
19. Bernard C. Introduction à la médecine expérimentale.París: Baillière, 1865.
20. Tubiana M. Histoire de la pensée médicale. Les cheminsd’Esculape. París: Flammarion, 1995.
En una palabraLa lepra no es políticamente correcta
Bertha Gutiérrez RodillaDepartamento de Historia de la Medicina, Universidad de Salamanca (España)
El Día Mundial de la Lepra, que se celebró a finales del mes de enero, los periódicos difundieron lanoticia de que esta enfermedad iba a cambiar su nombre por el epónimo enfermedad de Hansen, con elúnico fin de evitar el estigma que esta palabra produce sobre los afectados. Debe de ser que los políticosy dirigentes de las organizaciones nacionales e internacionales relacionadas con la salud suponen que,cambiando el nombre, conseguirán también cambiar el carácter mutilante de las lesiones que produce y —más importante aún— conseguirán producir un cambio en la mentalidad de la gente, que está absoluta-mente convencida del elevado grado de contagio de esta enfermedad. Y todo esto, además, sin destinarel dinero que deberían destinar a luchar y vencer de una vez por todas a Mycobacterium leprae, agentecausal de la enfermedad.
¿Cabe mayor ingenuidad? Se sabe que la lepra existía ya en la prehistoria, según la paleopatología hademostrado, y que ha tenido en su larga historia más de 200 nombres diferentes, sin que por ello hayadejado nunca de producir el mismo rechazo social. No parece necesario explicar aquí que no es el términolepra, sino las secuelas deformantes que de ella se derivan, lo que suscita repugnancia y miedo al conta-gio, condenando a los que la padecen al aislamiento. ¿Deberíamos también el Día Mundial del SIDAintentar cambiarle el nombre? ¿Por qué no vamos poco a poco cambiándole el nombre a todas las enferme-dades temidas por la gente?
Nuevamente nos encontramos ante esos criterios ideológicos o morales que tratan de resolver proble-mas imaginarios de nuestro lenguaje científico a base de soluciones que lo único que conseguirán serácomplicar nuestro ya de por sí intrincado caos terminológico. Es una forma de querer ocultar con unparche lingüístico un triste o abandonado panorama social. Y todo ello por no hacer lo que sería lorealmente correcto: actuar sobre la realidad, no sobre las palabras, mero intermediario entre aquélla y losseres humanos.
Reproducido con autorización de El Trujamán del Centro Virtual Cervantes[ http://cvc.cervantes.es/trujaman/ ]
Panace@ Vol. 2, No. 4. Junio, 2001 40
El problema de la variaciónterminológica y la solución clásica
Uno de los fenómenos más frecuentes de todalengua y de todo tipo de lenguaje, incluido el cien-tífico y médico, es la existencia de varios términospara designar un mismo concepto (sinonimia) y elhecho de que un mismo término posea varios signi-ficados (polisemia). Esta variación denominativay conceptual ha sido considerada como un obstá-culo para la comunicación científica, lo que condu-jo a la aparición de la moderna terminología norma-tiva durante la primera mitad de este siglo, bajo lospresupuestos filosóficos del positivismo y empiris-mo vigentes en la época. Surgió esta nueva discipli-na y actividad como un intento de reducir la diver-sidad terminológica en los lenguajes científicos ytécnicos, con el objetivo ideal de fijar un términopara cada concepto y un concepto para cada térmi-no, en aras de una supuesta eficacia comunicativa.
Los fundamentos teóricos y metodológicos deesta actividad normalizadora fueron desarrolladospor el ingeniero austríaco Eugen Wüster (1989-1977), cuya tesis doctoral en los años 30 versósobre los principios de la normalización de la termi-nología técnica, los cuales aplicó en su diccionarioThe Machine Tool (1968). No es hasta 1979 cuan-do se publica su principal obra teórica, Einführungin die allgemeine Terminologielehre undterminographische Lexikographie1, en la querecoge y expone sistemáticamente su doctrina so-bre el tratamiento de la terminología. Anteriormentese habían realizado fructíferos intentos de normali-zación terminológica en denominaciones referidasa algunas parcelas de la realidad científica forma-
La terminología médica:diversidad, norma y usoJosé Antonio Díaz RojoConsejo Superior de InvestigacionesCientíficas, Valencia (España)
das por cosas más o menos homogéneas, comoplantas y animales, con objeto de crear clasificacio-nes y nomenclaturas. Las clasificaciones o taxo-nomías son sistemas que pretenden ordenar con-ceptos y objetos según determinados criterios, agru-pándolos en categorías o clases con característi-cas comunes. Las nomenclaturas son un tipo determinología aplicado a cosas naturales u objetosque forman series más o menos homogéneas (ani-males, plantas, medicamentos, sustancias quími-cas, microorganismos, accidentes anatómicos,etc.), cuyas denominaciones se crean conforme areglas uniformes.
Entre los ejemplos más importantes, podemosseñalar la nomenclatura química de Guyton de Mor-veau y Lavoisier (Méthode de nomenclature chi-mique, 1787) y la nomenclatura botánica y zoológi-ca de Linneo (Species plantarum, 1753; Systemanaturae, 1758). Lavoisier defendía la idea de queexiste una correlación perfecta entre terminologíay ciencia, de manera que sólo un lenguaje correc-to refleja una ciencia verdadera. Para él, la termino-logía no era sola herramienta de expresión de lasideas, sino la esencia misma del pensamiento. Esla misma concepción que mantiene Condillac, cuan-do afirma que «una buena ciencia no es más queun lenguaje bien hecho». Esta idea sigue hoy pre-sente en muchos autores, y, entre otros ejemplos,podemos citar el caso de P. Chaslin2, quien propo-ne una reforma de la terminología psiquiátrica ba-sada en este principio. Entre sus propuestas, sugieresustituir psychiatry por mental pathology, mytho-mania por pathological lying o confabulationpor pseudo-reminiscences. Ésta es una concep-ción típica del realismo filosófico de raíz platónica,que ha sido refutada modernamente por la socio-logía del conocimiento científico. En el campo dela medicina, además del empleo de la nomenclatu-ra botánica aplicada a los nombres de plantas me-dicinales, comestibles y venenosas, debemos seña-lar la nomenclatura anatómica, que arranca a co-mienzos del siglo XIX, si bien hasta 1895 no se fijaoficialmente, con la aprobación de la Nomina Ana-tomica de Basilea. Por su parte, y siguiendo elmodelo de la botánica y la zoología, a mediados del
Panace@ Vol. 2, No. 4. Junio, 2001 41
siglo XVIII se publicó la primera nosotaxia o clasi-ficación de enfermedades, creada por el médicoFrançois B. Sauvages, a la que siguen otros siste-mas, nomenclaturas y reformas terminológicas dela nosología. Todos estos antecedentes históricoshan tenido su continuidad en las modernas nomen-claturas oficiales bioquímica, bacteriológica, ana-tómica (con la embriológica e histológica), de en-fermedades, de operaciones y procedimientosmédicos, farmacológica, etc.
La construcción de estas nomenclaturas médi-cas, así como de listas de términos y glosarios nor-mativos (aprobados por autoridades científicas ofi-ciales), que aspiran a lograr la uniformidad termino-lógica en la denominación de conceptos, parten dela idea de que la variación es un perjuicio para lacomunicación y de que es imprescindible estable-cer una terminología única y aceptable para todoslos sectores profesionales y científicos implicadosen la comunicación médica, como investigadores,redactores, traductores, correctores, documenta-listas, editores, bibliotecarios y otros. En palabraspronunciadas en 1966 por William H. Stewart3, Ci-rujano General de EE.UU., es necesario desarro-llar un programa bajo los auspicios de la OMS quefije una «nomenclatura multilingüe, internacional ynormalizada, para una eficaz producción, almace-namiento, recuperación y difusión de la informa-ción médica». En su opinión, esta uniformidad termi-nológica es un requisito imprescindible que facilitauna buena comunicación, la cual está en la basede toda investigación científica.
Otros autores4, como A. Manuila y diversosexpertos de la OMS, consideran que la diversidaddeja sumida a la terminología en un estado de «con-fusión» tal, que se convierte en un obstáculo parael propio «progreso» de la ciencia. Recuerdan es-tos autores que un término como myelofibrosistiene 12 sinónimos, y el correspondiente en ale-mán posee 13, y en francés existen 31 términosequivalentes del mismo. Esta situación es califica-da por dichos especialistas como de «desorden»,en la medida en que es un obstáculo para la com-parabilidad de los datos y el almacenamiento y re-
cuperación de la información médica. Por ello, sonpartidarios de «establecer un vocabulario acepta-ble en el que el lenguaje usado por autores, edito-res, indizadores, autores de resúmenes, documen-talistas, bibliotecarios y usuarios coincida, y con elque la probabilidad de la recuperación de todos losdocumentos pertinentes a una búsqueda sea maxi-mizada».
La solución a este problema, según esta con-cepción clásica de la terminología, consistiría enpriorizar un término sobre el resto de equivalentes,mediante la elección de un único término comoaceptable para designar un solo concepto, recha-zando todos los demás sinónimos. El objetivo esreducir al máximo la diversidad terminológica, es-cogiendo el término que posea mayor fuerza des-criptiva, mayor simplicidad y especificidad5. Estavisión de la normalización terminológica ha consti-tuido la llamada teoría general de la terminolo-gía (TGT), que ha sido el modelo tradicional detrabajo hasta hace pocos años, cuando esta con-cepción clásica ha entrado en crisis, surgiendo nue-vas propuestas teóricas y metodológicas.
Limitaciones y deficiencias de laterminología clásica
La normalización terminológica reflejada ennomenclaturas y glosarios normativos elabora-dos según los principios descritos anteriormen-te, no ha cumplido totalmente sus objetivos niha resultado tan eficaz como se esperaba, al noresolver plenamente los problemas para los quese desarrolló. Muy al contrario, en ocasiones,dichas nomenclaturas y glosarios han contribui-do a aumentar innecesariamente la diversidadterminológica que pretendían controlar o elimi-nar. En el coloquio organizado por la Rint enRouen en 1993 sobre implantación de términosoficiales6, se pusieron de manifiesto las dificul-tades que entrañan los intentos de introducir tér-minos nuevos creados más o menos artificial-mente (terminología in vitro), al margen deldebate científico mantenido en las publicacio-nes (terminología in vivo).
Panace@ Vol. 2, No. 4. Junio, 2001 42
Estas nomenclaturas y glosarios normativospresentan una serie de inconvenientes que con-viene analizar:
1. Existencia de varias nomenclaturas o termino-logías normalizadas en un mismo ámbito científi-co, creadas por comités de normalización dife-rentes. En muchas ocasiones, este hecho es con-secuencia de la falta de coordinación entre comi-siones nacionales e internacionales de normali-zación que trabajan en un mismo campo temá-tico. Así ocurre, por ejemplo, con la nomencla-tura farmacológica, en la que la denominaciónnacional oficial de muchos medicamentos co-existe con el nombre internacional promulgadopor la OMS en la Denominación Común Inter-nacional (DCI). En muchos casos, esta prolife-ración de obras normativas para unificar unamisma área puede interpretarse como una con-tradicción del principio básico de uniformidadterminológica, y refleja más bien la diversidadinherente a todo lenguaje humano natural. Portanto, este hecho, lejos de mostrar la necesidadde unificación, es una muestra de la variaciónterminológica propia de toda lengua.
2. Aprobación de términos innecesarios, no ava-lados por el uso real, que o bien suponen la in-troducción artificial de una nueva denominación,o bien son inútiles por las escasas posibilidadesde implantación, dada la existencia de términosbien formados e implantados. En ocasiones, sontraducciones o adaptaciones de términos ex-tranjeros o internacionales, a los que muchosusuarios oponen resistencia de uso. FernandoNavarro7 señala bastantes ejemplos de la ana-tomía, como es el caso de la denominación es-pañola nervio ciático poplíteo externo, quees a veces sustituida por el término internacio-nal nervio peroneo común, traducción de ladenominación nervus peronaeus communis dela Nomina Anatomica. Este autor insiste en lafalta de éxito que han tenido muchos términosinternacionales, que no han logrado imponersea las denominaciones nacionales bien asenta-das en el uso.
3. Cambios de denominación, en ocasiones inne-cesarios o no bien justificados, motivados porimposiciones o modas políticas o culturales eintereses ajenos al propio desarrollo de la cien-cia. Esto impide al interesado estar suficiente-mente informado de las actualizaciones de laterminología oficial. Como indica Navarro7, enla nomenclatura bacteriológica se dan casos debacterias que han recibido hasta cinco denomi-naciones diferentes a lo largo del tiempo, comola actual Fusobacterium necrophorum.
4. Inadecuación lingüística de los términos normali-zados. Es obvio que en el uso real de la lengua sedan numerosas incorrecciones o alejamientos dela norma, motivados casi siempre por razonesderivadas del propio uso (evolución fonética, ten-dencias morfológicas, analogías, cambios de sen-tido, etc.). Estos usos incorrectos, no siemprejustificados ni necesariamente dignos de apoyo,son normalmente comprensibles y explicables se-gún los propios mecanismos de la lengua, comouna consecuencia inevitable de la evolución lin-güística. Ante esta situación, se supone que lanormalización terminológica debería ocuparsede la depuración de incorrecciones. Sin embar-go, no es raro que algunas nomenclaturas intro-duzcan cambios ortográficos o morfológicos aje-nos a la propia norma del español. Tal es el casonuevamente de la nomenclatura farmacológica.La traducción o adaptación española de algu-nas denominaciones de las INN (InternationalNon-propietary Name), originalmente en in-glés, contienen grafías contrarias a las normasortográficas del español, como bromazina oketobemidona, entre otros muchos ejemplos.
5. Conflicto entre dos o más criterios de selecciónde términos, derivado de la obligada necesidadde escoger un solo término para cada conceptou objeto. Así ocurre, por ejemplo, en la nomen-clatura zoológica, en la que el criterio de ido-neidad (adecuación de la denominación al con-tenido conceptual) choca en ocasiones con elcriterio de prioridad (anticipación en un des-cubrimiento o hallazgo biológico).
Panace@ Vol. 2, No. 4. Junio, 2001 43
6. Pertenencia de un mismo término –o incluso deuna misma área temática– a diversas disciplinas,lo que origina competencias terminológicas com-partidas por ciencias diferentes. Bertha M.Gutiérrez Rodilla8 recoge el ejemplo de térmi-nos utilizados por anatomistas, cirujanos y clíni-cos referidos a un mismo concepto, con varian-tes propias de cada especialidad. Así, existendiscrepancias entre la Nomina Anatomica, que,al rechazar los epónimos, no acepta el términoglándula de Bartolino, y el lenguaje de los clí-nicos, quienes siguen empleando la denomina-ción derivada bartolinitis. Asimismo, determi-nadas sustancias son, a la vez, sustancias quí-micas y medicamentos, lo que origina un con-flicto de competencias entre farmacólogos y quí-micos, que se traslada al plano institucional, don-de se produce la colisión entre la OMS, respon-sable de la DCI, y la UIQPA, encargada de lanomenclatura química oficial. Este hecho esimportante, pues es una muestra de que los tér-minos se crean siempre en contextos científicosy culturales determinados, lo que explica la di-versidad terminológica.
7. Incapacidad de establecer, de forma fija y pre-cisa, la terminología perteneciente a disciplinasnuevas que carecen de un corpus de conoci-mientos bien consensuado, al estar éste sometidoa cambios frecuentes derivados de la abundan-cia de nuevos descubrimientos propios de todaciencia incipiente. Los continuos reajustes con-ceptuales y denominativos impiden una norma-lización lingüística estable; así, Bertha M.Gutiérrez8 pone el ejemplo de la genética haceunos años, cuyos cultivadores emprendieron unanormalización de los nombres de identificacióncromosómica, que no dio los frutos esperados,como tantas veces ocurre.
Bases para una renovaciónde la terminología
En la última década, una serie de trabajos teó-ricos, tras poner de relieve las limitaciones de laterminología wüsteriana, han realizado sugerentes
propuestas innovadoras. Entre éstos cabe desta-car la socioterminología de F. Gaudin, a la que sehan sumado J.-B. Boulanger e Y. Gambier, la ter-minología sociocognitiva de R. Temmerman yla terminología comunicativa de T. Cabré. Cons-tituyen todas ellas piezas importantes en la cons-trucción de un nuevo modelo teórico que supere lahasta ahora hegemónica teoría general de la ter-minología (TGT), integrando los elementos de éstaque aún puedan resultar útiles en la actual activi-dad terminológica, pero partiendo de una revisiónprofunda. A esta renovación se suman tambiénlas aportaciones realizadas desde otras corrientesy disciplinas afines a la terminología, como la so-ciología de la ciencia y del conocimiento científico,el relativismo científico y lingüístico o la etnolin-güística9-14.
A estas nuevas propuestas en el plano teórico,se añaden, en el campo de las realizaciones prác-ticas, las nuevas directrices de la planificaciónlingüística francesa llevada a cabo por la Office de lalangue française, la Délégation générale à lalangue française y el Conseil de la langue fran-çaise, además de por otros organismos de norma-lización terminológica de otros países. La políticalingüística en lengua francesa, que se había carac-terizado desde el final de la II Guerra Mundial porun fuerte dirigismo lingüístico para combatir la in-fluencia del inglés, ha renunciado parcialmente aesta política fuertemente intervencionista15-17.
Gracias a todo esto, la terminología actual, ocu-pada en esta tarea de renovación teórica y meto-dológica, ha abandonado el objetivo único –o, cuan-do menos, prioritario– de reducir, limitar o eliminarla variación lingüística por la idea de reconocer yarmonizar la diversidad, sin rechazar totalmente lavieja aspiración de uniformidad terminológica, apli-cable sólo en contextos muy determinados que exi-jan un control terminológico estricto. Surge así unanueva concepción de la normalización y gestiónde los términos científicos y médicos, pasando dela unificación exclusiva a una concepción más am-plia que incluya también, y sobre todo, la armoni-zación.
Panace@ Vol. 2, No. 4. Junio, 2001 44
Para ello, es imprescindible comenzar por re-conocer que la diversidad terminológica en los len-guajes científicos y técnicos es un hecho natural,en el sentido de que es un fenómeno intrínseco detoda lengua y de todo sector del lenguaje. Por tan-to, concebir la normalización como una lucha con-tra esta realidad concebida como desviación o des-orden de la lengua es erróneo e ineficaz, pues ladiversidad siempre surgirá de forma espontánea.Así pues, el trabajo terminológico no consistirá tantoen poner fin a un supuesto caos lingüístico, comoen controlar y poner orden a la variación inheren-te a la lengua, partiendo de las características decada situación y contexto comunicativo. Depen-diendo, pues, de las condiciones de cada contextode comunicación –situación interna y externa dela lengua, finalidad del trabajo terminológico, desti-natarios, área temática, nivel de especialización,ámbito social, etc.–, convendrá aplicar una u otraforma de actuación terminológica. Es obvio queno es igual llevar a cabo un trabajo normalizadoren inglés, en español, en catalán o en una lenguaafricana, por poner ejemplos de lenguas con situa-ciones lingüísticas, políticas, sociales y culturalesmuy diferentes. Igualmente, por ejemplo, las carac-terísticas de un diccionario de anatomía destinadoa estudiantes son muy diferentes a las de una listaterminológica destinada a fijar internacionalmentelas denominaciones de los accidentes anatómicos.Actualmente, se distinguen diversos tipos de inter-vención terminológica, de los que destacamos lossiguientes: a) unificación o normalización pro-piamente dicha; b) armonización, y c) la llamadanormación.
La unificación, que se corresponde con la for-ma ya descrita de intervención de la terminologíatradicional, es deseable en algunos contextos paraalcanzar algunos objetivos científicos, como, porejemplo, comparar datos epidemiológicos extraí-dos por equipos de trabajo diferentes, que sólo esposible utilizando denominaciones comunes paradesignar a cada enfermedad. La armonizaciónes una forma de control de términos y conceptos,escasamente intervencionista, que también puedefacilitar el intercambio de información sin necesi-
dad de rechazar unos términos privilegiando otrosque puedan favorecer determinadas escuelas o ten-dencias de pensamiento. Buen ejemplo de este tipode trabajo es el Diccionario esencial de neuro-anatomía (sinónimos y epónimos), de AmparoRuiz Torner18, destinado especialmente a estudian-tes pero igualmente útil para el resto de profesio-nales. En el mismo, la autora recoge las diferentesdenominaciones sinonímicas y eponímicas españo-las de cada término neuroanatómico de la NominaAnatomica, extraídas de los diferentes manualesy libros de texto, estableciendo las oportunas equi-valencias entre los distintos términos por los quese designa a cada accidente. La denominada nor-mación por la escuela socioterminológica de Rouenconsiste en un proceso, de carácter espontáneo ycolectivo, por el que las distintas opciones termino-lógicas propias de cada medio profesional se vanfijando por el propio dinamismo de la lengua.
Por tanto, en una concepción amplia y renova-da de la terminología, la uniformización llevada acabo por las nomenclaturas y las listas de términosnormalizados, a pesar de las limitaciones e incon-venientes señalados, no debe quedar totalmenteexcluida del trabajo terminológico, sino que debeintegrarse en el modelo renovador en que actual-mente se halla la ciencia y la actividad terminológicay aplicarse en aquellas situaciones que así lo per-mitan o exijan las condiciones comunicativas.
Autoridad y legitimación terminológica:la norma terminológica
En una teoría que atienda al hecho de que todalengua es un fenómeno social y cultural, sometidoa la influencia de factores como la visión del mun-do, el contexto social o la ideología política y cien-tífica, es imprescindible considerar el problema dela autoridad y la legitimación terminológica. Poreste último concepto, tomado de John Humbley19,entendemos el proceso por el que un término al-canza la condición de normativo. Es el mecanis-mo social por el que un término llega a ser acepta-do y usado por la comunidad científica, la cual re-conoce la autoridad emanada del prestigio científi-
Panace@ Vol. 2, No. 4. Junio, 2001 45
co o lingüístico de una publicación, entidad o autorque crea o establece dicho término. La autoridadlingüística en terminología emana de organismos opersonas cuyo prestigio científico o terminológicoes reconocido por el resto de la comunidad hablan-te. En medicina, entidades como la OMS, sociedadesy asociaciones científicas, empresas privadas, in-vestigadores de reconocido prestigio científico yprofesionales del lenguaje (redactores, traductores,correctores, asesores, terminólogos, etc.) son losdepositarios de la autoridad que legitima los usosterminológicos y quienes, por tanto, contribuyen afijar la terminología en un complejo proceso.
No en todas las disciplinas y actividades cientí-ficas y técnicas el proceso de legitimación termi-nológica es idéntico, pues cada una de ellas poseesus propios agentes y mecanismos por los que untérmino se legitima. Humbley distingue tres tiposde legitimación: a) científica, b) técnica, y c) jurí-dica. En la legitimación científica, los términosson validados o invalidados por el debate manteni-do en documentos primarios (artículos, manuales,libros de texto, comunicaciones, ponencias, etc.),bien por el uso directo, bien por las discusionesmetalingüísticas. Es una forma implícita de con-vertir en normativo un término. En la legitimacióntécnica se sigue el mismo proceso que en la nor-malización industrial, llevada a cabo a través delos organismos oficiales de normalización (ISO,AENOR). La terminología adoptada es aprobadaexplícita y oficialmente por medio de normas querecogen los términos reconocidos como acepta-bles. Es una forma de normalización en la que losintereses comerciales y estratégicos desempeñanun importante papel. En la legitimación jurídica,los términos y conceptos se establecen por los po-deres públicos en documentos legales con el fin deregular la vida social y política.
En medicina podemos encontrar casos de lostres tipos de legitimación. La terminología de lasciencias médicas básicas, por ejemplo, se regula através del debate en los documentos científicospor la autoridad de quienes producen el conoci-miento, aunque también es regulada por comisio-
nes de normalización que escogen y aprueban tér-minos en obras explícitamente lexicográficas yterminológicas, más o menos al margen del debatecientífico de las publicaciones primarias. Por suparte, existen normas oficiales de carácter indus-trial que afectan a las terminologías de las técni-cas, aparatos e instrumentos médicos. Por último,las administraciones públicas fijan, por medio deleyes y decretos, la denominación y contenido con-ceptual de términos médicos referidos a estadosfísicos o mentales que afectan a situaciones jurídi-cas o administrativas de tipo social o laboral. Porejemplo, la denominación y definición de invali-dez permanente ha de ser fijada por la administra-ción pública, fijando sus características con objetode determinar las condiciones en que debe conce-derse una baja laboral y el correspondiente dere-cho al cobro de una pensión.
Considerando todos estos factores ligados alproblema de la autoridad y de la legitimación, en eltrabajo terminológico normativo parecería razona-ble y prudente favorecer y difundir aquellos térmi-nos y soluciones lingüísticas que tengan más posi-bilidades de implantación, que mejor se acomodenal sistema fonológico, morfológico y semántico dela lengua y que cuenten con la garantía de ser cono-cidos y usados realmente por el mayor número dehablantes dentro de su ámbito de uso. Pese a ello,debe también reconocerse que las posibilidades deimplantación de un término son difíciles de prever,pues el éxito de una palabra depende, a veces, defactores psicológicos, sociales y culturales al mar-gen de los puramente lingüísticos, que no siemprepodemos anticipar con acierto. Existen fenómenoscomo la connotación, el carácter cultural del térmi-no o el valor simbólico del lenguaje en cada ámbitoprofesional –escasamente estudiados–, que no sonsiempre previsibles.
Por ello, es difícil garantizar que el término es-cogido por ser el hipotéticamente más apto, va aser el utilizado realmente por los hablantes. Comoseñala L.-J. Rousseau15, carecemos de conoci-mientos que demuestren la automaticidad de im-plantación de un término a partir de los criterios
Panace@ Vol. 2, No. 4. Junio, 2001 46
que presidieron su elección. De ahí que este autorrecomiende que todo trabajo terminológico debeser periódicamente actualizado, revisando las elec-ciones realizadas y reajustando la terminología enfunción de la reacción de los usuarios y de la evo-lución del uso. Las fuerzas dispares a que estásometida la lengua son a menudo contradictorias,y la experiencia nos demuestra que la lógica no essiempre la única fuente de construcción de termi-nologías. Las asimetrías y la falta de regularidaden los mecanismos de formación de palabras ytérminos impiden construir terminologías guiadassólo por una lógica perfecta.
Según las ideas expuestas anteriormente, de-bemos tener muy presente, como conclusión, quela norma terminológica es siempre una mera con-vención social, basada en criterios lingüísticos (fo-nológicos, morfológicos y semánticos) y extralin-güísticos, que determina el uso correcto de la len-gua. En ésta, no existen, pues, usos buenos y malosintrínsecamente, sino palabras y construcciones quellegan a convertirse en norma por una convenciónavalada por el prestigio de unos hablantes en quie-nes el resto deposita la autoridad lingüística.
Bibliografía
1. Wüster E. Introducción a la teoría de la terminología y a lalexicografía terminológica. Barcelona: IULA, 1998.
2. Chaslin P. Is psychiatry a well-made language? Historyof Psychiatry 1995; 6: 398-405.
3. Stewart WH. Towards uniformity in medical nomencla-ture. Statement by Surgeon General of the United Statesto WHO in May 1966. En: Manuila A (ed.). Progress inMedical Terminology. Basilea: Karger, 1981; VII-XI.
4. Manuila A (ed.). Progress in Medical Terminology. Basi-lea: Karger, 1981.
5. WHO/CIOMS Technical Steering Committee for theInternational Nomenclature of Diseases. InternationalNomenclature of Diseases. Guidelines for Selection of
Recommended Terms and Drafting of Definitions. En:Manuila A (ed.). Progress in Medical Terminology.Basilea: Karger, 1981; 17-30.
6. Actes du Séminaire sur l’implantation terminologiquetenu à Rouen en décembre 1993. Bruselas: Rint, 1994.
7. Navarro FA. Las nomenclaturas normalizadas: ¿normaspara el desmadre? En: Ronda Beltrán J (dir.). IV Cursosobre administración de medicamentos. Alicante: OFIL,1999; 173-190
8. Gutiérrez Rodilla BM. La ciencia empieza en la palabra.Análisis e historia del lenguaje científico. Barcelona: Penín-sula, 1998.
9. Gaudin F. Socioterminologie: propos et propositions épis-témologiques. Le langage et l’homme 1999; 28: 247-257.
10. Gambier Y. Travail et vocabulaire spécialisés: prolé-gomènes à une socioterminologie. Meta 1991; 36: 8-15.
11. Boulanger JC. Présentation: images et parcours de lasocioterminologie. Meta 1995; 40; 195-205.
12. Temmerman R. Questioning the univocity ideal: thedifference between socioterminology and the traditionalterminology. Hermes 1997; 18: 51-91.
13. Cabré MT. Hacia una teoría comunicativa de la termino-logía: aspectos metodológicos. Rev Argentina de Lin-güística 1999; 11.
14. Díaz Rojo JA. Revisión de la concepción tradicional de laterminología científica desde una perspectiva diacrónica.En: Actes del Col·loqui «La història dels llenguatgesiberoromànics d’especialitat (segles XVII-XIX).Solucions per al present» (Barcelona, mayo 1997). Bar-celona: IULA, 1998; 229-240.
15. Rousseau LJ. Terminologie et aménagement linguistique.En: Jornada Panllatina de Terminologia. Barcelona: UILA,1996; 19-29.
16. Depecker L. Terminologie et standarisation. En: JornadaPanllatina de Terminologia. Barcelona: UILA, 1996; 31-37.
17. Corbeil JC. Le plurilinguisme terminologique. En: Termi-nología y modelos culturales. Barcelona: IULA, 1999;75-84.
18. Ruiz Torner A. Diccionario esencial de neuroanatomía(sinónimos y epónimos) (pendiente de publicación).
19. Humbley J. Aspects sociaux de la légitimation enterminologie. En: Lèxic, corpus i diccionaris. Cicle deconferències, 96-97. Barcelona: IULA, 1998; 39-54.
Reproducido con autorización de Médico Interamericano 2001;20:34-38. [ http://www.icps.org ]
Panace@ Vol. 2, No. 4. Junio, 2001 47
Lengua y variedades de uso
Hablar del español como lengua de la ciencia yde la medicina implica la existencia de distintasvariedades del español. Efectivamente, el espa-ñol, al igual que otras lenguas, no se presenta comouna lengua homogénea e idéntica en todas las oca-siones, y no es indiferente a la situación en que seusa, el tema del que se habla, la condición socialdel hablante o su procedencia geográfica. Saussu-re1, considerado el padre de la lingüística moder-na, distinguió los conceptos de lengua y habla.La lengua es un concepto abstracto que abarca elconocimiento gramatical que comparten los ha-blantes de una comunidad lingüística. El habla esla realización particular que cada individuo hacede la lengua. El objeto de estudio de la lingüísticaestaría constituido por la lengua, y no por el habla.
Más adelante, Coseriu introdujo el concepto denorma. El sistema abstracto de reglas gramatica-les de una lengua puede permitir gran número derealizaciones particulares, pero no todas esas posi-bilidades se llevan a la práctica. Coseriu ponía elejemplo de la palabra oidor que no tiene realiza-ción en español a pesar de ser perfectamente posi-ble en el sistema lingüístico; en cambio, el españolha preferido la palabra oyente, que es la que se utiliza.El conjunto de realizaciones comunes a todo un con-junto de hablas individuales constituye la norma.
Naturalmente, existen diferentes normas o va-riedades en una lengua. Estas variedades se pue-den clasificar según el motivo que las origina en:
El español comolengua de la cienciay de la medicinaMª Amparo Alcina CaudetDepartamento de Traducción y ComunicaciónUniversidad Jaime I, Castellón (España)
1. Variedades diatópicas o dialectos: el habla delos individuos de una determinada zona geográ-fica comparte una serie de rasgos lingüísticos(fonéticos, sintácticos, léxicos o de otro tipo) queles distinguen de los hablantes de otras zonasgeográficas. Por ejemplo, el español de Filipi-nas, el de Buenos Aires o el de Madrid.
2. Variedades diafásicas o registros: un hablantepuede utilizar una variedad de lengua diferentesegún la situación social en que se encuentra.Así, se puede distinguir entre registro familiar,registro didáctico, registro literario, registro vul-gar, etc.
3. Variedades diastráticas: se trata de variedadesde la lengua que aparecen en determinadosámbitos sociales. Son, por ejemplo, las jergas ylos sociolectos. Las jergas tienen como carac-terística que los miembros de ese grupo socialpretenden crear un distanciamiento frente aaquellos individuos que no pertenecen a su gru-po (por ejemplo, el lenguaje de los adolescen-tes, el de los presos). Los sociolectos son varie-dades de la lengua determinadas por la estrati-ficación de la sociedad en distintos grupos, quepuede ser más o menos rígida según el caso.
Los lenguajes de especialidad constituyen untipo de sociolecto determinado por las necesida-des de comunicación en el ámbito de una profe-sión. Hoffmann define así el lenguaje de especiali-dad: «Un lenguaje de especialidad es el conjunto detodos los recursos lingüísticos que se utilizan en unámbito comunicativo –delimitable en lo que se refie-re a la especialidad– para garantizar la comprensiónentre las personas que trabajan en ese ámbito».
Estas necesidades de comunicación particula-res en cada ámbito profesional favorecen la apari-ción de una serie de rasgos lingüísticos de tipo prag-mático, funcional y lingüístico que diferencian loslenguajes de especialidad de otras variedades dela lengua. A continuación, se analizan las caracte-rísticas del lenguaje de especialidad que nos ocu-pa: el lenguaje científico.
Panace@ Vol. 2, No. 4. Junio, 2001 48
El lenguaje científico
Desde el punto de vista pragmático, el lengua-je científico se distingue porque su temática se re-fiere a un campo concreto del saber, porque losinterlocutores o usuarios son especialistas o profe-sionales de ese campo del saber y porque la situa-ción comunicativa está relacionada con su profe-sión. La consecuencia inmediata de ello es, desdeel punto de vista lingüístico, el uso de una termino-logía específica. No se trata sólo de que los voca-blos utilizados resulten extraños a un hablante legoen la materia, sino también que el significado deesos vocablos es preciso y objetivo. En cambio, elsignificado de los vocablos del lenguaje común sueleser más ambiguo y está impregnado de connota-ciones subjetivas.
Desde el punto de vista funcional, el objetivoque se persigue al utilizar el lenguaje científico esel de ofrecer e intercambiar información objetivasobre una materia concreta, frente al objetivo gene-ral del lenguaje común, en el que los hablantes bus-can principalmente la interacción social, la afecti-vidad. Ello condiciona que en el discurso aparez-can elementos lingüísticos que dan lugar a estruc-turas como la definición, la clasificación, la enume-ración, el cálculo, el razonamiento, la argumenta-ción o la cita, frente a otras variedades del lengua-je común en las que predominan otros tipos dediscurso, como la narración, el diálogo, la interro-gación.
El desarrollo de la ciencia y la técnica ha mo-tivado la evolución de los lenguajes naturales demodo que permitan comunicar los avances que sehacen y explicar los descubrimientos que se pro-ducen. Cada campo del saber ha ido profundizan-do paulatina o velozmente sus conocimientos, con-figurando su terminología y desarrollando los re-cursos lingüísticos que le permiten comunicar sushallazgos. Ese creciente desarrollo de los lengua-jes de especialidad ha conllevado que empiecen aser estudiadas sus características específicas. Adiferencia de, por ejemplo, el lenguaje literario, queha sido la variedad más estudiada históricamente,
los lenguajes de especialidad no cuentan con unestudio teórico tan profundo y detallado hasta épo-cas recientes. El estudio de los lenguajes de espe-cialidad ha de resultar muy provechoso para la en-señanza de lenguas para fines específicos, la tra-ducción y la lingüística computacional (con sus apli-caciones de traducción automática, tratamiento au-tomatizado de la información, resúmenes), por ci-tar algunos ejemplos.
¿Una lengua para la ciencia?
Los filósofos y los científicos han defendido enocasiones que el lenguaje natural es enemigo de laciencia. Puesto que el lenguaje se ha formado paraexpresar y transmitir emociones, necesidades ypercepciones humanas, resulta insuficiente paraexpresar y transmitir el conocimiento cuando éstealcanza un cierto grado de abstracción. De ahí queen los siglos XVIII y XIX se dieran algunos inten-tos de crear un lenguaje artificial y puro, capaz decondensar el conocimiento científico. Pero estosintentos no llegaron a puerto alguno.
En otras ocasiones, lingüistas y no lingüistashan defendido que no todas las lenguas tienen ca-pacidad para comunicar la ciencia. De modo quehabría lenguas «complejas», capaces de captar yrepresentar pensamientos abstractos, mientras queotras, las lenguas «primitivas», estarían incapaci-tadas para comunicar la ciencia. La distinción en-tre lenguas primitivas y no primitivas es absoluta-mente subjetiva y carece de fundamento desde elpunto de vista lingüístico. Toda lengua natural, porel hecho de serlo, dispone de un léxico y de unagramática, es decir, de una serie de reglas que per-miten combinar fonemas, morfemas y estructurasque pueden dar lugar a infinitas estructuras com-plejas que permiten transmitir cualquier tipo de co-nocimiento. El hecho de que unas lenguas nos re-sulten más difíciles de aprender que otras no esuna característica intrínseca de las lenguas en símismas, sino más bien de la proximidad o del pa-rentesco que guarde la lengua desconocida res-pecto a nuestra lengua materna u otra que haya-mos aprendido ya.
Panace@ Vol. 2, No. 4. Junio, 2001 49
Puesto que las lenguas son un instrumento decomunicación que sirve a los intereses de una co-munidad determinada, la existencia de ciertos re-cursos sintácticos, léxicos o discursivos dependerá dela necesidad de crearlos o de usarlos dentro de esacomunidad. El hecho de que, en un momento deter-minado de la historia, una lengua no disponga deciertos recursos no impide que éstos se puedandesarrollar cuando sean necesarios. Mientras unalengua sea una lengua viva, tendrá posibilidades decrecer, de ampliar su vocabulario, de consolidar yenriquecer sus estructuras sintácticas y discursivas, ytambién de ampliar las variedades que puede pre-sentar. Toda lengua dispone de recursos para crearnuevas palabras, si es que necesita referirse a con-ceptos que le eran desconocidos hasta ese momento,y de recursos sintácticos y discursivos para expre-sar cualquier idea por compleja que sea. Ahora bien,si una lengua carece de individuos que la hablende un modo natural o si se encuentra en fase deretroceso o desaparición, bien porque el númerode hablantes sea escaso o vaya en descenso (elcaso de algunas tribus indias en Estados Unidos),bien porque conviva en el mismo territorio con otralengua que goce de mayor prestigio social, resulta-rá difícil que se produzca ese crecimiento, a no serque se aplique un especial esfuerzo de planifica-ción lingüística para recuperarla. A este respecto,Bernárdez2 nos ofrece una detallada descripciónde las lenguas en fase de desaparición.
En resumen, no hay razones lingüísticas paradefender que una lengua sea mejor que otra paraexpresar el conocimiento científico, ni tampoco esposible defender que alguna lengua no tenga lacapacidad de hacerlo. Son la historia y la evolu-ción de las lenguas las que determinan que en unmomento determinado una lengua esté preparadao no para llevar a cabo una determinada función.Del mismo modo, tampoco hay ninguna razón deíndole lingüística para defender que el inglés tengacaracterísticas especiales que lo hagan especial-mente útil para la comunicación científica. Si elinglés se ha convertido en la lengua vehicular delsiglo XX, la causa debe buscarse en razones his-tóricas, políticas, económicas o de otro tipo.
El inglés: una lengua vehicular
Hacia mediados del siglo XIX surge la preocu-pación por la lengua entre los científicos y filóso-fos. Hasta mediados del siglo XX, el alemán, elinglés y el francés funcionaron como lenguas vehi-culares, es decir, como lengua auxiliar para todoaquel que necesitara una comunicación internacio-nal, debido a que era también en esos países don-de se llevaba a cabo la mayor producción científi-ca. Cada vez son más las naciones europeas quese unen a la comunidad científica, y se teme que lamultiplicidad lingüística actúe como una barrera queimpida conocer los avances producidos en las dis-tintas naciones. Tras la II Guerra Mundial, el in-glés se convierte en la lengua vehicular o lenguafranca. Dos razones parecen ser las principalescausantes de esta situación. La primera, que enEstados Unidos se realiza la mayor parte de lainvestigación científica. Los investigadores quequieren estar al tanto de los últimos acontecimien-tos en el mundo de la ciencia deben conocer y leer,en inglés, la difusión que se realiza de estos avan-ces. La segunda, que en Estados Unidos están lo-calizadas las mejores empresas de documentaciónque se ocupan de recopilar la información científi-ca, de elaborar los repertorios bibliográficos y deobtener estadísticas acerca del impacto de las re-vistas científicas de un buen número de áreas deconocimiento. Cuando un investigador se interesapor un tema específico de su área de conocimien-to, la forma más rápida y eficaz de conseguir in-formación actualizada es consultar esas bases dedatos.
Estas empresas intentan, teóricamente, reco-pilar la información científica mundial, pero en lapráctica tienen un sesgo muy importante hacia lasrevistas escritas en lengua inglesa. En consecuen-cia, si un científico quiere que su investigación seaconocida mundialmente por otros colegas de suespecialidad, necesita que sus descubrimientos seandifundidos en revistas con un alto índice de impac-to, y para ello es importante que su artículo estéescrito en inglés y que sea publicado por una re-vista científica que esté incluida en las bases de
Panace@ Vol. 2, No. 4. Junio, 2001 50
datos estadounidenses. De ese modo se asegurade que su artículo no será sólo conocido por aque-llos en cuyas manos caiga la revista, sino que po-drá ser conocido por cualquiera que acceda a labase de datos y acceda a alguna de las palabrasclave con que sea codificado el artículo. Pese alafán de algunos investigadores por conservar lalengua española como lengua de difusión de susconocimientos, en ocasiones resulta imposible fre-nar esta inercia imparable que lleva al uso de unalengua vehicular ajena a la lengua materna. El mis-mo Ramón y Cajal tuvo que desistir de su empeñoen publicar la revista de su Instituto en español ypasó a publicarla en francés, pese a su conocidaapasionada defensa del idioma español.
Perspectivas para el españolcomo lengua de la ciencia
A lo largo de la historia, diferentes lenguas hanfuncionado como lenguas vehiculares y, hoy día,su existencia se nos presenta como una necesi-dad, pero también como una amenaza. Sin embar-go, su existencia no es un problema en sí mismo.Si resulta útil para la comunicación internacional yfavorece el intercambio científico, no hay razónpara oponerse o frenar la preponderancia de unalengua que en un momento histórico determinadofunciona como lengua vehicular. El problema, encambio, es que la lengua vehicular actúe sobre laslenguas nacionales despojándolas de una parte im-portante de ellas mismas: sus lenguajes de espe-cialidad. El hecho de que los científicos dejen deescribir en su lengua materna, en nuestro caso enespañol, hace peligrar la existencia de los tipos dediscurso generados por esta variedad lingüística,como la argumentación o la exposición, e impidela innovación léxica en el vocabulario de una espe-cialidad. La falta de adecuación entre la lengua ylas necesidades comunicativas de una comunidad
puede tener consecuencias negativas en la accesi-bilidad a la ciencia por parte de los encargados detransmitir los conocimientos al público en generalo a los estudiantes que pretenden formarse en unaespecialidad (profesores de distintos niveles esco-lares, periodistas, etc.).
Para que el equilibrio interno del español no serompa o su variedad de lenguaje científico no des-aparezca es necesario tomar medidas tanto porparte de la comunidad científica (organización decongresos, seminarios, reuniones, etc. en los quela lengua oficial sea el español; reclamar de losorganismos internacionales la elaboración de susinformes en español, incrementar la presencia delas revistas científicas en español en las bases dedatos bibliográficas y en las bibliotecas de paísesde habla no hispana, incrementar la presencia dela cultura científica en español en Internet, etc.)como de parte de las instituciones encargadas dela defensa del español (promover la elaboraciónde terminologías, el desarrollo de las industrias dela lengua para el español, ofrecer formación lin-güística y terminológica a científicos y especialis-tas en lenguas, fomentar la presencia del españolen Internet, etc.), tal como señala Rasmussen3.
Bibliografía
1. Saussure F de. Curso de lingüística general. Madrid: Akal,1980.
2. Bernárdez E. ¿Qué son las lenguas? Madrid: Alianza, 1999.
3. Rasmussen A. À la recherche d’une langue internationalede la science, 1880-1914. En: Chartier R, Corsi P (eds.).Sciences et langues en Europe. París: Centre AlexandreKoyré, 1996.
4. Gutiérrez Rodilla BM. La ciencia empieza en la palabra.Análisis e historia del lenguaje científico. Barcelona: Pe-nínsula, 1998.
5. Hoffmann L. Llenguatges d’especialitat. Barcelona: InstitutUniversitari de Lingüística Aplicada, 1988.
Reproducido con autorización de Médico Interamericano 2001;20:30-32. [ http://www.icps.org ]
Panace@ Vol. 2, No. 4. Junio, 2001 51
Mediante el presente escrito queremos alertara la comunidad científica acerca de una nueva epi-demia que se está extendiendo de manera impa-rable. La verdad es que, como suele ocurrir en lamayoría de las pestes, bien porque los síntomas separecen a los de otras enfermedades, bien porque,inmersos en la rutina diaria, nos falta perspicaciapara caer en la cuenta de que se trata de algonuevo y distinto, los primeros sucesos pasaron des-apercibidos. Es incluso probable que, con menorexpresividad, se hayan dado casos aislados y noreconocidos de esta nueva enfermedad hace inclu-so decenios. La primera vez que sospechamos algoraro, pero sin llegar a establecer no ya hipótesisalguna, sino tan siquiera un estado de alerta men-tal, fue en un Congreso hace unos dos años. Unponente, por lo demás vestido, calzado y aseadosegún las normas al uso, tras agradecer haber sidoinvitado a la Reunión y expresar –por supuestomirando al suelo y con aire de duelo– su gran con-tento por estar allí, eructó. No fue un acto incontro-lado, no. El regodeo y la delectación que dejabatraslucir su cara de, entonces sí, felicidad no deja-ban cabida a la duda: había sido un hecho volunta-rio y buscado. Tras el leve desconcierto de los asis-tentes, moderador incluido, la conferencia siguiósu curso normal. La faena fue premiada con pal-mas y ningún pito.
Unos dos meses después asistimos a otro su-ceso de características distintas pero que ahora, atoro pasado, es fácil relacionar con el mismo sín-
Defensa apasionadadel idioma español,también en medicinaJaime Locutura1 y Álex Grijelmo2
1 Sección de Medicina Interna. Hospital GeneralYagüe. Burgos (España)
2 Director editorial del grupo Prisa. Madrid(España)
drome. En una reunión de un grupo de trabajo unade nuestras colegas, eminente y de reconocidoprestigio, interrumpió al orador de turno de formavehemente, y no para manifestar su desacuerdosobre el asunto tratado –ello nos hubiera parecidoa todos comprensible, que no disculpable–. Su in-tervención, caótica, reiterativa, y de cuyo tono yestructura cabía deducir un alto grado de impreg-nación alcohólica en la parlante, versó acerca delparecido del ponente con un conocido galán delmundo de la farándula, terminando con una expre-sa invitación a su habitación. Tras unos momentosde desconcierto la reunión siguió su curso sin másincidentes ni comentarios.
Durante los días siguientes, en nuestros hospi-tales, algún colega de otro servicio nos notificó quefenómenos parecidos, aislados eso sí, se habíandado en foros de discusión de sus disciplinas. Lacalma, por así llamarla, se mantuvo durante un se-mestre, guardándose la compostura y buenas ma-neras canónicas en charlas y congresos. Con lallegada del otoño, y con él de la temporada de caza,se levantó también la veda de la incorrección, lagrosería y la falta de comedimiento. El orador queadoptaba formas cívicas en su intervención pasó aser rara avis. Contemplar ponentes con lamparonesevidentes en sus ternos llegó a ser tradición; du-rante un tiempo, salir a la palestra en bañador fuela moda; la botella de vino terciada asomando deun bolsillo de la americana –de los pocos confe-renciantes que aún conservaban esa vieja pren-da– sustituyó a la corbata; las mujeres mostrabansin recato ligas de llamativos colores; el habitualatril dejó de ser el lugar en el que apoyar el guiónde la charla –y las manos los comunicadores mástímidos–, para ser usado como lugar de asiento.La relación de progresivos desmanes formales delos antaño morigerados y discretos charlistas alcan-za ahora el infinito y es de todos conocido el airede zoco e incluso de verbena reinante en nuestrasreuniones científicas desde entonces. La situaciónha llegado a tal extremo que cuando algún incautopretende comportarse a la usanza antigua a la horade exponer sus ideas –vestido con corrección, sa-ludando de entrada a los presentes, agradeciendo
Panace@ Vol. 2, No. 4. Junio, 2001 52
haber sido invitado, etc.– la chufla del público, ex-presada como silbidos, pataleos, gritos e insultos(de los que los más suaves suelen ser «antiguo» y«enemigo del progreso») no es superada ni en losestadios de fútbol.
Es claro que a estas alturas del escrito hasta elmás ingenuo lector habrá parado en mientesacerca del ejercicio de ficción que suponen laslíneas anteriores. Si bien algún suceso de los con-tados hubiera podido ser real, ni los organizadoresde las reuniones y congresos ni, aún más impor-tante, la propia comunidad médica permitirían lageneralización de tamañas descortesías. Cierto.Pero volvamos por un momento a la práctica de laconseja y pensemos en la posible reacción de lasala si en vez del primer síntoma de enfermedadreferido –el eructo de un orador– hubiéramos pues-to en su boca la palabra especular, o postular, oeyección, o estratificar, o... (ciertamente, nosreferimos a las aplicaciones no pertinentes de es-tas voces, las más frecuentes en nuestro mediocuando se usan como traducciones directas, amocosuena, del inglés). Es probable que el levedesconcierto del supuesto inicial no se hubieraproducido. En relación con el segundo ejemplo, re-cordemos cuántas veces hemos sido invitados porasistentes de alguna de nuestras pláticas, no a acu-dir a su habitación, sino a remarcar algún aspectode nuestro parlamento previo, sin que ello causaradesconcierto alguno en el público.
Obviamente no es habitual que los ponentesexhiban lamparones en sus trajes, ni que se sien-ten en el atril, siendo, antes bien, las buenas mane-ras norma de los congresos y reuniones… hastaque empezamos a hablar y escribir. No queremoscon ello decir que se profieran con frecuencia insul-tos directos hacia los asistentes, pero sí que se pro-pinan patadas, y muchas veces coces, reiteradasal idioma, sin que ello sea visto como lo que, entreotras cosas, es: una falta de cortesía. Hemos cita-do únicamente algún ejemplo (especular, remar-car), pero la lista de agravios al lenguaje en nues-tros discursos médicos y, más grave aún, en nues-tras revistas –la llamada literatura médica– sería
dilatada por demás. El problema ha sido señalado,comentado, y hasta se han realizado intentos deanálisis en diversas revistas médicas1-3, así comoen algún libro de amplio éxito popular4,5, siendoposible e incluso probable que dicho libro haya sidoleído por algún galeno. Hay que decir que, en gene-ral, hemos hecho oídos de mercader a las admoni-ciones de nuestros colegas preocupados por la faltade corrección del lenguaje usual en nuestros escri-tos, y no parece perturbarnos mucho que el anti-guo director de la Real Academia Española habledel «monstruoso lenguaje galénico». Veamos soloun ejemplo. El uso incorrecto de analítica comosustantivo, que no a manera de adjetivo, ha sidodenunciado desde hace ya más de un decenio tan-to por Lázaro Carreter en una de sus críticas de laparla médica4 como por Ordóñez, en alguno de susvaliosos artículos2; el término ha gozado del privi-legio de ser incluido en el diccionario de atentadoscontra el idioma español6 (y también, por desgra-cia y a nuestro juicio erróneamente, en la últimaedición del diccionario de la Real Academia). Noobstante, los resultados de un muestreo aleato-rio –que no randomizado– de cien informes dealta hospitalaria y cien artículos muestran que en el95% de los casos perpetramos analíticas en vez depracticar (por cierto, ¿por qué no hacer?) análisis.
No es nuestra intención abrumar a los lectorescon listas de incorrecciones de lenguaje expurga-das de charlas o escritos médicos, entre otros moti-vos porque no pensamos que vayamos a tener máséxito que los autores anteriormente citados. Sí quenos interesa hablar sobre dos facetas que cree-mos por una parte de suma importancia y, tam-bién, escasamente comentadas. La primera es lacontaminación que se viene observando del idio-ma de la calle por la jerga médica. Sabido es que,en cierta medida, la sanidad se está convirtiendoen objeto de consumo; ello es malo, pero peor es, alargo plazo, el que el pueblo, autor y en muchosaspectos garante y vigilante de la lisura de su ma-yor bien común –la lengua–, esté aceptando e in-corporando neologismos médicos innecesarios. Sialguien duda de ello le aconsejamos piense en elnúmero de pacientes que le preguntan por su ana-
Panace@ Vol. 2, No. 4. Junio, 2001 53
lítica o reclaman que se le haga otro test (términotambién aceptado por nuestra Academia, a nues-tro juicio de forma equivocada y presurosa, y nosolo por existir equivalentes españoles –prueba, exa-men–, sino por lo genital de su forma plural correc-tamente construida: testes). Algunos enfermos sepreocupan por la severidad de su cuadro , en vezde por la gravedad de su enfermedad, mientrasque otros ya empiezan a reclamar exploracionesmás agresivas y tratamientos que permitan mejo-rías dramáticas (¡qué insensatez! Una recupera-ción puede ser sorprendente, espectacular, rápidao lenta, pero nunca dramática). La explicación delporqué de la aceptación por parte de la gente detérminos que vienen «de arriba», de una elite quesabe más de un tema y, por ello, también debesaber teóricamente más de sus vocablos, es fácil.Lo malo es que estos verdaderos cuerpos extra-ños introducidos en el habla común no generananticuerpos, como por suerte lo hacen otros neo-logismos innecesarios, en particular ciertos anglicis-mos que el genio de nuestro idioma ha modificadoen todo o en parte antes de recibirlos (fútbol, pin-chadiscos, coche-cama, el reciente hallazgo «emi-lio») cuando otros como el francés no han sabido,y se están generando situaciones tan curiosas comoel uso alternativo de voces españolas o sajonassegún estemos hablando en germanía médica ocomo simples ciudadanos. Así podemos decirle aalguien que conviene realizarle un by-pass a supadre, y dos horas más tarde preguntarle en lacalle a esa misma persona si existe una circunva-lación para llegar a cierto sitio. Lo malo es que, deproseguir y consolidarse esta contaminación, nues-tro mecánico nos recomendará hacer un test, y nouna prueba, a nuestro coche; en la papelería nosvenderán un kit, y no un juego, de lápices; y losprofesores de nuestros hijos nos alertarán a princi-pio de curso sobre las causas posibles de eyección,y no de expulsión, del colegio. De continuar estatendencia no nos cabe ninguna duda de que la hue-lla que dejaremos los alfaquines españoles actua-les en la historia de nuestro país –y no sólo; recor-demos a nuestros hermanos latinoamericanos– seránuestra continua contaminación del lenguaje, man-cha que, por desgracia, perdurará mucho más tiem-
po que las conclusiones de nuestras discusionescientíficas.
Si grave es esta invasión del idioma españolpor nuestras incorrecciones, que nos atrevemos acalificar de verdadera prevaricación lingüística, demayor trascendencia puede ser la nueva enfer-medad de la que se está empezando a notar algúnsíntoma, como si dijéramos el primer eructo denuestra fábula inicial. Malo es colar barbarismos oneologismos fuera de lugar en el edificio de nues-tro lenguaje, pero, al fin y al cabo, no dejan de serladrillos aislados, feos y absurdos pero perdidosentre muchos miles de gran belleza. Peor aún esintentar colocar inadecuados elementos maestros–vigas y columnas– en la casa común que com-partimos con cuatrocientos millones de hablantes,ya que esto es lo que supone la utilización de girosy construcciones de frases estructuralmente co-rrectas, pero ajenas a nuestros usos y costumbres.Nos referimos al abuso de las oraciones pasivas7,al hecho de anteponer por sistema al verbo el pro-nombre como sujeto, y al amor apasionado por elgerundio8. Puede ser nuevamente útil comparar loque decimos en la calle con expresiones que em-pezamos a oír en congresos, e incluso a leer enescritos. No solemos decir «nosotros vamos a ir alcine», pero ya se lanza con frecuencia «yo piensoque…» o «nosotros vamos a promover un estu-dio…». No comentamos a nuestros amigos que«a nuestro coche le han sido cambiados los neumá-ticos», pero sí escribimos en nuestros artículos que«a los pacientes les fueron practicadas tales ex-ploraciones» (añadiendo muchas veces, para ha-cer el dislate mayor, «de forma rutinaria»). Y enellas ya no vemos tal o cuál signo, sino que sonobjetivados aneurismas o abscesos, generalmenteen gerundio. A nadie sorprende ya una construc-ción tan ajena al ser y al sentir de nuestra lenguacomo la siguiente: «el paciente fue reingresado altercer día del alta, practicándosele una ecografíaabdominal, demostrándose la presencia de unacolección, compatible con absceso, en el lóbulo iz-quierdo hepático». Consultada una asesora lingüís-tica – la panadera de uno de los autores– acercade cómo hubiera expresado ella la secuencia an-
Panace@ Vol. 2, No. 4. Junio, 2001 54
terior nos regaló la siguiente alternativa, igualmen-te precisa (no olvidemos, por supuesto, la necesi-dad de precisión del lenguaje científico) pero bas-tante más elegante y ajustada a nuestra raíz: «Elenfermo ingresó de nuevo tres días después delalta; en la ecografía abdominal el radiólogo vio unabsceso en el lóbulo hepático izquierdo».
Sería de sumo interés, para intentar encontrarun tratamiento adecuado, elaborar teorías consis-tentes, que no especular, sobre las razones de lacreciente invasión de incorrecciones semánticas ysintácticas en el lenguaje médico, e irían desde laperversión lingüística reinante en otros ámbitos dela vida diaria (pensemos en la enorme impurezade la hablilla deportiva o el bandullo cerebral y, porende, de expresión de nuestros políticos) hasta elborreguil seguimiento de las modas. Solo nos cen-traremos en una, y no será el laxismo o falta decuidado de los autores, ya que pensamos que esdifícil una intervención directa sobre el conjuntode autores con garantías de éxito. Preferimos abor-dar un aspecto que, de modificarse, puede contri-buir a pulir nuestra expresión: la falta de una políti-ca editorial médica que defienda apasionadamen-te nuestro idioma. El escritor médico tiene el dere-cho de no redactar bien, incluso de caer en barba-rismos, solecismos y anglicismos, de la mismamanera que puede incurrir en errores de diseño dela investigación o de pertinencia en el método es-tadístico usado. Lo que ocurre es que en el segun-do supuesto cualquier revista rechazará su ma-nuscrito, mientras que todo plumilla puede tundir elidioma cuánto quiera sin temor a que le agradez-can amablemente su envío, lamentando no poderlopublicar. Más grave es que, en no pocos casos,ciertos yerros y fiascos lingüísticos no se deben alos autores firmantes sino que son impuestos poralgún revisor. Para muestra un botón referido porun colega nuestro cuidadoso de la corrección y lacortesía en sus escritos: en un manuscrito referidoal sida escribió entre paréntesis, tras la primeracita del virus causante, las siglas por las que poste-riormente sería designado, especificando VIH; sutrabajo fue aceptado sin enmiendas, pero, al reci-bir las galeradas, se encontró con la sorpresa de
que el mentado virus se veía reducido a HIV, y,por supuesto, sus protestas para que esta pifia fueracorregida fueron vanas. Peor aún es encontrarsenada menos que en la portada de una prestigiosarevista médica, un título que reza «Accidentalidade incidencia de accidentes biológicos de riesgo enestudiantes de enfermería», siendo clara la ignoran-cia de los autores, pero también de los revisoresacerca de que, al ser la accidentalidad una cuali-dad (de accidental), debe ser «de algo» (por ejem-plo, la accidentalidad de las formas de gobierno).Pero, además de ello, en el texto se dan como equi-valentes accidentalidad y tasa de accidentes, lo cuales ya confundir la gimnasia con la magnesia. Me-nos mal que tenemos que agradecer que, dejandode lado el actual gusto por la palabra cuanto máslarga mejor, no se haya usado «accidentabilidad».
Somos conscientes de que nuestra propues-ta, sencilla de formular hasta en forma coloquial–mano dura con las incorrecciones del idioma porparte de los editores de las revistas–, es difícil dellevar a la práctica, pero a pesar de ello la plantea-mos. De la misma manera que las publicacionestuvieron que incluir comités de estadística y meto-dología que valoraran la corrección del diseño, rea-lización y análisis de los estudios remitidos a medi-da que la comunidad científica fue exigiendo ma-yor rigor de método, no tendrían inconveniente,creemos, en implantar «comités de lenguaje»…caso de existir la presión suficiente por parte desus lectores, reclamando más limpieza verbal. Ynos tememos que en esta falta de exigencia radicala clave del problema. Acostumbrados a leer escri-tos de emborronadores de páginas, por supuestono solo en la literatura médica, y a oír a meneste-rosos verbales, damos por bueno prácticamentecualquier improperio, sin expresar ningún tipo dedisgusto o protesta. Volviendo al ejercicio de la fic-ción, pensemos en lo que ocurriría si en el próximonúmero de «Xxxx Clínica» nos encontráramos conun estudio comparativo entre dos antibióticos en elque uno de ellos fuera administrado a mujeres me-nores de veinte años aquejadas de infección urinariamientras que el otro se usaría en varones octoge-narios afectos de neumonía, y que a continuación
Panace@ Vol. 2, No. 4. Junio, 2001 55
leyéramos un artículo que defendiera la bondad deun fármaco por lograr la mejoría de cincuenta y unpacientes frente a (por cierto, muchos, en una pi-rueta lingüística de barnizar una voz latina con untoque sajón, dirían versus, que, salvo que el idiomade Cicerón haya cambiado, significa hacia, y nocontra o frente a) cuarenta y nueve que lo hicieroncon un placebo. Es probable que, ante las protes-tas del respetable, tuviera que dimitir todo el comi-té editorial de la revista. Sin embargo, nada de estoocurre cuando se cuelan de rondón en nuestros artí-culos pifias y voces torvas por doquier. En lugarde esmerarnos en el cuidado, el mimo incluso, quenuestro idioma merece, se diría que hoy todo vale,y resulta que es lo mismo ser derecho que traidor.
Reclamemos una mayor cortesía en el lengua-je médico y, para ello, aceptemos que las revistasnos devuelvan un manuscrito por sus agresiones alidioma. Antes de ello abramos las puertas de nues-tra jerga médica para que se oree con el aire de lacalle, en vez de contaminar el habla llana con nues-
tros supuestos cultismos, y, quizás, los comités desalud pública del lenguaje tengan menos trabajo.
Bibliografía1. Aleixandre R, Porcel A, Agulló A, Marset S. Vicios del
lenguaje médico (I). Extranjerismos y acrónimos. AtenPrimaria 1995; 15: 69-72.
2. Ordóñez Gallego A. Algunos barbarismos del lenguajemédico. Med Clín (Barc) 1990; 94: 381-383.
3. Ordóñez Gallego A, García Girón C. Diversos aspectosdel lenguaje médico (los modismos al uso). Med Clín (Barc)1988; 90: 419-421.
4. Lázaro Carreter F. El dardo en la palabra. Barcelona: Ga-laxia Gutenberg-Círculo de lectores, 1997.
5. Grijelmo Á. Defensa apasionada del idioma español. Ma-drid: Taurus, 1998.
6. Aroca Sanz J. Diccionario de atentados contra el idiomaespañol. Madrid: Del Prado, 1997.
7. Navarro FA, Hernández F, Rodríguez Villanueva L. Uso yabuso de la voz pasiva en el lenguaje médico escrito. MedClín (Barc) 1994; 103: 461-464.
8. Gutiérrez Rodilla B. La influencia del inglés sobre nuestrolenguaje médico. Med Clín (Barc) 1997; 108: 307-313.
¿Quién lo usó por vez primera?Bacitracina
F. A. Navarro
Se echa en cara con frecuencia a los médicos que, a la hora de bautizar una enfermedad, un síndromeo un signo nuevos, suelen optar por prestarle el nombre de su descubridor o de quien lo describió por vezprimera, y no el de la persona que lo padeció. Resulta curioso, se oye decir, que demos el nombre de«enfermedad de Parkinson», por poner un ejemplo, a una enfermedad que el tal Parkinson jamás padeció.El humorista estadounidense S. J. Perelman sintentizó magistralmente esta idea cuando escribió «I haveBright’s disease and he has mine».
No siempre ha sucedido así. La bacitracina, por ejemplo, es un conocido antibiótico muy eficaz contralas bacterias grampositivas que deriva su nombre no de un médico eminente, sino de una enfermitallamada Tracy que tuvo hace más de medio siglo la mala pata de romperse malamente la pierna. Claro que,como no hay mal que por bien no venga, esa desgracia le sirvió al menos para ver su nombre en letras deimprenta nada menos que en las páginas de Science :
«One strain isolated from tissue debrided from a compound fracture of the tibia was particularlyactive. We named this growth-antagonistic strain for the patient, “Tracy I.” When cell-free filtratesof broth cultures of this bacillus proved to possess strong antibiotic activity and to be non-toxic,further study seemed warranted. We have called this active principle “Bacitracin”.»
Johnson BA, Anker H, Melenet FL. Bacitracin: a new antibiotic produced by a member of the B. subtilisgroup. Science 1945;102:376-377.
Panace@ Vol. 2, No. 4. Junio, 2001 56
¿Cómo llamar a losanimales? Nombresvulgares y nombrescientíficosFernando PardosInstituto de Lexicografía. Real AcademiaEspañola, Madrid (España)
Soy una especie de rara avis, y probablementesiempre en el gallinero equivocado. Pero esta con-dición doble, o mixta, de tener un pie en la cienciapura como zoólogo en ejercicio, y otro en la lenguacomo terminólogo y lexicógrafo de la Real Acade-mia Española, me permite asomarme con ciertaneutralidad al asunto que nos ocupa hoy. Me per-mitirá el lector, pues, que a lo largo del artículohaga abundantes referencias a los diccionarios, unpoco por deformación profesional y otro poco por-que como repertorios de la lengua, son el hogarnatural de los nombres comunes.
Los nombres vulgares de los animales son, co-mo tales nombres, patrimonio de lingüistas y adlá-teres, pero son los zoólogos y fauna afín quienesreclaman, y no sin razón, los derechos de preferen-cia de uso y de conocimiento de los entes que desig-nan. Sé por propia experiencia que a veces estasdos tribus se comportan como tales, y mi deseosería establecer una especie, si no de concordato,sí de entente cordiale que nos permita avanzar enlugar de gastar energías en discusiones bizantinas.
Muchos zoólogos consideran los nombres vul-gares como algo «de andar por casa», y el menorproblema trae como consecuencia un «¿y qué másda?» porque, cuando hablan en serio, designan alos animales por sus correspondientes nombrescientíficos. Entre otras cosas, los biólogos han pues-to orden en «su» lado de la acera con las reglas dela sistemática y la taxonomía y con la adopción delos códigos internacionales de nomenclatura botá-
nica y zoológica, que regulan los nombres científi-cos desde su nacimiento en una descripción publi-cada de una especie, y siguen el sistema binominalde Linneo.
Por su parte, existen lingüistas que, llevadospor un exceso de celo profesional, ponen más én-fasis en caracterizar en un diccionario a los roe-dores como adjetivo sustantivado que en proporcio-nar al lector una idea de qué y cómo son talesanimales. Los nombres comunes no están regula-dos, sino que son sencillamente recogidos por dic-cionarios y obras de divulgación, o en la tradiciónoral. Como mucho, son objeto de una «conven-ción erudita» en guías de campo y obras similares.Está claro que el uso de los nombres científicosestá restringido, o lo ha estado hasta ahora, a lacomunidad científica, pero los nombres comunesson capital de una gran variedad de usuarios re-partidos en distintos niveles de todo tipo.
Aunque sin establecer comparaciones, siem-pre odiosas, sí podemos diferenciar algunas carac-terísticas de los nombres comunes de las de losnombres científicos. La primera es la correspon-dencia biunívoca entre taxones y nombres científi-cos, que no existe siempre con los nombres comu-nes. Cada especie animal conocida, y ya pasanlargamente del millón, recibe un nombre científico,adecuadamente catalogado y registrado. El diccio-nario de la Real Academia Española registra unas83 000 voces, de las que quizá 1500 sean nombrescomunes de animales. La comparación es abru-madora.
Esta falta de correspondencia se traduce inevi-tablemente en una escasa precisión de las deno-minaciones comunes, con dos vertientes: sinoni-mias, o distintos nombres para el mismo animal, ynombres colectivos, un solo nombre para varios omuchos animales. El primer caso, el de las sinoni-mias, conduce inevitablemente a confusiones y re-peticiones innecesarias en los diccionarios, y esaún más acusado cuanto más conocido o populares el organismo en cuestión. Existen más de trein-ta sinónimos, más o menos extendidos, para nom-
Panace@ Vol. 2, No. 4. Junio, 2001 57
brar al atún (Thunnus thynnus); no digamos deanimales domésticos como el cerdo o el asno, condocenas de denominaciones a las que se unen sen-tidos peyorativos sin fin.
Como ejemplos del segundo, un único nombrepara muchas especies, encontramos la voz len-guado, que designa a 72 especies diferentes. Po-demos llamar colibrí a más de trescientas espe-cies de pájaros, distribuidas en 112 géneros.
La heterogeneidad de los nombres comunesplantea diversos problemas al intentar sistemati-zarlos de alguna manera, que es precisamente loque ocurre cuando intentamos incluirlos en la nómi-na de un diccionario. Vamos a pasar revista a algu-nos de ellos, aunque suelen estar engarzados o mez-clados.
Lo primero que encontramos son los diferen-tes niveles de precisión de los nombres colectivos,como las ranas de flecha envenenada, nombreciertamente largo que comprende docenas de es-pecies de la familia de los dendrobátidos, de llama-tivos colores, y cuya denominación deriva de lacostumbre indígena de utilizar sus secreciones epi-dérmicas para envenenar sus dardos. Por ciertoque este es un calco del inglés poison dart frogsque he visto, y confieso que yo mismo lo he tradu-cido de varias maneras. Una prueba de la relacióndirecta de los nombres comunes con la utilidad delos animales es que lo que para nosotros es unnombre colectivo porque estas ranitas no pasande ser una curiosidad, para los indígenas es impor-tante, y consecuentemente tienen un nombre paracada una de las especies.
Otra característica de estos nombres colecti-vos es que frecuentemente el límite de lo que de-signan es impreciso o presenta variaciones ines-peradas. Por ejemplo, todos llamaríamos inmedia-tamente caracol a un animalito de cuerpo blandocon una concha espiralada a la espalda, y los zoó-logos sabemos que es un molusco gasterópodo.Sin embargo, también son moluscos gasterópodossus parientes marinos con la espira de la concha
más o menos cónica o terminada en punta, y atodos nos viene a la mente el nombre caracola.Aunque necesitaría un estudio más profundo, pa-rece que el masculino designa a un grupo, los gas-terópodos terrestres, y el femenino a los marinos.Esto ya rompe todos los esquemas, pero para aca-bar de complicarlo, intuyo que caracol designa alanimal entero, pero caracola se refiere más a suconcha.
Algo parecido, pero más complicado, ocurrecon la voz caballo, cuyo femenino «regular», ypongámonos en el lugar de un alemán estudiantede español, designa a un pez de la familia de losescómbridos, mientras que la hembra correspon-diente recibe un nombre, yegua, completamentedistinto. Estos españoles... ¡qué falta de orden!
La vaguedad o falta de límites pueden llegar aextremos: pensemos en palabras como bicho, sa-bandija o gusano, imposibles de clasificar en nin-gún esquema. Algún personaje me ha preguntadoel nombre científico de gusano para incluirlo en lacorrespondiente entrada del diccionario.
Parece lógico que si existen especies diferen-tes con el mismo nombre, es porque se trata deespecies próximas o emparentadas, cuya distin-ción correspondería a especialistas, porque no sepuede exigir a la gente normal que hile tan fino.Sin embargo, hay nombres compartidos por ani-males que tienen muy poco, o nada, que ver. Ga-llo es a la vez pez y ave; la dorada de las costasespañolas y la americana del caribe, aunque am-bas son peces, son completamente distintas, y de-ben su nombre casualmente común a su color, to-tal o parcial. El romero o pez piloto es un pezlistado que acompaña a escualos y rayas, pero laromera es para los gallegos un molusco bivalvo, lapopular vieira. Estos casos, y algún otro que vere-mos luego, son todo un peligro en las traducciones.
Volvamos de nuevo a las sinonimias: una espe-cie con distintos nombres comunes. Es el caso dela oropéndola, cuyo nombre hace referencia alamarillo dorado de su plumaje y a sus nidos col-
Panace@ Vol. 2, No. 4. Junio, 2001 58
gantes o péndulos. También recibe otros nombres:papafigo, por sus preferencias alimentarias; oriol,auriol y otras variantes, probablemente del latínaureolus, dorado, aunque se ha propuesto tam-bién un origen onomatopéyico. Pero el más curio-so de sus nombres es el de papagayo, que ya apare-ce citado para referirse a este pájaro en el Librode Buen Amor del Arcipreste de Hita, poco sospe-choso de conocer los loros del Nuevo Mundo. Estadenominación todavía sobrevive en Galicia, peroprobablemente estuvo muy extendida en la EdadMedia y cambió de asignación al descubrirse losvistosos psitácidos.
Puede servirnos el ejemplo de la oropéndolapara ilustrar otro aspecto: el de los nombres comu-nes como reflejo de fenómenos locales. Los localis-mos pueden ser lingüísticos, como ocurre con elmapa de distribución de las principales denomina-ciones de la lavandera blanca, Motacilla alba,para la que el diccionario académico recoge hastatreinta variantes. Otro tipo de localismos son loszoológicos, más conocidos como endemismos.Parece lógico que un animal de distribución geo-gráfica muy restringida tenga un nombre tambiénrestringido. A veces no es así, y la fama de ciertosanimales traspasa barreras y fronteras: Éste es elcaso del quetzal, símbolo de Guatemala y nombrede la unidad monetaria de este país; otro ejemploes el celacanto, pez de Madagascar famoso porser un fósil viviente.
Ciertas denominaciones locales son de tipo casisociológico. En el caso de los animales marinosconsumidos como alimento, por ejemplo, la rique-za de nombres y su precisión son mayores en puertode mar y entre dos colectividades claras: los pes-cadores y las amas de casa que van al mercado yexigen al pescadero que no les dé volador, sinocalamar, más tierno.
Desde otro punto de vista, hay dos tipos denombres comunes, o mejor, «no científicos»: lospropiamente vulgares o comunes y los que podría-mos llamar «vulgarizados» o artificiales. Se trata
de nombres «fabricados», generalmente por zoó-logos, en un loable afán de sistematizar la confu-sión que hemos venido exponiendo hasta aquí. Lamayoría de las veces son meras traducciones delnombre científico: culebra verdiamarilla porColuber viridiflavus; tritón crestado por Trituruscristatus. El caso de las aves es especialmenteproclive, con listas patrón muy completas para todala avifauna. El problema desde el punto de vista dela lengua es que son «falsos nombres comunes».Probablemente, pocos hombres de campo habránoído hablar del correlimos zarapitín, el arrenda-jo funesto o el escribano aureolado, aunque co-nozcan perfectamente a tales pájaros de sus con-tornos. El peligro de estos nombres vulgarizadoses pretender su supremacía sobre otras denomina-ciones, ignorando o negando la mayor riqueza delidioma al que pertenecen: su diversidad y versatili-dad. Su lado bueno reside en que pueden consti-tuir un perfecto punto de referencia a la hora desistematizar no los nombres, sino su presencia enlos diccionarios, como veremos luego.
El panorama de los nombres comunes contienenumerosos casos procedentes de errores y confu-siones, o que conducen a ellos. Son clásicas lashistorias de ratones como machos de las ratas, o deranas como hembras de los sapos, incluso de loscachalotes como machos de las ballenas, creenciamantenida por los balleneros hasta bien entrado elsiglo. Durante mucho tiempo se consideró a la pan-tera negra o simplemente pantera como una es-pecie independiente, cuando no es sino una varie-dad melánica del leopardo. Algunos de estos erro-res prevalecen sobre denominaciones en principiocorrectas. El pingüino inicial o primitivo fue el alcagigante o gran pingüino, de las regiones árticas,extinguido en 1844. Su aspecto –un ave marinagrande, de vientre blanco y dorso negro e incapazde volar– llevó al cruce de su nombre con los has-ta entonces conocidos como pájaros niño o pá-jaros bobo, propios de latitudes antárticas. Al des-aparecer las aves norteñas, la denominación que-dó para las australes, y hoy en día este galicismoprevalece sobre el clásico nombre español.
Panace@ Vol. 2, No. 4. Junio, 2001 59
Ya me he referido en otras ocasiones al casode la confusión entre pelícanos y alcatraces, porla que una isla de la bahía de San Francisco, sedede un famoso penal, y donde existe una numerosacolonia de pelícanos, se llama... Alcatraz.
Hay nombres vulgares que, si bien no son erró-neos, sí son equívocos: no está muy claro que eloso panda sea un oso; el león marino no es unleón; la zorra mochilera de América es una zari-güeya, es decir un marsupial, más cercano a loscanguros que a los zorros; el lobo de Tasmaniano tiene nada que ver con los cánidos salvajes delhemisferio septentrional, y en América un tigre eslo que nosotros llamamos jaguar y el puma seconoce como león. Muchos de estos casos estánrelacionados con el descubrimiento de nuevas tie-rras, como América o Australia, con sus respecti-vas faunas desconocidas. Este aluvión de anima-les nuevos desbordó las posibilidades y los límitesde los idiomas europeos, y no por falta de pujanzao creatividad, sino porque no se conocían anima-les semejantes que pudieran prestar sus nombres.Se recurrió, de forma casi instintiva, a identificaranimales nuevos con nombres conocidos, basán-dose en semejanzas superficiales o aparentes. Obien se adoptó, directamente, la denominación in-dígena, como en los casos de la alpaca, la capi-bara, el koala o el canguro.
Hemos visto cómo la precisión de los nombrescomunes es muy variable, y cómo depende de fac-tores a veces imprevisibles o extralingüísticos. Perolas ciencias adelantan que es una barbaridad, y sesiguen descubriendo, o redescubriendo, animales.Entonces ¿hay que poner nombre a todo? ¿Quiény cómo decide qué es merecedor de nombre co-mún? El ciclo «tiene nombre porque se conoce yse conoce porque puede nombrarse, porque tienenombre» ha de comenzar en algún sitio. El últimofilo animal descrito, en 1983, lleva el nombre cien-tífico de Loricifera, y está compuesto por anima-les microscópicos habitantes del sedimento mari-no y de organización muy compleja. Ya son famo-sos en círculos restringidos, pero no evidentemen-te como para merecer un nombre común. No obs-
tante, opino que un nombre como loricíferos debeser difundido en lo posible, a la espera de su mo-mento de gloria. Negarle la existencia fuera de laaristocracia de la literatura científica significa ce-rrar puertas al futuro. ¿Qué hubiera ocurrido conel famoso fletán, del que nadie había oído hablarantes de que diera lugar a un incidente diplomáti-co? Trasladando esto al diccionario, lo importanteno es que tal o cual especie o taxón esté o no, enun momento determinado, en el diccionario; lo real-mente importante es estar dispuesto y preparadopara incorporarlo inmediatamente a la nóminacuando las circunstancias lo aconsejen.
Lo que hoy es exótico o raro puede dejar deserlo mañana. No hace tanto que el canguro eraun animal desconocido. Es por cierto curioso cómoel canguro lleva un nombre indígena, kangarú, pos-teriormente deformado por los ingleses, quienes lotranscribieron fonéticamente a kanguroo (hoykangaroo), de donde procede el actual canguro.En cambio su vecino, el ornitorrinco, está bauti-zado con un cultismo científico que ha tenido éxitocomo nombre común.
Los casos de los loricíferos y el ornitorrincopueden servir para introducir el tema de la espa-ñolización de los nombres científicos, o lo que es lomismo, cómo convertir en comunes los nombrescientíficos. Me imagino que el asunto puede serde especial interés para traductores, porque nosiempre en un texto queda bien un latinajo. Afor-tunadamente, el español, como lengua románica,no tiene demasiados problemas con la nomenclatu-ra científica, formada mayoritariamente sobre raí-ces latinas, o griegas o ambas. Pero pueden surgirobstáculos. En manuales y libros de texto, por ejem-plo, los kinorrincos pueden alternar con los quino-rrincos y los cinorrincos. Opiniones hay para to-dos los gustos. Hay quien prefiere cinorrincos,ya que la raíz griega kinein da en español formascomo cine, cinético y cinetia. No obstante, perso-nalmente prefiero conservar en lo posible la grafíaetimológica, ya que de un cultismo se trata, aun-que respetando siempre las reglas de la ortografía,por ejemplo en lo referente a la doble r. Tiempo
Panace@ Vol. 2, No. 4. Junio, 2001 60
tendrá la palabra, si es que tiene ocasión, de evolu-cionar. En cualquier caso, la k es una letra comocualquier otra del alfabeto. No creo que haya mu-chas voces que clamen hoy por que se escribacoala .
Sin embargo, a veces es inevitable utilizar unnombre científico, por ejemplo en una traducción.Creo que la fluidez del texto no queda tan afecta-da si el nombre científico se hace preceder de lacategoría taxonómica correspondiente: la clase tal,el orden cual, o la especie fulanita. En cambio, elcorrespondiente nombre común, vulgar o vulgari-zado, puede aparecer tanto solo como acompaña-do de su nivel taxonómico: los gasterópodos, la clasegastrópodos, la clase Gastropoda; pero no «losGastropoda».
Ya que estamos traduciendo, ¿qué hacer anteun nombre común en otra lengua del que no pare-ce haber equivalente en la nuestra? En primer lugar,consultar documentación o recabar la ayuda de unexperto, a ser posible zoólogo. Si todo esto falla,tenemos dos opciones: calcar o inventar. Inventares realmente peligroso. Calcar no lo es tanto, perotambién tiene sus riesgos. Por ejemplo, el aura ozopilote, ave carroñera de América, en inglés sellama black vulture . Tras el calco resulta buitrenegro, nombre español de otra especie totalmen-te diferente. Para acabar de complicarlo, en cier-tos países sudamericanos se le conoce sencillamen-te por cuervo. A veces, conviene dejar el extran-jerismo crudo, sobre todo si se trata de un nombreindígena, como sucede con varios de los famosospinzones de Darwin, de nombres intraducibles.
Volviendo a los diccionarios, a veces se sienteuno un poco Noé, decidiendo qué especies salvardel diluvio, o lo que es lo mismo, del anonimato quesupone para un nombre quedar fuera de sus pági-nas. ¿Qué especies incluir? Tigre, vaca y canariono plantean problemas, pero sí habrá quien seoponga a loricíferos, celacantos y ranas de fle-cha envenenada. Probablemente también se opo-nían a que fletán tuviese un sitio en el diccionarioun año antes de los incidentes pesqueros con Ca-
nadá. Dentro de unos límites prudentes, prefieropecar por exceso que por defecto.
Y ¿cómo abordar el problema de las sinoni-mias que hemos visto antes? Veamos un ejemplo.El DRAE registra ocho sinónimos del ave Picapica, la familiar urraca. La descripción del ani-mal sólo se da con la entrada para urraca, pero elresto de los sinónimos circulan así:
cotorra. ... || 2. urraca.gaya. f. Pega, urraca, marica, picaza.gaza2. f. marica, urraca, picaza.marica. f. Pega, picaza, urraca. || 2. ...pega2. f. Urraca, marica.picaza. f. urraca.hurraca. f. desus. urraca.
Para evitar las remisiones circulares, el sentidocomún aconseja definir en un solo sitio, preferible-mente en el nombre más usado o extendido, y re-mitir a este en el resto, haciendo referencia a ladistribución geográfica cuando sea necesario, conel adecuado sistema de marcas. Para ello puedenresultar muy útiles las listas patrón de nombres«vulgarizados» que veíamos antes, y que puedenutilizarse como punto de referencia. Generalmen-te están confeccionadas con criterios rigurosos, loque permite confiar en su consistencia, y desdeaquí animo a mis colegas zoólogos a ponerse a latarea. Si además la consiguiente definición incluyela mención del nombre científico de la especie odel taxón correspondiente, habremos convertidouna entrada del diccionario no solo en una fuentede información, sino también en vehículo para queesa información pueda ser ampliada en la medidaen que crecen las necesidades del usuario.
En este sentido, debemos entender la expre-sión «nombre científico» como un concepto másamplio que el nombre de una especie, y referirlomás bien al nombre de un taxón. La estructurajerarquizada de la clasificación biológica permite,sin perder rigor o precisión, ampliar cuanto se de-see el ámbito del reino animal a que se refiere unnombre vulgar.
Panace@ Vol. 2, No. 4. Junio, 2001 61
Sirva todo lo anterior para poner de manifiestouna idea integradora: hay aspectos de la cienciaque sobrepasan el empirismo, la comprobación ex-perimental y el «dos y dos son cuatro». Pero tam-poco hay que olvidar que la especie humana, pormuy elevados que sean sus pensamientos, no dejade estar sujeta a la ley de la gravitación universal.
Espero que seamos cada vez más quienes esta-mos empeñados en romper la absurda división dela cultura y del saber humano en «ciencias» y «le-tras» como bandos mutuamente excluyentes y enperpetua disputa. Tenemos mucho que hacer ymucho que aprender juntos.
En una palabraAnti-AIDS
José Antonio Díaz RojoConsejo Superior de Investigaciones Científicas, Valencia (España)
El término inglés anti-AIDS , que suele emplearse como determinante de sustantivos como strategy otreatment (tratamiento) para designar conceptos relativos a la lucha contra el síndrome de inmunodeficienciaadquirida, presenta al menos tres problemas de traducción al español: la grafía correspondiente a AIDS, eluso del guión y el empleo del prefijo anti- antepuesto al nombre de una enfermedad. En cuanto a la primeracuestión, la sigla SIDA que traduce AIDS ha sufrido un proceso de lexicalización que aconseja que seescriba bajo la forma sida, como láser. Respecto al guión, conviene tener presente que este signo no seemplea en español después de prefijos, excepto si la palabra a la que se adjunta el prefijo comienza pormayúscula. La razón es que nuestra lengua no admite la mayúscula en interior de palabra; así, debeescribirse manifestación anti-OTAN y no antiOTAN. En el caso del prefijo ex- ante nombres de cargos,profesiones u otras circunstancias personales empleado para expresar la pérdida de tal condición y quesuele escribirse con guión ( ex-ministro, ex-marido), sería conveniente unificar el criterio ortográfico yescribir exministro y exmarido, suprimiendo el signo.
El uso de anti- antepuesto a un sustantivo que designa una enfermedad no es habitual en nuestralengua. Este prefijo se adjunta a adjetivos para formar otros adjetivos que expresan lo relativo a la lucha uoposición al concepto expresado por la base ( antibiótico, anticoagulante, antiacadémico, anticlerical,antideslizante, antiestético, anticonstitucional), a sustantivos referidos a ideologías o movimientos(antifascismo, anticomunismo ) y a nombres para designar aparatos y sistemas de prevención o luchacontra determinados peligros ( antirrobo, antigás, antiniebla). Existen además otros usos, como antifaz,antipapa, anticiclón o antihéroe. En el caso de los adjetivos del tipo anticoagulante, estos han pasadoa ser sustantivos que designan clases de medicamentos.
En medicina, el prefijo anti- se emplea delante de adjetivos relativos a enfermedades, comoantituberculoso o antipalúdico. Ante denominaciones de enfermedades, los derivados con anti- cons-tituyen un patrón morfológico poco frecuente. Sin embargo, existen antecedentes consolidados en nues-tra lengua que hacen posible esta construcción en el lenguaje médico, como son los casos de farosantiniebla, máscara antigás o sistema antirrobo. Se trata de compuestos en los que el segundo elementofunciona como un adjetivo que determina al sustantivo, similar a buque escuela. Por tanto, a nuestrojuicio, lucha antisida es una construcción aceptable en español que puede alternar con otras opcionesposibles, como lucha contra el sida o lucha antisídica . No obstante, parece que los adjetivos derivadosde sida, como sídico para referirse a lo relativo al sida, y sidoso para referirse a las personas que padecenla enfermedad, hasta ahora no prosperan en español.
Reproducido con autorización de El Trujamán del Centro Virtual Cervantes[ http://cvc.cervantes.es/trujaman/ ]
Panace@ Vol. 2, No. 4. Junio, 2001 62
Antes de pasar al comentario de los tripletesde esta entrega, reiteramos el pedido que efectuá-ramos en Panace@ Vol. 2, N.º 3. Nos referimosa la participación de otros colegas con ejemplos derevisión recolectados en sus respectivas prácticasprofesionales. Del mismo modo, aclaramos que lasección está abierta para colaboraciones en todoslos idiomas que puedan ser de interés para los lec-tores habituales de nuestra revista, fundamental-mente, el inglés, el francés y el portugués. Respectodel idioma inglés, insistimos en nuestra precisióndel número anterior: «Para facilitar las colabora-ciones, no es necesario que se arme todo el mate-rial; simplemente, se debe enviar el original en in-glés y la primera versión en castellano, la que se-gún el juicio del colaborador adolece de errores ode defectos estilísticos». Asimismo, recordamos aquienes quieran enviar trabajos completos que elformato de nuestros ejemplos es el siguiente:
A. Versión original (en lo posible con la fuente bi-bliográfica)
B. Traducción primigenia (es decir, el texto quedebe ser revisado)
C. Versión revisada
Cada ejemplo se cierra con un comentario.
Como siempre, además de invitar a los lecto-res a enviar sus ejemplos de revisión al editor desección, solicitamos efectuar por correo todos loscomentarios que se consideren pertinentes.
En la presentación de esta entrega volvemos ala modalidad de los dos ejemplos de «tripletes prác-ticos».
Tripletes prácticosErnesto F. Martín-JacodANAMNESIS Redacción médicaBuenos Aires (Argentina)
Revisión y estilo
Presentamos un triplete referido al tema de ladiabetes –en el que analizamos el, a veces, innece-sario empleo de la palabra ‘pacientes’– y otro con-cerniente a la expresión inglesa remains unclear,que suele traducirse de diversas maneras. Tam-bién en este último caso se verifica el innecesarioempleo del término ‘pacientes’.
Primer ejemplo
A. Versión original (Diabetes 2000; 49 (suppl):A 357-8): Those evaluated included patientsreported to have received one or more anti-diabetic agents before washout (i.e.,previously treated) and patients whoreported no previous use of antidiabeticmedications (i.e., naïve treated). [31]
B. Traducción primigenia: Entre las personasestudiadas había pacientes quienes antes de ladepuración de medicamentos habían recibido1 agente antidiabético oral (con tratamiento pre-vio) y pacientes quienes nunca antes habíanrecibido medicamentos antidiabéticos (sin tra-tamiento previo). [35]
C. Versión revisada: Entre los tratados, habíaquienes antes de la depuración medicamentosahabían recibido uno o más hipoglucemiantesorales (es decir, con tratamiento previo) y quie-nes nunca antes los habían recibido (sin trata-miento previo). [32]
Comentario : Como es habitual en estos ejem-plos, los números entre corchetes indican la canti-dad de palabras empleadas en cada ejemplo y vanen negrita los de las versiones primigenias.
En la traducción primigenia del ejemplo prece-dente se han empleado cuatro palabras más queen el original, en tanto que, en la revisada, la cifraes casi idéntica a la del original.
La traducción primigenia del caso que analiza-mos muestra repetición innecesaria de la estruc-
Panace@ Vol. 2, No. 4. Junio, 2001 63
Palabra e Imagensignet-ring cellLuis Pestana
Definición: «Carcinoma, signet-ring cell. A poorly differentiatedadenocarcinoma in which the nucleus is pressed to one side by acytoplasmic droplet of mucus. It usually arises in the gastrointestinalsystem.» [Medical Subject Headings, MEDLINE]
Propuesta de traducción: célula en anillo de sello.Imagen: procedente de [ http://dpalm.med.uth.tmc.edu/cytopath/signet1.htm ]
tura ‘pacientes quienes’ y reiteración del sustanti-vo ‘medicamentos’. Asimismo, se verifica el em-pleo de este último sustantivo en una construcciónpreposicional (la depuración de medicamentos) quebien puede reemplazarse por la equivalente ‘depu-ración medicamentosa’. Existe, además, un errorde traducción puesto que el original habla de ‘unoo más hipoglucemiantes orales’ y no de uno solo.Por cierto, tampoco es correcto emplear la expre-sión numérica ‘1’ para traducir este tramo de laoración.
En la versión revisada desaparece la palabra‘pacientes’ –que se transforma en ‘los tratados’–y solo se emplea una vez la expresión ‘hipogluce-miantes orales’ –que después son referidos con laexpresión ‘nunca antes los habían recibido’.
Segundo ejemplo
A. Versión original (sin fuente bibliográfica):However, the extent of this and whether LVmass index can be normalized by medicationin patients with established LVH remainsunclear. [22]
B. Traducción primigenia: No obstante, siguesin estar claro hasta qué punto esto es posibley si se puede normalizar con fármacos el índi-ce de masa del VI en pacientes con HVI con-firmada. [30]
C. Versión revisada: Sin embargo, (aún) restaesclarecer el grado en que esto es posible y siel índice de masa VI puede normalizarsefarmacológicamente cuando existe HVI con-firmada. [26]
Comentario : Nótese que la cantidad de pala-bras utilizada se halla a mitad de camino entre ladel original y la de la traducción primigenia (22, 26y 30). Es más, la cifra puede bajar a 25 palabras sise decidiera prescindir del empleo de ‘aún’.
Para quienes no estén familiarizados con la tra-ducción de temas cardiológicos, VI es ‘ventrículoizquierdo’ (LV, left ventricle, en inglés) y HVI es‘hipertrofia ventricular izquierda’ (LVH, leftventricular hypertrophy, en inglés).
Para reemplazar la preposición ‘de’ en la cons-trucción ‘índice de masa del VI’ se recurrió a latransformación del significado sustantivo de la si-gla VI (ventrículo izquierdo) en otro de naturalezaadjetival: ‘ventricular izquierda’. Se suprimió la alu-sión a los ‘pacientes’ con el simple recurso de men-cionar la entidad en cuestión, es decir, la hipertro-fia ventricular izquierda (HVI) y la expresión ‘confármacos’ se simplificó recurriendo al adverbio‘farmacológicamente’, todo ello con la finalidad dehacer la lectura más ágil y llevadera (respetandosiempre la idea del autor).
Respecto de la expresión remains unclear,nótese que se prefirió una traducción más concisaque la de la versión primigenia, que no es incorrec-ta (aunque, quizás, pueda tildarse de muy ‘pega-da’ al original).
Por otra parte, queda claro que el adverbio ‘aún’puede omitirse y que, en caso de decidirse su em-pleo, puede ir en la posición que damos en nuestroejemplo, es decir, precediendo a la estructura ver-bal (aún resta esclarecer) o después de ella (restaesclarecer aún).
Panace@ Vol. 2, No. 4. Junio, 2001 64
«Pastillas las de café y leche, de Viuda deSolano, en Logroño». Así sonó la voz de trueno delcatedrático de Farmacología, en aquella época enque los catedráticos todavía impartían su enseñanzamagistral y hacían gala de su omnisciencia (acep-ción primera del RAE: 1. f. Conocimiento de todas lascosas reales y posibles, atributo exclusivo de Dios)a lo largo de todo el curso. En efecto, puestos apensar era evidente que ni comprimidos, ni cápsu-las ni otros preparados farmacológicos sólidos es-taban compuestos de pasta. Y aquel sonrojo colec-tivo puso fin, en mi caso, a un largo proceso me-diante el cual pude ir adquiriendo conciencia de loshechos de lengua en el ámbito del léxico. Entoncescomencé a ordenar en mi mente los conceptos deanalogía, generalización, sinonimia, nivel de lengua,metátesis y otros muchos que despertaron la cu-riosidad ingenua de un estudiante de medicina.
Pero la historia había comenzado mucho an-tes, pues hubo palabras cuyo oscuro significadoaprendí en la más tierna infancia. Después de unaguerra y una hambruna, la de la década del 41 (almenos por lo que deduzco de la vivencia de quie-nes conocieron el 41 en España, pienso que aquelaño fatídico debió de durar al menos una década),los niños que nacimos en el cincuenta y tantos nopodíamos ser sino tiernos infantes. Este hecho esaún más patente en mi caso, tercero de cuatrohijos que convivíamos bajo el mismo techo y elmás rollizo de ellos. Según he oído contar, desper-tó un día nuestra madre en medio de un sudor yuna desazón como pocas, pues había soñado que
El lápiz de Esculapio
De cómo toméla decisión de utilizarel diccionarioIñaki UgarteburuDepartamento de Filología Vasca, Facultad deMedicina, Universidad del País Vasco, Lejona(España)
la despensa (aquel hueco debajo de la escalera dela casa, donde nuestra abuela colocaba los cepospara poder después demostrarnos la técnica deescaldar ratones) estaba vacía; y ante la trágicatesitura de no tener qué llevarse a la boca decidie-ron sacrificar a uno de los vástagos: precisamenteal más rollizo. Desde el día en que escuché a mimadre contar cómo asomaba mi cabecita por elextremo del puchero puesto al fuego comprendí elinequívoco significado del término tierno aplicadoa los niños. Años después, cuando las películas deCar Cable (pronúnciese a la española como enton-ces solía hacerse en muchos pueblos) fueron ha-ciendo un pequeño hueco a algunas de nuevo esti-lo como «El cebo», no podía evitar sentirme iden-tificado con aquella niña sola en el bosque esperandoal sádico asesino. ¿Cómo iba a olvidarlo yo, quehabía sido el descomunal tropiezo de una sopa nomenos sádica en aquella época gris y monótona?
A la conciencia de cuestiones semánticas se uniópronto mi primera lección de dialectología y uso dela lengua, cuando en una clase de biología de aquelbachillerato que entonces comenzábamos con onceaños (¡qué listos éramos y qué poco nos ha lucido!)discutimos hasta la saciedad con un profesor de geniovivo y mano pronta (pronta a sacar el arma cortaque siempre llevaba y de la que hacía gala ostento-samente delante de aquella especie de pequeñosextraterrestres que le mirábamos con los ojos casisalidos de sus órbitas) sobre el nivel de dificultaddel último examen. «Un chollo, el examen ha sidoun chollo» le decíamos, y le exigíamos, al mismotiempo, que nos pusiera exámenes más fáciles.«¡Pues eso!» nos respondía, y se reía. Pero a noso-tros el chollo (palabra exótica donde las haya) nossonaba a embrollo y el nivel de dificultad de losexámenes variaba entre los tirados (todavía no sehabía extendido la actual afición de lamerlos, puesnunca estaban chupados) y los jodidos, y entreestos últimos el mayor grado de dificultad lo pre-sentaba el examen chollo, habitualmente tan críp-tico como el mismo término que lo designaba.
En verano todo el pueblo esperaba la llegadadel día en que se celebraba una de las pocas fies-
Panace@ Vol. 2, No. 4. Junio, 2001 65
tas de moros y cristianos del País Vasco, aquellaen que se conmemora la victoria de los valientesanzolanos que derrotaron a los moros en Valde-junquera. El discurso era proverbial, leído «línea alínea» a lomos de caballo; y era en la palabra vi-vos donde terminaba una de las líneas, por lo quelos congregados en la plaza escuchaban con pocoasombro y bastante regocijo que «el campo esta-ba lleno de cadáveres vivos», y tras una pausa(cambio de línea): «...recuerdos de aquella gestainolvidable». Claro que si en aquella lectura, quese repetía año tras año, se hubiera reparado en lacoma que seguía a «cadáveres», el resultado de lalectura no habría sido tan sorprendente.
Recuerdo también que aquel mismo año cono-cí el Oráculo en boca de un lugareño en las callesde Panticosa. Tan sólo le preguntamos por una far-macia pero fuimos incapaces de descifrar la res-puesta, que el hombre nos repetía una y otra vez,quizá por algún mecanismo de transferencia a pe-sar de no tener nosotros problemas de sordera:«Después del vente a la derecha, después del ven-te a la derecha». La respuesta nos resultó obviacuando al alcanzar el cruce de calles vimos unaseñal de prohibición de circular a más de veintekilómetros por hora. Efectivamente, allí a la dere-cha estaba la farmacia, en el número «ventitantos»de aquella calle.
Así fuimos aprendiendo el concepto de sinoni-mia cuando íbamos a la farmacia (en la época enque las farmacias eran farmacias) en busca deformol rebajado con el que tratar la excesiva su-doración en las axilas o sobacos o no-sé-qué. Yconocimos la existencia de metátesis y anticipaciónen las larguísimas discusiones de preadolescentesen las que nunca acabábamos (ni nos importaba)de dilucidar si debía decirse petril o pretil. O enlas sesudas sesiones de análisis en las que alguienproponía alguna solución para el incierto y oscurosignificado del término porfía, con el que todoslos meses de mayo nos acercábamos a la Virgen,con flores a porfía... que madre nuestra es.
Pero fue tras aquel sonrojo colectivo de las pas-tillas en clase de «farma» cuando decidí utilizar seriay asiduamente el diccionario. Y así fui dándome cuenta,poco a poco, de que había muchos médicos que loutilizaban, y que utilizaban todas aquellas palabraspara escribir y crear. Y me di cuenta de que Baroja yGarate eran médicos (ya me lo habían contado, claro,pero curiosamente no presté gran atención a esacuestión). Pero esa es otra historia... Además, ahorael diccionario es una herramienta que va perdiendoutilidad: hoy en día los médicos ya lo saben todo, yaunque hay algunos que escriben, ciertamente tie-nen más éxito los que se dedican a las nobles artesde la canción, la ventriloquia... Requiescat in pace.
Palabra e Imagen(protein) stalk (region)
Luis PestanaOPS/OMS, Washington, D.C.
Contexto: «The cleavage of a protein by asecretase generally occurs close to theextracellular face of the membrane in astalk region between the membrane-spanning domain and the extracellulardomain.»
[ http://www.bmb.leeds.ac.uk/staff/nmh/project1.html ]
Propuesta de traducción: (regióndel) «tallo» (de la proteína)
http://www.bmb.leeds.ac.uk/staff/nmh/project1.html
Panace@ Vol. 2, No. 2. Junio, 2001 66
Perlas de la traducciónDiccionarios de traducción y traducción de diccionarios
José Antonio Díaz RojoConsejo Superior de Investigaciones Científicas, Valencia (España)
Una cosa es utilizar los diccionarios científicos como instrumentos para traducir textos, y otra traducirun diccionario, es decir, convertirlo en objeto de la propia traducción. Con esta operación se corre elpeligro de trasladar el estado de la lengua original a la lengua terminal, falseando la verdadera fisonomía deesta. Se transferirán a la lengua de destino términos, distinciones semánticas, sinonimias, polisemias ydefiniciones propias de la lengua original.
Como ejemplo, tomemos dos términos médicos del español, semánticamente emparentados: ataque yacceso. El primero designa la aparición brusca de una enfermedad o dolencia sujeta a recidivas o recaídas.Así, se habla de ataque epiléptico, ataque de ansiedad o ataque de nervios, expresión que popularizóaún más, si cabe, el manchego universal Pedro Almodóvar. Es cada vez menos frecuente entre médicos elempleo de ataque cardíaco, que es sustituido por otros más específicos, como isquemia cardíaca oaccidente cardiovascular. El término acceso significa «conjunto de síntomas que cesan y vuelvan aintervalos más o menos regulares». Decimos acceso de tos y acceso de fiebre.
Sin embargo, el diccionario médico Dorland, traducido del inglés, y por influencia de esta lengua, nosindica erróneamente que en español se emplea acceso epiléptico o acceso cerebral, deformando el uso denuestro idioma y dando falsas informaciones al lector sobre los verdaderos empleos de estos términos enespañol. Ojo, pues, con las traducciones de diccionarios.
Reproducido con autorización de El Trujamán del Centro Virtual Cervantes[ http://cvc.cervantes.es/trujaman/ ]
[Texto: Laura Munoa - Ilustración: Carlos Baonza. Reproducido con autorización de Bezoar Ediciones, Madrid]
Aquello fue la puntiya. Tras una vidaimpecable del verbo pecar e imposible delverbo poseer, resulta que había perdido la fe.No es que fuera esfumándose poco a poco, sinoque, para colmo, fue de repronto. Hay, selamentaba, hayhayhay, ¿cómo puede ocurrirmeesto a mí, probo impenitente del verbopenetrar? Si hasta hace un momento aí (¿hahí?)estaba ella, iluminándome, guiándome,ayudándome férrea a enmendar mis llerros...Vuelve a mí, no me dejes solo ante lossenderos que se vifurcan. No ves que estoyperdido, como Jesusito en el templo, y no meayo, allo, hayo... Maldita sea, te nesecito.Dónde estás, DÓNDE ESTÁS... Mi fe, ¡MI FE DERATAS!
M.E. Kiboké
Panace@ Vol. 2, No. 4. Junio, 2001 67
La novela narra el encuentro de dos hombres—que, aparentemente, sólo tienen en común sunacionalidad española— en el aeropuerto estado-unidense de Pittsburgh. Debido al mal tiempo y alconsiguiente retraso de sus vuelos, ambos debenesperar varias horas para embarcar. Uno de ellos(Claudio, el narrador) es profesor de literatura enlos Estados Unidos desde hace añosy se dirige a Buenos Aires para daruna conferencia. El otro, Marcelo, esdirectivo de empresa y aprovecha laocasión para contarle una historia deamor algo fantasmagórica que vivióen la capital argentina.
El autor define esta obra «nocomo un cuento largo, sino como unanovela corta». En cualquier caso,dada su extensión, podríainterpretarse como un gran cuento, yeso la hace más atractiva para losque disfrutamos mucho más del Muñoz Molinacuentista que del novelista. En sus pocas páginas,la novela narra mucho más que una simple con-versación entre dos hombres. Entre ellos hay apa-rentemente un inmenso abismo que, a medida quetranscurren las horas y avanza la narración deMarcelo, parece menguar. Claudio, un profesor
Carlota FainbergXosé CastroMadrid (España)
Muñoz Molina, Antonio.Carlota Fainberg.Madrid: Alfaguara, 1999.Edición en rústica: 21,5 × 13 cm, 174 págs.ISBN: 84–204–4161–9.Precio aproximado: 2100 pesetas (13 euros).
completamente adaptado al modo de vida estado-unidense y a su mundo universitario —algo quequeda plasmado en sus juicios y expresiones, sal-picadas de términos ingleses— escruta y analiza asu interlocutor como si fuera un biólogo en buscade las pequeñas diferencias que distinguen a dossujetos de una misma especie, pero que, a la pos-tre, no son más que indicios de su semejanza.
El profesor ve en su locuaz interlocutor la per-sonificación de un mundo que desdeña en ciertomodo, del que ha huido, pero del que no ha logradoemanciparse del todo. A modo de argamasa entreambos hombres aparece y desaparece CarlotaFainberg, un misterioso y voluptuoso personaje.
Esta novela ofrece varios guiños a traductoresy lingüistas pues Claudio es, en cierto modo, el tra-ductor de su interlocutor, ya que intenta traducir-lo a su cultura anglicada para así comprenderlo me-jor. A veces, incluso, descompone el relato de Marcelocomo si de un análisis sintáctico se tratara. En ella seven y valoran, sutil y naturalmente, algunos aspectos
de la cultura española y de laestadounidense con los ojos de un es-pañol que está a medio camino entreambas.
Antonio Muñoz Molina nació enÚbeda (Jaén, España) en 1956. Esmiembro de la Real Academia Espa-ñola. En 1988 obtuvo el Premio Na-cional de Literatura y el de la Críticapor su novela El invierno en Lisboa.Además, ha publicado novelas, cuen-tos y recopilaciones de artículos, comoBeatus Ille (1986), Las otras vidas
(1988), Beltenebros (1989), que Pilar Miró con-virtió en película; El jinete polaco (1991), con elque obtuvo el Premio Planeta y el Premio Nacio-nal de Literatura (1992); Nada del otro mundo(1993), El dueño del secreto (1994), Las aparien-cias (1995), Ardor guerrero (1995), Plenilunio(1997) y Pura alegría (1998).
Panace@ Vol. 2, No. 4. Junio, 2001 68
Manual de estilo de lalengua españolaKaren ShashokTraductora y asesora editorial, Granada(España)
Martínez de Sousa, José.Manual de estilo de la lengua española. Gijón:Ediciones Trea, 2000.ISBN 84-95178-61-3; 640 págs. 6500 ptas. (39 euros).
Reseñas bibliográficas
A lo largo de los últimos 10 años han aparecidomuchos libros que pretenden ser manuales de es-tilo para el uso del español contemporáneo, peroninguno trata tantos temas con el rigor y la profun-didad que caracterizan al MELE de Martínez deSousa. El idioma que tiene, en la actualidad, el se-gundo mayor número de hablantes del mundo –yel único idioma europeo cuyo número de usuariosestá en aumento– tiene, por fin, su propia y mere-cida versión del Chicago Manual of Style.
A lo largo de sus muchos años de intensa acti-vidad en el campo de la revisión de textos y laedición (tanto sobre papel como electrónica), elautor ha trabajado como tipógrafo, corrector depruebas, corrector de estilo, encargado de edición,lexicógrafo, filólogo, ortógrafo, gramático, y con-sultor para varias editoriales especializadas. Por lotanto, sus conocimientos sobre prácticamente to-das las fases de la transferencia del conocimiento através de la palabra están basados en su experien-cia profesional. Además, el autor se encarga deldiseño tipográfico de todas sus obras, y en conse-cuencia este Manual tiene el doble mérito de servircomo ejemplo del buen hacer tanto por su conte-nido como por el aspecto de sus páginas.
En la Introducción, Martínez de Sousa nos ofre-ce una visión global del uso de las normas interna-cionales –ISO– y nacionales –UNE en España–del estilo, y de la edición. Este capítulo termina
con una bibliografía especializada que recoge otrosmanuales de estilo y obras sobre la edición. Laprimera de las dos partes principales del MELE,titulada «El trabajo intelectual», trata el trabajo docu-mental y la citación, la escritura, la ortotipografía yla bibliología (es decir, los distintos tipos de edito-riales, los comités editoriales y los comités de ex-pertos, los trabajos de edición, el tratamiento delos originales, la diacrisis tipográfica, la organiza-ción de las monografías, y el trabajo de produc-ción, impresión y encuadernación).
La segunda parte, titulada «Diccionario de ma-terias», consta de un listado por orden alfabéticode muchos términos y frases relativos a la revisióneditorial y la edición en sí. Los criterios de inclu-sión de las entradas han sido amplios y flexibles,así que esta parte incluye no solo los términos designificado técnico, sino también muchas de laspalabras o frases que pueden dar lugar a confu-sión o error, y que el buen corrector de estilo debevigilar con especial atención. Por ejemplo, si con-sultamos las seis primeras entradas para la letra i,encontraremos ictiónimos, impresos, indios,indonesio, industria y comercio, e informática.Sin embargo, esta segunda parte no se limita adefinir las entradas escuetamente, a modo de glo-sario. Al contrario, muchas de las relativas a la la-bor editorial ocupan varias páginas, y se acompa-ñan de cuadros o tablas que facilitan la organiza-ción de una enorme cantidad de información. Cie-rra esta segunda parte una bibliografía general.
Por su riqueza en contenidos, es imposible de-cir si el usuario que desea cuidar al máximo el usodel español se entusiasmará más con la primeraparte, una clase magistral sobre el buen hacer edi-torial, o con la segunda, de consulta más rápidapara resolver cuestiones puntuales sobre un sinfínde detalles que también merecen nuestra atencióny esmero.
El texto está aderezado con no menos de 73cuadros y tablas. Una muestra de los títulos deestos elementos nos da una idea de la enorme can-tidad de temas que trata este manual: Abreviatu-
Panace@ Vol. 2, No. 4. Junio, 2001 69
ras utilizadas en la bibliografía española, Clasesde letras tipográficas, Voces biacentuales admi-tidas por la Academia, Palabras de acentuacióndudosa, Símbolos de los principales aeropuertos,Antropónimos españoles, Signos del alfabetocirílico, del griego, y del hebreo, Símbolos de in-formática, Condecoraciones españolas, Deriva-dos de los nombres de equipos de fútbol españo-les, Formatos clásicos de la fecha, Divisiones dela clasificación biológica, Locuciones latinas,Abreviaciones empleadas en obras musicales, yCombinaciones posibles de los prefijos y unida-des de los sistemas de medida.
Aunque el manual no trata en profundidad mu-chas cuestiones de la edición científica, técnica ymédica que deberían regir la labor de los editorescientíficos hispanohablantes, sí se detiene en algu-nas polémicas importantes, como la lexicalización(o no) de los nombres epónimos de las unidadesdel Sistema Internacional, y la formación del pluralde dichas unidades. Otro problema que Martínezde Sousa trata con rigor –y que interesa sobre todoa los correctores de estilo y editores– es la conta-minación del español impreso por el inglés. Señalaque estamos asistiendo a una proliferación de erro-res en el uso de las mayúsculas, las comillas, losdistintos tipos de corchetes, los distintos guiones, elcuadratín y el medio cuadratín, el acento, el apóstro-fo, y el símbolo de prima. Parece ser uno de losefectos secundarios del empleo cada vez más ex-tendido de programas de tratamiento de texto y decompaginación diseñados por anglohablantes. Enel capítulo que trata la ortotipografía, el autor explicacon gran claridad los anglicismos ortográficos ytipográficos, aclara las diferencias entre las nor-mas de uno y otro idioma, y señala los errores quedeben evitarse en español.
A pesar de la gran cantidad de informaciónque el MELE contiene, es bastante fácil encontrarlo que uno busca gracias al Índice –muy claro ydetallado–, la Lista de cuadros, y el breve capítulo
que explica el manejo de la obra, elementos queforman, con la Presentación (a cargo del ProfesorEmilio Delgado López-Cózar, de la Facultad deBiblioteconomía y Documentación de la Universi-dad de Granada) y el Prólogo del propio autor, lospreliminares de la obra. Las remisiones en el textoestán señaladas claramente, y el uso de la diacrisisy los distintos niveles de los subtítulos ayudan aorganizar el material de la manera más lógica po-sible. Las normas que el autor nos proporcionaestán ejemplificadas, un rasgo que realza el valordidáctico y la utilidad práctica del manual.
Para los correctores de estilo y los responsablesde la producción editorial, el MELE es una obraimprescindible. Sin embargo, los que desean encon-trar la solución definitiva a todas y cada una de susdudas deben resignarse al hecho de que, sobre unnúmero sorprendente de cuestiones, falta aún unadecisión lo suficientemente bien razonada y justi-ficada como para ser aceptada por la mayoría de lasautoridades en la materia. Para aquellos casos don-de existe una postura más o menos consensuada,Martínez de Sousa explica cuál de las opciones esla mejor. Para otros casos, el autor, siempre cons-ciente de las limitaciones de las posturas dogmáti-cas, desgrana las opciones y explica las ventajas ydesventajas de las diferentes soluciones propues-tas por una u otra autoridad. Es el usuario del MELEquien, tras sopesar las opciones, debe tomar suspropias decisiones y aplicarlas a sus libros, revis-tas, artículos y otros documentos escritos.
[Nota: Esta recensión está basada, en gran parte, enotra anteriormente publicada en inglés en: Shashok K.Manual de estilo de la lengua española. Intl Microbiol2000; 3: 262-263 (Book reviews)]
Conflicto de interés: La autora de esta recensión es amigapersonal de José Martínez de Sousa, y tuvo el privilegio yel honor de poder ofrecer al autor del Manual algunasconsideraciones sobre la primera parte de la obra cuandose encontraba en su fase final de revisión.
Panace@ Vol. 2, No. 4. Junio, 2001 70
Emilio Lorenzo, miembro de la RAE, ex profe-sor de lengua española en EE. UU. y especialistaen los anglicismos en nuestra lengua, recoge eneste libro una serie de trabajos escritos durante losúltimos quince años, casi todos publicados en re-vistas de lingüística o en el diario español ABC. Enla obra se abordan temas diversos relacionadoscon la situación actual del español, sus tendenciasy sus problemas, enfocados desde una visión opti-mista de la lengua. Analiza el autor diversos usos,palabras y construcciones actuales del español ge-neral y local de algunas zonas (como el español deMéxico), no tanto desde el punto de vista normati-vo como descriptivo; además aborda otras cuestio-nes, como los hispanismos en lenguas extranjeras,con el objetivo de demostrar que el flujo de présta-mos es multidireccional, y que no solo el españolsufre la invasión de extranjerismos, sino tambiénlas demás lenguas reciben la influencia española.A este respecto, conviene tener presente, no obs-tante, que la mutua influencia lingüística no siem-pre es simétrica, pues algunas lenguas reciben másque aportan, y esa asimetría es causa de actitudesdiferentes sobre los extranjerismos en cada len-gua. Dada la variedad de temas y aspectos estu-diados por Lorenzo, esta reseña se centrará encomentar un tema capital abordado en el libro: losconceptos de corrección e incorrección. La obraes una muestra del relativismo del concepto denorma lingüística y de la dificultad de determinar
La norma lingüísticacomo convención socialJosé Antonio Díaz RojoConsejo Superior de InvestigacionesCientíficas, Valencia (España)
la corrección de los usos lingüísticos y de trazar unanítida frontera entre lo aceptable y lo no aceptable.
El volumen comienza con una declaraciónantipurista al referirse a las voces alarmistas so-bre la supuesta degradación de la lengua: «Cons-cientes de su responsabilidad como guardianesde la lengua que velan por el mejor uso, esplen-dor y pureza del heredado instrumento de comu-nicación, estos guardianes lamentan la degrada-ción del idioma y predicen, muy seguros, conse-cuencias catastróficas e irreversibles para sususuarios» (p. 9). El autor confiesa que no hayrazón para tanta alarma, pues los presuntos usoscorruptos no son sino «innovaciones y reajustesque impone el libre desarrollo del lenguaje vivoen cada circunstancia histórica» (p. 10). Decla-ra Lorenzo que es consciente de que su actitudes rechazada por los «partidarios de las decisio-nes tajantes –correcto/incorrecto–, pero [sus]largos años de docencia [...] [le] han enseñadoque una lengua viva está cambiando siempre yque la llamada corrección es un valor tan ca-prichoso como las modas de los hablantes, quefavorecen o descartan usos según los vientos»(p. 12). Más adelante, el autor interpreta los su-puestos peligros para nuestra lengua reconocien-do que «no son imaginarios, pero sí ajenos a lanaturaleza y potencialidades del sistema, nosiempre bien aprovechadas» (p. 18).
Sin embargo, junto a estos principios antipu-ristas, irónicamente el autor parece lamentarsede que la autoridad lingüística actualmente hayapasado de los escritores de prestigio a los «hé-roes del balón, del ruedo, de la raqueta, del puñe-tazo o del desfalco» (p. 10). Además, y en con-tradicción con la tesis anterior, elogia la políticalingüística de carácter intervencionista, puristay dirigista propia de la lengua francesa para ha-cer frente al influjo del inglés (p. 24). Hoy estapolítica está parcialmente abandonada por el go-bierno francés, aunque sigue aplicándose enQuebec (Canadá) en un contexto político de bi-lingüismo muy diferente al de Francia, con elobjetivo de fomentar su uso frente al inglés, len-
Emilio Lorenzo.El español en la encrucijada.Madrid, Espasa, 1999.ISBN 84-239-7469-3; 366 págs. 1375 ptas.(8,26 euros).
Panace@ Vol. 2, No. 4. Junio, 2001 71
gua que hasta ahora era hegemónica en el terri-torio quebequés.
Esta dualidad purismo-antipurismo en el pen-samiento de Emilio Lorenzo recoge la tensiónnorma-uso, y muestra que la norma lingüísticaes una convención social que dicta el uso correc-to e incorrecto de la lengua, elaborada con crite-rios lingüísticos (adecuación de la denominaciónal concepto; conformidad fonética, semántica ymorfológica al sistema; adecuación etimológica;eufonía; brevedad o carácter sintético) y extra-lingüísticos (frecuencia de uso, necesidad deno-minativa, moda, situación social, prestigio, via-bilidad o posibilidad de implantación). Diacróni-camente, un uso incorrecto puede adquirir el ca-rácter de correcto en función de nuevos criteriosde aceptabilidad gramatical, que son siempre cam-biantes. Los cambios históricos en la estructurade la lengua y en las actitudes sociales hacia losusos lingüísticos pueden oscurecer el origen in-correcto de una determinada palabra o construc-ción, y llegar a ser tenidos por correctos, dadala opacidad de la incorrección. De este modo,la pérdida de la conciencia, por parte de los máspuristas, del carácter de incorrección que aque-ja a un giro sintáctico o una palabra, es un fac-tor que contribuye a que se tomen por correc-tos usos que, desde el purismo estricto, se consi-derarían como incorrectos. Así, muchos galicis-mos censurados en siglos pasados, como gara-je, están plenamente integrados en el españolactual, y ningún purista moderno osaría recha-zar su uso. Palabras aclimatadas a nuestra len-gua como control, tráfico, meticuloso, gira,autobús, planificar, detective o explotar fue-ron en otro tiempo objeto de la censura purista.
El carácter dinámico de toda lengua viva (dia-cronía) impide que, en ocasiones, en cortes está-ticos de la misma (sincronía) podamos emitir contotal seguridad un juicio de aceptabilidad sobre unneologismo léxico, un préstamo reciente o una nue-va construcción sintáctica. Es difícil determinar siuna innovación que se ha alejado originariamentede la norma es un cambio en vías de consolidación
–incluso ya consolidado–, y, por tanto, tolerable oaceptable, o bien es una incorrección censurable.Existen usos de palabras, por ejemplo, que, si des-de un punto de vista normativo, se consideran im-propiedades léxicas, desde el punto de vista des-criptivo son cambios semánticos. Así, podemos se-ñalar lívido, que ha pasado de significar ‘morado’a ‘pálido’; agresivo, que al sentido de ‘violento’ha añadido el significado de ‘emprendedor, dinámi-co’; o comentar, que, junto a ‘opinar, juzgar unaobra literaria o artística’, ha adquirido la acepciónde ‘comunicar, decir’. Casos de metonimias consis-tentes en el uso del nombre de la ciencia por suobjeto de estudio, como anatomía ‘cuerpo’ o geo-grafía ‘territorio’ son también cambios semánticoscuya valoración normativa entraña dificultades.
Estos empleos «impropios» lo son porque exis-ten manuales de estilo que así lo señalan, pero otroscambios similares no lo son simplemente porquese ha perdido la conciencia del cambio, tras unaconsolidación plena del desplazamiento semántico:la palabra ambulancia denotaba un ‘hospital am-bulante militar situado junto al campamento de gue-rra’, cliente significaba ‘el que está bajo la tutelade una persona’, virus poseía el sentido de ‘veneno’,sórdido era sinónimo de ‘recio’ y éxito era ‘el resul-tado (bueno o malo) de una cosa’. Los casos análo-gos de agresivo o académico –que, además designificar ‘relativo a las academias de enseñanza ocientíficas’, se emplea ahora con el sentido de ‘uni-versitario’, ‘científico’, ‘escolar’ (p. ej., trayectoriaacadémica de una persona, vida académica,curso académico)–, por citar solo dos ejemplos,siguen siendo rechazados por normativistas. Esprobable que el uso de estas palabras con los nuevossignificados se consolide y adquiera plena integra-ción en la lengua. Ante esto, cabe preguntarse sies lícito frenar usos lingüísticos con posibilidadesde consolidación e implantación en la lengua.
Emilio Lorenzo considera, como hemos seña-lado, que la corrección es un «valor caprichoso».Esta afirmación exige una matización. La normaque dicta el uso correcto de una lengua no es ca-prichosa, sino, como hemos apuntado, conven-
Panace@ Vol. 2, No. 4. Junio, 2001 72
cional. Caprichoso y convencional son conceptosdiferentes, casi opuestos. Lo caprichoso es lo ele-gido arbitrariamente y sin arreglo a un criterio. Loconvencional es lo fijado según unos principios, yaceptado por consenso por dos o más personas.La norma es convencional, puesto que su fijaciónsiempre está determinada por la prevalencia dealgún tipo de criterio, sea la etimología, la frecuen-cia de uso, la preferencia social (que otros llamanmoda o esnobismo, si este criterio se tomadespectivamente) o cualquier otro principio, y nopor el puro capricho del hablante. Los criterios pue-den ser discutibles y no siempre aceptados por to-dos los hablantes, gramáticos o escritores. El em-pleo de uno u otro criterio puede dar origen a lavariación geográfica, social o profesional de la nor-ma, así como a su alternancia y vacilación.
Emilio Lorenzo plantea también el problema dela inhibición o el intervencionismo en la normaliza-ción de la lengua (p. 69-75). Existen dos posturasen torno a la cuestión: la normalización espontá-nea (in vivo) y la normalización planificada (invitro). La primera es una forma de autorregulaciónlingüística en la que los propios hablantes son quie-nes, por medio de normas implícitas basadas en elprestigio de determinados hablantes (escritores,gramáticos u otros), fijan el uso correcto de la len-gua. En la planificación se lleva a cabo una inter-vención «desde fuera» y por alguna autoridadinstitucional (academias, organismos de normali-zación, comités profesionales o científicos, socie-dades, empresas, etc.) para fijar los usos correc-tos, por medio de normas explícitas en forma de
documentos normativos. Ambos tipos de normali-zación no son excluyentes, y, aunque haya lenguasen que predomine uno u otro tipo de norma, pue-den coexistir en un mismo idioma. El inglés es unalengua en que predomina la norma implícita basa-da en el prestigio de los escritores o determinadosmedios de comunicación. El español combina am-bos tipos de normalización, pues la RAE fija losusos correctos, con un variable grado de acepta-ción social, pero la influencia real de la prensa y latelevisión –más que los famosos del deporte y elespectáculo, como sugiere Lorenzo– condicionalos empleos que acaban siendo correctos e inco-rrectos.
Lorenzo declara que no es partidario de ningu-no de los dos modelos de normalización lingüística,pero posteriormente confiesa que es favorable a«una política lingüística homogénea [...] para evi-tar la disgregación léxica del español» (p. 72) antelos neologismos. Considera que ya es «hora deque las autoridades de cada Estado cobren con-ciencia del problema y busquen, ya que no la deci-sión, sí el asesoramiento de todas las gentes sen-satas [...]» (p. 72). Parece que es más partidariode una cierta política lingüística, que implica plani-ficación e intervención, al menos para preservar launidad de la lengua. Al igual que en la bipolaridadpurismo-antipurismo, en esta postura algo ambi-gua sobre intervención-inhibición es también pal-pable la tensión entre normativismo y regulaciónespontánea de la lengua, esto es, entre norma yuso, que siempre está en la base de toda la activi-dad lingüística.
PolisemiaManuel Talens
Había sido una jornada fatigosa, con docenas de pacientes ingresados, algunos muy graves. La Feriade Abril en Sevilla es un tiempo bastante bullanguero, proclive a excesos que se pagan caro.
La enfermera echó un vistazo a la hoja preliminar de diagnósticos que el administrativo escribe siemprea la entrada del hospital para facilitar la fluidez de las consultas. Los enfermos más urgentes tienenprioridad. Se fijó en el tercero de la lista: “Cuerpo extraño ¿metálico? en la córnea del ojo izquierdo”.Recordó lo mal que lo pasó una vez cuando en la playa de Maspalomas le entró un granito de arena. Estabacansada. Se dirigió a la puerta de la sala de espera:
-Que pase el del cuerpo extraño.La respuesta del jorobado fue fulminante:-Me cago en tu puta madre, niña.
Panace@ Vol. 2, No. 4. Junio, 2001 73
El panorama de los diccionarios médicos bilin-gües inglés-español, sin ser exuberante y con to-das las limitaciones de contenido que se quieran,ofrece por lo menos al traductor especializado ellujo de tener dónde escoger. Porque la produccióneditorial para otras parejas lingüísticas (francés-español, alemán-español, italiano-español, ruso-español, etc.) ofrece un aspecto desolador en lasegunda mitad del siglo XX, que podríamos califi-car, sin temor a exagerar, de auténtico páramo lexi-cográfico.
No todos los días, desde luego, se nos presentala oportunidad de poder reseñar un diccionariomédico alemán-español, que trataré de describirbrevemente en los principales aspectos que defi-nen la bondad y la utilidad de un diccionario bilin-güe especializado.
1. Oportunidad de la obra
El panorama lexicográfico para la pareja ale-mán-español, acabo de decirlo, ofrece en el terre-no de la medicina un aspecto desolador, en absolu-to comparable a la importancia del papel centraldesempeñado por los países germánicos en lamedicina del siglo XX. Hasta donde yo sé, no dis-poníamos más que del Diccionario alemán-es-pañol de terminología de ciencias médicas,
Diccionario médicoalemán-españolFernando A. NavarroServicio de Traducción, Laboratorios Roche,Basilea (Suiza)
Tamayo Delgado, Juan.Medizinisches Wörterbuch Deutsch-Spanisch.Diccionario médico alemán-español.Essen: DZS, sin fecha (¿principios del 2000?).ISBN: 3-00-004574-7; 513 págs.; aprox. 25 000entradas.
químicas, etc. (1930) de José W. Nake, el Dic-cionario alemán-español de medicina (1959-1960) de Francisco Ruiz Torres, y para de contar.
Desde 1960 nadie había vuelto a publicar undiccionario médico general alemán-español; sehabía publicado, sí, algún que otro diccionario deespecialidad, como el Wörterbuch der Zahn-medizin Spanisch-Deutsch, Deutsch-Spanisch(1991) de Ana V. Franscini-Paiva, o glosarios sinánimo de exhaustividad, como el incluido a modode apéndice en el Diccionario médico Roche(1993; traducción al español de la segunda edicióndel Roche Lexikon Medizin).
Cuarenta años transcurridos desde la publica-ción del último diccionario médico alemán-españolhablan por sí solos de la utilidad que para el tra-ductor podría tener un diccionario moderno. Demodo que, antes incluso de abrirlo y analizar sucontenido, este nuevo diccionario de Tamayo Del-gado puede ya apuntarse un tanto de salida.
2. Número de entradas
En el prólogo, el autor habla de «unos 20 000términos», pero mi recuento personal aproximadome da una cifra algo mayor, que podría superarincluso las 25 000 entradas. Con todo, este datoes, desde el punto de vista meramente cuantitativo,a todas luces insuficiente. No sólo es que contengabastante menos de la mitad de las entradas inclui-das en el último diccionario alemán-español publi-cado (el de Ruiz Torres, que se aproximaba a las70 000 voces); se trata, sobre todo, de que con esenúmero tan reducido de entradas la obra no puedeofrecer al traductor, por fuerza, más que un paupé-rrimo reflejo del alemán médico actual. Si tenemosen cuenta que el Dorland’s medical dictionarycontiene unas 120 000 entradas y el alemán es,por su peculiar sistema de lexicalización, un idio-ma incomparablemente más rico que el inglés ennúmero de palabras, podemos fácilmente imagi-nar que el traductor no hallará en el diccionario deTamayo Delgado la mayor parte de los términosalemanes que encuentre en los textos médicos.
Panace@ Vol. 2, No. 4. Junio, 2001 74
Se trata, por supuesto, de una opinión teórica,pero fácilmente confirmable en la práctica. Bastacon abrir al azar el diccionario y extraer dos térmi-nos a modo de prueba.
Si tomo Arznei (fármaco o medicamento), enel diccionario de Tamayo Delgado encontraré paraesta familia léxica las voces Arzneibuch (farma-copea), Arzneimittel (medicamento), Arzneimittel-abhängigkeit (farmacodependencia), Arznei-mittelallergie (alergia medicamentosa), Arznei-mitteldermatitis (dermatitis medicamentosa),Arzneimittelexanthem (exantema medicamento-so), Arzneimittelikterus ( ictericia medicamentosa),Arzneimittelmissbrauch (abuso de medicamen-tos) y Arzneimittelsucht (farmacodependencia),lo cual en principio puede parecer que no está nadamal. Lo malo es que no hallaremos en él Arznei-abgabe (dispensación de un medicamento),Arznei-Allgemeinname (denominación común in-ternacional), Arzneiaufnahme (toma o absorciónde un medicamento, según el contexto), Arznei-ausscheidungslehre (farmacocinética), Arznei-behandlung (farmacoterapia), Arzneidosenlehre(posología), Arzneierbeigenschaftenerforschung(farmacogenética), Arzneifläschen (ampolla),Arzneigabe (dosis), Arzneiglas (frasco de un me-dicamento), Arzneikapsel (cápsula), Arzneikraut(hierba o planta medicinal), Arzneikunde o Arznei-lehre (farmacología o farmacia, según el contex-to), Arzneimitteläquivalenz (farmacoequivalen-cia), Arzneimittelgesetz (ley alemana del medica-mento), Arzneimittelnebenwirkung (efecto secun-dario, reacción adversa), Arzneirakete (suposito-rio), Arzneischrank (botiquín), Arzneistoff (sus-tancia farmacéutica), Arzneitee (tisana, infusiónmedicinal), Arzneiträger (excipiente, vehículo),Arzneitrank (pócima o tisana, según el contexto),Arzneiverordnung o Arzneiverschreibung (re-ceta), Arzneiverteilungslehre (farmacocinética),Arzneiwarenkunde (farmacognosia), Arznei-wirkstoff (principio activo), Arzneiwirkungslehre(farmacodinámica) y tantos otros.
Y algo parecido sucede con el segundo ejemplo,cuando el azar me dirige a la palabra Eiter (pus).
El diccionario de Tamayo Delgado recoge para estafamilia léxica Eiteransammlung (colección puru-lenta), Eiterausschlag (piodermia), Eiterbeule(absceso), Eiterbläschen (pústula), Eitererreger(microorganismo piógeno), Eiterflechte o Eitergrind(impétigo), Eiterherd (foco purulento) y Eiterung(supuración); pero no encontraremos Eiterleitungs-rohr (tubo de drenaje), Eiteransammlung imBrustkorb (piotórax), eiterähnlich o eiterartig(pioide, purulento), Eiterauge (hipopión), Eiter-ausfluss (secreción purulenta, piorrea, supuración),Eiteraushustung (vómica), Eiterbakterien (bac-terias piógenas), Eiterbauch (ascitis purulenta),Eiterbecken (palangana reniforme para recogerel pus), eiterbefördernd o eiterbildend (piógeno,supurativo), Eiterbrechen (piemesis), Eiterbruch(empiocele), Eiterbrust o Eitererguss (empiema),Eitererreger im Blut (piemia), eiterflechtenartig(impetiginoso), Eitergang (fístula), Eitergasbrust(pioneumotórax), Eitergelenk (absceso articular),Eiterharn o Eiterharnen (piuria), Eiterjauche (sa-nies, icor), Eiterkettenkokkus (estreptococo pió-geno), Eitermuskeln (piomiositis, miositis purulen-ta), eitern (supurar), Eiternabel (supuración umbi-lical), Eiterniere (pionefritis), Eiterohr (otopiorrea,otitis supurativa), Eiterprozess (proceso supurati-vo), Eiterpustel (pústula), Eitersamen (piosper-mia), Eitersenkung (infiltración purulenta), Eiter-traubenkokken (estafilococos piógenos), Eiter-ungsmittel (supurativo), Eiterverbreitung (disemi-nación del pus o metástasis purulenta, según el con-texto), Eitervergiftung (piemia), Eiterverkäsung(caseificación del pus), Eiterverschlucken (piofa-gia), Eiterwasser (sanies, icor) y muchos más.
3. Selección de las entradas
Como bien sabe cualquier traductor, el númeroabsoluto de entradas no es lo más importante deun diccionario especializado. La utilidad de un dic-cionario puede aumentar mucho si las entradas,aun siendo pocas en número, se seleccionan deforma apropiada.
El autor de este diccionario, con 35 años deexperiencia como traductor en Caritas para ayu-
Panace@ Vol. 2, No. 4. Junio, 2001 75
dar a los emigrantes españoles en Alemania, hacaído –es mi impresión–, en uno de los errorestípicos de quienes llegan al mundo de la traduccióndesde fuera de la medicina: considerar que los tér-minos más difíciles para un traductor son los tecni-cismos grecolatinos propios del lenguaje médico,cuando lo cierto es que éstos son en su mayorparte internacionales, y muchos más problemasplantean al traductor los términos coloquiales o losque adoptan un sentido especial en la cultura ger-mánica. Así, encontramos en este diccionario queArteria axilaris significa ‘arteria axilar’, pero es-tán ausentes sus sinónimos Achselarterie,Achselpulsader y Achselschlagader; igual pasacon Osteopathie (osteopatía), incluida en el dic-cionario, pero no sus sinónimos Knochener-krankung, Knochenkrankheit y Knochenleiden,que se usan más en los textos médicos alemanes;tampoco hay problemas para encontrar quePankreatitis significa ‘pancreatitis’, pero no vie-ne recogido su sinónimo Bauchspeicheldrüsen-entzündung ; o encontramos que Tenesmusvesicae significa ‘tenesmo vesical’, pero no reco-ge sus sinónimos Blasendrang, Blasenentle-erungsdrang y Blasentenesmus.
En cuanto a la distribución de las entradas se-gún las distintas disciplinas médicas, no he efec-tuado un recuento sistemático, pero salta a la vistaque predominan los términos habituales en los in-formes médicos (especialmente informes de altahospitalaria): nombres de enfermedades, síntomas,datos de la exploración física, síndromes clínicos,pruebas diagnósticas habituales, medicina interna(y sus especialidades), anatomía general y cirugía.Mucho peor representadas están las disciplinas bá-sicas o auxiliares: histología, biología molecular, ge-nética, bioestadística, farmacia, química, psicolo-gía, anatomía patológica, fisiología, etc. Resulta lla-mativo, por ejemplo, que el diccionario registreBuck-Faszie (aponeurosis de Buck), Bülau-Drainage (drenaje de Bülau), Lian-Zeichen (signode Lian) o Mohrenheim-Grube (fosa de Mohren-heim), pero en cambio no incluya términos básicospara un diccionario médico como Aminoglykosid(aminoglucósido), Digoxin (digoxina), Doppel-
helix (doble hélice), Genbank (genoteca) oZytokine (citocinas).
Conviene destacar que, en relación con la se-lección de las entradas, este diccionario tiene unacaracterística encomiable. A diferencia de la ma-yoría de los diccionarios médicos bilingües, que enEspaña se elaboran tradicionalmente por traduc-ción de obras extranjeras o mediante vaciado sis-temático de diccionarios ya existentes, TamayoDelgado ha preparado el suyo –estoy seguro, por-que eso se nota– a partir básicamente de textosmédicos alemanes originales. Este proceder tieneel inconveniente, como acabamos de ver, de queel autor puede dejarse en el tintero buen númerode vocablos esenciales, pero al menos tiene la ven-taja innegable de que los 25 000 vocablos recogi-dos son prácticamente todos de uso habitual en elalemán actual.
4. Estructura de las entradas
Tras el término alemán (a veces seguido deuno o más sinónimos), se ofrece el equivalente enespañol (a veces también con uno o más sinóni-mos) y, en la mayoría de los casos, una definicióndel concepto.
Estas definiciones pueden ser en ocasiones, quéduda cabe, de utilidad para el traductor. A la horade traducir una expresión alemana como Schmidt-Zeichen, por ejemplo, resulta muy de agradecerque el diccionario no se limite a dar el equivalente«signo de Schmidt», sino que añada a continua-ción que se trata de una ‘contracción unilateral delmúsculo recto abdominal al inspirar profundamen-te, en caso de pleuritis’.
En la mayor parte de los casos, sin embargo, laincorporación de una explicación es de nula utili-dad para el traductor especializado, y únicamentesirve para ocupar espacio y complicar innecesa-riamente el diccionario. Estoy pensando, por ejem-plo, en entradas como Femur (‘fémur; hueso lar-go del muslo que se articula con el coxal y la ti-bia’), Kardiopathie (‘cardiopatía; afección car-
Panace@ Vol. 2, No. 4. Junio, 2001 76
díaca; término general para las enfermedades delcorazón’), Hormone (‘hormonas; sustancia quí-mica producida por un órgano o células de éste yque tiene un efecto regulador específico sobre laactividad de ciertos órganos’) o Virginität (‘virgi-nidad; condición o estado de virgen; mujer que noha tenido relaciones sexuales’).
5. Equivalentes españoles
El de Tamayo Delgado no se libra de ningunode los errores característicos y casi inevitables delos diccionarios médicos bilingües: erratas (organo-terapie en lugar de organoterapia; braqimeno-rrea en lugar de braquimenorrea; epicódilo enlugar de epicóndilo; Arzneimittelabhägigkeit enlugar de Arzneimittelabhängigkeit; Bordeline enlugar de Borderline; bronquial o brochial en lu-gar de bronchial), errores de alfabetización (Cho-rionkarzinom después de Chorionzottenbiopsie;Chromosomenkomplex después de Chromo-somenkonjugation; circumanalis después deCircumcisio; Enterothorax después de Entero-tomie; Erbinformation después de Erbium), erro-res por confusión (cistotomía en lugar de cistec-tomía para traducir Blasenresektion), equivalen-tes insólitos en español (espasmo visual en lugarde crisis oculógira para traducir Blickkrampf;tonómetro en lugar de esfigmomanómetro paratraducir Blutdruckmesser; vientre de madera enlugar de vientre en tabla para traducir brettharterBauch; linfa intestinal en lugar de quilo paratraducir Darmlymphe; fiebre glandular en lugarde mononucleosis infecciosa para traducirDrüsenfieber), germanismos (ántrax en lugar decarbunco para traducir Anthrax, sodomía en lu-gar de zoofilia para traducir Sodomie, hipertoníaen lugar de hipertensión para traducir Hyper-tonie) y conceptos anticuados (virus lentos enlugar de priones como agentes causales de la ence-falopatía espongiforme humana). Pueden encon-trarse en él, repito, todos los errores característi-cos, pero probablemente no en mayor número queen otros diccionarios médicos bilingües. En conjuntopuede considerarse que los equivalentes españo-les ofrecidos son correctos en la mayor parte de
los casos y se adecuan sin problemas al registroculto del lenguaje médico escrito.
Quizás el mayor inconveniente del diccionarioen este aspecto sea la frecuencia con la que, comohe comentado de pasada en el apartado anterior, elautor nos da varios sinónimos en español —de loscuales, uno suele ser un calco del alemán—, sinindicar al lector cuál de ellos es más adecuado para untexto médico. Si buscamos Heuschnupfen, porejemplo, el diccionario nos da dos posibilidades enespañol: ‘catarro del heno’ y ‘fiebre del heno’; e igualsucede con Blutbild (‘hemograma’ y ‘cuadro he-mático’), Wortfindungsstörung (‘trastorno delhallazgo de las palabras’ y ‘anomia’) o Dentalgie(‘odontalgia’ y ‘dolor dentario’; ¡pero no ‘dolor demuelas’, que es la forma más frecuente!). En oca-siones se ofrecen incluso tres posibilidades simul-táneas sin ningún tipo de explicación que facilite laelección del término idóneo, como en el caso deHypertonie (‘hipertonía’, ‘hipertensión’ e ‘hipertono’)o Keuchhusten (‘tos ferina’, ‘pertussis’ y ‘tos con-vulsiva’), cuando está claro que en el primer caso lasegunda opción —hipertensión— es incompara-blemente la más usada en español, mientras queen el segundo caso el uso prima sin duda a la pri-mera de las tres opciones ofrecidas —tos ferina.
Valoración global
Resumiendo todo lo antedicho, la obra deTamayo Delgado puede suponer, sin duda, una granayuda para el traductor poco familiarizado con ellenguaje médico que se enfrenta de modo ocasio-nal a textos médicos en alemán. Para el traductormédico profesional, en cambio, el diccionario dejamucho que desear y resulta francamente insufi-ciente en todos los aspectos; su utilidad para eltraductor especializado es incluso bastante menorque la de obras más antiguas, como el Dicciona-rio médico Roche, que ni siquiera estaba pensa-do como diccionario médico bilingüe. Deficienciaséstas que derivan no tanto del trabajo realizadopor el autor como del planteamiento inicial de laobra, que indudablemente no está dirigida al tra-ductor especializado.
Panace@ Vol. 2, No. 4. Junio, 2001 77
George Orwell es probablemente uno de losescritores más famosos del siglo XX. Sus obrasfueron traducidas a multitud de idiomas y de lamayor parte de sus libros existen versiones espa-ñolas. Sus ediciones en castellano por lo gene-ral son fáciles de encontrar. La mayoría de suslectores en español conocerá a Orwell segura-mente como novelista, ya sea por Rebelión enla granja o por 1984, sus novelas más famo-sas. De Rebelión en la granja —Animal Farmes el título original en inglés— procede esa fra-se que ha hecho célebre la ironía orwelliana:«Todos los animales son iguales, pero unos ani-males son más iguales que otros». Pero en elmundo de habla hispana probablemente seránmuchos menos quienes conozcan otras facetasde Eric Arthur Blair, que era el verdadero nom-bre de quien firmaba George Orwell. Y eso apesar de que su Homenaje a Cataluña es unade las crónicas más importantes de la guerracivil española, que Subir a por aire es una no-vela deliciosa que hace desternillarse de la risay que El camino a Wigan Pier constituye pro-bablemente uno de los mejores alegatos a favordel socialismo escritos en el siglo XX.
Aparte de sus novelas famosas y de obrascomo La hija del reverendo o ¡Venciste,Rosemary! —que si no alcanzan la misma cali-dad como novelística siempre logran mantenerel ritmo narrativo y comunicar un poderosomensaje moral—, Orwell escribió cientos deartículos periodísticos y de crítica literaria, mu-chos de los cuales han sido traducidos al caste-llano. Mi guerra civil española y Diario deguerra son recopilaciones de reflexiones y co-mentarios sobre la guerra civil española —en laque Orwell estuvo a punto de perder la vida—y sobre los primeros años de la segunda guerra
El plumeroJosé A. Tapia GranadosNueva York (EE. UU.)
mundial. Una buena taza de té es una colec-ción de cartas, notas periodísticas y artículossobre temas políticos, artísticos y literarios, en-tre otros un excelente y demoledor ensayo so-bre Salvador Dalí, que al parecer no era santode la devoción orwelliana.
El inglés de Orwell es un inglés primoroso,claro y preciso. Orwell hacía esfuerzos ímpro-bos por no usar palabras de más ni de menos yexpresar sus ideas con la máxima transparen-cia, lo cual por desgracia no siempre resultaapreciable en sus versiones en castellano. Porejemplo, en Mi guerra civil española (Barce-lona, Destino, 1978, trad. de R.V.Z. y J.C.V.)se lee una frase (pág. 150) que dice así: «...de-nuncié lo sucedido al oficial y uno de los turnosde los que ya he hablado se apresuró a denun-ciar falsamente que a él le habían quitado vein-ticinco pesetas». La frase no tiene sentido y sise busca en el original inglés puede comprobar-se que donde dice «turnos» en castellano se leeen inglés scallywags. Esta palabra podría tra-ducirse como «truhanes», «pícaros», «sinver-güenzas» o algo similar. Otra posibilidad sería«tunos» y se me ocurre que quizá el traductorusara esta palabra y en el proceso de edicióndel libro una r se colara de rondón y convirtiera«tunos» en «turnos», privando a la frase de cual-quier sentido. Sea como fuere —todo esto espura elucubración—, tampoco el resto de la fra-se en la versión española («... se apresuró adenunciar falsamente que a él le habían quitadoveinticinco pesetas») destaca precisamente porsu elegancia.
De todas las formas, el plumero que da títuloa esta sección —y que quiero usar aquí paradesempolvar algo que creo útil para quienes nosdedicamos a las nobles tareas de traducir, re-dactar, escribir o emborronar— he de pasarlopor encima de un estupendo ensayo titulado«Politics and the English language». Publi-cado originalmente en la revista Horizon en abrilde 1946, se incluyó luego en el libro «Shootingan Elephant» and Other Essays (1950) y pos-
Panace@ Vol. 2, No. 4. Junio, 2001 78
teriormente en infinidad de antologías y colec-ciones de ensayos. Según afirma The Harper& Row Reader —una antología que incluye esteensayo de Orwell junto a textos más o menospolémicos de Montaigne, Dickens, Aristóteles,Gorki, Hitler, Freud y otros muchos autores—«Politics and the English language» es casitan conocido como las novelas de Orwell, cosaque imagino aplicable al mundo de habla ingle-sa, pero no al de habla castellana. Ignoro inclu-so si «Politics and the English language» seha traducido alguna vez al castellano. Desdeluego, si lo ha sido, el traductor se las habrá vis-to y se las habrá deseado, porque este es unode esos poquísimos textos que quizá cabe califi-car realmente como imposibles de traducir.
En «Politics and the English language»Orwell critica los malos hábitos de redacción, acu-sa a los malos escritores de usar palabras rancias,clichés y frases sobadas y afirma que la decaden-cia del lenguaje tiene causas políticas y económi-cas y no es simplemente debida a la influencia co-rruptora de este o aquel escritor. Pero, por otraparte, afirma Orwell, el efecto se convierte encausa y refuerza la causa original; y así la corrup-ción del lenguaje, debida a causas generales, obrasobre esas mismas causas y las acentúa. Por lotanto combatirla es también una forma de oponer-se a aquellas. Orwell analiza diversos ejemplos demetáforas moribundas, latiguillos, palabrería inútily términos rimbombantes, e indaga las razones quelos explican. Resulta así evidente que la ambigüe-dad, la verborrea, el estilo pomposo o panfletario yla mala escritura no solo reflejan la incapacidad ola desidia de quien escribe; muchas veces son es-pejo de la confusión del pensamiento o de la nece-sidad de usar la palabra escrita para objetivos quevan más allá de la mera comunicación lógica deideas.
¿Cuál puede ser la reacción del traductor pro-fesional al leer este texto orwelliano? Quien es-cribe a partir de sus ideas —sea un texto cien-tífico, literario o una carta a su cónyuge o a subanco— asume la responsabilidad de generar
algo inteligible y coherente (si no, será inútil) y aser posible agradable para el potencial lector(sobre todo si el que escribe pretende estar ha-ciendo literatura). Respecto del autor el tra-ductor tiene así la ventaja de no tener que in-ventar o idear un contenido, ya que solo tieneque transmitir el del texto original. Por otra par-te el traductor —si está actuando como tal—no está obligado a producir nada que tenga máscalidad que el texto original. Lo ideal es que eltraductor genere en el idioma de llegada un tex-to que tenga similar calidad a la del texto departida. Claro está que esto muchas veces nose cumple, sobre todo si el texto traducido es untexto literario, porque el traductor a menudo tie-ne un domino de su idioma que dista mucho deldominio que de la lengua original tiene el autor;aunque también es perfectamente posible queocurra lo contrario. Por otra parte, si el textooriginal es un texto malo, es perfectamente le-gítimo que la traducción constituya un texto igual-mente malo: el traductor no es un embellecedorde textos ni un deshacedor de entuertoslingüísticos. Para quienes a menudo traducimoscosas que distan mucho de estar bien escritasesto es indudablemente un consuelo y un estí-mulo. Que a veces lleva al traductor a «ser bue-no» y a embellecer ligeramente el original, pro-duciendo así una de esas bellas mentirosas delas que habla Vázquez Ayora en su Introduc-ción a la traductología. Pero ese es un cami-no peligroso y puede llevar a tomarse libertadesque no son derechos del traductor: vienen en-tonces los italianos con su traduttore, traditore.
Pero ya se me fue el plumero de donde teníaque estar, que es en «Politics and the Englishlanguage». Espero que toda la palabrería an-terior haya servido para incitar a alguno a leerese ensayo. Quienes quieran hacerlo (en inglés,naturalmente), quizá puedan encontrarlo (almenos ahí estuvo alguna vez) en http://www.resort.com/~prime8/Orwell/patee.html.
Y por si fuera cierto que de muestra vale unbotón, ahí va el botón correspondiente.
Panace@ Vol. 2, No. 4. Junio, 2001 79
In our time, political speech and writing are largely the defense of the indefensible. Things likethe continuance of British rule in India, the Russian purges and deportations, the dropping of theatom bombs on Japan, can indeed be defended, but only by arguments which are too brutal for mostpeople to face, and which do not square with the professed aims of the political parties. Thuspolitical language has to consist largely of euphemism, question-begging and sheer cloudyvagueness. Defenseless villages are bombarded from the air, the inhabitants driven out into thecountryside, the cattle machine-gunned, the huts set on fire with incendiary bullets: this is calledpacification. Millions of peasants are robbed of their farms and sent trudging along the roads withno more than they can carry: this is called transfer of population or rectification of frontiers. Peopleare imprisoned for years without trial, or shot in the back of the neck or sent to die of scurvy in Arcticlumber camps: this is called elimination of unreliable elements. Such phraseology is needed if onewants to name things without calling up mental pictures of them.
George Orwell, «Politics and the English language» (1946)
¿Quién lo usó por vez primera?Nicotina
F. A. Navarro
Sabemos ya quién fue el primero en usar la palabra ‘tabaco’ ( Panace@, n.º 1, pág. 12), pero ¿y en darnombre a su mortífero alcaloide, la nicotina? La intrincada historia de esta palabra es una obra en cuatroactos protagonizada por un diplomático francés, dos médicos naturalistas —suizo el uno y el otro sue-co— y una pareja de estudiantes alemanes.
Todo comenzó con el diplomático y erudito Jean Nicot de Villemain, quien entre 1559 y 1561 desempe-ñó brevemente el cargo de embajador de Francia en Lisboa. Poco habría de imaginar este nimeño, autor deun Thrésor de la langue française tant ancienne que moderne, que estaba firmándose un pase para laposteridad cuando en 1560 tuvo la ocurrencia de enviar a la reina Catalina de Médicis una muestra detabaco con la idea de difundir el uso medicinal de esta planta, pronto conocida en toda Francia por susmúltiples virtudes como herbe à toux les maux, sí, pero también herbe à la reine, herbe à Nicot o,sencillamente, nicotiane.
Todavía en el siglo XVI, el médico y naturalista zuriqués Conrad Gesner contribuyó a difundir en Europael vocablo en su forma latinizada nicotiana (o herba nicotiana), definitivamente consagrado cuando elbotánico sueco Linneo, al emprender su extraordinaria obra de sistematización de los reinos naturales,otorgó a la planta del tabaco el nombre oficial de Nicotiana tabacum en sus Genera plantarum (1737).
En 1828, dos jóvenes estudiantes de la Universidad de Heidelberg, el químico en ciernes LudwigReimann y el médico en ciernes Wilhelm Heinrich Posselt, aislaron el principio activo del tabaco y publi-caron sus resultados en un tratado escrito en latín, De Nicotiana, sobre las propiedades del tabaco. Y esahí donde, por fin, encontramos el nombre de ‘nicotina’ referido al alcaloide recién aislado.
Panace@ Vol. 2, No. 4. Junio, 2001 80
I Curso de Informática Aplicadapara Traductores e IntérpretesOrganiza: Universidad Pontificia de ComillasLugar y fechas: Madrid (España). 28 y 29 jun. 2001Contacto: Patricia Vázquez Rodríguez, Facultad de Cien-cias Humanas y Sociales, Oficina de Orientación e Inser-ción Profesional, Quintana, 21, 28008 Madrid (España)Tel. (34 91) 548 44 07. Fax (34 91) 541 18 60
I Curso de Informática Aplicadapara Traductores e IntérpretesOrganiza: Ábaco Multimedia, S.L.Lugar y fechas: Madrid (España). 28 y 29 jun. 2001Contacto: Secretaría Técnica, Abaco Multimedia, S.L.Canoa, 11, 28042 Madrid (España)Tel. 917413111. Fax 913717126Correo electrónico: [email protected]: perso.wanadoo.es/euroabaco/Curso/curso.htm
Língua Portuguesa para TradutoresOrganiza: Pontifícia Universidade Católica do Rio de JaneiroLugar y fechas: Río de Janeiro (Brasil). 2 jul. – 20 ago. 2001Contacto: Coordinadora: Profa. Maria Cândida Bor-denave, Mestre, PUC-RioCorreo electrónico: [email protected]: www.cce.puc-rio.br
III Escuela Internacionalde Verano de TerminologíaOrganiza : Institut Universitari de LingüísticaAplicada, Universitat Pompeu FabraLugar y fechas: Barcelona (España). 2-6 jul. 2001Contacto: Correo electrónico: [email protected]: www.iula.upf.es/ee/eeees.htm
I Jornada internacional sobre la investigaciónen terminología y conocimiento especializadoOrganiza : Institut Universitari de LingüísticaAplicada, Universitat Pompeu FabraLugar y fechas: Barcelona (España). 9 jul. 2001Contacto: Correo electrónico: [email protected]: www.iula.upf.es/ee/eejes.htm
Congresos y actividades
Próximas reunionesLaura MunoaMadrid (España)
III Simposio Internacional de Verano deTerminologíaOrganiza: Institut Universitari de Lingüística Apli-cada, Universitat Pompeu FabraLugar y fechas : Barcelona (España). 10-13 jul. 2001Contacto: Correo electrónico: [email protected]: www.iula.upf.es/ee/eeses.htm
VIII Encontro Nacionale II Encontro Internacional de Tradutores«Traduzindo o novo milênio: corpora, cogni-ção e cultura»Organiza: ABRAPT (Associação Brasileira dePesquisadores em Tradução) juntamente com aFaculdade de Letras da Universidade Federal deMinas Gerais.Lugar y fechas: Belo Horizonte, MG (Brasil). 23 - 27jul. 2001Contacto: Av. Antônio Carlos, 6627 - 4. andar - Cam-pus UFMG - Pampulha Belo Horizonte – MG Brasil31270-901Correo electrónico: [email protected]: www.letras.ufmg.br/entrad
III Jornadas Iberoamericanas de TerminologíaOrganiza : Facultad de Lenguas. UniversidadNacional de Córdoba.Lugar y fechas: Córdoba (Argentina). 30 jul. - 3 ago.2001Contacto: Lic. Ana María Maccioni, Secretaría deCiencia y Tecnología, Facultad de Lenguas, Av. VélezSársfield 187, Córdoba (Argentina)Tel-fax: 54-351-4331073 al 75 Int.10 y 29.Fax: Int. 30ECorreo electrónico: [email protected]
13th European Symposium on Language forSpecial Purposes «Porta Scientiae»Organiza: University of Vaasa, Department ofScandinavian Languages, in coop. with AILAScientific Commission on Language for SpecialPurposesLugar y fechas: Vaasa (Finlandia). 20 – 28 ago. 2001Contacto: Prof. Christer Lauren, Department ofScandinavian Languages, University of Vaasa.P.O.Box 700, 65101 Vaasa (Finlandia)Tel. (358 06) 324 81 43Fax (358 06) 324 88 20URL: www.uwasa.fi/lsp2001
Panace@ Vol. 2, No. 4. Junio, 2001 81
Nuevas tecnologías aplicadas a la traduc-ción y la terminología multilingüeOrganiza: Academia Canaria de la LenguaLugar y fechas: Islas Canarias (España). 25 - 29 ago.2001Contacto: Academia Canaria de la Lengua, ComisiónOrganizadora del Primer Congreso Internacional so-bre el español de Canarias: Edificio Rodríguez Que-gles. C/ Pérez Galdós, 4. 35002 Las Palmas de GranCanaria. España.Instituto Canarias Cabrera Pinto. C/ San Agustín,48. 38201 La Laguna, Tenerife (España).Tel.: 34 928 37 05 10 / 34 922 31 40 75Fax: 34 928 39 00 35 / 34 922 31 48 75Correo electrónico: [email protected]
Traducción automática en el umbral del si-glo XXI: sistemas y herramientas (C)Organiza: Universidad del País VascoLugar y fechas: San Sebastián (España). 3 – 5 sept.2001Contacto: www.sc.ehu.es/scrwwwsu/cv.htm (Cur-sos, seminarios y jornadas > Ciencia y tecnología >Cód. curso: 0.4)Matrícula: www.sc.ehu.es/scrwwwsu/matricula.htm(Cód. curso: 0.4)
IV Jornadas de Traducción y Terminologíadel NOAOrganiza: Centro de Traducción y Terminología. De-partamento de Idiomas Modernos. Facultad de Filo-sofía y Letras - Universidad Nacional de TucumánLugar y fechas: San Miguel de Tucumán (Argenti-na). 17 – 19 sept. 2001Contacto: Prof. María del Carmen Pilán. Estanislaodel Campo 1012. Barrio Obispo Piedrabuena – 4000.San Miguel de Tucumán (Argentina)Correo electrónico: [email protected]
Cursus, programmes, techniquesOrganiza: Université de Rennes 2, Centre de Formationde traducteurs, terminologues et rédacteurs, Haute écoleLéonard de Vinci, Bruxelles, DGLF, Unión LatinaLugar y fechas: Rennes (Francia). 17-21 sept. 2001Contacto: Cfttr/Craie, Université de Rennes 2, 6 ave-nue Gaston Berger, 35043 Rennes Cedex (Francia)Correo electrónico: [email protected]@[email protected] (Hugo Marquant)URL: www.uhb.fr/langues/craie/cfttr/cfftFR.html
Colloque internationalsur la traduction spécialiséeOrganiza : Université de Rennes 2, Centre deFormation de traducteurs, terminologues etrédacteurs, Haute école Léonard de Vinci, Bruxelles,DGLF, Unión LatinaLugar y fechas : Rennes (Francia). 21 y 22 sept. 2001Contacto: véase el anterior
Universités d’été en traduction/terminologíeOrganiza : Université de Rennes 2, Centre deFormation de traducteurs, terminologues etrédacteurs, Haute école Léonard de Vinci, Bruxelles,DGLF, Unión LatinaLugar y fechas: Rennes (Francia). 24-28 sept. 2001Contacto: véase el anterior
VIII Machine Translation SummitOrganiza : European Association for MachineTranslationLugar y fechas: Santiago de Compostela (España).18 – 23 sept. 2001Contacto: Correo electrónico: [email protected]: www.eamt.org/summitVIII/index.html
IX Jornadas de informacióny documentación en ciencias de la saludLugar y fechas : Cáceres (España). 24 - 26 sept. 2001Contacto: Hospital San Pedro de Alcántara. Biblio-teca. Avda. Millán Astray, s/n. 10003 Cáceres (Es-paña)Tel: 927 25 62 56 ó 927 22 14 45Fax: 927 25 62 56Correo electrónico: [email protected]: www.unex.es/biblio
II Congreso Internacionalde la Lengua EspañolaOrganiza: Real Academia Española - Instituto CervantesLugar y fechas: Valladolid (España). 16 - 19 oct. 2001Contacto: Se ruega a las personas o institucionesinteresadas que se pongan en contacto con la Secre-taría General del II Congreso: [email protected] Congreso, que continúa los trabajos iniciados enZacatecas, se centrará en dos grandes cuestiones:el español como recurso económico y el español enla Sociedad de la Información. Para ello, se celebra-rán cuatro sesiones plenarias, tres mesas redondasy cuatro sesiones paralelas. Al Congreso sólo sepodrá acceder por invitación.
Panace@ Vol. 2, No. 4. Junio, 2001 82
Conflicto y negociación en el lenguajede los textos especializados desdeuna perspectiva plurilingüeOrganiza: Centro de Investigación sobre los Len-guajes Específicos (CERLIS) de la Universidad deBérgamoLugar y fechas : Bérgamo (Italia). 19 y 20 oct. 2001Contacto: URL: www.unibg.it/cerlis/home.htm
V Congrés Internacional de TraduccióInterculturalitat i traducció:les llengües menys traduïdesOrganiza: Departament de Traducció i d’Inter-pretació. Universitat Autònoma de BarcelonaLugar y fechas: Barcelona (España). 29 - 31 oct. 2001Contacto: URL: www.fti.uab.es/ti2001Correo electrónico: [email protected]
42nd Annual Conference of the AmericanTranslators Association, 2001Organiza: American Translators AssociationLugar y fechas: Los Angeles (EE. UU.). 31 oct. – 3nov. 2001Contacto: Fax ATA: +1(703) 683-6122URL: www.notisnet.org/notis/notiscal.htmCorreo electrónico: [email protected]
I Congresso Ibérico sobre TraduçãoOrganiza: Departamento de Língua e CulturaPortuguesas. Universidade AbertaLugar y fechas: Lisboa (Portugal). 28 – 29 nov. 2001Contacto: Correo electrónico: [email protected]: www.univ-ab.pt/1_encontro_iberico_traducao.htm
IX Encuentros complutenses en torno a latraducción. Traducir en España y delespañol: problemas y propuestasOrganiza: Instituto Universitario de Lenguas Mo-dernas y Traductores. Universidad Complutense deMadridLugar y fechas: Madrid (España). 28 nov. - 1 dic.2001Contacto: Correo electrónico: [email protected]
II Congreso Internacional de TraducciónEspecializada - La traducción científicaOrganiza: Facultad de Traducción e Interpretacióny Departamento de Traducción y Filología, Univer-sidad Pompeu FabraLugar y fechas: Barcelona (España). 28 feb. y 1-2mar. 2002Contacto: URL: www.upf.es/dtf/activitats/2icst/2ctradsp.htm
ColaboracionesLas colaboraciones para el próximo número de Panace@ deben enviarse a los coordinadores de las
respectivas secciones antes del 15 de agosto del 2001
TRADUCCIÓN Y TERMINOLOGÍA: María Verónica SaladrigasTRIBUNA: Fernando A. Navarro
REVISIÓN Y ESTILO: Ernesto F. Martín-JacodEL LÁPIZ DE ESCULAPIO: Marta García
CARTAS A PANACE@ Y ENTREMESES: Luis PestanaCONGRESOS Y ACTIVIDADES: Laura Munoa
RESEÑAS BIBLIOGRÁFICAS: José A. Díaz Rojo
PortadaInstrumental quirúrgico grecorromano
En sentido horario: Tenacilla de uvulectomía (19 cm). Separadores (10 a 17 cm). Pinza para extracción deesquirlas óseas (21 cm). Sondas uretrales recta (para mujeres, 20 cm) y en S (para hombres, 26 cm).
Valvas vaginales (23 cm). Trépanos (15 a 18 cm). Escalpelos (12 a 18 cm).Imágenes y leyendas adaptadas de
http://www.indiana.edu/~ancmed/instr1.html(acceso el 3 de julio del 2001)