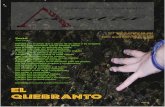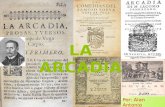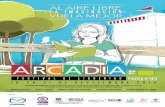Otra Arcadia Perdida - La Poesía de Belli
-
Upload
andreramoschacon -
Category
Documents
-
view
212 -
download
0
description
Transcript of Otra Arcadia Perdida - La Poesía de Belli
-
91 1\ltnq
JaAaJn2 Oll f
-
138 ALLAN SILVA PERALTA
Me tomar la libertad de iniciar este artculo con una confi-dencia: si la memoria no me traiciona, como suele hacerlo, el primer verso de Carlos Germn Belli que le no se encontraba en ningn li-bro, antologa, revista u algn otro espacio que llevara su nombre. El primer verso que le de Belli era el ltimo de los tres epgrafes de La
' ciudad y los perros, la fascinante novela de Mario Vargas Llosa, que cay entre mis manos a mitad de la dcada del90. El verso de Belli que serva de epgrafe a dicha novela afirmaba: "En cada linaje 1 el deterioro ejerce su dominio". Una de las cosas que ms me impact del libro de Vargas Llosa fue la asociacin con ese epgra-fe, que vislumbraba un mundo en perpetua descomposicin, donde se haba instaurado un orden de desintegracin del individuo y donde las verdades no podan ser, sino falaces garantas de ese orden. Este descubrimiento me llev, tiempo despus, a buscar el verso en la poesa de Belli, y al entrar en contacto con ella, se fue paulatinamen-te convirtiendo en uno de mis referentes imprescindibles. Desde lue-go, el verso en cuestin pertenece, como saben, al poema "Cunta existencia menos", incluido en el poemario Oh Hada ciberntica!, texto que me gustara convertir en el centro de esta reflexin.
Una observacin ms antes de empezar: si toda la literatura puede ser vista -segn la observacin borgesiana- como un labe-rinto, nuestro poeta lleva esta proverbial condicin al paroxismo. Perdmonos, pues, un ~omento, en la inslita escritura de Carlos Germn Belli.
El crtico Jorge Cornejo Polar ha establecido ya una estimu-lante periodizacin para la poesa de Belli (1994: 16 y ss.)l. Una pri-mera etapa abarca los libros Poemas (1958) y Dentro & Fuera (1960), donde elpathos vanguardista es an visible, sobre todo la beligerante marca del surrealismo.
Aunque el propio Jorge Cornejo Polar -entre otros crticos- reconoce que esta divisin puede resumirse en dos periodos. En el segundo, las lneas temticas de Belli abandonan paulatinamente la visin "pesimista" de la existencia, predominante en el primer periodo, para depositar su confianza en la especie humana. El giro se
_ji
p e e p.
VI
( bl
1
. 1
1
;
'
1 1
RCHResaltado
RCHResaltado
-
confi-~nmer
lgn li-ibre. El de La
'1 llosa, ,rso de
linaje 1s me pgra-'donde donde
11. Este en la men-
e lue-unta 'tica!,
rratura labe-smo.
1 Carlos
,timu-ra pri-ruera
do la
1 '\l~e esta 1
11 ue Belli 1 1ante en pro se
~ ~ e
1;~ ... ., . ~ 7 ~ ~: ' ' 1:. , 1 1 l.
~ 1 ~ * ~
TRA ARCADIA PERDIDA?: LA POESA DE CARLOS GERMN BELLI, ... 139
La segunda etapa se caracteriza por una -digmoslo as-"vuelta al orden" que preconiza el paradigma formal hispnico, es-pecialmente, la influencia de la poesa renacentista y su abigarrada conexin con el imaginario tecnolgico moderno; esta etapa se inicia con el poemario que nos convoca publicado en 1962, e incluye El pie sobre el cuello (1964) y Por el monte abajo (1966).
El tercer momento en la poesa de Belli involucra el progresi-vo abandono del modelo hispnico y su sustitucin por la variante itlica y provenzal. No slo por la inclusin de la rigurosa sextina (forma original del siglo XII empleada por Arnaut Daniel), sino tam-bin por la utilizacin de recursos de Garcilaso y Petrarca; esta etapa alberga los poemarios Sextinas y otro poemas (1970), En alabanza al bolo alimenticio (1979) y Canciones y otros poemas (1982). Por lo dems, el pesimismo recurrente y asfixiante de la potica anterior comienza a revertirse y, al mismo tiempo, el poeta introduce una temtica cada vez ms desconcertante (los extraterrestres, el ftbol, etc.).
La cuarta etapa formaliza ese cambio y lo enfatiza: las expec-tativas frustradas dejan de serlo para tomarse una reflexin sobre el amor o sobre el trnsito del pesimismo a una reconciliacin con el gnero humano. De este modo, no es casual que esta etapa est compuesta por Ms que seora humana (1986) y El buen mudar (1987), cuyos ttulos revelan esa paulatina transformacin.
La quinta etapa deja entrever una potica de plena esperan-za en el futuro, aunque tambin sujeto presente en la poesa de Belli sea consciente de la presencia cada vez ms cercana de la muerte; no obstante, sta es vista con una sincera serenidad. Esta etapa se inicia con el poemario En el restante tiempo te-rrenal (1988) y se consolida magistralmente con Salve Spes
enfatizara en El buen mudar y llegara a su culminacin con el notable Salve Spes. Debo aclarar, sin embargo, que prefiero citar estas cinco etapas porque dejan entrever la bsqueda y el devenir en la poesa belliana.
-
140 ALLAN SILVA PERALTA
(2000), donde la confianza en la especie llega a un punto culminan-te y se condensa en la figura de la Spes, que alegoriza la esperan-za en el gnero humano.
Nuestras reflexiones se enfocan en la segunda etapa, que sirve de marco para Oh Hada Ciberntica!, cuando la renovada confianza en el futuro de la especie an no se ha producido y, ms bien, existe una visin bastante pesimista del universo humano. Esto es vital para comprender la potica de Belli y su recuperacin del barroco. La reescritura barroca en Belli no puede sino desem-bocar en un heterodoxo neobarroco que funciona como una ar-queologa de la modernidad por la cual-segn Irlemar Chiampi-se reinterpreta la experiencia latinoamericana como una moderni-dad disonante (2000: 18). Este peculiar componente neobarroco en Oh Hada Ciberntica! matiza las infranqueables oposiciones entre tradicin y ruptura y deja entrever una historicidad y, por ende, una temporalidad en crisis. Hay algo ms que decir, porque esa disonancia no es fortuita, sino que responde a toda una tradi-cin lrica que se fmja en la modernidad. La disonancia en Belli es llevada por senderos excntricos y refuerza su potica intrincada, voltil.
El texto de Belli inicia con una alusin a "Lima la horrible" (que, por cierto, rro slo seala la oblicua presencia de Csar Moro, sino tambin la de Sebastin Salazar Bondy). Esa referencia no es vana: pretende sealar la configuracin de un espacio disfrico en el cual el sujeto se somete, ya no al hado clsico, sino a las voluntades de un mundo que sobrepasa su capacidad de entendimiento y anulan cualquier otro tipo de accin. 2 La ciudad ser, entonces, el espacio
2 Es interesante la lectura que plantea Nick W. Hill, quien conecta el tpico de la Arcadia Colonial, propuesto por Salazar Bondy (y, por extensin, por Csar Moro), con el mundo instaurado en Oh Hada Ciberntica!, a travs del epgrafe que acompaa al poemario (1985: 95). Hill afirma que la poesa de Belli: "ilustra bien una doble filiacin para la trayectoria de esta etapa de la obra de Belli: Lima arcdica y horrible a la vez", llegando a concluir que si Belli desmonta el mito de lo arcdico, tambin cuestiona la utopa de la modernidad.
.J'
del' di nd d ir d tril
Cl
fr y y
l ~ U:?!c;:nlll 'O:J!PY:Jlll Ji\ 011sg~ qF.roq 1l:J!PY:JJ1l 1)1~,; UjllJ!J G>jqop llUn U;J!q ,,r-1,1 119ro,d 111 1lJJ1ldJUo:Ju ;nb ~~~~\,1' e~ ntll ];J UO:J '( O.!Ol'\[ ~~~~r~lt!l of 'f}J14f'OJO:J VJPV:J.IV
1 () Di> 1l] ;llUllS;l.l;llU! StJ: 1 Vl Ar l,o. deJtlr' -------
id~ )
1 , ddp OJlO Jg~nbpm:) 'r~o? e gtll? opumu un gp 1t ~ Ll0 JS gs Olgfns p nm 1, ',,,
1o lgS ~puglgJd :nanA
1., . f
1 :::,rei11AP Bl U?IqUJnl OUIS !a\. ~$ ~u 'o:J..I;;)I:) 1od 'gnb) /!r1~~G d gp OlXgl E[ / ~~~.,g 'EWIOA .A 'tJ gpu~s Jod npnAgii 1/~ so> gS ~nb n:)llll UOI:) \ibP0jpu npunu~;IP ~~g ~~ .. .. ':P sg J10dOigl nun 'gpug /J:. en f... U9~:)~pn1l gJlUg (; rJ.~aq!:J vpvH 11o1 ~~~~- Jf oz) ~unuOSIP pnp 1 \ 1~: o~ tlj egJdJguigJ gs
(1,~f"'Jwni gp nJfloognb r;:~fP p+:::~q un ug Jn:)oq ':/: ,pO gJC1 '0:)01Jnq gp
~~IIJf'J tlJud nnA sg OlS3: 1/,:.= 1fo f uun gsixg 'ug~q ~:~:J~t>!Jt1JP m nzunyuoJ 1r','jl !-(IJJtld o~JnUJ gp gAJfS ,f 13Jdg1 s~.IlsgnN lj~ J .. J1 fll o..Jgu98 p ug nz 1,,(: ~.&
1g uso:gpuo:) gs f... g rtr~;;cr uy gpuop 'Coooz) ',,cf
''1'
/ ovr ,i ':.~i
RCHResaltado
RCHResaltado
-
;.r-
ll~
ll~
ile &l
~ ID. 1(1
f'"
,-1
tl f e ... tl
,,
& e1 ~& .o 110
ft ltaf re
11& i~l lilto
TRA ARCADIA PERDIDA?: LA POESA DE CARLOS GERMN BELLI, ... 141
del poder burocrtico, del orden opresivo donde todo acto de poder disuelve las capacidades del individuo; de ah que la crisis prolifere no slo en los sentidos vitales, sino tambin en los saberes y formas de cognicin. Pero, este espacio, adems, alude al lugar donde la imaginacin esttica, donde las posibilidades de belleza son aniquila-das. No es casual que Oh Hada Ciberntica! finalice en un poe-ma como "En Btica no bella".
Ya calo, crudos zagales desta Btica no bella, mi materia, y me doy cuenta que de abolladuras omado estoy por faenas que me habis sealado tan slo a m y a nadie ms por qu? mas del corzo la priesa privativa ante el venablo, yo no podr haber, o que el seso se me huya de sus arcas por el cerleo claustro, pues entonces ni un olmo habra donde granjear la sombra para Filis, o a mis vstagos, o aAnfriso tullido, hermano mo; pero no cejar, no, aunque no escriba ni copule ni baile en esta Btica no bella, en donde tantos aos vivo.3
Como ya lo ha sealado Javier Sologuren, existe aqu una contradiccin significativa: lo btico se refiere, en la literatura renacentista, a espacios arcdicos donde el tema dellocus amoenus y del beatus ille son cruciales porque dibujan una realidad deseable y placentera (1969: 9). Lo btico, la incorporacin de la Arcadia, no
3 Belli, Carlos Germn. El pie sobre el cuello. Montevideo: Alfa, 1967, p. 67. Todas las citas se hacen por esta edicin.
RCHResaltado
RCHResaltado
-
142 ALLAN SILVA PERALTA
es otra cosa que la fulgurante figuracin de la Utopa. Mucho se ha hablado de que en este microuniverso belliano, se va trazando, de la mano de Garcilaso, los contornos del poeta 1 pastor (Hill, 1985: 103), cuya figura abandona progresivamente la naturaleza buclica para afincarse en la modernizacin desigual y contradictoria de la ciudad, donde los espacios de ocio y placer no existen y donde slo se pro-porciona la frustracin cualquier expectativa real. En ese sentido, puede hablarse de una perversin de la utopa o lo que se denomina distopa, donde la fictio pastoril es reemplazada por la visin panptica e instrumental que surge en la modernidad.
La potica de Oh Hada Ciberntica! expresa, entonces, un malestar cultural frente al desencantamiento del mundo, propia del proceso de racionalizacin y secularizacin de la modernidad, donde la Mater Natura deja de ser un demiurgo benigno, un espacio utpi-co e idlico y se convierte en un paraso perdido. Detengmonos, por ejemplo en "Cunta existencia menos!":
Cunta existencia menos cada vez, tanto en la alondra, en el risco o en la ova! cual en mi ojo, en mi vientre, en mis pies!, pues en cada linaje el deterioro ejerce su dominio por culpa de la propiedad privada, que miro y aborrezco; mas por qu decidido yo no busco de la alondra la dulce compaa, y juntamente con las verdes ovas y solitario risco, unimos todos contra quien nos daa, al fin de un linaje solamente? (p. 58)
Como ya se ha sealado, la retrica del Siglo de Oro va ad-quiriendo una nueva densidad semntica en la poesa de Belli como clara condicin de la crisis que deviene y que se vincula a los proceso
! '
RCHResaltado
RCHResaltado
-
---
Ita la ),
,a id,
,D,
Ita ll
ltll .el .le ,. IOf
l(~d~lno ~~so
TRA ARCADIA PERDIDA?: LA POESA DE CARLOS ERMN BELLI, ... 143
formales del poema4 En ese caso, es significativo el encuentro de un encabalgamiento y un hiprbaton a partir del verso octavo, lo cual no hace sino elevar la tensin conceptual, tanto en lo semntico como en lo sintctico. Se puede decir entonces que no slo se trata una tensin de cdigos discursivos, sino tambin de la crisis del suje-to que reconoce en carcter secular de la "propiedad privada" el surgimiento de estructuras que rompen la armona preestablecida. La prdida de sentido vital y conciencia histrica de lo humano se origina en la ruptura entre la experiencia insondable de la naturaleza y el ser humano o entre la humanidad y lo que le es esencial. Este avatar se repite en varios otros poemas del volumen, pero quisiera citar especialmente: "Pap, Mam" .
Pap, Mam para que yo, Pocho y Mario sigamos todo el tiempo en el linaje humano, cunto luchasteis vosotros a pesar de los bajos salarios del Per, y tras de tanto tan slo me digo: "venid muerte, para que yo abandone este linaje humano, y nunca vuelva a el, y de entre otros linajes, escoja al fin
una faz de risco una faz de olmo una faz de bho". (p. 48)
4 Existen aproximaciones notables que dejan entrever los rasgos formales que com-parten poetas como Gngora, Garcilaso o Petrarca con Belli. Entre ellos vale la pena citar al de Cnepa (1984), al de Legault (cuyo trabajo est incluido en la anto-loga crtica de Zapata, ]994), o al de Sologuren (1969).
-
144 ALLAN SILVA PERALTA
Ante la disolucin del espacio de bienestar, del lugar utpico, arcdico, btico; ante el avasallamiento del individuo por parte del pathos moderno y su lado ms oscuro, el sujeto belliano opta por abandonar lo humano y fundirse en la naturaleza. La inestabilidad de las formas no slo pasa por la estructuras discursivas, sino tambin por el sentido mismo de la mutacin. Ante el fracaso del proyecto de la humanidad, de las aporas del saber -como lo revela, por ejem-plo, el poema "Si aire solo hay"-, y la desconfianza ante el devenir colectivo (que slo expresa exclusiones, marginaciones y rechazos), el sujeto renuncia a su condicin humana para entrar en otro orden, desprovisto de cualquier tipo de saber, de cualquier variante de con-ciencia volitiva y cognitiva. Esta es la mejor manera de retratar la anomia de la vida contempornea.
En vez de humanos dulces por qu mis mayores no existieron cual piedra, cual olmo, cual ciervo, que aparentemente no disciernen y jams a uno dicen: "no dejes este soto en donde ya conoces de d viene el cierzo, a d va el noto".
La instauracin de un mundo secularizado y racional, se sustenta en la inscripcin de la ley fundamental que somete el de-seo del individuo. Sin embargo, no se trata, en s, de la emergencia del orden simblico, sino del surgimiento de una racionalidad opre-siva en tal orden, donde el individuo se encuentra atado, por ejem-plo, a poderes superiores, y elabora, desde esa condicin, configu-raciones utpicas imaginarias. Aqu cobra relevancia la tan menta-da figura del Hada Ciberntica, ese extrao y a la vez entraable personaje que traduce la promesa de la modernidad a la sorda len-gua del Deseo.
1 pt'!J ~I>lp n1~d f.,llJ()SJI1 rv ny treJ trm:l ,A)J 1 B :o'f!S t;) ut/j~P 1~-lo rf/:Js
l~p ol;!ns lrr~lSt 1
, pu IJ )na lbUT!~~. 11tr~n::l ~,gp 11~~p ~'p 11~ I;} ppa ~~[)ro::J ~11d 't:::>rd ~-u ~:~- ur ~od iClod
1f3I j~UI fi-U :lc:qu /d
~~d JllJ llLIU
~ f1
RCHResaltado
RCHResaltado
RCHResaltado
-
lf
le
~ [ir 1), 11,
a
e
1~!ia ~~-11-
la-
~~~le 1 Q-
i . '
TRA ARCADIA PERDIDA?: LA POESA DE CARLOS ERMN BELLI, ... 145
Oh Hada Ciberntica!, ya lbranos con tu elctrico seso y casto antdoto de los oficios hrridos humanos, que son como tizones infernales encendidos de tiempo inmemorial por el crudo secuaz de las hogueras; amortigua, oh seora!, la presteza con que el cierzo saudo y tan fro bate las nuevas aras, en el humo enhiestas, de nuestro cuerpo ayer, cenizas hoy, que ni siquiera pizca gozo alguna de los amos no ingas privativo del ocio del amor y la sapiencia.
Esa promesa de la modernidad, expresada por Marshall Berman, se presenta como una experiencia de tiempo y espacio, de nosotros y los otros, que alberga una ambivalente transformacin, pues que nos seduce y amenaza, alterando lo que somos y sabemos, nuestra tradicin y memoria. En ese sentido, cabe hacer un deslinde: si bien la poesa de Belli retoma las formas lricas barrocas porque ellas expresan una crisis similar a la del mundo contemporneo (Legault, 1994: 36; Paoli, 1994: 53; Cnepa, 1987, 107), existe -se-gn creo- una distancia entre la potica belliana y sus influencias ms visibles en este periodo. Garcilaso, Petrarca y Gngora escriben la modernidad desde sus remotos orgenes, ellos son anteriores, en cierto modo, al concepto de modernidad, donde la naturaleza y el. ser humano no han experimentado la ruptura definitiva, aunque intuyan y algunas veces prefiguren tal condicin.
La escritura de Belli, en cambio, pertenece a un momento en que la modernidad se asume como la crisis, continua de la histo-ria y la cultura, donde la Naturaleza ya se ha profanado y el desen-cantamiento del mundo es un largo proceso que bien puede des-embocar en la enajenacin. No existe, sin embargo, una oposicin frontal entre continuidad y discontinuidad ya que ambas se
RCHResaltado
-
146 ALLAN SILVA PERALTA
imbrican para formar un mundo en tensin permanente que reelabora la escritura barroca y la convierten en un discurso com-puesto de fragmentos, de un imaginario arcano cercano, paradji-camente, al palimpsesto, de un universo lingstico que zozobra frente al conflicto y que se solaza en unir arcasmos, tecnicismos y jerga popular. En ese sentido, los cdigos de los lenguajes tradicio-nales, las retricas renacentistas y barrocas se convierten en una suerte de estrategia que, precisamente por saberse parte de la cri-sis, construyen un discurso crtico de la modernidad.
Que la poesa sea una crtica de la modernidad es algo digno de la ms enorme pifia, y no porque ella en s carezca de sentido crtico,5 sino porque tal frase se ha vuelto un lugar comn y gene-ralmente se cree que con sealar que la poesa es crtica basta y sobra. Para explicar en qu riguroso sentido la poesa belliana pue-de ser una crtica a la modernidad, habr que volver a la figura de la Hada Ciberntica. En un libro que aborda la poesa de Belli, Nick W. Hill explica la posible conexin entre el Hada Ciberntica y la Virgen Mara (1985: 87-88). En primera instancia, tal premisa puede parecer descabellada, pero no lo es. Ante la ausencia de un demiurgo, ante un mundo desencantado donde los dioses han muerto, Belli mitifica la utopa tecnolgica a travs de la presencia del Hada Ciberntica. Pero, sta mitificacin es significativamente paradjica porque no est exenta de cierta irona oculta e inscrita en el desencuentro entre el mundo del mito y de la magia1 de don-de viene el hada, y el mundo de la tecnologa moderna, que alude a
5 Alberto Julin Prez (1997) le ha dedicado un estimulante ensayo a las poticas de Parra y Belli como crtica y suplemento de la modernidad. Coincidimos, en parte, con su lectura (por ejemplo, con su apreciacin sobre la importancia de las memo-rias parciales y los fragmentos en la potica belliana ), pero intentamos proponer otro punto de vista, en la cual la poesa de Belli no slo es crtica de la modernidad sino tambin de lo que conocemos como posmodernidad, creando un espacio pro-pio, liminal y antagnico.
'!
r
RCHResaltado
-
\-
TRA ARCADIA PERDIDA?: LA POESA DE CARLOS GERMN BELLI, . . . 14 7
la ciberntica. Si bien el sujeto presente en la poesa de Belli -ese poeta 1 pastor del que ya se ha hablado- es un exiliado de la polis, no consuela ese exilio con una mirada puramente nostlgica de la arcadia perdida. Por ms que el sujeto en la poesa de Belli anhele una suerte de fusin con la naturaleza -una unidad devoradora de la pluralidad que la crtica ha llamado neoplatonista-, existe tambin la proyeccin al futuro, donde no slo se libera el cuerpo del individuo, sino tambin se pretende la liberacin colectiva (Hill, 1985: 86-87).
En su clebre Prefacio a Las palabras y las cosas, Michel Foucault explica que las utopas son imaginarias, quimricas; las heterotopas, por el contrario, "inquietan, sin duda porque mina se-cretamente el lenguaje, porque impiden nombrar esto y aquello, por-que rompen los nombres comunes o los enmaraan" (1981: 3). Las utopas, contina el pensador francs, permiten las fbulas por en-contrarse en el seno mismo del lenguaje; pero las heterotopas detie-nen a ste y abren la posibilidad de lo heterclito. Sin embargo, con-sidero que el lenguaje no est impedido de acercamos a tal multipli-cidad de rdenes, a lo heterclito en su ms reveladora existencia, dando p;tso a los fragmentos de un orden o, mejor an, a rdenes inconmensurables.
En la poesa de Belli nos acercamos a ese orden fragmenta-rio y heterclito que puede observarse, por ejemplo, en la reinscripcin del deseo en el mundo belliano a pesar de la adversida-des que surgen en l. Por eso, al final de Oh hada ciberntica!, volvemos a encontrar la imagen de Lima la Horrible, pero tambin la voluntad de un sujeto que no va a desistir, que no va a abandonar ese espacio por una utopa imaginaria, porque, entre otras cosas, la tr-gica condicin de la historia es no dar marcha atrs. Esa Btica hrrida, esos designios infaustos, esos amos invisibles y terribles a los que est atado el sujeto, son entonces parte del oficio que dibuja los contornos de la escritura tal como la concibe el poeta y con la cual, de una vez para siempre, traza el mapa de su propia modernidad en rumas.
RCHResaltado
RCHResaltado
-
148 ALLAN SILVA PERALTA
Bibliografa Fuentes primarias
Belli, Carlos Germn. El pie sobre el cuello. Montevideo, Alfa, 1967. Antologa personal. Lima, CONCYTEC, 1988. Trechos del itinerario. Santaf de Bogot, Instituto Caro y Cuervo, 1998
Fuentes secundarias
Cnepa, Mario. Lenguaje en conflicto: la poesa de Carlos Germn Belli. Madrid, Orgenes, 1987.
Cornejo Polar, Antonio. La poesa de Carlos Germn Belli. Lima, Universidad de Lima, 1994.
Hill, Nick W. Tradicin y modernidad en la poesa de Carlos Germn Belli. Ma-drid, Pliegos, 1985
Prez, Alberto Julin. "La poesa postvanguardista hispanoamericana y su crtica a la modernidad (Nicanor Parra y Carlos Germn Belli)". En: TORO, Alfon-so de. Postmodernidad y postcolonialidad. Breves reflexiones sobre Latinoamrica. Madrid, Iberoamericana, 1997; pp. 253-269.
Sologuren, Javier. Tres poetas, tres obras. Lima, Instituto Ral Porras Barrenechea, 1969.
Zapata, Miguel ngel. El pes apalabras. Carlos Germn Belli ante la crtica. Lima, Tabla de poesa actual, 1994.
Fuentes complementarias
Belic, Oldrich. Verso espaol y verso europeo. Introduccin a la teora del verso espaol en el contexto europeo. Santaf de Bogot, Instituto Caro Cuervo, 2000.
Berman, Marshall. Todo lo slido se desvanece en el aire. La experiencia de la modernidad. Mxico D.F., Siglo XXI, 1999.
Chiampi, lrlemar. Barroco y modernidad. Mxico D.F., FCE, 2000. Foucault, Michel. Las palabras y las cosas. Mxico D.F., Siglo XXI, 1981. Garca Berrio, Antonio. Teora de la literatura. Madrid, Ctedra, 1994. 0' Sullivan, Tim. Conceptos clave en comunicacin y estudios culturales. Buenos
Aires, Amorrortu editores, 1997. Paz, Octavio. Los hijos de/limo. Bogot, Oveja Negra, 1985. Vattimo, Gianni. "El arte de la oscilacin. De la utopa a la heterotopa". En: Cri-
terios 30 (1991): 104-124. Zizek, Slavoj. El sublime objeto de la ideologa. Mxico D.F., Siglo XXI, 1992.
l ~
' 1'
,.A'OillJDAUfS 'JI