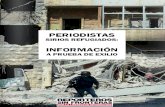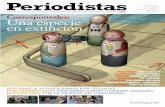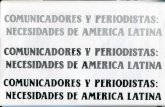Ortega_Algo Mas Que Periodistas
-
Upload
carl-baruch-p -
Category
Documents
-
view
226 -
download
1
Transcript of Ortega_Algo Mas Que Periodistas
-
8/19/2019 Ortega_Algo Mas Que Periodistas
1/33
Ariel Sociología
-
8/19/2019 Ortega_Algo Mas Que Periodistas
2/33
Félix OrtegaM.aLuisa Humanes
Algo másque
periodistasSociologíade una profesión
Editorial Ariel, S.A Barcelona
-
8/19/2019 Ortega_Algo Mas Que Periodistas
3/33
Diseño cubier ta: Nacho Soriano
1.a edic ión: feb rero 2000
D 2000: Félix O rtega, M.a Luisa H um ane s
Derechos exclusivos de edición en español-eservados para todo el mundo:3 2000: Editorial Ariel, S. A.Dórcega, 270 - 08008 Barcelona
SBN: 84-344-1814-2
Depósito legal: B. 4.268 - 2000
impreso en España
Ninguna pa rte de esta publicación, incluido el diseño de la cubierta,Duede ser reproducida, almacenada o transmitida en manera algunai por ningún medio, ya sea eléctrico, químico, mecánico, óptico,
le grabación o de fotocopia, sin permiso previo del editor.
-
8/19/2019 Ortega_Algo Mas Que Periodistas
4/33
PRÓLOGO
La primera reacción que prod uce la m irada intelectual sobre el periodis
mo es de perplejidad y de confusión. Perplejidad porque es bien poco lo quede él se conoce, en una sociedad en la que cumple funciones y cometidos tanrelevantes, al menos, como los de otras actividades e instituciones de las quesabemos m ucho más. Confusión porque el conocimiento disponible, en no po cos casos proveniente de los propios periodistas, traza un cuadro en el que ellugar central es ocupado por una naturaleza personal tan difícil de explicarcomo la realidad que ellos tratan de narrar en forma de noticias. La figura del
perio dis ta re su lta, en este co ntexto , no menos incomprensible : o se la recubrede los ropajes románticos del periodista bohemio, pura vocación, entrega, abnegación y excesos; o bien se dibuja un tipo de periodista disuelto en el con
glomerado empresarial tecnológico que para muchos caracterizaría a la profesión en este fin de siècle. Se trata, en ambos casos, de imágenes distorsionadas, por cuanto el periodismo no es ni el voluntarismo individualista, que prete nden unos, ni ta m poco la ac ció n estructu ra l, casi sin ac to res, que quie ren otros.
En el periodismo convergen, como mínimo, tres factores que han de tenerse en cuenta a la hora de elaborar una explicación racional del mismo: la
propia his toria de la pro fesión, las bio gra fías de los acto res im plicados en ellay la estructura de la sociedad dentro de la cual éstos actúan. Éste, que era elviejo deseo de Mills (1974: 157) para las ciencias sociales, y que nos sigue pareciendo válido no sólo teórica, sino también metodológicamente a la hora de
analizar cualquier fenómeno social, resulta si cabe más relevante para el casodel periodismo. Gracias a la conjunción de historia, biografía y estructura podemos s up erar la may or parte de las limitaciones deterministas y unilateralesque suelen predominar en los enfoques teóricos de esta actividad. Porque sinduda alguna no nos faltan informaciones sobre la historia del periodismo;cada vez abun dan má s las biografías y m em orias de periodistas; los estudiossobre las transformaciones y reconversiones del oficio a impulsos de la concentración empresarial y el avance tecnológico son ya casi un lugar común.Pero por estas vías hemos llegado a saber muy poco sobre lo que es el periodismo. Y no mucho más ha contribuido a mejorar nuestra comprensión la
abundancia de descripciones e investigaciones empíricas a las que son tan aficionados los académicos de países anglosajones, y que, por lo demás, son es-
-
8/19/2019 Ortega_Algo Mas Que Periodistas
5/33
C a p í t u l o 8
UN PROTEICO PODER
El aspecto más controvertido de la j3rqfe_sión_p„exÍodís_tica corresponde sinduda al poder;que se confiere a la misipá. Las posturas suelen situarse en extremos poco conciliables, ya que van desde otorgarle una capacidad casiabsoluta, hasta la de quienes sostienen que no disponen de prácticame nte ninguna. Aunque ambas posiciones aparecen indistintamente en diversos ámbitos, lo más frecuente es que la primera corresponda a quienes se encuentranfuera de la profesión, y la segunda a los propios periodistas, muy comedidosa este respecto en las evaluaciones públicas de su actividad. La polémica, además, se toma aún más confusa al compararse siempre su poder con el quetienen los políticos. Como si el de éstos fuese la única forma de poder posi
ble, y com o si los perio dis ta s tu vie ra n que m edir el suyo por el m ism o tipode criterio que impera en la política. Viene a añadirse a la complejidad delasun to la discu sión ac erca de si el poder, caso de existir, correspon de a la em
presa de com unic ació n o a sus pro fe sionales. En fin , es posible in crem enta rmás la dificultad si tenemos en cuenta la siempre resistente medición de losefectos que se derivan de la comunicación mediática, especialmente huidizosen lo concerniente al papel de los medios en las campañas electorales, uno delos indicadores má s em pleados para tratar de pon er de relieve el poder de losmedios de comunicación. Con esta acumulación de elementos nada extrañoresulta que la controversia se recub ra de un a densa niebla que acaba por desdibujar el problema, cuando no de hacerlo desaparecer de la atención públi
ca y hasta de la de los estudiosos del mismo.Pero éste es el lógico, y quizá esperado, resultado de un problema mal
pla nte ado. En p arti cu la r por sus princip ale s pro tagonis tas: perio dis ta s y políticos. Y que ha llevado a presentarlo con expresiones tópicas y sin ningunautilidad explicativa. Así acontece con conceptos tales como «cuarto poder» o«contrapoder» (propias de los periodistas), o con otras en las que los periodistas aparecen (para los políticos) como una forma de poder «oculto», o escasamente legítimo, o dedicado a fines inconfesables. El cuadro se toma másincoherente al tener en cuenta las intensas y privilegiadas relaciones entreambos grupos. Y todavía más al leer la producción bibliográfica de los perio
distas sobre sí mismos, plagada de ambigüedades y contradicciones sobre su poder y la re la ció n del m ism o con otras form as de poder.
-
8/19/2019 Ortega_Algo Mas Que Periodistas
6/33
Conviene, si queremos dar alguna claridad a tan paradójica situación, plantearnos el poder de los periodis tas a partir de coordenadas difere nte s alas que predominan dentro de la propia profesión. Y al hacerlo comprenderemos un poco mejor las posibilidades y las contradicciones de esta p rofesión
en nuestra sociedad.
Su carácter transversal
Si todo poder, entendido en el sentido weberiano de autoridad (capacidad legítima de dominio de unos seres humanos sobre otros), tiene una última expresión política, no se reduce exclusivamente a tal dimensión. Y aúnmenos si la política la resumimos en la conocida fórmula de Montesquieu delos tres poderes. La cabal explicación del periodismo en sus relaciones con el
poder tenemos que afr onta rla desde una perspectiva m ás am plia. Así y p araempezar, hemos de rechazar que se trate del.*caagto-poder». No lo es enninguno de sus sentidos: ni porque siga en importancia~a los otros tres; ni
porque su función se agote en la vigilan cia de ellos; ni porque su le git im id ad provenga de la m isma fu ente que la de la política ; n i porque su ám bito decompetencias se contenga y limite dentro de ella. En relación con los tres poderes tradicionales, el del periodismo se caracteriza en nuestra sociedad no
porque esté in tegrado en su je ra rq uía , sino por ac tu ar a través de to da ella.F.s un poder transversal, lo que le hace estar presente en los otros tres, confundirse en ocasiones con todos y cada uno de ellos, así como no ser posiblede entender, funcionalmente al menos, si no es en estrecha asociación (de in
terdependencia) con el resto de niveles de la política. Este carácter transversal convierte al periodismo en una forma de poder que no está antes, o des pués, o al lado de la política , sino in tegra do sim bió ticam ente a ella.
Pero no sólo de política (en el sentido de los tres poderes) vive el periodismo. Porque el poder es posible analizarlo bajo otra óptica. El dominio deunos sobre otros en que consiste requiere justificaciones, racionalizaciones,representaciones del mundo. Y estas construcciones cognitivas no son hoy (sies que alguna vez lo fueron) competencia exclusiva ni preferente de la clase política. El poder ideológico, otrora tarea central de los intelectuales orgánicos, ha pasado a ser hoy un cometido central del sistema de la co m unicación .
Que se diferencia por lo tanto de las otras fuentes de poder social (M. Mann,1991: 43 ss.), la política, la militar y la económica. No hay que pensar en laideología como un hecho primariamente político, tal y como sucedía enla época de fuerte predominio de partidos de masas, sino en un marco cultural más amplio, que al menos incluye significados, normas y rituales que im
pregnan el discurr ir de la vida social. Así en tendido, este p oder se co nvie rteen una moral que proporciona a la sociedad las pautas necesarias para dotarla de un cierto grado de cohesión interna.
La importancia del periodismo como juente de poder social radica en unrasgaciuéde diferencia notablernente d e cualquiera de las otras fórm as de po der. Se trata de su. carácter M sinsí^ c io ncili zfldo^ ello por partida doble: deun lado, por la escasa profesionalización a que aludimos en un capítulo an-
-
8/19/2019 Ortega_Algo Mas Que Periodistas
7/33
terior; de otro, po r la difícil inserción estru ctura l del periodism o, a caballo en tre tantos ámbitos de poder y de la sociedad. EnvirfucT ele esta característica,se dota de un amplio margen de maniobra, lo que le permite estar presentede manera continua en cualquier espacio^social. Al mismo tiempoTlelibera
de a sum ir unas definidas responsabilidades. Ello confiere a los profesionalesun rasgo que es, además, parte de su mitología: el de ser outsiders, difícilmente identificables con alguna concreta posición precisamente por su capacidad pa ra estar presente en un a buen a parte de ellas.
Ahora bien, la complicada ubicación del periodista no quiere decir que pueda ejercer su acció n en una suerte de lim bo social: lo hac e, y adem ás fi rmemente integrado, en una organización, cual es la del medio en el que tra
baja . Y es en este punto donde el poder del perio dis ta se convierte en sustan cialmente contradictorio. La a p r e s a es Ja que le proporciona los recursos necesarios para hacer efectivo su poder; pero al tiempo la que le condiciona a
concretar su actividad, en una determinada orientación. Autonomía profesional y dependencia empresarial son así las dos caras de la misma moneda: lasque definen en la actualidad el ejercicio del periodismo. No vamos a detenem os m ás en estas relaciones, dado que ya lo hemos hecho en anteriores ca
pítulo s. Pero conviene desm ontar un preju ic io basta nte extendido (dentro yfuera de la profesión): el que al reconocer la necesaria inserción en una em
presa para ser perio dista , ex im e a éste de cualq uie r capacid ad de in ic ia tiva y,si se nos apu ra, incluso de su cond ición profesional. El periodista, com o cua lquier categoría social con la que podamos compararlo (profesionales, intelectuales) en sociedades como las nuestras, no puede desempeñar su acciónmás que formando parte de una organización que le brinda sus medios instrumentales y unos objetivos generales. La autonomía entendida como libertad person al abso luta sólo es un m ito, y no ha existido en el periodism o ni e nninguna otra actividad. Algo diferente es admitir que este presupuesto le lleve a abdicar de las propias responsabilidades. El difícil equilibrio del periodista consiste justamente en saber cohonestar éstas con su inevitable condición de asalariado.
Mas esta dim ensión interna de la profesión la convierte en vulnerable, política y socialmente. La imagen todopoderosa que a veces se nos proyecta dela misma (y en cuya construcción participan activamente algunos profesionales) se invierte ahora para mostrarnos su envés, aquel que la hace extraor
dinaria m ente frágil. La carencia de un espacio bien delimitado den tro del cualmoverse transfiere a la organización empresarial una enorme capacidad deiniciativa. El pod er de los periodistas se configura así como un a pro pied ad v i-caria, nrcesjtada en todo momento de otros en quienes asentarse. Es, en definitiva, un poder inestable, ya que no dispone en sí mismo de prácticam enteninguno deJos élemeñtbs^hecesáriós para afirmarse. Es el poder que ha deejercerse en alianza con otros, pero en cuya asociación el periodista no tieneasideros firmes: no lo es su profesión, siempre sometida al riesgo de ser disuelta en la l ibertad de cualquier ciudadano p ara expresarse; ni en su em presa, que puede acudir a otros muchos actores para sustituirlo; ni en el públi
co, voluble en su s preferen cias; ni e n los políticos, volátiles com o los votos enque se basan. En suma, lo que caracteriza a los periodistas es que su poder
-
8/19/2019 Ortega_Algo Mas Que Periodistas
8/33
es precario, en el mismo grado que lo es su profesión. Lo que les lleva no sóloa as um ir el inevitable riesgo de ejercerla, sino a colorear la realidad de la quese ocupan de esta misma cualidad. Es decir, a presentar las demás formas de
poder bajo los ro paje s de la m is m a natu rale za, frágil y cam bia nte , con que percib en su propio poder . Más allá de la s diferencia s exis te nte s en tre todosellos, la lógica de la información los aproxima por su lado más vulnerable.Razón por la que una importante contribución crit ica a los poderes establecidos dimana del periodismo. Mas llegados a este punto, conviene sortearcualquier forma de idealismo: no se trata de que los periodistas pretendanaca ba r con el poder, u ofrecernos su lado más negativo (aunqu e a veces lo ha gan), o des m on tar sus mistificaciones (lo cual pueden lograr) o p on er de m anifiesto sus corrupciones (lo que no es infrecuente). Lo que ciertamente persiguen es poner a su mismo nivel el resto de manifestaciones poderosas. Endefinitiva, dotar a los núcleos dominantes de rasgos no muy diferentes a los
que son propios de la profesión (en sus pautas de conducta o en su mentalidad). Y como ya se sabe que a veces basta para hacer que algo sea real definirlo como tal, sus propósitos no son sólo ilusorios.
Una pluralidad de visiones del poder periodístico la que hemos trazadoque nos posibilita ir más allá de los viejos estereotipos, reconociendo simultáneamente potencialidades y debilidades de la profesión. El análisis, por lodemás, resu lta particularmen te fructífero para com prender las relaciones conel po der en nue stra sociedad. Hemos p odido com probar las singularidades del
periodism o español debid as a su desarro llo his tó rico. Ahora esta m os en condiciones de a pre ciar el luga r que el periodism o ocu pa en el conjunto de la es
tru ctu ra gene ral de poder. Debido a las peculiaridades de ésta, tal y como ex pondrem os a contin uació n, el perio dism o ha tenid o enfre nte m enos resis te ncias, lo que le ha otorgado un m ayor margen de m aniobra. De man era que suradio de acción no sólo se ha hecho más amplio, sino también más intenso.Y ha prov ocado dos consecuencias aparentemente contradictorias. En p rim erlugar, ha convertido a los periodistas (como grupo) y al periodismo (comoactividad) en un a instancia de po der m ás objetivable y perceptible po r la sociedad. En segundo lugar, su capacidad de transformar la sociedad, al inter-
penetrarse con la s dem ás redes influyentes, se ha hecho m ás difusa. Lo queconlleva que el periodista sea a la vez un personaje siempre presente en la
conciencia colectiva, pero cuyos perfiles no acaban de ser claros ni distintivos, ni siquiera para los que desempeñan la profesión.JLos periodistas como fuentes de poder social han ampliado, en nuestro
país , su horiz onte de posib il idades. Pero lo han hecho sig uie ndo esta tr ayectoria en la que asum en tareas cada vez más am plias, de m anera que las mismas se difum inan doblemente: porque en tran en com petencia con otros agentes sociales que ya las realizaban, y porque las desempeñan sin reconocerloexplícitamente. Con lo que contribuyen a fom entar y man tener la anom ia social. Y al tiempo van transformando su profesión, que engloba progresivam ente funciones m uy heterogéneas, pero en las que comienza a se r hegemó-
nica aq uella que tiene por objetivo prioritario el poder: el prop io y el de otrasinstancias.
-
8/19/2019 Ortega_Algo Mas Que Periodistas
9/33
La/voluntad de influir
La creencia más difundida por la profesión periodística es que ella ca
rece de poder. Todo lo más, lo suyo es contrapoder dado que su tarea se centra en vigilar a quien lo detenta. Ahora bien, ya la mera vigilancia requieredisponer de recursos con suficiente capacidad para ejercerla con eficacia; locual implica situarse en un plano que aproxima al del que tiene el poder.Mas esta imagen es bastante incompleta, al asumir los periodistas que ejercen otras funciones que van más allá del mero control del poder. En efecto,no p retend en únicam ente p on er de relieve contradicciones y desviaciones dequienes d etentan la autoridad. En m uchos casos buscan intervenir en el pro-ceso de tom a de decisiones,, tratan do de que se tengan en cuenta, si es queno se ad op ten, sus p articu lares pu nto s de vista. Es, pod ríam os decir, la mo- :da lidad e specífica de pod er de los periodistas: aquella destinad a a que otros,
los poderosos, asuman sus puntos de vista. A esta forma de poder la denomináremos uñfMericiá'. Ésta es la que aparece, con claridad, en todas las investigaciones em píricas efectuadas en nues tro país, como com petencia querida y aceptada por la mayoría de la profesión. La influencia es ya una finalidad bien diferente del contrapoder. O si se prefiere, es un poder un tanto singular, puesto que persigue, como cualquier otro, eambiai;.la realidad,
pero p o r otros m edio s y sin asum ir responsabil id ades. El p rin cipal in s tru mento utilizado consiste en la utilización de las representaciones socialescomo form a de presión so bre las diversas élites. Las respon sabilidades no seasumen porque la presión se ejerce exclusivamente como una modalidad
más de la l ibertad de expresión. En suma: aunque es verdad que los periodistas t ienen a su disposición m ecanismos de poder indirectos (no están ensus m ano s los principales resortes p ara transform ar la realidad), y po r endehan de persuadir a otros de sus aspiraciones, no lo es menos que se mueven con may ores grados de libertad que aquellos que son formalm ente el poder. Sobre éstos pueden desplegar una acción tanto de apoyo como de erosión, y al conjunto de la sociedad no han dar cuenta de una gest ión que ael los no corresponde ejecutar, aun cuando puedan haber contribuido decisivamente a diseñar.
Dado que el objetivo de influir define el principal contenido del poder delos periodistas en nuestra sociedad, conviene que verifiquemos tal aserto,
para a contin uació n p asar a exponer su significado. Para corroborarlo disponemos de abundante información empírica, que concuerda en todos los casos. Así, en los datos de la encuesta de 1995 comprobamos que después de informar, pa ra jq s p eriodistas J a segunda tarea en imp ortancia es la de influir.La misma pregunta formulada a estudiantes de periodismo en 1999 siguem anten iend o en segundo lugar la influencia. _Ahora, sin em bargo, la prim erafunción no es informar, sino entretener. Un cambio a destacar, ya que comohémos apuntado con áñtériórídadí podría manifestar que la información entendida como relato pretendidamente objetivo de la realidad pierde relevancia. Que esta actitud sea expresada por los estudiantes tiene, además, un do
ble valor: que percib an que el actu al perio dism o es as í, y que al tiem po es téncons truyend o una predicción de cómo será. Sea como fuere, expresa un u. >
-
8/19/2019 Ortega_Algo Mas Que Periodistas
10/33
de valor presente en la socialización de los aspirantes a periodismo que sitúatambién a éste en u na óptica claramente de poder.
Un significado más preciso de esta influencia lo hallamos en la encuesta
a’profesionales del periodismo de 1999. En ella se les preguntaba por las razones de la elección de esta actividad. A continuación del gusto por escribir,al que nos hemos referido con anterioridad, aparece la posibilidad de influiren los cambios sociales. Una razón que es citada tam bién p or los estudian tes(en tercer lugar). En el caso de los profesionales podemos avanzar un pocomás al considerar cuáles son para ellos los factores principales en que se basael prestigio del periodismo: la influencia sobre la sociedad y la proximidad al
poder em ergen como los más destacados. Es in te resante n o ta r que los perio distas, por el contrario, no entienden que su influencia se proyecte sobre los
políticos. Mas, ¿qué o tr a co sa pare ce derivarse de asum ir que pueden in fluirsobre las transformaciones sociales, y de que además estén próximos al po
der? Como hemos de ver, la ambivalencia en sus relaciones con los políticosles lleva a convertirlos en destinatarios de gran parte de sus relatos, tratandode aparecer al mismo tiempo como radicalmente distanciados de aquéllos.Pero, en definitiva, el horizonte dentro del cual se mueve el sentido que dana influir se circunscribe a modificar la sociedad en la medida en la que pueden acceder a los centros de poder, preferentemente los políticos.
Si es lógico pensar que sin la influencia sobre los políticos las expectativas que los periodistas tienen de cambiar la sociedad difícilmente se materializarán, lo es también percatarse de que ni es la única influencia que
pueden ejercer, ni para hacerlo el m odo m ás eficaz se a sie m pre la presió n di
recta sobre los políticos. En otras palabras: la influencia periodística es poli - facética, p or cua nto se distribuye en todas las dimensiones de la esfera púb lica según la analizamos en el capítulo 3. Y aunque el principal resorte de poder se encuentra inserto en el ámbito político, los periodistas pueden tratarde influir sobre él de manera indirecta, a través de las otras esferas.
Así entendida, la profesión debe ser diferenciada claramente tanto de laclase política, cuanto de las élites, pa ra ser co m prendida m ás bien como cla-se gobernante, en el sentido que a tal expresión da R. Aron y que ya hem os ex puesto en el capítulo 3: un gru po so cial privilegiado, que sin eje rcer p rop ia mente funciones políticas, tiene influencia sobre los que gobiernan y los que
obedecen, ya sea por su autoridad moral o por su poder económico o financiero (en R. Bendix, S. M. Lipset, 1972, II: 18). La clase gobernante actúaentre las élites y la clase política, con objetivos similares (compartidos o enconfrontación), pero con recursos diversos. Éstos se basan, en el caso del periodismo, en la mezcla de instrumentos de naturaleza económica (que sólo
puede proporcio nar una em pre sa de co m unicació n), co n cualidades y capacidades intelectuales y morales (que proceden de la profesión). Ya hemos puesto de relieve esta particularidad del poder de los periodistas, así como analizado sus características profesionales. Lo que nos queda por dilucidar son lasdirecciones en las que se ejerce su influencia. Esto es, los ámbitos que sonsusceptibles de ser modificados por la acción periodística.
Unos poderes que varían en virtud de la estructura social dentro de lacual actúan. El tipo de «gobierno» de los periodistas se sitúa en equilibrio
-
8/19/2019 Ortega_Algo Mas Que Periodistas
11/33
inestable dentro de la red de poderes que en cada sociedad se ha ido constituyendo. De manera que aun cuando se encuentran bastantes elementos comunes en la capacidad de influir entre profesionales de sociedades similares,la acción periodística es específica: varía de una a otra sociedad, tanto en la
cantidad como en la modalidad de su poder. Esta especificidad es la mismade su sociedad, la derivada de las transformaciones globales, cuanto de las parti cu la rid ades exis tentes en los diversos círculos de poder. Vam os a p la nteamos el caso español. Y lo haremos, en una primera instancia, con el marco de referencia construido a partir de las propias representaciones de los periodistas. Con la información extraída de las entrevistas a profesionales(1999), hemos elaborado el cuadro 8.1.
Como no pod ía ser de otra ma nera, nos hallamos a nte un conjunto de visiones eno rm em ente com plejo, diverso y contradictorio. En él se reflejan gran p arte de la s am big üedades en tom o al poder que los perio dis ta s españole s
manifiestan. Y vemos igualmente verificadas las tesis que venimos desarrollando a lo largo del presente capítulo. Es necesario, a partir del rico y múltiple espectro de funciones proporcionado por las entrevistas, que obtengamos algunas tendencias sintet izadoras. Una primera aparece al poner en relación los entrevistados el papel (y el poder) del periodismo con la transicióndemocrática. La segunda se vincula a la capacidad de intervenir sobre lastransformaciones sociales. La tercera con la posibilidad de expresar la «verdad» pa ra que la gente pue da decidir sobre su p ropia vida. La cuarta con el papel m oraliz ador que se desarroll a en cie rta s m odalidades de perio dismo. Enfin, la quinta y también más destacada es la que se refiere a las virtualidades polí ticas contenid as en el perio dis m o.
Estas tendencias podemos ahora expresarlas conceptualmente, de manera quejbueagqcidad de influir del periodismo se manifestaría en cuatro am pli as 'funcio nes)da integración social, la direccióncuUural, la acción política yla socMtizáciSn política. Cada una de ellas es el resultado de relaciones com
ple jas y recíp rocas en tr e el perio dis m o y dete rm in ados aspectos de la sociedadespañola. Así, la integ ración social se vincula con un a falta de v ertebración denuestra sociedad (o si se prefiere, con la ausencia de una sociedad civil arti-culada, tal y como la definimos en el capítulo 3). La dirección cultural, con ladebilidad de los denominados «poderes espirituales». La acción política, con las
particular idades de la constru cc ión del s is tema democrático . Y la socialización
política, con la paradóji ca form ació n de nuestr a cultura política. Analizaremos po r separado cada u na de estas funciones con su correspondiente característica estructural.
La vertebración social
Un rasgo invéterado de la sociedad esgañola ha venido siendo el de dis poner de un débiL te jido in sti tu cio nal. Plagada de tensio nes parti cu la ris ta s, dividida en du alismos irreconciliables, la nuestra h a sido una so ciedad en la queno sólo h an faltado, o cua ndo se han dado carecían d e entidad, Ja s . asociaciones intéripedias, sino el resto de ámbitos con capacidad para vertebrarla.
-
8/19/2019 Ortega_Algo Mas Que Periodistas
12/33
Ho mbres
Edad (código)* Mujeres
Edad (código)
38 (1.9) Los actuales directivos considera n que la histor ia está obligadaa pagarles un tributo po r haber capitaneado la transición.La caída de un personaje público se debe sobre todo a un libroescrito por él.Periodismo de investigación.: periodismo de anticipación.Anticipación es la forma en que se nota que se aporta algo.El periodista es un poco como el psiquiatra.
40 (1.5) Una profesión con poder (no lo ha percibido en su trabajo, pe ro as í los ven los de má s) .
31 (2.8) No tiene claro que la profesió n sirva para ay udar a la gente.
39 (2.7) (En la radio) lengua je con ciertas licencias para llama r la atención.La política es la sección estrella.
40 (1.8) Todos quieren ha blar de política nacional. En Españ a hay undesmadre total: los periodistas nos consideramos con bula paratodo y no pasa nada.Se publican m entiras.Muchos periodistas sólo tienen ansia de poder.Recuperar nuestro lugar: con tar lo que pasa.Las tertulias son un cáncer: no se habla de lo que se sabe; sólose pontifica.La influencia no es sobre la gente, sino sobre la élite.
45 (1.6) Tienen poder porque lo que dicen queda plasmado en un papel. No se sabe si la pr en sa tien e po de r o es tá m an ip ul ad a p or los po lít ico s.
45 (1.1)
46 (1.7)
45 (2.3) El perio dista tiene que ser consciente de su respons abilidad: paraestar en primera fila y en puestos privilegiados.
No es só lo un ob se rv ad or o tr an sm isor : se or ie nt a por el sent idode la justicia y para mejorar las cosas.Los periodistas no d eben implicarse políticamente.
46 (2.10) Las empresas de comun icación son ahora negocios de poder y dedinero. La información ya no es un bien público. No in te re sa la in fo rm ac ió n (lo qu e pa sa ), sól o el pe ri od is mo dedeclaraciones.Tertulias: hay que pontificar.
Se está desinformado.48 (2.11) No cree en el cuarto poder. Es un contrapoder: defender al débil
frente al poder.
48 (2.1) Función de inform an «permite a la gente decidir con respecto asu propia vida...».Tiene demasiada influencia (aunque no puede cambiar radicalmente las cosas).
-
8/19/2019 Ortega_Algo Mas Que Periodistas
13/33
Ho mbres Mujeres
Edad (código)*Eda d 1código )
50 (1.4) La información, en la transición, instrumen to de transform a 50 (2.2) —
ción social.Máquinas de entusiasmo.
Los medios son el espejo de la sociedad, los sustitutos de la verdad51 (1.3) Las relaciones de poder de los medios requie ren del ejercicio 50 (2.9)
de las responsabilidades. pú bl ica.
52 (1.2) - 51 (2.6) Es importante, pero se mira demasiado el ombligo.Tertulia: cualquier op inión sin ten er todos los datos.Interesa m ás habla r de política que de sociedad. Trabajan paraellos mismos y p ara los políticos.
54 (2.5) Periodista: persona que ejerce un contrapoder, deshace el oscurantismo del poder. Al servicio de los ciudadanos pava que actúen enlibertad.
56 (2.4) -
* Se corresp onde con el código identific ador de cada entrevista.Fuente: Los profesionales de los medios de comunicación (1999).
-
8/19/2019 Ortega_Algo Mas Que Periodistas
14/33
De esta manera, la característica predominante es la que Ortega y Gasset(1988) denominó la de los «compartimentos estancos»: una realidad fragmentada y con escasa capacidad de articulación interna. En consecuencia,
está carenc ia de instituciones centrales suficientem ente represen tativas y conautoridad, pa ra pro porcio nar un m arco de referencia social, h a imped ido lasuperación del reiterado recurso al conflicto civil, en vez de auspiciar la formación de una sociedad civil. Lo que generalmente ha existido con el nom bre de in sti tu cio nes centrales no era o tr a cosa que sim ples proyeccio nes delos intereses estamentales, oligopolistas o sectarios; que no sólo no contri buía n a dar sentido colectivo, sino más bie n a pote ncia r el descrédito de cuanto tenía que ver con el espacio público. Pero una sociedad en la que lo público se dota de estas características, acaba por obstaculizar el desarrollo delconcepto de ciudadanía.
El inicio de la transición democrática no cancela del todo esta tendenciasecular. En ella, además, resulta aún más difícil lograr un sistema institucional de naturaleza colectiva con suficiente consistencia para representar a lasociedad en su conjunto, por una triple razón. En primer lugar porque la sociedad española ha conocido ya un importante proceso de modernización, loque la ha convertido en internamente más diferenciada, con las consiguientes dificultades para encontrar señas de identidad colectivas. En segundo lugar, el paso a la democracia tiene lugar dentro de un proceso de creciente ex
pansió n parti cula ri sta , debid o sobre todo al em peño por da r satisfacció n a losintereses de las clases políticas periféricas en un intento de superar la crisis
de legitimidad del Estado hered ado del franquism o (O rtega, 1994: cap. V). Enfin, la propia democracia, como fórmula que permite y propicia la libre concurrencia de opciones e intereses diversos y contradictorios, tiene serias dificultades para generar nuevas instituciones con capacidad de integración social. Como ha señalado Dubiel (1994: 121):
[la] «sociedad democrática [...] debiera renunciar a toda ilusión de unidad, pordébil que fuera [...] la democracia comporta el proyecto de una sociedad queúnicamente se puede integrar en el reconocimiento institucionalizado de sudesintegración normativa [...]. Lo que integra a las sociedades modernas ya noson las semejanzas de confesión religiosa, de características étnicas o de tra
diciones nacionales, sino únicamente su capital histórico de divergencia tolerable».
Mas da la casualidad que en España, si bien es cierto que el recurso auna tradiéión unitaria no contribuye a cimentar un núcleo compartido deidentidad colectiva, no lo es menos que lo que viene sucediendo es precisamente que proliferan las tradiciones particulares enfrentadas, que no favorecen demasiado la divergencia tolerable. Las instituciones centrales se asimilan con el inadmisible autoritarismo del Estado franquista, y las instanciaslocales y particulares refuerzan considerablemente los procesos centrífugos.
Ahora bien, a pesar de estos problemas, la sociedad española como realidad un itaria y supraindividual existe. Si las señas de ide ntidad no proc edenfundam entalm ente de las instituciones centrales, ¿dónde enco ntrarlas, ya quesin ellas hab ría desaparecido como sociedad? La respuesta la encon tramo s en
-
8/19/2019 Ortega_Algo Mas Que Periodistas
15/33
una idea expuesta en el capítulo 3, y que corresponde a D. Bell (1979: 14),quien sostiene que en sociedades en las que no existen instituciones nacionales bien definidas y una clase dirigente cohsHéñtedeserió"plenamente, suvertebra ción se p rod uc e a .través de los medios de c om unicación. ¿Cómo loHacen? Creando un espacio social común, en el que simultáneamente se ex
pre sa, sé 'c áñali za y se posib il ita ia ex is tencia pacíf ica de in te reses en confl icto. Con ello propician la emergencia de las bases sociales del consenso, queen muchos casos no es sino el inestable resultado de un continuo disenso. Losme dios origin an así un i m arco de referen cia colectivo, en el que se integ ran perspectivas y orie nta cio nes plu ra les? Mas lo 'q ü é noTposibilitan los medio s esque de estas representaciones divergentes se desprendan ámbitos institucionales autónomos. Su manera de llenar el déficit institucional no es generando una sociedad civil consistente, sino sistemáticamente dependiente de la acción mediática. Porque en lugar de una tram a institucional, lo que esta acción
propone es un núcle o de re alidad contingente y cam bia nte que lleva al ciu dadano no a organizarse, sino a estar permanentemente atento a la voluble einconsistente realidad de la actualidad. La cual es, por lo demás, una de las
pocas fu ente s donde se puede encontr ar sentido.Los medios de comunicación, en sociedades cuya historia no les ha do
tado de instituciones coherentes e integradoras, actúan en un marco escasam ente com petitivo, lo que refuerza aú n m ás la función integradora de los m ismos. Ellos son los que ocupan el centro de la atención colectiva, facilitandoel horizonte de referencia necesario para configurar la conciencia supraindi-vidual. Ellos son los que dotan al sentido común y a la imaginación social de
los mitos, valores, personajes y acontecimientos con que nutrirse. En virtudde los mismos, cada sujeto puede salir de su aislamiento e incorporarse, dem anera m ental al menos, a un a realidad superior con la que pode r establecervínculos de pertenencia. Tener conciencia, además, de que esta participaciónen los contenidos de la comunicación mediática se hace de manera simultánea con muchos otros sujetos, contribuye eficazmente a producir esta sensación de pertenencia a una colectividad.
Todas estas tareas que atribuimos a los medios son, en definitiva, la com pete ncia específica de los periodis tas. Más al lá de la desv iación de responsa bil id ades a la s em pre sas, los periodista s controla n directa m ente la m ayoría delos modelos de referencia que proponen a sus audiencias. Y, en efecto, son
conscientes de que así lo hacen, como corroboran los datos, especialmente losobtenidos en la encuesta de 1995, y ya analizados en un trabajo anterior (Ortega, 1996). En virtud de ellos podemos afirmar que la Integración social quelos periodistas asumen como resultado de su actividad se sitúa en tres niveles: en el del crédito otorgado a las instituciones, en el de proporcionar a lasociedad imágenes de sí misma con las que identificarse y en la creación delíderes sociales.
Resulta bastante incontrovertible que en la sociedad española actual las posibil id ades que una in sti tu ció n tiene para llegar a la opin ió n pública y paradotarse ante la misma de un determinado grado de confianza son en general
un efecto de los püa iq s .pertbSisticosJlDe mu chas instituciones, el ciud adan ocarece de exp eriencia directa; de otras, desconoce su historia; pero de las m ás
-
8/19/2019 Ortega_Algo Mas Que Periodistas
16/33
T a b l a 8 . 1 . In st itu ciones en las qu e más confían
Jóvene s es tudiantes Jóvenes desempleados Periodistas
" ONG ONG P re n sa e scritaR ad io R adio R adioP eriódicos Periódicos Poder judicial + UniversidadM o n a r q u í a U niversidad Televisión + P arlam en to
Fuentes: Para los jóvenes: G. Bettin (ed.), The integraúon ofY ou ng People, Florencia, 1999; para los per iodistas: Enc uesta sobre periodismo y sociedad en la España de hoy (1995).
tiene imágenes facilitadas._p_QrJ.os periodistas. No quiere ello decir que el nivel de confianza del tejido institucional sea simple consecuencia de las imágenes periodísticas, mas sí que son éstas las que configuran el referente con
el que cada sujeto establece sus comparaciones. Interesa por tal motivo averiguar la evaluación institucional efectuada por los periodistas, porque conella podremos explicamos la consistencia de la misma evaluación construida po r la socie dad. Para aquéllos, las in st itucio nes con m ás crédito son: 1) la prensa escrita; 2) la radio ; 3) el poder ju dic ia l y la univers id ad ; 4) la te levis ióny el Parlamento. Persuadidos los periodistas de esta distribución de credenciales, resulta lógico pensar dos cosas. La primera, que proporcionarán re
presenta cio nes de sí m ismos acord es con el ra ngo atrib uid o, esto es, destinadas a confirmar sus propias opiniones. Y en tal línea perseguirán desplegarsobre la sociedad una acción estructuradora de carácter global. La segunda,
que convencidos del menor rango del resto de instituciones, no siempre contribuirán a mantenerlo o elevarlo, propiciando en muchos casos su mayordescrédito. Que esta doble influencia ha sido eficaz, más allá de conjeturas odeducciones apriorísticas, lo corroboramos en los datos referidos al créditoinstitucion al tal y como aparece en un sector de la sociedad especialmen te sometido a la influencia de los medios, los jóvenes. A partir de los resultados deuna investigación financiada por la Unión Europea, dirigida por GianfrancoBettin (Universidad de Florencia), comprobamos que hay una correspondencia bastante aproximada entre los juicios de los periodistas y los de nuestros
jóvenes. De esto s últ im os hay dato s desagre gados re fe ridos a univ ers itarios y
a desempleados. Son éstos, juntamente con los de los periodistas, los mostrados en la tabla 8.1.Esta convergencia en los medios nos pone de relieve que las afinidades
entre jóvenes y periodistas son altas, y que sin duda las orientaciones de losúltimos tienen un impacto notable sobre los primeros. Sobre ello volveremosal analiza r el papel socializador de los periodistas. Pero a ho ra es necesario su
brayar la acció n esen cial que éstos desem peñan en la configura ció n social.Dado que son sus prácticas las que gozan de un crédito social más elevado,el tipo de tejido social que se está configurando depende en considerable m edida de la calidad de los mensajes que emiten.
Y es que la contribución más relevante de la comunicación periodísticaconsiste en permitir que la sociedad pueda reconocerse, contemplarse en susrepresentaciones para asimilarlas (o rechazarlas) como propias. Es más: esésta la única vía que hoy la sociedad tiene a su alcance para conocerse. Esta
-
8/19/2019 Ortega_Algo Mas Que Periodistas
17/33
especie de «espejo» de la sociedad en que consiste la acción de los periodistas, contribuye decisivamente a que el ciudadano se vuelva consciente de loque le pasa a él y al resto de la gente. Es una forma de situar a las personasy grupos dentro del espacio social. Y también esta tarea es firmemente asu
mida como propia por los periodistas. En la encuesta de 1995, la mayoría(siete sobre diez) estaba de acuerdo en que ellos eran quienes les decían a lagente lo que le pasaba. Aceptar que tal es su cometido equivale a erigirse enconciencia reflexiva de los individuos y de la sociedad; a proporcionarles materiales con los que tomar decisiones que afectan a su vida; a influir, en definitiva, en la conducta de los demás. Es un objetivo que los periodistas expresan con cla ridad en las entrevistas de 1999. Un periodista (de 38 años) lo haceutilizando la metáfora del psiquiatra, en la que se contiene no sólo la idea de«escuchar» el fluir de la vida social, sino también la de poder penetrar en laconciencia de los otros a fin de modificar su comportamiento. Pero un obje
tivo tal implica que el periodista sabe, con más o menos precisión, cuál es eltipo de conducta deseable. Lo que nos remite a un rasgo de su influencia quedescribiremos m ás adelante com o dirección cultural. O tros periodistas entrevistados no llegan a tanto; pero en cualquier caso se colocan en una posiciónde «guías» que consiste en proporcionar a los demás las mejores oportunidades para encauzar más satisfactoriamente su vida. Es lo que sostienen dosmujeres periodistas: la profesión está «al servicio de los ciudadanos para queactúen en libertad» (54 años); y «permite a la gente decidir sobre su propiavida» (48 años). Por tanto, informar tiene un significado que rebasa ampliamente la simple narración de lo que acontece, para convertirse en referenciainexcusable para que ca da perso na construya su proyecto vital.
Y en esta labor de situar a la gente dentro de unas coordenadas capacesde orientarla, un protagonismo clave corresponde a los líderes sociales. Ellosson la condensación de las aspiraciones colectivas en cada etapa de las sociedades, así com o el mod elo sobre el que sujetos y grupos co ntrastan sus pro
pias trayecto rias. ¿S on estos lídere s producto de una em anació n espontáneadel discurrir histórico de la sociedad? O por el contrario, ¿resultan ser unacreación de los grupos de poder, interesados en hacer circular en el cuerposocial a través del liderazgo sus pa rticulares e interesado s pun tos de vista? ¿Oquizá se trata de un proceso intermedio, en el que espontaneísmo e interesesgrupales son filtrados por los medios de comunicación, siendo éstos en suma
los encargados de validar el liderazgo surgido en otras instancias? Si nos atenemos a las concepciones de los profesionales del periodismo, ninguna de estas posibilidades se correspond e con la realidad. No es en la sociedad dondesurge el liderazgo, ya que éste es el producto de la acción de los medios decomunicación. De conformidad con los resultados de la encuesta de 1995,comprobamos que siete de cada diez periodistas consultados creen que los líderes sociales son creados,por los medios de comunicación. Queda así un escaso margen para otras modalidades de configuración del liderazgo, lo quereduce a su m ínim a expresión las posibilidades que otras instancias tradicionales pueden tener en este papel de «guía» influyente de la sociedad.
La creación de líderes sociales por los medios de comunicación tiene varios significados. El primero de ellos se refiere a una de las pautas informa-
-
8/19/2019 Ortega_Algo Mas Que Periodistas
18/33
tivas más extendidas, cual es la de personificar las noticias, esto es, convertirla dinámica social en acciones individuales. La sociedad misma se desdibujay en su lugar aparece u n reducido n úm ero de actores privilegiados. Esta psi-
cologización de la vida social sintoniza bien tanto con las reglas del oficio(quién es protagonista de qué), cuanto con algunas de las peculiaridades desu estilo de vida. Las semejanzas con la aventura proyectan sobre los acontecimientos la necesidad de singularizar en términos personales los hechos narrados. De la misma manera que el periodista es un profesional-protagonista,la noticia ha de tener, lógica e ineluctablemente, su correlato en un sujeto-objeto-protagonista. La información en nuestro país, en consecuencia, tieneen no pocas ocasiones el discreto encanto de las discusiones de patio de vecindad.
. El segund o sentido se sitúa en la pro pu esta de m odelos de ref eren cia que
los medios efectúan. Unos modelos que pueden expresar valores y orientaciones de la sociedad, pero que en todos los casos reflejan también la mentalidad profesional. Esto es, aquellas personas que m ejor cu adr an con las p ro
pias orientacio nes de los per iodis tas, y con sus ex igencias de noticia bil id ad,son las que tienen más probabilidades de convertirse en líderes propuestos
por los m edio s de co m unicació n. En esta acc ión, los perio dis ta s eje rc en la im porta nte función de hacer visibles las élites , lo que les concede de paso la posibilidad de influir en ellas y en su circulación. De hecho, toda élite que enesta sociedad quiere constituirse o mantenerse como tal, necesita el concurso positivo de los periodistas (con sus palabras o con su silencio). Es la tarea
que corresponde a esa modalidad de periodismo que son los gabinetes y lasagencias de creación de imagen. De manera que no hay hoy élite que no establezca alianzas con los periodistas (y no sólo con los medios como organización o con los empresarios de la comunicación).
El tercer sentido es el que puede verse como más discutible, pero conviene tenerlo en cu enta. Nos referimos a l liderazgo de los propio s periodistas.En la medida en que están persuadidos de su capacidad para reflejar la sociedad, y que de este reflejo se deriva un efecto de troquelado sobre las conductas, el periodista puede sentir la irrefrenable tentación de convertirse enlíder. De hecho, un a cualidad profesional que suelen m encion ar com o pr opia
es precisamente la de liderazgo social. Considerarse líderes obliga a actuarcomo tales, en una doble dirección: transformando en expresión genuina delo social las propias creencias, y tratando de que éstas se conviertan en principio organizador de la vida social misma.
Bajo esta perspectiva es como podemos afirmar que los periodistas sonuna clase gobernante. Acabamos de ver que a ellos les corresponde la selección de los modelos y pautas de conducta que acabarán por tener una innegable repercusión social. Y esta tarea la llevan a cabo en una posición ventajosa: ni han de asumir las responsabilidades propias de las institucionescentrales, ni tampoco las derivadas de las formas de liderazgo social institu
cionalizado y por tanto sometido a refrendos verificadores de su vigencia.Más bien el periodista dispone de una capacidad de movimiento que le permite som eter a vigilancia legitim adora el liderazgo de los demás, sin te ne r quehacerlo con el propio. En todo caso, la suya es una acción que emprende a
-
8/19/2019 Ortega_Algo Mas Que Periodistas
19/33
p a rtir de sus supuesto s conceptu ale s e ideológicos, con la que construye m odelos (intencionales o no de la sociedad) y que distribuye a través de toda laestructura social con pretensiones de que se conviertan en realidad. Conla asunción de este cuadro funcional, el periodista hace que su profesión ten
ga indudables connotaciones intelectuales. La cualidad y eficacia de esta influencia dependerá del estado en el que se encuentren los demás poderesintelectuales de nuestra sociedad; situación que ciertamente no brilla por suconsistencia.
Una progresiva hegemonía cultural
Venimos sosteniendo a lo largo del libro que tareas análogas a las de losviejos intelectuales vienen desempeñándolas, en los últimos tiempos, los periodistas españoles, y que a ellos podemos denominarlos «nuevos intelectuales». Para d ar cu m plida cue nta de esta tesis, necesitamo s exponer, siquiera seasomeramente, qué sucede en nuestra sociedad con los convencionalmenteconsiderados como poderes intelectuales, o también conocidos como «poderes espirituales» (en expresión de A. Comte y, entre nosotros, de J. Ortega yGasset). Toda sociedad requiere de un universo de símbolos con los que identificarse y lograr así un cierto grado de cohesión interna. Proporcionar estemarco cultural es el cometido específico de los intelectuales. En las sociedades modernas, su acción se venía llevando a cabo en el seno de tres instituciones: la Iglesia, el Estado y la Universidad. Aunque el poder de la Iglesia esmenguante, el de los otros se había convertido en el eje central de las cons
trucciones legitimadoras de la realidad. Pero los tres han tenido en nuestrasociedad una débil, cuando no irrelevante, influencia en lo concerniente a
p roporc io nar estos m arc os cognitivos. En especia l si consid eram os que losdos primeros poderes han ejercido su acción no tanto en la dirección de logr ar el consenso, sino de im ponerse coactivamente. Y que en u n contexto tal,el papel reservado a la Universidad ha sido de un orden muy secun dario. Ellollevó, ya en 1930, a un certero diagnóstico de Ortega y Gasset, en el que aparecía con total claridad la emergencia de un nuevo tipo de foco intelectual:
no existe en la vida pública más «poder espiritual» que la prensa. La vida pú blica, que es la verdaderamente histórica, necesita siempre se r regida, quiéra
se o no. Ella, por sí es anónima y ciega, sin dirección autónoma. Ahora bien,a estas fechas han desaparecido los antiguos «poderes espirituales»: la Iglesia, po rque ha abandonado el presente, y la vida pública es siempre actualísima;el Estado, porque, triunfante la democracia, no dirige ya a ésta, sino al revés,es gobernado por la opinión pública. En tal situación, la vida pública se ha entregado a la única fuerza espiritual que por oficio se ocupa de la actualidad:la prensa (Ortega y Gasset, 1968: 76).
La posterior evolución de nuestra sociedad confirma con mayor actualidad el vigor de estos argumentos. En efecto, el Estado surgido de la contienda civil tiene poco que ver con el Estado ético hegeliano. Era ante todo una
maquinaria coactiva, escasamente preocupado por desarrollar fórmulas legi
-
8/19/2019 Ortega_Algo Mas Que Periodistas
20/33
timadoras consistentes. Y la que construye (el nacional-catolicismo) quedaarrumbada con la modernización que se inicia en los años sesenta. La transición democrática tuvo así que proceder a refundar el Estado, mas al hacer
lo con los aparatos heredados del franquismo, encontró y sigue encontrandodificultades para dotarlo de una base social de apoyo coherente y estable.Además, el sistema democrático se establece entre nosotros precisamente enun período de crisis generalizada de legitimidad del Estado. C on lo que en términos estrictam ente políticos, el Estado ac tual ha dispuesto de un m argen limitado, c uan do n o pue sto en cuestión, de acción m oral y cultural sobre la sociedad.
El caso de la Iglesia es más crítico, ya que se trata de una institución que pro viene de pasadas etapas his tó ricas en las que te nía el monopolio de las definiciones ideológicas sobre la realidad, y que ahora se encuentra con una
débil capacidad de liderazgo moral y cultural. Mas la continuada presenciaeclesial en los contenidos de los marcos culturales ha dejado una improntaque no se elim ina fácilmente. Por de pronto, ha bloqueado la aparición de un
pensam iento secu lar, científico y crítico , que só lo m uy tardíam ente parece estar recuperándose. Y ha habituado a un tipo de discurso dogmático y moralizados que ha imp regnado a otras instancias culturales. De hecho, es posibleencontrar hoy ciertas continuidades entre esta modalidad de visión del mundo y las perspectivas adoptadas por algunos periodistas y medios de comunicación: aquellos que buscan más que el análisis y la racionalidad, la conversión en «campañas» de moralización sus propias convicciones e intereses. Aeste respecto no ha sido irrelevante tampoco el papel desempeñado por algunos centros de la Iglesia en la formación de una parte de nuestra actual élite
perio dís tica.Por lo que atañe a la Universidad, su historia en nuestro país ha sido de
una pobreza material y una miseria intelectual notables. En el fondo ha so breviv id o ahogada entre los otros dos poderes espir ituale s, in capaces de veren ella otra realidad que no fuera la de mera prolongación de sus afanes
proseli tistas y adoctr in adores. El siglo xdc tiene su particular carlistada en launiversidad, sometida a cierres, arbitrariedades y éxodos continuos. Y la innegable recuperación que conoce en las primeras décadas de este siglo quedadramática y radicalmente interrumpida por la guerra civil y el posterior des-
mantelamiento llevado a cabo por el franquismo. Y cuando comienza a incorporarse de nuevo a las coordenadas que le corresponde, que no son otrasque las de la ciencia y la crítica racionalm ente fundada, resu lta que asiste im
pote nte a un a fu erte avala ncha de alu m nos y a la (ta n nuestra) im provisació nde recursos materiales y humanos. Esta universidad, descapitalizada internamente y con una débil legitimidad externa, bastante tiene con hacer frente auna demanda que es más propia de consumidores que de interesados por elconocimiento. Y a pesar de ello, es una Universidad que avanza en terrenoscomo el de la investigación. Pero en donde no dispone de energías es precisamente en el campo de las nuevas exigencias de la dirección cultural de la
sociedad, que está en otras manos, y desde luego no porque a ellas haya pasado desde las de la universidad. El que alguien de esta institución form e p arte de la categoría de intelectual (y hay unos cuantos), no responde precisa
-
8/19/2019 Ortega_Algo Mas Que Periodistas
21/33
mente a que de él se pida o busque el tipo de racionalidad dominante en lainstitución de la que procede. Antes al contrario: de él se espera que incor
pore o tr a m enta lidad, otras pauta s y, en def initiva, una visión del m undo que
para él im plica u n cie rto tipo de reso cia lizá ció n.En nuestra sociedad se ha ido configurando una nueva y curiosa figura
de intelectual. El modelo precedente, que para simplificar denominaremos«republicano» (recuérdese aquello de la «república de profesores»), criticadoy en gran medida olvidado, ha sido sustituido por otro cuya legitimidad no procede de un cam po m arc ado po r criterio s de exce lencia en la pro ducció nde cultura. Las reglas son ahora otras, la mayoría ligadas a un excelente dominio de la puesta en escena, en la que lo que se espera es la brillantez ingeniosa, ocurrente y fascinante; el encanto del diletante. Es lo que alguien llama intelectual sin obra (G. Morán, 1991: cap. VII). Y que si antes de la llegada de la democracia servía para la movilización social, después su ámbito dedesenvolvimiento adecuado no es otro que el de los escenarios de los mediosde comunicación. No en vano en los últimos tiempos hay un interés mediático por, y una utilización política desm edida de, la conocida como «generacióndel 98», y bastante menos por otros períodos más fecundos científicamente.Es justamente ese modelo de intelectual tan «castizo» el que vemos floreceren nuestros medios.
Durante un cierto tiempo, el que discurre entre fines de los setenta y mediados de los ochenta, los medios de comunicación, dedicados preferentem ente a b usca r su nueva inserción en o tro orden político, establecieron alianzas con los intelectuales asentados en instituciones varias. Pero progresiva
mente, son los propios profesionales de la información quienes comenzarána desempeñar este papel. A ello ha contribuido eficazmente la transformaciónde los grupos de comunicación, directamente responsables en muchos casosde uno de los instrumentos tradicionales del intelectual: la edición y difusióncrítica de los libros. De manera que hoy día el intelectual por antonomasia esindistingiiible.cleLp£rLQtÍEmo. Es más, son los periodistas españoles quienesde m anera creciente sum an a su actividad profesional esta otra. C iertamenteno todos, ni todos con la misma calidad, pero sin duda lo hacen en mayorgrado que cualquiera otra categoría de profesionales.
Y ¿en qué consiste su papel como intelectuales? En términos generales
podem os afir m ar que en ejerce r la direc ción cultural v m ora l so bre el con jun to de la so ciedad, estable cie ndo"Tos principales marcos simbólicos de lamism a. E n défiñffiva'ráThtégfáción social que veíamos en el anterior aparta do es viable en virtud de este entramado de significados que los periodistas
ponen a disposic ió n de públicos am plios. Pero es po sible desentr añar con másdetalle esta fun ción general. Así, los periodistas españoles suelen pa rtir de un
presupuesto m uy querido por cualq uie r tipo de inte lectual: decir la verdad. Esta convicción la encontramos en todos sus productos, en las imágenes quede sí proyectan a los demás, y aparece siempre como uno de los rasgos estructurales de la profesión (honestidad, honradez, sinceridad). Un escritor deconsiderable éxito literario, y asiduo de las páginas de un periódico cuyo di
rector se define a sí mismo como una de las personas más influyentes delmundo, afirma que el único poder del periodista es precisamente que dice la
-
8/19/2019 Ortega_Algo Mas Que Periodistas
22/33
verdad. ¿Definición excesiva? Sólo si a la verdad le concedemos un significado racional y moderno; pero en absoluto lo es si a tal verdad la vinculamos,un a vez más, al sentido m oralizador que anida en los objetivos de m ucho s periodistas. Quienes se sitúan en estas coordenadas, acaban por recuperar la
primera - fig ura his tóric a de in te lectual , que a decir de W eber no es o tra quela del profeta. No es por tanto la verdad que surge del conocimiento empíricamente fundado, siempre frágil, siempre sometida a crítica, siempre dis puesta a ser sustituida por otra con mejores pruebas. Es, por el contrario, laverdad del que cree en lo que dice, la de quien está persuadido de estar en«posesión de la verdad»; es la verdad del creyente. Con lo que a partir del momento en que un periodista sostiene que algo es «verdad», difícilmente rectificará en el caso de que haya suficientes pruebas para hacerlo. Es incluso pro
bable que refuerce aún m ás su s tesis, como hace todo buen creyente al estar persuadid o de la bondad de su s convicc iones. El proble m a es que el perio
dista no suele hacerlas explícitas.Este íntimo convencimiento de que su actividad desemboca en la gene
ración de verdades, lleva al periodista a plantearse su p rofesión com o u na forma de «guía» o «faro» para su sociedad. Dos imágenes, por los demás, profusamente asociadas a los intelectuales. Mas asumir este papel provoca enellos, en pr im er lugar, un a respuesta ap arentem ente paradójica: los periodistas españoles subrayan continuamente la ausencia de irnelectual.es. ¿Dóndeestán los intelectuales?: es ésta una pregunta reiterada en nuestros medios decomunicación. A la respuesta de que están ausentes le sigue un comportamiento periodístico caracterizado por ejercer las tareas propias de aquellos
ausentes. Es interesante percatarse de esta denuncia: proclam a que no hay intelectuales (tradicionales), pero en su lugar no se colocan los_p.eriodis.tas; selimitan a actuar como tales, pero sin atribuirse la condición. Esto es, aunquelos reemplazan, no asumen la responsabilidad social que supondría reconocer la sustitución. El fenómeno es especialmente frecuente en prensa escrita,
pero dada la ubic uid ad profe sional de m uchos perio dis ta s, em pie za a exte nderse también a los medios audiovisuales.
No se percib en a sí mismos com o in te le ctuales (en los datos de encuestaasí sucede, y algo similar encontramos en las entrevistas en profundidad),
pero ello no em pec e para que adm itan como propia s de su oficio accio nes tí
pic as de los in te lectuales. Que no so n otras que aquellas que tie nen una cla ra influencia sobre el gusto cultural y sobre los valores de la sociedad. Por loque al gusto atañe, los periodistas producen tres efectos distintos pero com-
plem_entarios: def inen .los-Gánojies del gusto cüíturaí, elaboran la s directr icesctelo culturalm ente .correcto y configuran lo que em pieza a conócefs5^5oino«tercera cultura». Los cánones deí gusto"soiTel"mexofaBIé resultadfó'deTá selección qültural llevada a cabo por los periodistas. Ellos desempeñan un pa
pe l sim ilar al que en su día tuvie ro n las «vanguardias». Como ellas, rom pencon toda tradición, prometen un consumo cultural liberador (de las rutinascotidianas) y sugieren que cada individuo es el fundamento último de cual
quier criterio. Mas esta nueva actitud cultural sólo es viable a condición decrear uña fuerte dependencia de la información cultural de los medios. Lacual se caracteriza por establecer una marcada línea divisoria entre lo que
-
8/19/2019 Ortega_Algo Mas Que Periodistas
23/33
«vale la pena», y por tanto los medios comentan, y lo que carece de relevancia, que simplemente se silencia. Esta política de lo culturalmente correcto,que en otras épocas pudo ser característica de las revistas especializadas, seha convertido hoy en una parte central de casi todos los medios de comuni
cación. De manera singular en los periódicos, con sus páginas especializadasy sus suplem entos: en ellos se confecciona un influyente cuad ro de las pautasque han de seguirse para estar al día en la cultura. Y esta amalgama de cánones y cultura correcta constituye la «tercera cultura», que es aquella producida y transm itida p or los medios de com unicación, y que pa ra Vargas Llosa consiste en «todo ese polimórfico material que provee al gran público [...]de los conocimientos y también las experiencias, mitos, emociones y sueñosque satisfacen sus necesidades prácticas y espirituales básicas para funcionardentro de la sociedad moderna» (El País, 21 diciembre 1992). Esto es, lo queen el primer capítulo hemos denominado las fuentes del sentido común en
nue stra época.Y junto a esta función cultural, otra de naturaleza moral. Moral no exclusiva ni primariamente en el sentido de provocar adhesiones cognitivas yvolitivas a un determinado credo ideológico, sino más bien en el de intervenir en la sociedad modificando, en un a de terminad a dirección, la condu cta dela gente. Im pregn ado s de la noc ión de verdad que p reside la profesión, los periodistas entienden que sus acciones han de lograr un cambio de la realidaden la misma orientación de sus convicciones. Y no hay otro camino para elloque influir en cada persona, a fin de que modifique sus puntos de vista y suscorrespondientes conductas. Como nos decía una periodista de 45 años, suoficio «no es sólo el de un observador o transmisor: se orienta por el sentidode la justicia y para mejorar las cosas». Un periodista, en suma, comprometido, que lejos de la visión idealizada del narrador independiente, intervienesobre el mundo para transformarlo conforme a principios que considera incuestionables. La dificultad de esta actitud de compromiso radica en que el
perio dista puede senti rse pro clive a influir, m ás que a inform ar . Y la decid id aapu esta po r la abierta influencia privilegia el periodism o de opinión. U na m odalidad, ciertamente, que no ha parado de crecer en nuestros medios, hastaconvertirse en un género singular, el de las tertulias. Los propios periodistasson conscientes del alcance y los riesgos de esta actividad periodística, tal ycomo refleja el cuadro que más arriba hemos ofrecido. El periodismo de ter
tulia es descrito por los profesionales como un modo de pontificar; de hablarde lo que no siempre se sabe, y en última instancia de suprimir la información misma. Y aunque la tertulia tiene su ámbito de desarrollo en los mediosaudiovisuales, no debe pasarse por alto la creciente participación en ella de
perio dista s de prensa escri ta . Un cie rto efecto de conta gio parece esta r p ro duciéndose, incremen tando en unos casos el periodismo de opinión, en otrosmezclando inform ación con o pinión. P ero tal ascenso de la opinión en los medios no es sino una expresión clara de su inclinación a erigirse en conciencias morales de la sociedad. Lo que no les ha llevado, hasta el momento almenos, a asum ir la parte de responsabilidad que tienen en el clima m oral que
en ella impera, y a cuya construcción han contribuido de manera decisiva.
-
8/19/2019 Ortega_Algo Mas Que Periodistas
24/33
,Los periodistas en la acción política
Integrar socialmente y convertirse en referentes culturales y morales
coLoca a los periodistas en una posición con trascendencia política, ya queaquellas tareas son también cometido específico de la clase política. Se lo pro pongan in te ncionadam ente o no, los periodis ta s influyen de m odo iqnpqrtan-te en la.acción , política. Pero no en tod as las sociedades lo hac en de la m isma manera. Las oportunidades y la eficacia de su influencia dependen de lascaracterísticas del sistema político imperante. Y en lo tocante al caso español,éstas se ligan a las peculiares condiciones bajo las cuales se llevó a cabo latransición democrática. Que no fueron otras que la simultánea configuraciónde un régimen de partido y de un sistema mediático de opinión. Como es desobra conocido, el franquismo no propició las libertades, pero fue bastantemás represivo en el ámbito político que en el informativo. La tímida liberali-
zación informativa que consintió, vino a hacer de la prensa y los periodistasuna especie de sucedáneos de «representación» social, si bien siempre su
brepti ciam ente y a base de «leer entre líneas» . En parte debid o a esta to lerancia relativa (y ciertamente también represiva) hacia el periodismo, se produjeron diversas consecuencias para la posterior evolución de la democracia.En p rim er lugar, el fortalecim iento de u na de las vías que, pa ra R. Dahl (1989:41 ss.), m ás eficaces se ha m ostrado p ara acceder a un régim en dem ocrático:la precedencia de la libertad de expresión a la de asociación, lo que permite(incipientemente) la constitución de la opinión pública. En segundo lugar,
puesto que el escaso debate público se circ unscrib ía al habid o en los medio s
de comunicación, aparecerá una costumbre, más tarde convertida en hábito,de identificar debate público con debate en los medios. En fin, las expectativas de cambio político requieren propuestas, que en un contexto como el deltardofranquism o no p odían provenir más que de algunos de los medios de comunicación que encamaban la disidencia al régimen. De hecho, en torno alos mismos se fueron organizando diversos grupos que constituyeron lo quesin dud a podem os de nom inar una clase polít ica latente.
Este contexto favoreció, una vez iniciada la transición, un protagonismomuy destacado de la prensa y de los periodistas. En efecto, las dos necesidades estrictamente políticas más acuciantes de la época, como fueron la arti
culación política de la sociedad y la formación de líderes, podían ser realizadas sólo parcialmente por los partidos, recién legalizados, o aún ilegales. Estatarea fue asumida en gran media por los medios: los menos, provenientes delfranquism o; los más, creado s después. Lo que colocó a los partido s en u na si-tuaci.ón de.dependencia considerable respecto de la comunicación mediática.Que era mayor en el caso de los líderes, necesitados de construirse rápidamente una imagen pública adecuada a un sistema típicamente electoralista.
De estas dependencias surge una particular relación entre periodistas y políticos en nuestro país , que ha perdurado basta nte m ás acá de la tr ansic ió n.Como s eña la un period ista entrevistado: «Los actuales directivos [de los me dios] consideran que la historia está obligada a pagarles un tributo por h abercapitaneado la transición» (38 años). Y que corrobora uno de estos directivosal señalar: «la información en la transición fue un instrumento de transfor
-
8/19/2019 Ortega_Algo Mas Que Periodistas
25/33
m ación social» (50 años). No se trata, p or tanto, de concebir su papel tan sólocomo de ayuda a los políticos, sino que durante este período los periodistasejercieron sobre ellos una hegemónica influencia. Lo que plantea las actuales
relaciones en términos complejos: la connivencia y el enfrentamiento vienena ser cara de la m isma mon eda, contribuyendo así a difuminar un Tanto lasfronteras entre periodismo y política. Ya que la política, en la sociedad española actual, no puede hacerse sin la activa participación de los periodistas,que son desde luego algo más que meros portavoces de la llamada opinión
pública. Lo que a su vez convie rte a la clase polí tica no sólo en fu ente in formativa privilegiada, sino también en el objeto más codiciado de las prácticas
periodís ticas. Esta concie ncia acerca de cómo tr anscurrió la transició n, y laautoatribución de protagonismo político en ella, implica además una determinada representación de la sociedad: ésta se toma una masa confusa, carente de iniciativas propias y solamente movida a instancias de una élite, en
la que los periodistas ocupan una privilegiada posición. Ya nos hemos referido precisamente a esta concepción periodística de lo social, en la que predom ina esta creencia en el público como g ran masa, o incluso está ausente todanoción sobre lo que este público pueda ser. Público que, por cierto, cuandoadqu iere co ncreció n es visto por los periodistas como el integrado po r los gru
pos socia les re levante s. De m odo que es entre podero so s donde los perio dis tas d epositan sus preferencias a la ho ra de hacer circular sus mensajes.
Pero hay m ás. El vertiginoso ritmo de transformación de los partidos p olíticos españoles, que durante muy pocos años, los primeros de la transición,adoptaron las pautas propias de los partidos de masas (altamente ideologiza-
dos), para pasar de inmediato a las de partidos electoralistas (basados en elmarketing), reforzó el papel político de los medios. Esto es, a partir de estareconversión, han sido los medios de comunicación los que han desempeñado con mayor consistencia la labor de vertebración política: no lo han hecho,desde luego, a través de ytna^identificacióñT TieriT ^oT u'no u_otro par tido,sino construyendo universos simbólicos dentro de los cuales ciertos partidosquedaban excluidos. Y a ellos débese igualmente unaTtecicTida acción desti-ñadTá a seleccionar, fortalecer y deslegitimar líderes políticos. Una razón másdel lugar central que la relación periodistas/políticos ocupa para comprendernuestro sistema político. En estos continuos intercambios entre p eriodistas y
político s, las posibilidades de m anip ula ció n de unos y otros son elevadas. Masla mayor precariedad corresponde a la posición del político, sometido a undoble refrendo: el de su electorado, y el del sistema de la comunicación.
De esta amalgama entre periodistas y políticos, los diversos estudios em pír ic os ofre cen pruebas abundante s. Ellas nos perm ite n establecer dos grandes tendencias políticas en la acción periodística. La una corresponde a la legitimidad política de los propios periodistas; la otra a las repercusiones quela m isma tiene sobre la profesión. Ambas dotan al periodismo en n uestro paísdel discreto encanto de la política, pero sin necesidad de dedicarse a ella. Vayamos po r partes.
El periodismo está planteado por sus actores como una actividad cuyanaturaleza, además de política, se efectúa en abierta confrontación con la acción de los políticos. No se trata, conviene advertirlo, de que pretendan sus
-
8/19/2019 Ortega_Algo Mas Que Periodistas
26/33
tituir a los políticos, o descalificarlos globalmente, aunque sus reticencias hacia ellos sean muchas. Mas sí de atribuirse un mayor grado de representati-vidad social que los políticos. Recordam os a este efecto que en la e ncu esta d e1995, más de la mitad de los periodistas señalaban que eran los medios quie
nes mejor representaban la opinión pública. Muy por encima de los sondeosde opinión, que sólo para un a m inoría (de un tercio) servirían p ara re presen tarla. A la clase política, los periodistas apenas le conced ían re prese ntativid adalguna. Un dato sin duda claro y demoledor. Para nuestros periodistas ellosrepresentan a, y al tiempo son, la opinión pública. Porque esta identificaciónde la opinión con sus opiniones se hace inevitable en la misma medida quedescartan dos de las principales vías para conocer la opinión pública: la delas elecciones, y sobre todo la de los sondeos. Ni el resultado de aquéllas nilos datos de éstos son necesarios a un grupo profesional tan firmem ente per suadido de ser el oráculo más preclaro de su sociedad. Deslegitimación, en
suma, por partida doble: de las ciencias sociales como metodología para conocer la opinión; de la democracia formal como mecanismo capaz de construir una clase política adecuadamente representativa. En su lugar se erigeuna nueva lógica representativa, la de los periodistas y sus convicciones yacciones. Que esta concepción del periodismo como fórmula profesional derepresentación social es algo más que un dato coyuntural, lo verifica el pensamiento que al respecto tienen los actuales estudiantes de periodismo. Preguntados sobre el particular, responden prácticam ente de la mism a form a quelos profesionales en 1995. Ellos han interiorizado, y muy pronto, este sutil
juego de representacio nes y de legitim ac iones profe sionale s, así com o de pér
dida de legitimidad en el caso de quienes sin ella poca cosa son.Creerse social y políticamente representativos tiene al menos dos signifi
cados. La primera, que el liderazgo de la opinión reside fun dam entalm ente enla profesión periodística. Con sus consecuencias: que el periodismo de opinión crece, como hemos señalado; que gobernar la opinión es competencia
perio dística no só lo legítima, sino pre fe re nte , y que po r ello quie n aspire a influir en tal op inión h a de necesitar el respaldo leg itimad or de la profesión. Lasegunda y derivada de la anterior, que no sólo el liderazgo social es una función de los medios de comunicación, como velamos con anterioridad, sinotambién el liderazgo político. Para los periodistas, este último se vincula
prim aria m ente a su s acciones , y en m enor m edid a a los m edio s in stitucionalizados que específicamente existen para ello: elecciones, partidos y curiosamente opinión pública. Decimos curiosamente porque si ahora la opinión
pública in te rviene ta n débilm ente en el m ante nim ie nto del liderazgo político ,estamos ante la plena confirmación de que la misma, desvinculada de su
práctica profe sional, es para los perio dis ta s irre levan te.Este mapa de representaciones y legitimaciones lleva al conjunto de los
perio dista s a situarse en una posición en la que vuelven a desdib uja rse lasfronteras e ntre periodismo y política. Esto es, a hac er del periodismo un a forma, encubierta, de actividad política. Y a que la tentación del poder sea algo
más que una remota o difusa posibilidad. Los testimonios de los periodistasentrevistados en profundidad (recordemos que todos ellos ocupan categorías profesio nale s m edia s y al tas) so n harto elocue ntes. He aquí algunos: «M uchos
-
8/19/2019 Ortega_Algo Mas Que Periodistas
27/33
perio dista s só lo tienen ansia de po der» (hombre , 40 años). «Es una profe sióncon poder» (hombre, 40 años). «[Los periodistas] trabajan para ellos mismosy para los políticos» (mujer, 51 años).
Con lo que el permanente control sobre los políticos va desde luego un
poco m ás allá de la evaluació n de su s ac to s, para tra tar de anticiparse a ellos.Y la anticipación conlleva la intervención en su gestación. Es por ello enormemente instructivo el sentido que atribuye un periodista al denominado periodismo de investigación, una modalidad que en nuestro país tiene unavinculación tan estrecha con las vicisitudes de su clase política, y la cual es p resenta da p o r la profesió n com o el máxim o exponente del perio dis m o al servicio de la transparencia política. Sostiene este periodista (hombre de 38años) que el «periodismo de investigación es periodismo de anticipación. Anticiparse es la forma en que se nota que se aporta algo». De manera que estemism o periodista m antiene un a ambivalente (y confusa) noción de lo que tal
perio dis m o sea: de u n la do es anticip ació n; pero de otro explica que gra ciasa un libro (de investigación, por supuesto) que él ha escrito, ha tenido lugarla caída de un importante personaje. Esto último no es resultado de antici
pació n alg una, sino en todo caso de descubrir hechos ya ocurridos. Más biensugiere nu estro periodista que investigar en este oficio es una form a de po dercambiar las cosas. Es decir, una forma de poder. Confusión por tanto de límites, pero no de capacidades.
Proximidad y similitud con la política tienen sus efectos en la organización interna de la profesión. Esta segunda tendencia nos permite vislumbrar,
pero bajo o tr a luz, la om nip resencia de la polí tic a en nuestros medios de co
municación. En efecto, ¿qué parcelas de actividad periodística valoran máslos profesionales? No ciertamente la sociedad, a la que piensan que representan. Las secciones que realmente les atraen son aquellas que les posibilitan estar atentos a la política y a los poderosos; lo que se traduce en la predilección por áreas que les permiten una mayor proximidad a ellos. Con losdatos de la encuesta de 1999 podemos comprobar que es la sección políticala que aparece más altamente valorada entre los profesionales, seguida por lade economía. Y, en efecto, en la carrera profesional hemos podido apreciarque la movilidad vertical ascendente tiene que ver con el paso a estas secciones. Nuevam ente encontram os confirmación al recu rrir a las entrevistas: «To
dos [los periodistas] q uieren h ab lar de política nacional», afirm a uno de ellos,de 40 años. Y una mujer periodista, de 46 años, confiesa que las «empresasde com unicación son aho ra negocios de poder y de dinero. La información yano es un bien público». Empresas y periodistas, como se ve, han sufrido estadoble transformación (interna y externa) en una misma dirección. La relevancia de lo político (y su proyección sobre lo económico) impregna las pautas del trabajo porq ue el mismo es concebido po r un rasero sim ilar al que im
pera en la política.Semejanzas que hemos de entender no como que el periodista se adscri
ba form alm ente a una opció n polí tic a concreta. N ada de es to sucede, ante s alcontrario, los periodistas rechazan la misma y, como diremos más adelante,
pueden llegar a acti tudes abie rta m ente antip artido. Por ta nto , su activid ad noes propiamente al servicio de uno u otro partido, sino más bien al poder en
-
8/19/2019 Ortega_Algo Mas Que Periodistas
28/33
general (que en ocasiones se traduce en proximidad al partido que les perm ite ejercer su poder con más facilidad). Perciben así el prestigio de su profesión, com o venimos señalando, a pa rtir de esa com binación de factores, típi
cam ente po líticos, de in fluir sobre la sociedad y estar próx imos a l poder. O ex presado de o tra m anera, su s objetivos de transform ar la sociedad se hacenviables en la medida en la que actúan en posiciones compartidas con el poder (político, pero también económico). Ya no se trata, por tanto, de influir
preferentem ente en los políticos, sino de algo m ás simple y com plicado a untiempo: de convertirse en un poder con cierta autonomía respecto de los políticos, de manera que éstos tengan que contar con ellos y, en ocasiones, su bordinarse a sus orie nta ciones al necesitar de los perio dista s para m ante nersu liderazgo. Estaríamos en resumidas cuentas ante dos formas de liderazgocompetitivas, en las que al menos en el campo de las representaciones sociales la dependencia de los políticos respecto de los periodistas vendría a sermayor que a la inversa. O por lo menos tal parece ser un objetivo por cuyologro los periodistas no muestran signos de flaqueza. Es importante añadirque esta proxim idad al pode r se ha convertido en una fuente de prestigio pro fesional de primer orden, y que la misma cuenta con un número mayor deadeptos entre las cohortes de periodistas más recientemente incorporadas ala profesión: jóvenes y mu jeres. Este hecho no s perm ite sostener que la ap uesta de los periodistas por un tipo de actividad entendida ante todo como forma de poder (especialmente político, pero no sólo), prevalecerá sobre otrasopciones de corte más profesional.
De momento, estas múltiples implicaciones con la esfera política parecen
ser desde luego gratificadoras. Frente a u n cierto sentido co m ún q ue presen ta a los periodistas presionados por los políticos, causa principal de conflictos y tensiones d ifícilm ente soportables, encon tramos que poco o nada de estosucede en realidad. Las presiones de los políticos apenas intervienen en unode los problemas principales de la profesión, el estrés. Es sin duda en la política y sus múltiples manifestaciones donde el periodista español encuentrahoy uno de los pilares claves para dar sentido a su oficio.
Un sentido político de la profesión que se ha incrementado a lo largo dela década de los noventa, caracterizada po r un creciente protagonism o del periodismo en la transformación de la política, y cuya evaluación está aún por
hacer. Nos referim os a lo que suele conocerse como la «judialización de la po lítica». Tal proceso, que empieza a extenderse por todas las democracias, noen todas ellas lo ha hecho de la mism a m anera. E l modelo italiano, el de mani
puli te , ha consistido en otorgar a jueces y fiscales una importante autonomíaen el campo político (Guarnieri, Pederzoli, 1999). El que ha arraigado entrenosotros tiene de específico la alianza entre jueces y periodistas en la denuncia, investigación e instrucc ión judicial de los «casos» de cor rupc ión p olítica.En la mayoría de los grandes «casos», la iniciativa ha partido casi siempre delos periodistas. De manera que esta peculiaridad no sólo ha tenido importantes consecuen cias sobre la clase política y sus imág enes sociales, sino tam bién
sobre el propio aparato de justicia. De hecho, en reiteradas ocasiones los ju eces vienen a con tinuar lo em pezado por los perio dis ta s, hacié ndolo con elmaterial y los medios que ellos proporcionan. En este sentido, no es una in-
-
8/19/2019 Ortega_Algo Mas Que Periodistas
29/33
lerpretación ajustada a la realidad hablar de judialización de la política española, si por tal entendemos que los jueces son actores políticos autónomos; nique de ellos dependan algunas de las transformaciones de nuestro sistema democrático. E n E spaña tal vez sea más apropiado afirma r que lo que se ha pro
ducido es una colonización periodística del aparato judicial. Lo que conviertea los juece s en actores m ás depen dientes de la lógica y las perspectivas de los perio dis ta s com o acto re s político s.
La otra socialización
Las perspectivas ideológicas de los periodistas son muy relevantes a lahora de abordar otra de las funciones que realizan. Se trata de su participación en la socialización política, en particular de las nuevas generaciones. La
importancia de su acción en este caso se debe al singular tipo de cultura política qu e se ha ido constituyen do en nu estra sociedad. El régim en político delfranquismo bloqueó eficazmente la existencia de cualquier modalidad dedebate público, pero sobre todo contribuyó decisivamente a conferir a lo pú
blico (identificado con el E sta do autori ta rio ) u n significad o negativo. A la llegada de la democracia, tal debate tuvo que realizarse en un contexto caracterizado por tres notas principales; la total ausencia de tradiciones democráticas, la configuración del espacio público como el de la comunicación política y la atribución de un prestigio mayor al ámbito privado respecto del público. Uno de los efec tos m ás im porta nte s de es te es tado de co sas h a sidosin duda el notable descrédito de lo público, con la consiguiente pérdida decapacidad (y legitimidad) de las instituciones y agentes del espacio público
p ara prom over el debate y p a ra desem peñar el papel de agentes de so cia liza ción política. Ésta se lleva a cabo de manera un tanto singular; en el contexto privado de la familia y a partir de la información política proporcionada
por los m edio s de com unicació n. Tal es el circuito de so cia liza ción en valores públicos que se descubre en la ju ventu d españ ola actu al (Ortega, en Betú n,1999, y Betún, 1999a). De modo que la participación de los periodistas en laformación de la cultura política de nuestros jóvenes es un nuevo dato queaportar a su ya de por sí abultado cuadro de competencias.
¿Cómo lo hacen? No com o m odelos o referentes políticos personales, des
de luego. Este papel queda reservado a los miembros de la familia, particularmente al padre. La influencia de los periodistas va implícitamente incluidaen los productos_mformativos-que elaboran. Esto es, en la concreta perspectiva con Ta que ab or da n los as un tos púb licos y políticos; en los criterios queemp lean en la elaForáción d élaT ñfó nfíición jjoIítica. La cual se convierte enun elemento fuñdáméntaí de la socialización política que se desarrolla en lasinteracciones familiares. Esta peculiaridad de la acción periodística requiereque efectuem os u n doble análisis: de u n lado, las orientaciones ideológicas delos profesionales de l