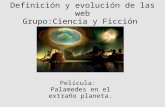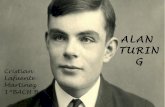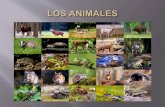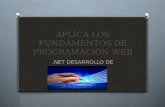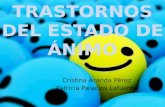Orlando Lafuente - Ensayo Clase Sociales
-
Upload
orlando-lafuente-ramirez -
Category
Documents
-
view
13 -
download
0
description
Transcript of Orlando Lafuente - Ensayo Clase Sociales

1
Algunas consideraciones entorno al concepto de alienación para el análisis de clase
Orlando Lafuente Ramírez
Las últimas décadas han estado marcadas por el sello de la conformidad. Las estrategias
económicas, políticas y sociales neoliberales alrededor del mundo nos han inserto en una
situación donde los individuos se ven inmersos en un ambiente cultural regido por las
ilusiones del beneficio del libre comercio y de la panacea del consumo mercantil, en donde
se nos promete constantemente, gracias a la obnubilación mediática por parte de la
publicidad y los medios de comunicación de masas, la solución a todos nuestros problemas,
y la construcción de una mejor sociedad y una mejor vida individual por medio del
consumo de artículos de toda índole: «Prácticamente todos los productos prometen que nos
cambiarán la vida: nos harán más bellos, más limpios, más atractivos sexualmente y más
exitosos. Hasta podría decirse “renacidos”. Los mensajes publicitarios nos hablan de un
futuro promisorio, están cargados de optimismo y de expectativas milagrosas, la misma
ideología que lleva a los ejecutivos a exagerar las ganancias y ocultar las pérdidas, pero
siempre con cara de felicidad» (Wolin, 2008, pág. 37). Ante esto, es alarmante la
transformación de los vínculos sociales, las maneras en que se desarrollan las relaciones
sociales, y los espacios utilizados para la vida en sociedad, debido al cada vez más a su
acentuado carácter privado, regido por relaciones mercantiles e intereses hedonistas. La
vida en las urbes se parece cada vez más a un enorme mercado, y sin embargo, la gente en
su diario vivir, parece estar satisfecha con esta situación. Sin embargo, las imágenes
sugestivas de la publicidad de que todo marcha bien en este uso de los placeres que nos
brinda la sociedad “postindustrial”, no pueden esconder el carácter de clase que sirve como
sostén a esta dinámica social. Surge aquí un par de interrogantes ante toda esta serie de
problemas: ¿Exactamente a qué especie de fenómeno relacionado a las clases sociales nos
estamos enfrentando? ¿Qué andamiaje conceptual nos permitirá trabajar mejor este
fenómeno social? Es aquí donde el concepto de alienación para el análisis de clase
resultaría útil si queremos fundamentar los ejes de análisis de un marco teórico-
metodológico enfocado a analizar fenómenos sociales relacionados con la dinámica de
clase, ya que, además de constituirse como concepto, la alienación es a la vez un fenómeno
social estructurado objetivamente en la dinámica de clases de las sociedades
contemporáneas.
El enfoque aquí propuesto necesita unas cuantas delimitaciones sobre el alcance del
concepto. Clásicamente, el concepto de alienación ha estado relacionado con el concepto de
trabajo, ya sea en su versión hegeliana, donde es eje central del proceso mediante el cual se
forman la cultura y la conciencia (este sería el aspecto positivo de la alienación), o en su
versión marxista, donde la separación del trabajador con sus medios de trabajo es la base
para la formación de la propiedad privada (este sería el aspecto negativo de la alienación), y
por ende, está asociado al fenómeno de la explotación. Esta relación entre conceptos forma
lo que puede denominarse como alienación objetiva, y es su versión marxista la que más
nos interesa para objetos de análisis. En el análisis de Marx, debido a la división del trabajo
elaborada en la producción capitalista, el trabajador, al verse separado tanto de los medios
de producción de su trabajo como de los productos de su trabajo, ve estos como algo
extraño a él, ya que no puede controlar el destino de estos productos, y en muchos casos

2
queda subyugado a estos. Es un proceso en que la cultura y sus productos se vuelven
estructurales a la condición subjetiva de los individuos. Ahora bien, esta alienación objetiva
es a la vez la base de otro proceso, la alineación subjetiva, la cual designa la situación de
extrañamiento y alejamiento tanto de sí mismo como con otros en las relaciones sociales
humanas. Aquí juega un papel importante el papel de la mercancía, la cual, para Marx,
encierra un aspecto clave de la dinámica del sistema, aquella relacionada con deformar el
carácter de las relaciones sociales, encubriendo las relaciones objetivas que permiten la
producción de estas mercancías, y sustituyendo esto por una fetichización de la mercancía
en la cual los objetos adquieren atributos sobrehumanos, convirtiendo así las relaciones
humanas en relaciones con cosas: «… la teoría del fetichismo considera esta situación a
partir de la mercancía, de la cosa, que adopta atributos ajenos, y se convierte en una
especie de fetiche; la teoría de la cosificación, en cambio, se aproxima a la misma
situación desde la perspectiva de las relaciones interhumanas, que adoptan un carácter
cósico, se ven cosificadas» (Schaff, 1979, pág. 127). Tomando en cuenta todo esto, ¿Cómo
nos es útil entonces el concepto de alienación para el análisis de clase? Considero, y esta es
la hipótesis principal, que el concepto de alienación puede ampliar el panorama para
analizar las relaciones de dominación que pueden ubicarse en las sociedades
contemporáneas. Pero no cualquier relación de dominación, aquellas que nos puede
permitir ver el concepto de alienación son aquellas que tienen que ver con los supuestos
ideológicos contenidos en la dinámica de consumo de mercancías, que a su vez, se ha
tornado un aspecto central en las relaciones sociales contemporáneas.
El concepto de alienación para el análisis de clase debe abarcar entonces dos dimensiones,
que incluyen tanto las relaciones de explotación y las relaciones de dominación, estas dos
dimensiones las podemos sintetizar mediante el par categórico trabajo/consumo, en donde
las relaciones de explotación estarían cristalizadas en las relaciones laborales, y las
relaciones de dominación estarían cristalizadas en las relaciones de consumo. En este
esquema, aquella dimensión objetiva de la alienación se encontraría en el trabajo, y la
dimensión subjetiva de la alienación en el consumo de mercancías. La importancia de este
par categórico consiste en que condensa las relaciones necesarias para la reproducción de
las instancias económicas e ideológicas del sistema capitalista en su conjunto. Debemos
agregar que ambas relaciones forman una simbiosis en el nivel cultural de la totalidad
social, lo que permite desplegar, ampliar y reproducir estas condiciones a un nivel
cotidiano. En las coordenadas actuales del capitalismo tardío, es necesario considerar que
no es suficiente con entender el concepto de alienación solamente en su aspecto de las
relaciones de explotación del ámbito laboral, debemos también insistir en las cualidades
que permiten reproducir en la vida cotidiana de los individuos todas aquellas condiciones,
mecanismos e instancias por las cuales las clases burguesas aseguran la perpetuación de su
régimen, y es ahí donde entra en juego el ámbito de la dominación por medio del consumo.
Esta dominación realizada por la alienación es de carácter ideológica. Al consumir las
mercancías en los espacios sociales legitimados por la dinámica de clases, los individuos
reproducen en su conciencia las instancias ideológicas favorecidas por las clases burguesas,
impidiendo así la formación de una conciencia de clase: «la necesidad de partir de los
fenómenos de cosificación surge del simple hecho de que la actividad de los individuos no
representa a su vez más que un momento de la estructura cosificada del proceso
capitalista, y por fuerza tiene que cumplirse en la forma de la permanente adecuación a

3
ese proceso» (Kofler, 1974, pág. 156). Las relaciones sociales se ven así dominadas por el
fetichismo de la mercancía, en donde las actividades cotidianas de los individuos se
reproducen los valores, eticidades e ideologías necesarias para el mantenimiento de la
dinámica de clases. Quizás una de las mejores claves de observación de este fenómeno sea
la de la producción y ordenamiento de los cascos urbanos: estos presentan una proliferación
de espacios cuya orientación está destinada al consumo de mercancías, anulando toda
potencialidad que pueda presentar la ciudad para la vivencia social de los individuos. Cada
vez más los espacios públicos, no regidos por el intercambio y consumo mercantil,
desaparecen a favor de espacios regidos por las contradicciones del par que hemos
denominado trabajo/consumo. Es así como tenemos cascos urbanos en los que predominan
las vallas publicitarias y los centros comerciales, donde se nos invita a realizar los más
inimaginables sueños de consumo y realización personal por medio de este, en donde los
parámetros de distinción y prestigio social están íntimamente relacionados a los productos
que se pueden adquirir (y ambicionar), en donde la experiencia de interacción humana se
envicia por la promesa de felicidad de las vitrinas de los negocios. Importa más asistir a
estos lugares para sentirse abrumado por todo lo que las mercancías nos pueden ofrecer (y
lo que no pueden), que para desarrollar vínculos sociales más sólidos, más auténticos.
Todas las posibilidades de una socialización no mercantilizada, no cosificada, quedan
atrofiadas por el espectáculo de las mercancías. Estas cargan, mediante toda una red de
simbolismos y alegorías, con la necesidad tanto social (en términos de las clases burguesas)
como ideológica de reproducir este esquema de trabajo y consumo: se trabaja para adquirir
los productos fetichizados, y al consumirlos, se conquista, por medio de la manipulación
del deseo de los individuos, sus conciencias. Es un círculo vicioso del que forma parte toda
la vida social urbana: «La calidad de la vida urbana se ha convertido en una mercancía,
como la ciudad misma, en un mundo en el que el consumismo, el turismo, las industrias
culturales y las basadas en el conocimiento se han convertido en aspectos esenciales de la
economía política urbana» (Harvey, 2008, pág. 31).
Si bien el desarrollo de la industria y las condiciones laborales han complejizado el
esquema de clases del capitalismo, con la aparición de lo que Kracauer denomina masas
salariadas, y lo que Olin Wright llama posiciones contradictorias de clase (donde entraría
la nueva conceptualización de las clase medias, por medio de la posesión del bien de las
calificaciones), esto solo ha permitido impulsar lo que se denomina Industria Cultural, el
cual podríamos decir, es el concepto referido a la categoría de totalidad en donde entra a
jugar el par trabajo/consumo. Esta industria está basada enteramente bajo el ideologema del
entretenimiento, el cual consistiría en el método ideológico más perspicaz para soportar el
ritmo deshumanizante del trabajo enajenado. El entretenimiento, con todos sus elementos
distractores, sólo permite un efecto placebo en la vida de los trabajadores, los cuales, al
consumir las mercancías y asistir a los eventos de masas que proporcionan tal
entretenimiento, olvidan las condiciones de explotación en que se encuentran, por mucho
que estas condiciones les deparen beneficios materiales: «La diversión es la prolongación
del trabajo bajo el capitalismo tardío. Es buscada por quien quiere sustraerse al proceso
de trabajo mecanizado para poder estar de nuevo a su altura, en condiciones de
afrontarlo» (Adorno & Horkheimer, 1998, pág. 181). Es la falsa libertad del consumo, la
anulación del desarrollo cultural autónomo de los individuos, la esterilización del
pensamiento crítico en todas las esferas de la vida social. La diversión reemplaza al arte,
disminuye los antagonismos al ofrecer vías de escape de la realidad, mientras cumple el

4
esquema de la circulación de las mercancías y asegura el control de las conciencias
machacadas por el trabajo enajenado. El éxito de esta configuración en la vida social es esta
conquista de la subjetividad y la conciencia por medio del consumo de mercancías, es ahí
donde se supedita el factor activo de los sujetos humanos a favor de la somnolencia y la
pasividad ofrecidas por los espacios mercantiles, de ahí el éxito de la ideología de mercado:
«La ideología del mercado nos asegura que los seres humanos son un desastre cuando
intentan controlar sus destinos («el socialismo es imposible»), y que somos afortunados
por poseer un mecanismo interpersonal —el mercado— que puede sustituir a la hubris
humana y a la planificación y reemplazar por completo las decisiones humanas. Sólo
tenemos que mantenerlo limpio y engrasado, y —como el monarca hace ya tantos siglos-—
se ocupará de nosotros y nos tendrá a raya» (Jameson, 1996, pág. 212).
Tenemos entonces que en el capitalismo tardío, mercado, industria y espacios sociales
convergen en una sola cosa. Tiene sus manifestaciones más claras en la publicidad, en los
centros comerciales, y en la televisión. El nivel atacado por este esquema, en donde la
alienación objetiva del trabajo enajenado se ve complementada por la alienación subjetiva
de la cotidianidad cosificada por el entretenimiento y las mercancías, es la cultura y la
subjetividad de los actores sociales. La dinámica de clases tiene su éxito aquí en tanto que
no se percate la administración de la vida social por parte de las clases burguesas por medio
de estas industrias culturales: al ofrecer fantasías y deseos de manera casi incesantes a lo
largo de una vida, la conciencia cosificada no se percata de la pérdida de libertad que
conlleva un ritmo en el cual se piden largas horas de trabajo, para después invertir los
salarios en mercancías propias de estas industrias de la cultura, o en horas de
entretenimiento. La conformidad, dijimos entonces, es el sello de esta cultura: conformidad
con los estilos de vida administrados, planificados de manera rigurosa por expertos en
mercadeo y agencias publicitarias. Nada parece molestar al individuo alienado de esta
manera, ya que el estilo de vida alienado hoy día se ofrece como una experiencia.
Sin embargo, no hay que perder de vista, con estas consideraciones, que su énfasis son las
relaciones de dominación que son permitidas por el par trabajo/consumo, las cuales han
sido esbozadas brevemente en las líneas anteriores. Evidentemente, lo que puede ofrecer
este marco explicativo es un análisis y crítica de los aspectos culturales que se presentan en
las sociedades capitalistas contemporáneas, para establecer qué aspectos de las
sociabilidades son afectadas por una dinámica de clases, cómo moldean una conciencia, y
qué posibilidades hay para contrarrestar las prácticas culturales impuestas por el
capitalismo tardío. Por ende, estas líneas tienen un carácter programático, cuyas
posibilidades sólo pueden verse analizadas en una investigación a fondo de estas dinámicas
culturales.
Bibliografía
Adorno, Theodor & Horkheimer, Max. (1998). Dialéctica de la Ilustración. Madrid: Trotta.
Harvey, David (2008). El derecho a la ciudad. New Left Review (53), 23-39.

5
Jameson, Fredric (1996). Teoría de la posmodernidad. Madrid: Trotta.
Kofler, Leo (1974). Historia y dialéctica. Buenos Aires: Amorrortu.
Schaff, Adam (1979). La alienación como fenómeno social. Barcelona: Crítica.
Wolin, Sheldon (2008). Democracia S. A. La democracia dirigida y el fantasma del totalitarismo
invertido. Buenos Aires: Katz.