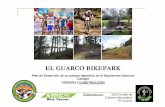NUEVO HIPODROMO DE MADRID - CEDEX · y arenas deviniendo roca, y con ellas vamos a construir...
Transcript of NUEVO HIPODROMO DE MADRID - CEDEX · y arenas deviniendo roca, y con ellas vamos a construir...
PROYECTO
DE
,
NUEVO HIPODROMO DE MADRID
MEMORIA DESCRIPTIVA
INGENIERO DE CAMINOS ARQUITECTOS
CARLOS FERNANDEZ CASADO FEUPE HEREDERO JAVIER F. GOLFlN
'MAQRIO'. N,OVIEMBRE 1934
PROYECTO
DE
,
NUEVO HIPOOROMO DIE MADRID
"MEMORIA DESCRIPTIVA
INGENIERO DE CAMINOS ARQlJlíECTOS
CARLOS FERNANDEZ' CASADO FEUPE HEREDERO
JAVIER F. GOLFIN
MAIDRlD. NOVIEMBRE 1934
INTRODUCCION
.. Las circunstancias que rodean el proyecto de nuevo Hipódromo, hacen
que sea una ocasión magnífica para hacer Arquitectura, simplemente Arquitectura actual, definida por un aquí y un ahora, o sea, construir en un paisaje (dando a esta palabra todo su sentido) con un material que encontramos dentro de él, mediante los procedimientos de nuestra técnica y para cumplir ciertas funciones.
Planteado así el problema, consideramos, ante todo, preciso exponer nuestra visión de la Arquitectura actual, refiriéndola al caso presente.
PAISAJE
En todo momento hemos tenido presente que el nuevo Hipódromo de Madrid va a construirse en los encinares de El Pardo. En este paisaje, sierra, encinas y clima armonizan en una severidad unánime, formando un horizonte cerrado en perfecta autenticidad que se impone como norma a todo espíritu que penetra en él.
En la auteridad de este paisaje, entre las encinas y a la vista de la sierra no cabe falsedad; es preciso, terminantemente, ser auténticos.
Quedamos cogidos por el paisaje en esta norma que nos impone con marcada rigidez, pero tengamos en cuenta que nuestra actitud no es la de pura contemplación espiritual, sino que nos acercamos a él para utilizarlo, para construir en su interior, y precisamente este modo de relación nos salva. A la opresión de la Naturaleza circundante, el hombre ha de responder con una afirmación central, y ninguna más adecuada que la de su Arquitectura, expresión concreta y rotunda del triunfo del espíritu sobre la materia.
Este paisaje tan definido marca claramente un camino, lo que no ocurre en la ciudad, donde la indecisión del contorno nos sitúa en perplejidad de encrucijada; claro que en compensación, la divergencia de las soluciones posibles queda atenuada en lo indefinido del ambiente.
MATERIAL
Una vez orientados en el paisaje, la primera preocupación utilitaria es encontrar el material para nuestra Arquitectura, y en este respecto el río define claramente tres paisajes en las tres zonas de su cuenca: alta, baja y media.
-4
En la primera, paisaje de sierra, encontramos la roca en la integridad de su monolitismo, y tenemos que arrancar sillares para utilizarla; en la segunda, por el contrario, el material, arcilla, está desintegrado en atomización extrema, y para servirnos de él hay que organizarlo previamente en ladrillos; en la tercera, nuestro paisaje, existen gravas y arenas deviniendo roca, y con ellas vamos a construir nuestro hormigón.
Creemos que no se ha hecho todavía la arquitectura del hormigón, porque no se ha reparado en la esencia de este material, sólo se tienen en cuenta cualidades accidentales, así sus posibilidades, y se dice por ejemplo, que el hormigón armado proporciona una estructura independiente de la planta, o que permite realizar lo que el lápiz dibuja; otras veces se le asignan cualidades negativas que no le pertenecen, como la del color gris uniforme, que es del cemento y no del hormigón. Siempre se le trata en lugar secundario, y algunos lleg,an a designarlo como ce· mento armado, lo que denota que nunca se han detenido a mirar lo que es.
Hacer hormigón es reconstruir la roca con materiales arrancados de ella y transportados por los agentes naturales, que los depuran y seleccionan. Las gravas y arenas que encontramos están esperando su consolidación; en el transcurso de los siglos el agua les proporcionará el aglomerante que les falta para convertirse en TO ca.S, por consiguiente, al llevarlos a nuestro hormigón, interpretamos fielmente el sentido de su evolución, acelerando su proceso sin trastornarlo, e introduciendo un mínImo de artificio: el hierro, ordenación y nervio, imagen del espíritu.
Llegamos a una forma final sin pasar pOr formaS intermedias, como ocurre en las otras dos arquitecturas con ~l sillar y el ladrillo, y consecuentes con la dirección emprendida de auténtica naturalidad, dejamos el hormigón al descubierto, pero como por una causa que pudiéramos Uamar defecto de fabricación, la lechada de cemento, que no es hormigón, refluye contra los moldes durante el apisonado, al retirar éstos, el hormigón pre.senta una superficie que no es su cara auténtica, siendo preciso picar esta falsa corteza para que gravas y arenas reaparezcan al exterior.
FUNCIONES
Siempre construimos con un fin determinado; ahora se trata de hacer un hipódromo, donde corran los caballos, las gentes los vean, apuesten, paseen, bailen, coman, etc. Todas estas funciones ha de cumplirlas la Arquitectura, pero DO ha de limitarse a esto, tiene que ser algo más.
Cremos encontrar dos graves errores en la tendencia funcionalista actual: el suponer que sólo en nuestra época la Arquitectura es funcional, y que ha de reducirse precisamente a ésto, cuando todas las arquitecturas han sido funcionales y además han superado el funcionalísmo.
El funcionalismo busca la desnudez arquitectónica fundado en la sinceridad constructiva, y deja al descubierto, visible, patente, todo lo que tiene realidad, verdad, expresando claramente las diversas funciones en la ordenación de volúmenes y superficies. Estamos de acuerdo con el fun
~5-
cionalismo en que la Arquitectura es, ante todo, orden, ordenación de funciones, ordenación de partes, ordenación de elementos, es decir, estructura en el sentido más amplio de la palabra, y por consiguiente, tarobien en el sentido restringido: elementos resistentes de la construcción. Pero el funcionalismo que pretende haber Uegado a un máximo de sinceridad, no tiene inconveniente en hacer una estructura independiente de la planta, cubrirla con lienzos de muro y ocultarla de modo que no se aprecie el modo de resistir. y, ante todo, no hay que perder de vista que la primera función que ha de cumplir la construcción es resistir. Para que pueda tener realidad. consistencia,. ha de resistir, pero ésto ha de verificarse no en un solo momento determinado, sino siempre; para que tenga existencia en el inmediato, para que subsista, es preciso que supere resistiendo el momento actual. Por eso en toda estructura hay una pretensión de eternidad, y si por perfección de la teoría resulta lograda, adquiere una belleza clásica, intemporal. La estructura es fundamento de la arquitectura, las otra.s funciones no son esenciales, un simple cambio de moda puede dejarlas inefectivas, y en plan de sinceridad constructiva lo primero que hay que dejar patente es la estructura, realidad trauscendente al artificio humano. ordenación de la materia por el espíritu que previamente se ha posesionado de sus leyes.
Otro error del funcionalismo es despreciar la decoración, consideran· do que sólo valen razones de utilidad. Nosotros creemos que hay que basarse en razones naturales y no en las puramente económi(,aB, y al1llque generalmente éstas conducen a aquélla.s (lo que explica la influencia de las construcciones del ingeniero en la arquitectura actual) no es obli· gado, y en la Naturaleza, al lado de los procesos que están determinados por fines económicos, hay otros completamente superfluos, que tienen tanta importancia como los anteriores.
Pero el funcionalismo no es consecuente con sus principioo, pues si bien desecha la decoración en lo menudo, la introduce en lo esencial, en la estructura. Utiliza el hormigón armado lo mismo que los arquitectos decorativistas de principios de siglo utilizaban el hormigón en masa para la vegetación de sus fachadas, aprovechan la docilidad del material para componerlas como lienzos decorativos con amplios huecos, fuertes volados, alardes vanos y anticonstructivos. Es la arquitectura de los revocos, de las superficies curvas. de los grandes paños sobrepuestos a una estructura, ocultándola.
y esto en nombre del racionalismo, otro de los tópicos en boga entre los que creen que sólo la arquitectura actual es racional, cuando todas lo han sido, salvo ésta que es sólo racionalista. Nunca se ha negado la estructura, ésta transparece siempre, en los templos griegos, en las catedrales góticas, en los palacios del Renacimiento. Por el contrario, actualmente hemos llegado a un divorcio completo entre estructura y arquitectura y, por ejemplo, se simulan arcos con estructuras adinteladas y hasta con ménsulas i otras veces se acartelan las vigas COD la forma de las zapatas de madera, e incluso se pintan para que parezcan de este
-6
material. Se han falseado todos los modos de construcción; en la arquitectura del sillar, al perder éste la función constructiva y convertirse en chapado, los problemas serenos y amplios de la estereotomía, se cambian por la preocupación angustiosa de adherirlos o colgarlos de la estructura por los medios más artificiosos y complicados.
En la arquitectura de ladrillo se reúnen a veces tres estructuras: una principal de hormigón armado, los muros de cerramiento y los cargaderos metálicos para simular dinteles en los huecos.
RESUMEN
Vemos las construcciones del Hipódromo como un acontecimiento natural, dentro de este paisaje unánime y fortísimo.
La importancia del problema que se plantea en la tribuna principal con un voladizo de 16 metros, impone una estructura extraordinaria, rotunda afirmación varonil en la armonía del paisaje, que no cabe negar ocultándola, y la dejamos al descubierto, como hicieron todas las arquitecturas. Al descubierto y desnuda, mostrando las gravas y arenas que sin alterar su proceso, han llegado a forma final consolidándose en nues~
tra cOllstrucción. y con este criterio, que en diversos tonos ha sido la norma de nuestro
proyecto, creemos interpretar sinceramente la tectónica del paisaje.
MEMORIA DESCRIPTIV A�
Como se trata de dos temas independientes, dividimos esta M e m o r i a en dos partes, dedicadas, respectivamente, a las construcciones para las carreras de caballos y a las correspondientes a concursos hlpicos.
Distribución general.
Dada la situación de la meta y la disposición de las pistas de carrera, disponemos para las construcciones principales, de una superficie de terreo no relativamente reducida, pues la. meseta en que están situadas aquéllas se prolonga a pequeña distancia, quedando cortada hacia un lado por el profundo barranco de Valdemarin y en el otro por brusco escalón, conti· nuando luego en ladera suave pero irregular. Hemos utilizado esta zona y en ella quedan emplazadas las tribunas, edificio de pesaje, taquillas de apuestas, jardines y paseos, de modo que los espectadores se moverán en un terreno casi llano sin alterar apenas el paisaje.
Las construcciones secundarias quedan en la ladera, muy próximas las cuadras de pista para que tengan fácil acceso al público y más alejadas las de entrenamiento, de tal modo que los caballos hagan vida en plena Naturaleza. También ha sido preciso situar los estacionamientos de vehiculos ya en la ladera, y esto nos proporciona, además, un desnivel para poder realizar el acceso de un modo amplio en rampa urbanizada.
Delimitada la superficie disponible, el primer problema que se presenta es su repartición entre espectadores de preferencia y general, y teniendo en cuenta que además de las circulaciones independientes de éstos, habrá que disponer la de los caballos, desde las cuadras de pista hasta la pista de carreras, pasando por el paddok correspondiente; utilizaremos ésta para establecer una separación natural entre las dos categoría de espectadores, los cuales quedarán de este modo en las mismas condiciones con relación a la exhibición de los caballos. Así, una faja estrecha que va desde las cuadras de pista hasta la entrada de ésta, separa las dos localidades, habiendo emplazado el paddok de partida a la mitad del trayecto y de modo que se introduce por igual en ambas zonas.
Como la posición de la meta, fija la situación de la tribuna de preferencia, ésta se encuentra aproximadamente en la mitad de la zona y el problema se reduce a elegir entre situar la general a su izquierda o a su derecha.
En el croquis indicamos ambas soluciones y claramente saltan a In
-8
vista las ventajas de la primera solución, que es la que adoptamos. De la comparación de ambas se deduce:
l." Que en la solución segunda, la tribuna de general queda muy ale~ jada de la meta, lo que hace perder todo el interés y emoción de la llegada.
2." En dicha solución, los paseos y jardines de preferencia pierden mucha importancia, ya que es preciso llevarlos a la zona curva, donde quedan ahogados por el brusco desnivel del barranco, no presentando la sencillez y majestuosidad que en la solución adoptada.
3.0 Como la reducida amplitud de la zona no pennite situar el edificio de pesaje a la derecha de la tribwla de preferencia, queda separada la circulación de caballos de aquel edificio, lo que alarga extraordinariamente el recorrido de jockeys, caballos ganadores, etc., y altera el ritmo de juego de los espectadores aficionados.
4.° Dada la topografía del terreno, los estacionamientos quedan peor emplazados en la segunda solución, pues como los de preferencia han de tener más importancia que los de general, conviene utilizar para ellos la zona llana de mayor amplitud que se encuentra precisamente a la derecha.
5." El acceso a la tribuna principal es mucho más natural por la derecha, donde la ladera es más suave, lo que permite encajar la rampa de descenso en mejores condiciones urbanísti~as y económicas.
Por todas estas consideraciones, hemos adoptado la solución primera, en la que aparecen claramente delimitadas tres zonas, respondiendo a las tres funciones integrantes del Hipódromo: la primera, que es la que pudiéramos llamar mundana, con sus jardines y paseos lujosos y amplios, restaurant y salón de fiestas; la segunda, que es la zona de juego. donde los jugadores se moverán con libertad entre la tribuna, el edificio de peso, las taquillas de apuestas y el paddok de partida; y la tercera, donde se desarrolla la téclÚca de las carreras, en la que se desenvolverán comisarios, entrenadores, ganaderos, jockeys, etc., en torno al edificio de peso, con su paddok de exhibición de caballos, tribWla de comisarios, paddok de partida y cuadras de pista. Las tres zonas quedan perfectamente marcadas y con circulación independiente, estando inmediatas, por lo que se puede pasar de una a otra con toda facilidad y, además, se ordenan del modo más natural en sucesión de recorrido y de importancia.
La entrada desde la vía de acceso se realiza disponiendo primero una plaza para facilitar el servicio de las taquillas, desde donde se pasa a una amplia avenida con escalinata a los lados y rampa central (sólo utilizable por coches privilegiados») por la que descendemos hasta el nivel de la meseta, desembocando en Wla avenida de jardines que nos conduce a los edi· ficios del Hipódromo, apareciendo en primer plano la tribuna principal.
Esta solución de acceso por la derecha de la tribWla principal, la hemos adoptado después de tantear alglmas posibles, pues como para nosotros tiene un interés fundamental esta tribuna, toda la urbanización la hemos orientado en torno a ella. Por ejemplo, hemos estudiado el descenso frente a dicha tribuna de tal modo que la rampa quedase centrada con la fachada
-9
posterior, pero esta solución presenta, en primer lugar, el inconvenientt': de necesitar mayor movimiento de tierras, por tener la ladera, en esta zona, pendiente muy pronunciada. lo que no sólo es desventaja económica sino que también produce mayor trastorno en el paisaje; además, se pierde la independencia de la plaza que hemos logrado frente a la tribuna, cruzándose la circulación general de llegada con la de los jugadores, y, por último y fundamentalmente, esta solución no es auténtica, pues la facha<b posterior de la tribuna no tiene realidad, por sí sola; es preciso unir este frente al voladizo, para comprender su razón de existir; 1)01' consiguiente, no tiene sentido ordenar toda ]a urbanización para enfrentarnos con una rcalídad incompleta.
En cambio, la solución adoptada resuelve el problema urbanístico y arquitectónico del modo más adecuado, pues empezamos frente al paisaje. dominándolo en altura, vamos perdiendo ésta y nos vamos introduciendo en la ordenación del Hipódromo, mediante una escalinata, y después jar·· dines, y la primera construcción que aparece a nuestra vista es ]a tribuna principal, pero con su verdadero frente, de costado, mostrando la razón de su estructura, subordinada toda al voladizo de 16 metros.
Siguiendo la marcha emprendida, que es la que recorrerán todos los espectadores de preferencia, nos encontramos en una plaza, limitada entre la tribuna principal y las taquillas de apuestas. que se han situado al borde mismo del escalón de la ladera, y es la destinada al juego, que por el cuarto lado se abre hacia el edüicio de pesaje y paddok de salida, es decir, la zona técnica, que como vemos queda perfe::tamente enlazada a la anterior y al mismo tiempo independiente, lo que favorece extraordinariamente la libertad de circulaciones. Así, por ejemplo. la de los jockeys es sencillísima: entran por una puerta reservada, frente al edificio de peso, llegan a éste, donde tienen el cuarto de vestirse, pasando luego a una habitación inme· diata, que es la sala de balanzas, y en seguida encuentran el caballo en el paddok de partida.
Entre la tribuna principal y el edificio de peso, situamos. la tribuna presidencial, enlazando las tres construcciones mediante columnata de hor~
migón armado (losa sobre columnas), quedando ordenadas arquitectónicamente.
En la zona de general disponemos la entrada en rampa desde los esta· cionamientos y les reservamos la parte de zona llana que nos queda después de haber ordenado las construcciones de preferencia, con lo que tienen acceso a las proximidades del paddok de partida y camino de paso de los caballos; pero como en cualquier sitio que se colocara la tribuna quedaría muy alejada de la meta, privándose a los espectadores del espectáculo más interesante, que es la llegada de caballos a la meta, les reservamos también una zona en el interior de la pista abarcando la meta, de modo que pueden gozar de la emoción tan grata, lo mismo para jugadores que para no jugadores, de poder discernir respecto de la llegada de los caballos en pelotón.
Esta disposición es de una lógica aplastante y lo confirma el que es utilizada por casi todos los hipódromos del extranjero, y lo era en el anti
-10
guo de Madrid; tiene el incoveniente de que generalmente la presencia de construcciones elevadas oculta una zona de la pista a los espectadores de preferencia, pero nosotros 10 hemos salvado reduciendo la construcción a una gradería muy desarrollada y de poca altura, sólo tres amplios escalones, que suben únicamente dos metros, con lo que la pérdida de visualidad es prácticamente nula.
Para el cruce de la pista proyectamos un paso subterráneo de gran amplitud, lo que consideramos necesario, pues se advierte su falta como defecto capital en algunos hipódromos extranjeros y basta recordar 10 que ocurría en el nuestTo antiguo.
A la espalda de esta construcción situamos las taquillas de juego y el bar, y como la altura requerida es mayor que los dos metros impuestos por la visualidad, rebajamos el nivel del terreno lo suficiente para alojar. los, explanando a esta cota una zona rectangular donde puedan moverse con facilidad los espectadores que juegan.
Sistema constructivo.
Hemos estudiado en conjunto el sistema constructivo para todos los edificios, por 10 que nos parece oportuno justificarlo antes de entrar en 1.l descripción particular de cada uno de ellos.
El hormigón queda plenamente definido como nuestro material, por todas las consideraciones expuestas en la introducción, a las que hay que añadir, pero no como cosa independiente, sino precisamente como conse· cuencia de ellas, que es más económico, pues encontrarlo dentro del paisaje supone reducido transporte; y, además, como se trata de un material moderno (10 encontramos ahora), tiene las ventajas de requerir mano de obra reducida 'y permitir la construcción de estructuras importantes.
Los edificios pueden clasificarse en dos grupos, comprendiendo en el primero todos los que encierran un problema estructural de importancia. o sea las tribunas, en las que se impone indiscutiblemente la estructura de hormigón armado.
En el segundo grupo quedan los otros edificios de menos trascendencia desde el punto de vista estructural, por lo que pudieran construirse mediante cualquiera de los procedimientos corrientes; pero a pesar de su redudda importancia, nosotros nos hemos hecho cu~tión del problema en sí, procurando resolverlo del modo más adecuado.
Estos edificios están caracterizados en planta por un recinto de forma rectangular, dentro del cual existe una distribución muy amplia. El recinto impone un muro y la distribución interior una estructura sobre pilares; de recurrir al ladrillo o a la sillería, hubiéramos tenido dos estructuras independientes, la del muro exterior, que cumple además la función de cierre del recinto, y otra interior, metálica o de hormigón armado. Para las luces a salvar es más conveniente esta segunda solución, y entonces cabe hacer una estructura independiente y luego adosar el muro o apoyar los forjados directamente sobre éste. Esta segunda solución, que es la más lógica, no
-11
puede realizarse ni con el ladrillo ni con la piedra, pues es anticonstructivo que el hormigón llrrnado vaya al mismo ritmo que la albañilería o que la cantería, pero queda perfectamente resuelta utilizando el hormigón en ma.sa, que necesita la misma mano de obra y medios auxiliares que la otra fábrica.
Por consiguiente, la estructura se forma con un muro recinto de hormigón en masa y forjados de hormigón armado apoyados sobre éste en su contorno y sobre columnas en el interior, bien directamente o por intermedio de vigas, segUn los casos. Queda así con.stituída del modo más sencillo, lo que se traduce en ventajas prácticas, como rapidez de ejecución, ausencia de mano de obra especializada, resolución definitiva del proble· ma de los dinteles en los huecos, pues ba.sta disponer unos hierros próximos a la superficie y los tenemos armados para la flexión correspondiente. evitándonos la complicación del carg"tdero metálico necesario ~n las construcciones de ladrillo.
El problema del aspecto exterior 10 tenemos resuelto mediante el bu· jardeado de la superficie, con lo que la solución queda en completa autenticidad. sin necesidad de recurrir a chapados, revocos, pinturas, etc., que no van ni con el clima ni con el ambiente, como atestiguan las construcciones de la Playa de Madrid y del Aeropuerto de Barajas.
La construcción de tUl muro de hormigón en masa exige la precaución de prevenir la retracción de fraguado, disponiendo barras que absorban Jos esfuerzos correspondientes, y así proyectamGs, junto a los paramentos. dos armaduras formadas por malla de barras de 15 cada medio metro. Como las longitudes son reducidas y como además los dinteles van arma· dos en todos los huecos, no es de temer que se produzca fisuración.
En el caso de que el muro de fachada no tenga más función que la de aislar del exterior, como ocurre en las tribunas, proyectamos un sistema de losas de hormigón vibrado de pequeño espesor, construidas en serie y montadas directamente unas sobre otras y enlazadas mediante retícula de viguetillas de hot'migón armado construido "in situ", utilIzando los redientes de refuerzo de aquéllas para alojar los hierros y colar el mortero.
Vamos a.sí encontrando una arquitectura integral de hormigón armado, y resulta al final que, habiendo procurado encajarla en la realidad constructiva, encaja también en esta otra realidad más amplia que es el paisaje. Efectivamente, la arquitectura de dintel, que es la típica del hormigón armado, es la que armoniza en este paisaje de penillanura intermedio entre la tectónica brusca de la sierra y la péroida de contorno de la llanura. Los arcos sólo van bien en estos dos paisajes, lo que explica, por ejemplo, el éxito de los puentes de este tipo en los barrancos abruptos y ('1 de las arquerías en la llanura geométrica de una plaza. Pero en éste, de líneas tendidas, más no muertas, es preciso valorarlo con horizontales y verticales, que acusen la existencia del contorno, que lo animen, pero nunca con arcos, que lo destrozan.
- 12
Tribuna de ¡)referencia.
Como esta tribuna ha sido el problema arquitectónico de más importancia, vamos a describirla detalladamente, siguiendo al mismo tiempo el proceso de su concepción.
El problema fu:ncíonal-estm<ct'Ural.
Las condiciones funcionales que debe cumplir la tribuna de preferencia son: gradería capaz para 2.000 espectadores que han de moverse con extraordinaria facilidad y rapidez, cubierta que defiende del sol y la lluvia, hall utilizable como sala de fiestas, restaurant, ba.r, dependencias para los socios, periodistas, vestuarios de jinetes, servicios sanitarios, etc.
A! tener en cuenta el modo de estructurar todas estas condiciones, nos encontramos con dos problemas completamente diferentes; por un lado la gradería puede realizarse de modo sencillo) pues basta disponer unos pórticos transversales, compuestos de pilares verticales y dinteles inclinados, sobre los que apoyamos las losas verticales y horizontales de la gradería. En cambio, la presencia de un gran voladizo (10 hemos limitado a 16,50 metros) introduce una disimetría extraordinaria, que requiere la realización de una estructura especi-alisima, donde los esfuerzos originados por la flexión van a ser preponderantes. Resultan así dos estructuras fundamentalmente diferentes, lo que se concreta haciendo la unión mediante articulación, que tiene por objeto el evitar la propagación a aquélla de 103
momentos de flexión que existen en ésta. El esfuerzo de vuelco del voladizo aislado se contrarresta al disponer
de la cubierta del hall que adosamos, obteniendo de este modo una coincidencia entre las soluciones funcional y estructural del mismo problema.
Teoría de la estntctura.
La teoría de la estructura es bien clara. Sí partimos de la ménsula, que es el primer dAto de la cuestión, vemos que es preciso contrapesarla, para lo cual lo, más sencillo es prolongarla más allá del apoyo, obteniendo equilibrio en báscula, lo que realizamos más o menos naturalmente, según la longitud relativa de los dos elementos (que para nosotros son, vuelo y cubierta de hall) yel valor de las cargas que actúan en ellos. Podemos apoyar el extremo opuesto o fijarlo mediante empotramiento, aunque este segundo modo es puramente teórico; nos acercamos en lo posible a él si añadimos un pilar extremo, que además tiene realidad funcional, puesto que corresponde a la limitación del hall. Las condiciones de equilibrio se modifican favorablemente con relación al primer caso) gracias al anclaje de la estructura.
Complicamos todavía más la estructura si añadimos un pilar en el apoyo de la ménsula, que también tiene realidad funcional, pues ésta ha de quedar a una cierta altura con relación al último escalón de la gradería.
- 13 _ ..
t 1
,
Si este pilar tiene rigidez suficiente, absorberá una parte de las flexiones que transmite la ménsula, pudiendo ser el dintel de menor importancia.
Hemos estudiado para las luces efectivas de dintel y ménsula la influencia de las cargas relativas, habiendo llegado a la conclusión de que para cargas uniformemente repartidas, la relación más conveniente está entre tres y cuatro, perfectamente realizable como luego veremos. Además, para una carga determinada, conseguimos llegar a la relación óptima variando la luz del dintel, 'pudiendo establecer que aproximadamente .la relación de éstos variará en razón inversa de la raíz cuadrada de la relación de cargas.
Voladizo.
El problema del voladizo es típico del hormigón armado y existen ya algunas realizaciones importantes, entre las cuales destacamos la del estadio Giovanni Berta, en Florencia; la del estadio Mussolini, en Milán. y la del hipódromo de Enghien.
La primera adopta la forma en pico de pájaro, lo que nos parece un barroquismo, relativamente frecuente en arquitectura moderna y especialmente en hormigón armado a C011S€cuencia de su facilidad de adaptación. Se justifica c-omo perfil de igual resistencia por analogia con la curva de los momentos flectores, pero esto sólo puede justificar la variación de espeso~, pero nunca esta forma completamente anticonstructiva, púes es preciso no olvidar que en representación diagramática la ménsula es siempre un segmento de recta y que constructivamente el hormigón impone rectas y sólo en caso excepcional son razonables las curv~. La apariencia confirma estas razones teóricas, pues una estructura tan reciamente viril como es un voladizo, se ¡presenta entregada, la vista tiende a continuar la curva iniciada y ésta termina en tierra, no queda lanzada en el espacio.
En el estadio Mussolini las ménsulas tienen perfil recto horizontal en el contorno inferior y curvo en el superior, justificándolas también por la forma de igual resistencia; pero teniendo en cuenta que se trata de hormigón armado, no es admisible la curva, pues por un lado el hormigón reclama rectas por razón constructiva y el hierro proporciona variación del momento de inercia de un modo casi continuo. Estas ménsulas tienen también el defecto de dificultad de desagüe, por haber sirtuado horizontal el plano de forjado, 10 que además produce Wla impresión angustiosa de aplastamiento al que se sitúa debajo.
En el hipódromo de Enghie.n las ménsulas tienen el contornore~to y forman un todo con el tablero, aunque por motivos decorativos, las vigas tanto transversales como longitudinales se acusan por debajo de éste, perdiéndose altura útil y complicando bastante el encofrado. Otro error de Enghien es disponer en arco la cubierta del hall, pues la solución es dintel y no arco, ya que no se trata de contrarrestar empujes sino de balancear pesos i es
-14
una disposición falsa y al1ticonstructiva, pues complica el encofrado y el moldeo de los hierros.
Nosotros hemos adoptado un perfil de contornos rectos, disponiendo el inferior inclinado para facilitar el desagüe de la cubierta y el superior con dos alineaciones que se adaptan a la curva de igual resistencia, la cual crece primero lentamente y después con brusquedad.
Además separamos las ménsulas del forjado, pues realmente cumplen funciones düerentes, ya que dado el pequeño espesor de éste el ancho eficaz en la colaboración de resistencia como cabeza de compresión, es muy reducido. El problema de todo voladizo es reducir al mínimo el peso propio que tiene gran importancia relativamente a la sobrecarga, especialmente si se trata de cubiertas, y esto lo conseguimos en nuestro caso al separar ménsulas y forjados, disponiendo éste de ladrillo armado (solución ya uti~
lizada en el Giovanni Berta), que tiene un peso mínimo. Este mismo cri· terio hemos seguido al proyectar la sección transversal de las ménsulas, disponiendo dos tipos de sección: en simple T hasta una altura de sesenta centímetros, a partir de lo cual aligeramos el alma (casi ineficaz en cuanto a resistencia), delimitando claramente el papel de las dos cabezas de la viga, la superior, que trabaja a tracción, es rectangular, con dimensiones suficientes para envolver los hierros, y la inferior, de compresión, es sim~
pie te cuyas aletas constituyen salientes en los que se apoya el forjado de ladrillo. Las ménsulas están unidas mediante cinco fuertes vigas riostras que las hacen solidarias, reforzándose el alma en la zona de arranque dt\ aquéllas. Para el desagüe, además de la pendiente de la ménsula, disponemos el forjado con pendiente transversal hacia los dos lados, recogiendo las aguas en canales de plomo que van pegados a aquéllas y fuertemente unidos de modo que aseguren perfecta impermeabilidad. La del forjado se consigue mediante aplicación de una capa de impermeabilizante asfáltico.
Gradería.
En la gradería, con cabida para 2.016 espectadores, disponemos dos zonas; en la primera, los escalones son de 70 X 21, lo que permite subir· los cómodamente; en la segunda, tienen 1,00 X 0,35, que ya presentan mayor dificultad, por lo que .disponemos zonas de circulación metiendo un pequeño escalón intermedio. En los dos últimos escalones se acotan espacios destinados para palcos.
La estructura de las graderías, como ya hemos indicado, es muy sencíl1a; en la Memoria justificativa se detalla la disposición y cálculo.
La cimentación se proyecta mediante pozos cilíndricos que se llevarán hasta el terreno firme, ensanchándose en él para conseguir la superficie de transmisión suficiente.
En las circulaciones detallamos los accesos a esta gradería.
- 15
H a ~l.
El hall, adosado a la gradeda, se divide en tres partes: la central, destinada a salón de fiestas y circulación general, con una sola altura, y las dos laterales, en las que disponemos dos pisos, dedicados los de un lado a restaurant, y los de otro a oficinas, salón de socios, vestuario de jinetes y otras dependencias.
La estructura se dispone mediante grupos de cuatro entramados, que son pórticos sencillos, cuyos pilares descansan uno sobre el terreno y otro en el vértice superior de la galería, y se enlazan por dintel recto acartelado, pues como ya hemos llamado la atención anteriormente, se trata de una compensación de esfuerzos verticales por simple contrapeso, y no tiene razón de ser el arco que contrarresta empujes.
En la teoría de la estructura hemos visto la importancia que tenía el valor de la sobrecarga en dintel para contrapesar los momentos de vuelco del voladizo, por consiguiente nos conviene referir a aquél todo el peso disponible, y así, en las zonas de dos pisos, en lugar de sustentirIos sobre el suelo, los colgamos, y en la zona central hacemos lo mismo con el techo del hall, que además puede utilizarse como terraza de paseo.
Esta solución de pisos colgados, motivada por la idea de referir el maximo de carga al dintel de contrapeso, nos ha proporcionado infinidad de ventajas. Empezando por la cubierta, encontramos que al dejarla col· gada disponemos de una terraza plana bajo los dinteles, muy despejada, pues las péndolas estorban poco, desde la que se domina el paisaje de los encinares.
Si en este mismo piso colgado pasamos de la cara superior a la in· ferior, es decir, del suelo de terraza a techo de hall, vemos que el colocar una superficie plana a la altura que más nos ha convenido, ha resuelto el problema de la armonía de proporciones en el salón de fiestas, sin tener que recurrir a falsos techos, ni cielorrasos, y, además, los elementos constructivos del piso nos proporcionan un motivo decorativo.
En el espacio comprendido entre los dos pisos colgados. la distribución de dependencias en un lado se hace con toda facilidad, y en el otro disponemos de un local para comedor en el que sólo existen obst9culos cilíndricos de diez centímetros de diámetro y muy espaciados.
Por último, al llegar a la planta de suelo, disponemos de una gran superficie cubierta sin ningún soporte.
Queda por consiguiente la estructura completamente despejada y permitiendo la utilización máxima de las plantas, teniendo muy bien resuelto el problema de las cubiertas al existir esa ten'aza bajo los dinteles; esto soluciona un problema arquitectónico de importancia, pues por la topo· grafía de la ladera, al subir bruscamente, se domina en seguida la tribuna, y hubiera sido desagradable la visión de una cubierta curva o inclinada coronando el edificio. .
Al disponer de dos pisos colgados en las zonas extremas y uno sólo en la central, tenemos doble carga de contrapeso en los dinteles corres
-16
pondientes a aquéllos, por consiguiente, para que .todos estén en condiciones análogas, es preciso aumentar la luz de las centrales, y al sobresalir en fachada los pilares correspondientes, se ha logrado un efecto arquitectónico perfectamente natural, apareciendo un amplio pórtico de magníficas proporciones, con un ritmo clásico de estructura de hormigón armado.
Pisos colg(1(los.
Esta idea de colgar los pisos que ha surgido tan espontáneamente en nuestro proyecto, es una de esas que flotan en el ambiente; aparece bajo distintas formas en revistas y proyectos, y aunque no se ha hecho ninguna realización importante en edificación, tiene una tradición brillante y larga en los puentes; prescindiendo de los numerosos puentes colgados metálicos (hoy dia en superación de records, el actual 1.080 metros de luz), encontramos ejemplares en Freyssinet, Emperger, etc., en hormigón armado, con sobrecargas de mucha más importancia que las de edificación, y sobre todo con el carácter muy desfavorable de ser dinámicas. En edificación también tenemos disposiciones similares en los tirantes de arcos y pórticos, y teniendo en cuenta toda esta tradición hemos decidido el proyecto de los pisos colgados.
Dificultad teórica no tienen, pues el problema se reduce al de una losa sobre apoyos puntuales, caso particular del de losa continua sobre columnas, y resuelto por varios autores. entre ellos Lewe, de cuya obra "Pilzdecken" hemos utilizado las tablas para el cálculo.
Los problemas de anclaje y disposición de hierros tampoco son importantes, pues como quedan englobados en cuerpos de hormigón de suficiente grueso y gran superficie, los esfuerzos se reparten y transmiten bien al tener muchos hierros de poco diámetro. Nosotros hemos proyectado con varillas de 12 m/m dispuestas en número de ocho por piso, y las encerramos en tubos de uralita de 10 centimetros, en el interior de los cuales inyectamos mortero de cemento una vez que los pisos hayan adquirido su carga permanente. De este modo los hierros quedan defendidos de los agentes atmosféricos y de las defonnaciones por cambios de temperatura.
El principal problema está en la construcción misma, pues desde el primer momento las péndolas han de repartirse las cargas de un modo uniforme para evitar deformaciones desiguales. Esto creemos tenerlo resuelto colgando el encofrado de las mismas péndolas y obligando así a que éstas tomen la proporción de peso de forjado que les corresponde. Como luego la carga del pavimento se reparte por igual, tendremos una distribución uniforme de carga permanente, la cual tiene ya un valor de consideración con relación a las sobrecargas y no tendrían importancia las desigualdades de deformación debidas a concentración de estas últimas.
Para colgar el encofrado y además para reforzar la losa en las zonas de concentración de esfuerzos, disponemos unas placas circulares de acero
(
~ 17 __o
fundido, que en la parte superior llevan unos puentes por los que pasarán los hierros de las péndolas, y se soldarán a ellos una vez niveladas las placas en su posición definitiva. Por la parte inferior existirán unos redientes de las que se colgarán unas U de palastro para apoyar los largueros metálicos que soportarán el encofrado del piso. Estos largueros pueden ser de celosía ligera, y tendrán aplicación después de terminar su labor de medios auxiliares, en armadura de vigas de las construcciones de la Hípica.
CiTculación general.
El hall se divide en tres partes; a la derecha oficinas, dependencia,:; de socios, periodistas, etc.; en el centro, sala de fiestas; a la izquierda. restaurant; quedan así perfectamente enlazadas estas tres partes, lo que es interesante, especialmente en las dos últimas.
La entrada al hall se realiza por el gran pórtico con vidriera corrida. y en el caso de carreras, el público se distribuye a la tribuna a través de dos vomitorios que arrancan de la pared de enfrente en los extremos del salón de fiestas. Estos vomitorios desembocan en el pasillo intermedio de la tribuna. teniendo comunicación entre si por galeria directa, que además proporciona una balconada en el frente del muro, muy adecuada para colocar la orquesta. Debajo de esta balconada alojamos el bar, que se localiza de este modo en un remanso de circulación, con un ambiente muy recogido y agradable.
En la tribuna, las circulaciones se han dispuesto de modo amplio, pues al salir de los vomitorios encontramos una meseta de tres metros de anchura que se prolonga a todo lo largo de la graderia. Desde esta meseta el acceso a la zona inferior es continuo, pues el escalonamiento con veintiun centímetros de altura. permite utilizar toda la zona; de todos modos acotamos pasillos de circulación, disponiendo simples barandillas metálicas. En el acceso a la zona superior correspondiente a los espectadores sentados, aunque puede hacerse directamente, pues la altura de treinta y cinco no es prohibitiva, suavizamos el escalón intercalando uno intermedio que lo reduce a diecisiete.
En lo alto de la graderia y cubierta por la prolongación del forjado del voladizo, disponemos una galería corrida, cerrada con cristales, desde la que podrán contemplarse las carreras en días desapacibles. A esta galería se tiene acceso desde la gradería por varias puertas y directamente desde el hall, mediante escalera que además pone en comunicación a éste con los dos pisos colgados. En la terraza nos queda un amplio paseo al que puede salirse desde la galería, bien dírectamente por los extremos o a través de la galeria de cristales.
El comedor, que ocupa planta baja y primer piso, se prolonga fuera de la tribuna mediante columnata con losa. que amplia en zona cubierta el de aquella plant&, y en terraza deseubierta el del primer piso; todavía puede ampliarse más este comedor colocando las mesas sobre el verde
- 18-
al aire libre, pues el frente de la tribuna les limita una zona sin circulación de gente que pasee.
La cocina y servicios inmediatos a este comedor tienen entrada independiente por escalinata en patio inglés, que además favorece la iluminación.
Las dependencias y oficinas de la parte opuesta tienen entrada desde el hall, y entrada independiente desde el exterior y fácil acceso directo a la tribuna.
En la zona utilizable bajo la gradería se colocan diversos servicios, como guardarropa, vestuario, almacenes y servicios sanitarios.
No hemos colocado taquillas de apuestas en el interior de la tribuna, pues la consideramos como lugar de lujo, y dada la tradición aristocrática del Hipódromo de Madrid es preciso no mezclar las dos funciones de fiesta social y juego. Además, dado el clima y la época en que se celebran estos espectáculos, no creemos necesario proporcionar a los jugadores un circuito cubierto, antes por el contrario resulta más agradable encontrarse al aire libre en pleno campo.
Oecol'ación.
Ya hemos mostrado en varias ocasiones que paisaje, material y funciones imponen el dejar la estructura al descubierto. Como tenemos que sacar los entramados de la zona centra! para igualar las condiciones de contrapeso del voladizo, pues en ella cuelga un solo piso del dintel y en las otras zonas dos, quedan avanzados los pilares en el frente posterior, y componemos esta fachada prolongando en cristal la superficie de los cuerpos laterales por detrás de los pilares de la zona central.
Tenemos así un gran pórtIco detrás del cual, a través de la cristalera, se transparenta la decoración del muro del hall, que situado en el interior, defendido de los agentes atmosféricos, puede tratarse en decoración lujosa.
Este pórtico ordena la fachada para el espectador que viene de fuera, pues en realidad lo que hemos hecho, es trasladarla al muro del hall, y, además, para el que está dentro ordena el paisaje, que aparece completamente diáfano, cortado por el ritmo amplio de sus pilares.
En la decoración general utilizamos como temas los que nos proporciona la construcción, como los círculos del piso colgado que se repiten en el techo.
En la decoración pictórica, Hipólito Hidalgo de Caviedes, ha interpretado muy ajustadamente la idea fundamental de nuestro proyecto, llevando el tema de hipódromo a través de la idea de naturalidad, a concretarlo en caballos libres.
Tribuna presidencial.
Hemos situado la tribuna presidencial en las proximidades de la tribuna principal, independiente de ésta pero enlazada arquitectónicamente
-19
con ella por una columnata de hormigón armado en cuádruple fila de columnas, con dos pasadizos cubiertos e impluvium central; esta columnata se prolonga después para enlazar con el edificio de peso, quebrando las alineaciones simétricamente con relación al edificio presidencial, que de este modo queda perfectamente centrado, realizándose el acceso con un eje definido y encuadrado entre los machones de los ángulos de encuentro de ambas columnatas.
En planta, el edificio consta de una tribuna saliente, cubierta mediante losa sobre columnas cilíndricas de veinticinco centímetros, a la que puede llegarse bien desde el interior, bien por dos escaleras laterales directamente desde el exterior. Las dependencias se agrupan en torno de un gran salón central, habiendo dispuesto en los ángulos otro salón más pequeño reservado para el presidente, los aseos y retretes para el mismo y en los extremos opuestos los servicios para el séquito, y en un pequeño sótano, almacén para mobiliario y servicios anejos a esta tribuna. La entrada principal está situada en la fachada opuesta a la pista, llegando a ella como ya hemos indicado a través de la columnata, y verificándose el ingreso mediante escalera doble frontal.
Edificio de peso.
El edificio de peso queda situado en la extremidad del conjunto de construcciones de preferencia, terminando en él la columnata de enlace. Servirá a las funciones de los comisarios y los jockeys, que se distribuyen en dos partes independientes, convergiendo en la sala de balanzas, que es accesible a ambos. Los comisarios tienen un salón, unos despaChOH y la tribuna correspondiente, que se cubre con forjado de hormigón sobre columnas circulares, utilizándose la cubierta como terraza para una tribuna descubierta reservada a propietarios.
Los comisarios tienen el acceso a lo largo por el eje de la columnata, mientras que los jockeys 10 hacen por la fachada opuesta a las pistas, y disponen de cuarto de aseo, vestuario y una sala de balanza privada inmediata a la gran sala de balauzas. El movimiento lo realizan con gran facilidad, estando controladas sus entradas y salidas.
Inmediato a este edificio y en la fachada del frente de la sala de balanzas se encuentra el "paddok" de peso, para exhibición de los caballos ganadores, subastas de los mismos, etc.
TaquUlas de apuestas.
Las taquillas de apuestas de preferencia se han dispuesto alinclldas frente a la tribuna principal, en el límite impuesto por el escalón de la ladera, disponiendo ante ellas de una plaza muy amplia en la qUE' se desenvuelven bien los jugadores. .
Las taquillas están dispuestas en grupos de cuatro, habiendo situado en los extremos dos cuerpos para servicios de empleados, en cuyas la
- 20
chadas se colocarán los cuadros indicadores de las carreras. En el cen~
tro y en un edificio de dos plantas se instalará el totalizador, cuyo mar· cador aparecerá en el segundo piso. Las cabinas de las taquillas, por la parte porterior, están unidas mediante pasillo longitudinal que las pone en comunicación. Dispondrán de comunicación telefónica y neumática en~
tre sí y con la oficina de totalizaci6n.
•Jardines.
En la zona de preferencia a la derecha de la tribuna principal, disponemos un jardín integrado de macizos de boj y enlosados de piedra entre gravilla, que armonizan con el paisaje y la arquitectura, dando ordenación a la avenida de acceso y preparando paseos que sirven a las funciones mundanas del hipódromo.
Este jardín se limita en la extremidad de la zona disponible mediante un pórtico de hormigón armado cobijando escultura, que pudiera ser un monumento al caballo.
lJOcalidad de general.
Ya hemos indicado que a la general reservamos la zona izquierda del lado exte~ior de las pistas, además del interior de la misma, proyectando un paso subterráneo para no tener que cruzarlas. La tribuna se ha reducido a tres amplios escalones centrados en la meta, con una amplia meseta superior que destaca únicamente dos metros sobre el terreno, con lo que no estorba nada. a la visualidad de las tribunas de preferencia.
A las espaldas de esta construcción disponemos las taquillas de apuestas en número de cuarenta y ocho y el bar, habiendo sido necesario rebajar el terreno para disponer de la altura que requieren estas construcciones. La explanación de este nivel se lleva en una zona amplia delante de las taquillas, para que los jugadores puedan desenvolverse con facilidad.
Cuadras.
Las cuadras de entrenamiento se disponen bastante alejadas de la zona de pistas, para que los caballos puedan hacer vida en plena naturaleza. Se disponen en dos grupos y dentro de cada uno en cuarteles de veinticinco caballos, clasificando después en "boxes" que van seguidos seis, y un departamento para empleados y almacén de pienso; de este modo se tiene la facilidad de que un propietario pueda disponer de un departamento independiente con reducido número de caballos.
Las separaciones de los "boxes" son muros de fábrica revestidos de madera sobre rastreles, para que el caballo no pueda destrozarlos; esto es bastante eficaz y mucho más barato que los aglomerados de fibra de coco o de corcho.
- 21
Cada caballo tiene su pesebrera de piedra artificial con bordes redondeados y un bebedero con grifo empotrado en la pared. para que los caballos no se hieran. El suelo es de cemento ranurado, con sumidero central de tamaño pequeño, para que los caballos no puedan meter el casco.
La ventilación se hace por ventana basculante y graduable desde la puerta, que es de dos partes con objeto de que pueda quedar abierta la parte alta y los caballos no se escapen.
Colocamos una enfermena para cinco caballos, con ''hoJees'' independientes, departamento de tratamiento y botiquín.
Construcciones destinadas a los concursos hípicos
Hemos proyectado las construcciones destinadas a los concursos hípicos como juzgamos deben ser respondiendo a su programa, pero como rebasan el presupuesto tope fijado en el concurso, proponemos la construcción provisional de una parte del plan, de tal modo que más adelante pudiera ampliarse a la totalidad. Para ello pudiera construírse la tribuna de general destinándola en esta primera época a preferencia y dejando a los espectadores de general sobre unas graderías en terraplén.
En el programa completo, proyectamos wm tribuna de preferencia, otra de general, un edificio independiente pa.ra todas las dependencias, el cobertizo COIl vallas de pista y las cuadras que se mencionan en el programa.
En el plan reducido a construir con el crédito que se destina incluímos: tribuna preferencia (que es la definitiva d02 general, modificada ligeramente, para alojar la tribuna presidencial, la del jurado y dependencias anejas), cuadras y cobertizo.
Para la distribución de todos esloo edificios hemos tenido en cuenta los deseos de la Sociedad Hípica, habiendo sido ·asesorados por elementos técnicos perfectamente conocedores de las necesidades e instalaciones más recientes en esta especialidad.
Tribuna de preferencia.
La tribuna de preferencia tiene capacidad para 1.500 espectadores sentados y además alberga la tribuna presidencial y la del jurado, el bar, ocho taqUillas de apuestas mútuas y servicios sanitarios.
La estructura es muy clara; se compone de entramados separados 4,50 metros, enlazados mediante vigas riostras y forjados en gradería, en grupos de tres y cuatro espacios. Los entramados constan del pórtico inclí· nado de las graderías prolongado por un recuadro horizontal correspondiente al hall de distribución en la planta inferior y a la galería longitudinal en la superior, obteniendo el contrapeso de la ménsula por simple apoyo de su extremidad en el pilar interior de la galería y anclaje del extremo de un dintel que la continúa, en el pilar exterior de dicha galería.
El pilar de simple apoyo es circular, de hormigón zunchado, y aquél se realiza sobre placa de plomo. En los demás elementos la estructura es
- 23
análoga a la de la tribuna principal; así el voladizo se integra de ménsulas en simple T como en la primera zona de las correspondientes a aquélla, sosteniendo forjados de ladrillo annado.
Los departamentos correspondientes a tribunas presidencial y jurado se agrupan en el centro, disponiéndolos simétricamente al recuadro central, en el que se sitúa la escalera de acceso, feniendo sus dependencias completamente ind~pendientes.
Para el acceso a la gradería, que es igual a la de la segunda zona de la tribuna de carreras, se disponen dos vomitorios. En el hall de distribución van las taquillas, bar, guardarropa y almacén.
Edificio (le hípica.
Se encuentra inmediato a la entrada y delante de la tribuna principal, llevando las dependencias siguientes: vestuario de amazonas, vestuario de caballeros, salón de socios, bar, oficinas y vivienda del conserje.
La arquitectura es idéntica a la de los edificios de peso y presidencial de las carreras, o sea: muro de hormigón ligeramente armado y forjados de horllllgón armado sobr~ culumnas.
Tribuna ~e general.
Proyectamos una tribuna para 1.500 espectadores situados frente 3
preferencia en la mitad del lado del rectángulo de la pista. La estructura se compone de entramados transversales integrados de una viga siguiendo la dirección de la gradería, apoyada en un macizo de cimentación por un extremo y en un pórtico sencillo en el otro, que corresponde a una galería de distribución inferior y a una meseta superior. Se colocarán unos tin glados metálicos sobre los Q.ue puede extenderse un toldo.
VlA DE ACCESO
Proyectamos una vía de acceso desde la carretera de La Coruña hasta la que figura en proyecto, según los planos facilitados. Teniendo en cuenta que pudiera no estar construida esta carretera cuando se plISiera en funcionamiento el Hipódromo, la proyectamos de tres vías, q¡ue pudieran reducirse a dos si contamos con esa carretera y se estableciera dirección única en la nuestra. Por esta razón, en el presupuesto contamos con las tres vías en explanación pero pavimentamos únicamente el ancho de dos. Como obras de fábrica lleva cuatro caños y una alcantarilla.
Proyectamos, en el entronque con la carretera de La Coruña, un paso inferior para cruzarla sin cortar ví-as de tráfico, lo que es muy interesante, pues el funcionamiento del Hipódromo coincidirá con los días de intensa circulación en aquélla. Esto no lo tenemos en cuenta en el presupuesto, pues no tendría objeto para nosotros, si se estableciera dirección única
- 24 -'.
en la vía de acceso y además juzgamos que debiera hacerlo directamente el Gabinete, pues resuelve un problema muy interesante, que es el cambio de mano en la Cuesta de las Perdices, lo que facilita la entrada en el Club de Campo e Instituto de Ingenieros Forestales.
INSTALACIONES AUXILIARES
Proyectamos. las i.nstalaciones de alumbrado, abastecimiento de aguas y saneamiento.
En la distribución exterior de alumbrado se proyecta una estación de transformación en el sótano de la tribuna de preferencia; las líneas ~e
llevan aéreas en las zonas donde no hay circulación de público y subterrá· neas en estas zonas. Las de distribución interior van en tubos Bergman. excepto las de los cuadros, en que los tubos son de acero.
Para el abastecimiento de aguas contamos con tres pozos, dos existen· tes para los servicios de hípica y carreras de caballos y otro que proyectamos para las cuadras. Desde estos pozos elevamos mediante grupo motor-bomba, a depósitos de 125 metros cúbicos de capacidad y doce metros de altura, desde los que se distribuirá a los diversos servicios de los edifidos y a las bocas de riego de los jardines.
El saneamiento se hace con tuberías de cemento y registros cada veinticinco metros; conduciéndose las aguas negras a las alcantarillas que el Gabinete ha dispuesto al ejecutar la explanación de las pistas.
No proyectamos instalación de calefacción, pues lo reducido del presupuesto tope no lo permite, y además entendemos que tratáridose de una fiesta al aire libre y que se celebra en épocas poco crudas, no precisa de este servicio. Sin embargo, pudiera hacerse la instalación, pues contamos con sitio sobrante en los sótanos de las tribunas respectivas.