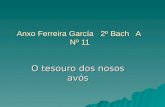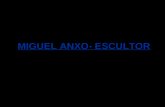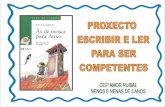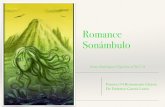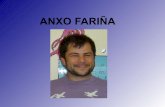Miguel Anxo Santos Rego - octaedro.com · 6.3 La vivencia de la comunidad gitana desde la escuela ....
Transcript of Miguel Anxo Santos Rego - octaedro.com · 6.3 La vivencia de la comunidad gitana desde la escuela ....


Autor:
Miguel Anxo Santos Rego es catedrático en la Universidad de Santiago de Compostela y miem-bro del Consejo Escolar de Galicia. Ha sido pro-fesor visitante en varias universidades americanas y tiene una amplia experiencia como asesor y eva-luador de agencias educativas de la sociedad civil. Sus trabajos se han publicado en varios países y sus principales líneas de estudio tienen que ver con la educación intercultural, las políticas educativas, la educación para la ciudadanía, y los procesos moti-vacionales en educación.

Miguel A. Santos Rego (editor)
Políticas educativas y compromiso social
El progreso de la equidad y la calidad
Alfonso Barca Lozano, Xosé Luis Barreiro Rivas, Milagros Blanco Pardo, Gena Borrajo Borrajo, José Antonio Caride Gómez, Antonio J. Colom Cañellas,
Antón Costa Rico, Ermitas Fernández Fernández, Agustín Godás Otero, Cristina Gontad Canosa, Mar Lorenzo Moledo, Miguel Ángel Martín Fernández,
Rosario Martínez Arias, Diana Priegue Caamaño, Manuel de Puelles Benítez, Miguel A. Santos Rego, Alejandro Tiana Ferrer
Editorial OCTAEDRO

Título: Políticas educativas y compromiso social.El progreso de la equidad y la calidad
Primera edición en papel: enero de 2009
ediciónMiguel A. Santos Rego
autoresAlfonso Barca Lozano, Xosé Luis Barreiro Rivas, Milagros Blanco Pardo, Gena Borrajo Borrajo, José Antonio Caride Gómez, Antonio J. Colom Cañellas, Antón Costa Rico, Ermitas Fernández Fernández, Agustín Godás Otero, Cristina Gontad Canosa, Mar
Lorenzo Moledo, Miguel Ángel Martín Fernández, Rosario Martínez Arias, Diana Priegue Caamaño, Manuel de Puelles Benítez, Miguel A. Santos Rego, Alejandro Tiana Ferrer
coeditanMinisterio de Educación, Política Social y Deporte. Secretaría General Técnica
Plaza del Rey, 6, 3ª planta - 28004 Madrid•
Ediciones Octaedro, S.L.C/ Bailén, 5 - 08010 Barcelona
Tel.: 93 246 40 02 • Fax: 93 231 18 68http: www.octaedro.com
Primera edición: mayo de 2010
© Miguel A. Santos Rego (ed.)
© De esta edición: Ministerio de Educación, Política Social y Deporte, Secretaría General Técnica
y Ediciones Octaedro, S.L.
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org)
si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra.
ISBN: 978-84-9921-088-9Depósito legal: B. 22.291-2010
Diseño y relización: Editorial OctaedroFotografía de la cubierta: Ablestock
DIGITALIZACIÓN: EDITORIAL OCTAEDRO

Índice
Introducción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13Explorando la sustantividad relacional entre la política y el compromisosocial en educación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Parte I. Las políticas educativas en el espacio público. equidad y la calidad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 1. Calidad,reformas escolares y equidad social . . . . . . . . . . . . . . 25
1.1 El problema de la calidad de la educación . . . . . . . . . . . . . 261.2 La calidad como ideología . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 281.3 Calidad y reformas escolares . . . . . . . . . . . . . . . . . . 311.4 Los retos de la España actual . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
2. ¿Puede ser el informe PISA un referente aválido para valorarla equidad y la calidad de la educación en España? . . . . . . . . . . . . . 412.1 El estudio PISA y la conducción de las políticas educativas . . . . . . 432.2 Los ecos de PISA 2006 en España . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 482.3 Verdades y equívocos sobre PISA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 522.4 ¿Puede ser PISA un referente para la política educativa española? . . . 56
3. Sistema educativo e indicadores de equidad y calidad en su contexto . . . 593.1 Introducción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 593.2 El Informe sobre la Evolución y Estado del Sistema Educativo
en Galicia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 613.3 Análisis de datos y conclusiones delConsello Escolar de Galicia . . . . . 62
3.3.1 Indicadores de recursos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 633.3.2 Indicadores de escolarización . . . . . . . . . . . . . . . . . . 663.3.3 Indicadores de procesos educativos . . . . . . . . . . . . . . . 683.3.4 Indicadores de resultados educativos . . . . . . . . . . . . . . 70
3.4 ¿Hacia dónde vamos? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 713.5 Conclusiones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
4 La investigación educativa como referente de las políticas educativas . . . 734.1 Introducción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 734.2 La investigación educativa como soporte de la toma de decisiones . . . 74

políticas educativas y compromiso social
4.3 Moderando el diagnóstico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 764.4 Políticas de investigación, políticas de innovación . . . . . . . . . . . 784.5 Ante la globalización . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 804.6 Conclusión . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
5 ¿Es posible combinar calidad y equidad en los sistemas educativos? . . . . 855.1 Introducción: calidad y equidad en educación . . . . . . . . . . . . . 855.2 Calidad y equidad en diferentes sistemas educativos . . . . . . . . . . 885.4 Algunas políticas educativas que se relacionancon calidad y
equidad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 945.5 Calidad/equidad y el ambiente de aprendizaje . . . . . . . . . . . . . 975.6 Principales conclusiones e implicaciones para las políticas
educativas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 996 Equidad e inclusión educativa: hacia una interacción con los procesos motivacionales y el aprendizaje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105
6.1 Diversidad, discapacidad, equidad e inclusión educativa . . . . . . . . 1056.2 Motivación y aprendizaje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1086.3 La secuencia motivacional y sus dimensiones en los procesos de
estudio y aprendizaje en situaciones educativas . . . . . . . . . . . . . 1136.4 Enfoques de aprendizaje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1186.5 Conclusión . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119
Parte I I. Territorio, sociedad civil y progreso de la equidad y la calidad en educación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1231 Las políticas educativas y el compromiso local en España . . . . . . . . . 125
1.1 Una mirada al pasado: el modelo pedagógico . . . . . . . . . . . . . . 1271.2 Una mirada al futuro: hacia un modelo político . . . . . . . . . . . . 130
2 La calidad y la equidad en la educación como quehacer cívico-social . . . 1412.1 Introducción: el nuevo escenario de la sociedad civil o del llamado
«tercer sector» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1412.2 Entre el Estado y el mercado, la reivindicación de la iniciativa social . 1432.3 Una identidad compleja, expresión de valores y prácticas plurales . . . 1472.4 A favor de la calidad y equidad de la educación . . . . . . . . . . . . 1492.5 Nuevas perspectivas, viejos desafíos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152
3 La escuela rural como escenario educativo de la conquista de la igualdad . 1573.1 Para comenzar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1573.2 Mundo rural y escuelas rurales. Realidad y representación social . . . . 1583.3 Contra el olvido y la destrucción de la «escuela de la comunidad» . . . 1603.4 Los tiempos están cambiando . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1633.5 ¿Qué escuela?, ¿qué educación diseñamos? . . . . . . . . . . . . . . . 164
4 Preescolar na Casa: un aporte a la equidad y a la calidad educativa . . . . 1694.1 Introducción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1694.2 El programa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170

índice
4.3 La equidad y la calidad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1704.4 Principios de Preescolar na Casa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1714.5 Metodología . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1724.6 Formación de los profesionales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1734.7 Intercambio con otros programas educativos . . . . . . . . . . . . . . 1734.8 Evaluación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1734.9 La acción y los medios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1744.10 Los protagonistas: las familias y los orientadores . . . . . . . . . . . 1764.11 El apoyo a la familia en el siglo xxi . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1784.12 Ayudar a la familia, crear sociedad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1794.13 Pretensión última . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180
5 El cuidado de la infancia como referente de equidad y calidad . . . . . . . 1835.1 Introducción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1835.2 Contribuciones de la investigación educativa . . . . . . . . . . . . . . 1845.3 La educación entendida como derecho . . . . . . . . . . . . . . . . . 1855.4 La vida en las aulas actuales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1855.5 Apoyos y colaboraciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1875.6 Algunas consideraciones para impulsar la equidad en el aula. . . . . . 1885.7 Educación desde el nacimiento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191
6 Etnia gitana y sistema educativo:¿en qué hemos avanzado? . . . . . . . . . 1936.1 La presencia de los niños y niñas gitanos en la escuela . . . . . . . . . 1956.2 La situación escolar de los niños y niñas gitanos . . . . . . . . . . . . 1976.3 La vivencia de la comunidad gitana desde la escuela . . . . . . . . . . 1986.4 La vivencia de la escuela desde la comunidad gitana . . . . . . . . . . 2006.5 Conclusiones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201
7 Inmigración y desigualdad educativa:exploración de una idea . . . . . . . 2037.1 Introducción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2037.2 Antecedentes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2047.3 Las manifestaciones de la desigualdad . . . . . . . . . . . . . . . . . 2057.4 Conclusión . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211
8 La educación para la ciudadanía y los procesos de socializacióndemocrática . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2158.1 Aspectos generales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2158.2 La confrontación discursiva en el terreno educativo . . . . . . . . . . 2168.3 La educación cívica como deber de la sociedad y el Estado . . . . . . . 2198.4 El sustrato cultural y la identidad sistémica . . . . . . . . . . . . . . . 2228.5 Del conocimiento a la orientación: la función sistémica
de la Educación Cívica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2248.6 La ciudadanía como concepto histórico . . . . . . . . . . . . . . . . 2298.7 La congruencia socioinstitucional como elemento sistémico . . . . . . 2308.8 A modo de conclusión. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 232

Al grupo Esculca, de la USC, por su inyección de esperanza.

13
Introducción
Miguel Anxo Santos Rego
Explorandolasustantividadrelacionalentrelapolíticayelcompromisosocialeneducación
A diferencia de lo ocurrido en el pensamiento político ateniense hace más de dos mil años, una de las cuestiones más curiosamente paradójicas es la escasa atención de la ciencia política contemporánea a los problemas de la educación. Tal anomalía no es fácilmente explicable, toda vez que, como apunta Puelles (2006), la educación ha preocupado siempre a los gobiernos y sigue siendo uno de los instrumentos más socorridos para el logro de cualquier cambio en la socialización y la alfabetización de los más jóve-nes. Pero los datos son concluyentes y para muestra remitimos al elocuente trabajo de Orr (2004) en torno al examen longitudinal de las dos revistas más antiguas en el campo,1 con una longevidad media que ya entonces al-canzaba los 108 años. Pues bien, después de más de un siglo de existencia, sólo una diminuta fracción de los artículos aparecidos en tan prestigiosas referencias de la politología tiene que ver con la educación (el total es de doce). Lo cual no significa que las políticas educativas hayan sido ignoradas por los científicos políticos, pero sí que han tenido que buscar órganos de expresión fuera de su campo para ver publicados sus estudios (véanse, si no, los sumarios de notorias cabeceras en la investigación educativa y la corroboración será fácil).
Si nos permitimos la mención de un hecho como este no es pensando tanto en la extraordinaria contribución que se podría hacer desde la refe-rida atalaya del conocimiento social a la teoría y práctica de la educación,
1. Las revistas a las que se refiere son Political Science Quarterly (órgano oficial de la Academia de Ciencia Política, fundada en 1886) y American Political Science Review (de la Asociación Americana de Ciencia Política, con sus inicios fechados en 1906).

14
políticas educativas y compromiso social
de la enseñanza, del currículo, o de la misma calidad de la educación, sino más bien en cómo el proceso de elaboración política está influido por la distribución de poder en la comunidad y, adicionalmente, en cómo la or-ganización de los sistemas educativos (dentro y fuera de las escuelas) es afectada y afecta a la política educativa. Al margen de la implicación que, lógicamente, caracteriza a la pedagogía en su dimensión académica, ¿no será, acaso, que la advertencia de alta complejidad en el escrutinio de los asuntos educativos desmoviliza un mayor compromiso indagador en las ciencias sociales? Estamos seguros de que la respuesta podría ser muy va-riada, pero también de que los restos de complejidad en el reconocimiento de cómo son las relaciones entre política y educación permanecerían en el ambiente. Con el trasfondo del conflicto, de los valores no coincidentes en las formas de pensar el mundo y la condición humana, en el modo de representar los fines y los medios, y de hacer efectivos los mismos pensa-mientos en los procesos de toma de decisiones sobre la educación (Jiménez et al., 2006; Puelles, 2006).
A menudo damos por sentado que las políticas educativas se construyen sobre las bases lógicas que el contexto social y sus indicadores culturales, tecnológicos y económicos proporcionan a los arquitectos teóricos de un diseño que siempre está abierto, ciertamente, pero que también tiene sus fronteras delimitadas de antemano, en tanto que esas políticas en una de-mocracia no se plantean al margen de guiones normativos, emanados del mismo ordenamiento jurídico-constitucional, o aun de legítimas expec-tativas sobre cambios en los ejes que vertebran y articulan un sistema por parte de personas y agencias de la sociedad civil.
Lo difícil, a veces, es la interpretación del sentido e intensidad de los cambios que en una coyuntura determinada parecen incontrovertibles, pero en cuya dinámica de ajuste a demandas sobrevenidas pueden resultar poco menos que contraproducentes si no contamos con mecanismos ga-rantes de flexibilidad en la toma de decisiones que ha de hacerse contando con la diversidad de instancias afectadas y, por supuesto, con los mismos centros y el profesorado. Sin olvidar que no podemos verles sólo como pie-zas de un sistema productivo, sino como agencias en las que la axiología y el sentido normativo-creativo sigue importando, máxime si lo que ansia-mos para nuestro marco de vida cultural y socioeconómica es desarrollo sostenible (Colom, 2000, 2002).
Somos conscientes, por lo tanto, de que la narrativa de la complejidad, trufada de orientación holística, puede constituir, a falta de otros, un buen faro para otear el panorama de la educación, y para identificar las grandes cuestiones susceptibles de marcar las bases de un nuevo contrato social para una educación a la altura de un tiempo histórico en el que las mujeres

15
introducción
y los hombres han de ser preparados para vivir, y con-vivir, en un mundo de altas prestaciones técnicas y de grandes desafíos morales (Santos Rego y Guillaumin, 2006), en una sociedad del conocimiento y del aprendi-zaje permanente, con la mayor conectividad que jamás hayamos podido imaginar (continuamente in crescendo) y donde la gestión de nuevas com-petencias en los planos de la ciencia, de la cultura, y de la comunicación, marcarán en buena medida la diferencia de capital humano y social, que son las que, a medio y largo plazo, han venido definiendo los parámetros de riqueza y pobreza de los pueblos.
Tenemos, entonces, que ser capaces de considerar los aspectos políticos de la educación como algo inevitablemente consustancial a las institucio-nes sociales de las que los humanos nos hemos dotado para nuestro mejor gobierno y regulación (siempre en proceso de alteración y cambio). Ello significa entender la política más allá de la pura elección racional, esto es, la basada en la conveniencia y el oportunismo, a fin de no perder de vista la esperanzadora pugna entre ideas e ideales, entre valores que van cons-tituyendo y delimitando nítidas fronteras entre el interés público y el in-terés privado. El reciente alegato de «primero la gente», del Premio Nobel Amartya Sen, podría servir de proclama para políticas públicas de calado social.
¿Qué hacer ante ese reto del cuidado por parte de la educación? Entre otras cosas, redefinir sus objetivos y prioridades políticas. Y la formación del profesorado debe ocupar un lugar destacado en ellas. Nos jugamos la optimización de su toma de conciencia y de su actuación en asuntos crí-ticos que la era global arrastra consigo a medida que se afianza en el flujo vital del planeta. Interesa mucho que los docentes vayan haciéndose con los consensos operativos necesarios en el currículo y la metodología para que las metas de cada esfuerzo, individual y colegiado, se modulen según la acción reflexiva que las circunstancias aconsejen para el mejor futuro de los alumnos, de sus familias y de las comunidades.
Una política educativa digna de su misión social y acorde con sus al-tas finalidades será la de intentar fortalecer el compromiso de los educa-dores, haciéndoles ver la importancia del conocimiento teórico, a la par que, como recomendaba Schön (2005), considerar una epistemología de la práctica, desde la cual buscar formas de acercamiento para analizar y resolver problemas, entre investigadores (casi siempre situados en las tie-rras altas de la variada topografía profesional) y educadores de a pie, en las tierras bajas, donde los problemas suelen ser perturbadores porque las soluciones técnicas no son, con frecuencia, suficientes.
Puede que, justo por eso, sea bueno volver a una concepción sistémica de la educación, abierta a las distintas racionalidades que, en singular com-

16
políticas educativas y compromiso social
binatoria, dan cuenta del factum educativo. Cualquier cambio o reforma que deseemos llevar adelante ha de realizarse en situación de incertidum-bre cognitiva, con lo cual no hay mejor clave interpretativa de lo que pasa que la misma práctica. Siendo así, nos sumamos a la perspectiva de Jimé-nez et al. (2006) cuando consideran una política educativa que, partiendo de la práctica, es capaz de unificar en una totalidad compleja la diversidad de elementos que intervienen en la educación (ver también Santos Rego y Guillaumin, 2006).
Aunque luego tocaremos la estructura de la obra que tiene el lector en sus manos, una ojeada al índice muestra la existencia de capítulos que tra-zan la relación entre el compromiso educativo y el compromiso social (in-fancia, inmigración, escuelas rurales, lucha contra el fracaso escolar…), re-alzando la importancia de ver la efectividad de la implicación profesional, incluso de la productividad socioeducativa en términos de vinculación es-tratégica con la diversidad y la diversificación de los ambientes escolares y educativos en general (López, 2007). Si hay distintas realidades en las que es preciso intervenir así deberíamos pensar en la selección de educadores a partir de sus habilidades y disposiciones para ejercer su labor en situaciones diversas. Esa perspectiva podría ayudar a reorientar en parte determinadas tomas de decisión sobre la selección de personas que desean trabajar en el sector de la educación, en el cual casi nunca se considera la bondad de unir capacidad del educador y necesidades de los estudiantes o del mismo contexto de aprendizaje.
Ahora bien, ya que hemos tocado un punto sensible de la política educativa, como es el de la formación del profesorado, la experiencia nos muestra su verdadera dimensión como problema político (policy problem, que dirían por otros pagos académicos). Cochram-Smith (2005) reco-ge con ironía las dudas que asaltan a buena parte de los que se interesan por este campo, dentro de la general preocupación por la calidad de la educación. Para evidencia la española, pues es en nuestro país donde una solución razonable a la formación inicial de los profesores de secundaria ha sido sencillamente imposible, desde la LGE de 1970 hasta el día de la fecha. La falta de modelo y la sistemática indeterminación en la toma de decisiones por los sucesivos gobiernos han bendecido la existencia de otras estructuras, más allá de los Estados, a las que ahora se remite la superación de la actual coyuntura. Podríamos preguntarnos por el irredento curso de aptitud pedagógica en nuestras universidades, alentando una sensación de parálisis y unos cuantos interrogantes sobre la lógica del compromiso so-cial en algunas alturas administrativas. Menos mal que el EEES puede que llegue pronto en auxilio de quienes no creemos en los fatalismos históricos. Esperemos, entonces, al 2010 con la esperanza de que uno de los mayores

17
introducción
anacronismos de la política educativa española en democracia se convierta en pasto de archivo.
Ahora bien, el compromiso social como gran leit motiv de las políticas educativas se ha de concretar en la lucha sin cuartel, que es preciso seguir librando, contra el fracaso escolar de, aproximadamente, un tercio de los alumnos (abundantemente localizados en los grupos de menor renta) que en España abandonan el sistema sin haber podido alcanzar el graduado en educación secundaria. Porque es ahí donde realmente confluyen los peores augurios para la vida de unos adolescentes y jóvenes en riesgo de exclusión, amén de las nefastas consecuencias que el nulo aprovechamiento escolar tiene para la cohesión social. Además, es bien sabido que aquí se sitúa una de las causas que dificultan el acceso a la educación secundaria postobli-gatoria (Calero, 2006). Empero, el fracaso escolar es el epicentro de cono-cidos planes y programas de prevención e intervención a los que se están dedicando cuantiosos recursos, y a los que aún habrá que dedicar más.
Ha sido precisamente la Unión Europea la que, planteando el reto de una economía avanzada y competitiva basada en el conocimiento para el año 2010, añadió el acompasamiento de ese objetivo con el de la cohesión social. Necesitamos, por lo tanto, subir puestos en gasto educativo dentro del concierto internacional. De lo contrario, los desequilibrios irán a más y seguirá agravándose la polarización de la que nos tiene hablado V. Navarro (2006), para el que la equidad y la eficiencia no sólo no están en conflicto sino que la primera es condición de la segunda.
No podemos olvidar, en ese sentido, la enorme transformación del es-pacio público que ha supuesto en la última década el aumento de la inmi-gración en una sociedad más acostumbrada a una representación icónica de país de emigrantes, en la que los ecos del multiculturalismo sonaban lejos, y en cuyo seno apenas podíamos imaginar el espectacular giro expe-rimentado en este terreno durante la última década, llegando a suponer las personas venidas de otros países el diez por ciento de la población.
Es un hecho que tal situación es un reto a gestionar en positivo dentro de la dinámica política, social y cultural. Y también en las escuelas, sobre todo en las públicas, donde tenemos hoy unos seiscientos treinta mil alum-nos procedentes de la inmigración. Aún contando con la heterogeneidad de los colectivos migrantes y de sus desiguales procesos de integración, es probable que muchas de estas niñas y niños se vean afectados por difi-cultades de aprendizaje y, consiguientemente, por niveles de rendimiento escolar bastante bajos, a los que tenemos que dar respuestas efectivas desde dentro y fuera de los centros escolares, con el respaldo de una política edu-cativa, firmemente decidida para optimizar las oportunidades de todos. Parece que, al menos, la investigación en este campo apunta horizontes ra-

18
políticas educativas y compromiso social
zonables. Véase, si no, el trabajo de Bennett (2001), en el que de los cuatro conjuntos de estudios (clusters) identificados en educación multicultural, dos se representan bajo los títulos de «pedagogía de la equidad» y «equidad social».
La única consigna en tal dirección es no bajar la guardia. Tenemos que dedicar más medios a los contextos escolares con peores resultados y en cu-yas aulas predominan los estudiantes con actitudes desfavorables hacia el aprendizaje. Habrá que tomar medidas que impliquen a las familias (mu-chas de ellas en apuros económicos), a base de iniciativas innovadoras con posibilidades de favorecer su inclusión social y la mejora de sus expectati-vas y pautas de apoyo a sus hijos escolarizados.
Creemos, en cualquier caso, que no se debe entrar con ligereza en el debate de si esas medidas han de suponer lo que en los Estados Unidos se denominan «transferencias de crédito condicionado» o, lo que es lo mis-mo, pagar a determinadas familias para que envíen a sus hijos a las escue-las, y para que promuevan determinadas mejoras en el ambiente de estudio dentro de sus hogares. No parece que en España se den las condiciones que han llevado a programas de este alcance en Norteamérica, o en países como México y Brasil, en éstos con algunos resultados esperanzadores en zonas muy afectadas por la pobreza. De todos modos, lo importante será la evidencia que se vaya teniendo acerca de los resultados, en el marco de evaluaciones rigurosas y apropiados contrastes sobre el terreno. Al fin y al cabo, la exigencia de responsabilidad personal ha de emparejarse con la de responsabilidad social. Al igual que el compromiso con la educación, no puede representarse sino al lado de otros compromisos (vivienda, salud, trabajo…), so pena de dar cancha a una sociedad bifurcada en la que ven-cedores y perdedores están nominados de antemano.
Hablar de compromiso social en las políticas educativas es demandar un compromiso que alcanza a todas las instancias administrativas, civiles y económicas. Sin olvidar aquellas otras de naturaleza asociativa, y aún corporativa, dispuestas al acuerdo o, si se prefiere, al pacto efectivo sobre las condiciones de inversión y de gestión en el espacio público para que los fondos de los contribuyentes dedicados a sufragar los gastos de la educa-ción en sus diferentes, pero complementarias, facetas (instalaciones, pro-fesores, transporte, materiales, tecnología…) redunden en mayores niveles de equidad y de calidad en el sistema.
Ya se sabe que equidad y calidad deben ir de la mano cuando se tra-ta de avanzar, por el camino de la educación, hacia objetivos de progreso individual y colectivo, pero es lo cierto también que no todo el mundo acepta fácilmente una coincidencia en los sentidos de ambos términos. De manera sencilla, equidad es garantía de acceso en igualdad de condiciones

19
introducción
para todos, junto a la provisión de oportunidades para la promoción, al margen de los recursos económicos de las familias. La calidad es un con-cepto más esquivo y con mayor carga ideológica, siéndole de aplicación una lectura neoconservadora (gestión eficiente de gasto y maximización de beneficios en forma de cualificaciones –docentes y discentes– según pat-terns de logro o promoción establecidos) u otra de índole más socioliberal, en el sentido de procurar y conseguir mejoras sostenibles en la implicación y rendimiento académico de los estudiantes, optimizando capacidades y disposiciones al aprendizaje en todos los alumnos, pero atendiendo espe-cialmente a quienes se pueden ver perjudicados en su progreso por algún tipo de limitación.
Acortar las distancias entre ambos posicionamientos es algo plausible si así se incluye en la agenda de los grandes acuerdos estratégicos que una democracia fuerte debe impulsar sin tregua para su mismo beneficio his-tórico. Lo que cuenta no es tanto la posesión del poder inmediato –nece-sariamente efímero– sino la consistencia y estabilidad de las políticas en pos de metas diáfanas (ver Desimore, 2002). El camino arduo, pero seguro –decía Puelles (2006: 60)– consiste en arbitrar políticas integradoras que apliquen la libertad y la igualdad para todos. Esas y otras son las fuerzas que dinamizan los cambios de largo alcance.
Podríamos argüir distintos temas para mostrar el ojo crítico de estos enfoques, pero entendemos que el que mejor lo expresa es el lugar del mer-cado en la educación (Levin y Bielfield, 2003) o, si así se prefiere, el peso del sector privado en el gobierno y organización de los asuntos educativos. Afortunadamente, en nuestro contexto, tanto conservadores como social-demócratas coinciden, si bien con marcadas diferencias de énfasis, en la prevalencia y hegemonía del sector público. Pero ello no obsta, sin embar-go, para que exploten al máximo los márgenes de maniobra que el sistema permite cuando la voluntad popular les va alternando en el poder ejecuti-vo. Es el alcance de la fuerza reguladora del gobierno lo que, en definitiva, está en juego.
No obstante, esa influencia del gobierno ha de medirse también con la que desde la sociedad civil hace preciso introducir algunas dimensiones complementarias. Por un lado, como dicen Calero y Bonal (1999: 107-108), la propia naturaleza, evolución y dinámica de los actores educativos se presenta como factor explicativo de las posibilidades de intervención. Y del otro, la compleja lógica de intervención del Estado, condicionada por la imperiosa necesidad de resolver frecuentes y diversas contradicciones ex-plica las limitaciones que experimenta la permeabilidad de la agenda polí-tica. Así pues, aunque ambas instancias disponen de autonomía relativa, su doble causalidad también aparece manifiesta: la naturaleza de los intereses

20
políticas educativas y compromiso social
educativos de la sociedad civil repercute tanto en la política educativa del sector público como ésta es configuradora de la emergencia o transforma-ción de los grupos de interés y de la forma y contenido de sus actuaciones.
Este libro es el resultado de un encuentro fructificado en torno a las ideas y propuestas que sobre la esperable, y siempre compleja, relación entre políticas educativas y compromiso social hemos planteado algunos académicos y profesionales de la educación. Y aunque nos animaba lle-var a cabo un cierto escrutinio de cómo vamos progresando en equidad y calidad, reconocemos abiertamente que los indicadores de tal avance se deslizan de modo más transversal que explícito, incluso en los capítulos que con más denuedo y afán clarificador se sitúan datos y referentes acerca del lugar que nos otorgan en el concierto de las cifras internacionales los organismos cuyo cometido está más inclinado a la constatación que a la interpretación.
Puede decirse, honestamente, que equidad y calidad educativas no son aquí el epicentro, conceptual y dimensionalmente hablando, de las apor-taciones sincronizadas para la ocasión. Pero sí confirman, en nuestra opi-nión, el eje expresivo del discurso hilvanado, y de las propuestas realizadas a partir del variado elenco de tópicos abordados según una estructura con-sistentemente marcada por el deseo de entrar antes en temas políticos que en derivaciones educativas, y aun pedagógicas, que también están presen-tes (¡faltaría más!) en algunas de las entregas.
Las partes trazadas obedecen más a un criterio de oportunidad, singu-larmente asociado al marchamo del texto producido, que a una diferencia radicalmente programada en cuanto al lugar de ubicación capitular. Al respecto, parecía servido por las circunstancias un consenso básico acer-ca de las dos grandes estancias del volumen: las políticas educativas en el espacio público y la vinculación posible entre territorio, sociedad civil y progreso de la equidad y la calidad en educación. En una estructura de este tipo hay que reunir textos sin renunciar a nexos elípticos en la misma organización, tantas veces eficaces para transmitir sentido de continuidad y visión global.
Insistamos, pues, en la conveniencia de ver la obra en su conjunto, en el todo, que sólo a efectos didácticamente pragmáticos resulta fragmentada. El orden de la secuencia lectora corresponde a quien tenga la amabilidad de aproximarse a estas páginas y –esperemos que sea el caso– tenga a bien formular sugerencias pletóricas de nuevos desarrollos teóricos. Hay una mi-ríada de factores y elementos que podrían sumarse a un índice de semánti-ca tan extensa, e intensa. Tampoco los autores nos mostramos neutrales o despegados de aquello que tenemos como fundamental para la mejora de la educación y el bienestar de la gente. Quien asume la responsabilidad de

21
introducción
este producto editorial cree a pies juntillas en el progreso intelectual que supone la discusión de las ideas en el ágora de una sociedad radicalmente libre y abierta al disfrute de las perspectivas con vocación de hacer causa común frente a los dogmatismos y a todo tipo de exclusión.
No podemos extendernos más. Es nuestra convicción que el compromi-so social es el gran principio de las políticas educativas, y más si estas dan el soporte que merecen a las acciones transformadoras de tantos educado-res y profesionales a los que también importa el logro de mayores niveles de equidad y justicia. No nos opongamos a las evaluaciones del sistema, de los centros, de nosotros mismos, lo cual es compatible con el reclamo de pers- pectiva, para que la esperanza no acabe situada fuera de un tiempo, de un lugar y de una cultura. No se trata de soñar como un acto inconsciente, sino como una metáfora de la intervención social y educativa que conviene a una nueva lectura del mundo, basada en la responsabilidad cívica y la radical mejora de la democracia.
Queremos expresar el agrado y la satisfacción sentidos por haber po-dido contar con la espléndida disposición de las amigas y los amigos, co-partícipes del volumen, que aceptaron la mancomunada tarea de revisar y proyectar nuevos horizontes de compromiso social para las políticas educa-tivas. Su generosidad y comprensión hacia los pormenores que todo libro de esta naturaleza conlleva fueron encomiables. Desde luego, la memoria del afecto se dilata cuando se nutre de huellas relacionales dignas de per-manecer. Sencillamente, gracias.
Referenciasbibliográficas
Bennett, C. (2001), «Genres of research in multicultural education», Review of Educational Research, 71, 2, pp. 171-217.
Calero, J. (2006), La equidad en educación. Informe analítico del sistema educativo español, Madrid, MEC.
Calero, J. y Bonal, X. (1999), Política educativa y gasto público en educación. As-pectos teóricos y una aplicación al caso español, Barcelona, Pomares-Corredor.
Colom, A.J. (2000), Desarrollo sostenible y educación, Barcelona, Octaedro.Colom, A.J. (2002), La (de)construcción del conocimiento pedagógico, Barcelona,
Paidós.Cochran-Smith, M. (2005), «The new teacher education: for better or for wor-
se?», Educational Researcher, 34, 7, pp. 3-17.Desimore, L. (2002), «How can comprehensive school reform models be suc-
cessfully implemented?», Review of Educational Research, 72, 3, pp. 433-479.Jiménez, A. et al. (2006), «La política educativa y la naturaleza compleja de la

22
políticas educativas y compromiso social
educación. Nuevos enfoques epistemológicos», Revista Española de Pedagogía, 234, pp. 249-272.
Levin, H.M. y Belfield, C.R. (2003), «The marketplace in education», en R.E. Floden (ed.), Review of Research in Education, 27, pp. 183-219.
López, O.S. (2007), «Classroom diversification: a strategic view of educational productivity», Review of Educational Research, 77, 1, pp. 28-80.
Navarro, V. (2006), El subdesarrollo social de España. Causas y consecuencias, Bar-celona, Anagrama.
Orr, M. (2004), «Political science and education research: an exploratory look at two political science journals», Educational Researcher, 33, 5, pp. 11-16.
Puelles, M. de (2006), Problemas actuales de política educativa, Madrid, Morata.Santos Rego, M.A. y Guillaumin, A. (eds.) (2006), Avances en complejidad y edu-
cación. Teoría y práctica, Barcelona, Octaedro.Schön, D. (2005), «La crisis del conocimiento profesional y la búsqueda de una
epistemología de la práctica», en M. Pakman (comp.) Construcciones de la ex-periencia humana, Barcelona, Gedisa.

Parte I
Las políticas educativasen el espacio público.
El compromiso con laequidad y la calidad

25
Calidad,reformasescolares1 yequidadsocial2
Manuel de Puelles Benítez UNED
La calidad de la educación se ha convertido en las sociedades de nuestro tiempo en un tema estrella, no sólo de la política educativa sino también de la actualidad nacional. Madres y padres, profesoras y profesores, fuer-zas sociales, confesiones religiosas, partidos políticos, medios de comuni-cación, organizaciones internacionales, todo el mundo parece coincidir en que la calidad de la educación debe ser la principal preocupación de los sistemas educativos modernos. Incluso el Partido Popular promulgó una norma en 2002 con la denominación de «Ley de Calidad de la Educación». Sin embargo, el problema de la calidad, así, in genere, es tan viejo como los primeros y vacilantes pasos de la educación formal, cuando surgieron las primeras escuelas, y con ellas la relación educador-educando. Desde los remotos orígenes, ha preocupado siempre, lógicamente, que la educa-ción a transmitir, formal, no formal o informal, fuera de calidad, es decir, cumpliera con los fines cualitativos que en cada momento se le asignaban, todo ello con independencia de que esos fines remitieran a unos valores determinados y, en consecuencia, tuvieran una inevitable carga ideológica, como veremos en su momento. Conviene, pues, que al hablar de la calidad de la educación distingamos dos planos diferentes: la calidad como proble-ma y la calidad como ideología.
2. Este texto actualiza diversos trabajos del autor sobre el problema de la calidad de la educación desde la perspectiva de la Política de la Educación.

26
las políticas educativas en el espacio público
1.1 Elproblemadelacalidaddelaeducación
En el ámbito de la política educativa, la convicción de que la calidad cons-tituye una nueva prioridad a considerar nace de la mano de determinadas organizaciones internacionales, centrada primero en la calidad de la esco-larización y, después, en la del sistema educativo. De este modo, podemos registrar la fecha de 1983 como la del año en que se celebró una conferen-cia internacional, patrocinada por los países miembros de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), organización que agrupa a treinta países europeos y americanos –los más desarrollados del planeta–, en la que los ministros de Educación dieron a conocer a la opi-nión pública que la calidad de la educación sería una de las máximas prio-ridades de las siguientes décadas.
El primer problema que se presentó fue que, a pesar de que todo el mundo hablaba de calidad de la educación, el término carecía de un sig-nificado unívoco. Más aún, como el citado informe de la OCDE expresa, el término calidad «significa cosas diferentes para distintos observadores y grupos de interés» (OCDE, 1991: 21). Se acepta, pues, que el término admite diferentes contenidos, lo que nos aproxima en cierto modo a la Torre de Babel. Incluso se reconoce que, amparados por este término, hay grupos de intereses diferentes, por lo que no resulta extraño, añaden, que los planteamientos sobre la calidad resulten en sí mismos diversos y, lo que es peor, contradictorios en muchas ocasiones.
Ello es así porque, entre otras razones, estamos ante un término poli-sémico, un concepto que depende en alto grado de quien lo define, de los parámetros que para ello se utilicen, de los fines que se encomienden a la educación. Por tanto, quizá podríamos esbozar una primera conclusión, aunque sea de signo negativo: no hay un concepto universal de calidad, válido para todos los países y aceptado por todos, en parte debido a las consideraciones anteriores, y en parte también porque estamos ante un concepto que admite grados: la calidad puede ser buena, óptima o exce-lente, y, a contrario sensu, podemos hablar de calidad mediocre, mala o pésima.
Por otra parte, la educación siempre es un fenómeno bifronte. La educa-ción presenta esencialmente dos vertientes distintas: desde el punto de vista privado trata de desarrollar todas las potencialidades del individuo; desde el punto de vista público todos los gobiernos se interesan por la educación, por las relaciones ineludibles entre los sistemas educativos y los sistemas productivos, por las repercusiones existentes entre educación y desarrollo económico, por la importancia de la educación para la socialización de los individuos y por el papel que desempeña en las sociedades democráticas a

27
calidad, reformas escolares y equidad social
la hora de acometer la formación de ciudadanos. De ahí la dificultad de conciliar fines y valores, sean de la clase que sean, en la educación.
Quizá las dificultades apuntadas expliquen el hecho de que esta aproxi-mación conceptual se diluya frente a otra, hoy dominante: la calidad de la educación viene determinada, de manera pragmática, por el rendimien-to escolar, por el rendimiento alcanzado por los alumnos y globalmente por las escuelas. Se dice que una escuela o que un sistema educativo es de calidad en función de los resultados obtenidos. Esta proposición parece, en principio, razonable. Sin embargo, en ella no se tiene en cuenta si las escuelas utilizan, o no, poblaciones homogéneas, ignorando la incidencia que está teniendo en las escuelas el problema de la diversidad de lenguas y culturas. Pero es que incluso manejando la misma población escolar homo-génea podríamos encontrarnos con que las escuelas utilizan, o no, métodos de educación más dinámicos, más ricos, más cualitativos, difíciles siempre de medir desde la perspectiva del rendimiento académico, y, sin embargo, tan importantes para el desarrollo de la personalidad del educando.
El problema reviste, pues, mayor dificultad de lo que en principio pa-rece. En realidad, es un problema complejo porque complejos son los ele-mentos que en él intervienen. Y es que en la educación intervienen muchos elementos, la mayoría de ellos de difícil o imposible medición cuantitativa: los estudiantes y sus diversos problemas de aprendizaje, los profesores y sus diferentes destrezas, los padres con sus distintos requerimientos y aspira-ciones, las escuelas en cuanto unidades dotadas de una autonomía relativa –la famosa cultura escolar– y, también, pero no en último lugar, las expec-tativas de la sociedad y de los poderes públicos. Como recientemente se ha señalado, los propios evaluadores de los informes PISA han reconocido que, para valorar adecuadamente el rendimiento escolar, sería preciso aten-der cuatro campos temáticos principales: a) los resultados del aprendizaje; b) la igualdad de oportunidades educativas, c) la eficiencia de los procesos educativos; d) el impacto de los resultados del aprendizaje en el bienestar económico y social. Sin embargo, sólo se han considerado hasta el momen-to los dos primeros, estando pendientes de una mayor elaboración teórica y metodológica los dos restantes, sobre todo el relativo al proceso de ense-ñanza y aprendizaje, verdadera matriz de la evaluación educativa (Marche-si y Martínez Arias, 2006: 5-6)
Hay, pues, varias perspectivas de análisis: no es lo mismo la calidad des-de la perspectiva individual de los destinatarios que desde un enfoque social o político; no es lo mismo un enfoque macroscópico, que incide globalmen-te sobre la calidad del sistema educativo, que otro microscópico, centrado en la escuela o en los programas educativos. Por otra parte, hay que aceptar también que el tema de la calidad es explícitamente multidimensional y

28
las políticas educativas en el espacio público
que, en consecuencia, analizar y tomar decisiones sobre los factores de cali-dad exige un debate previo, un debate de gran calado social y político. En ese debate no debe subestimarse la importancia del discurso ideológico.
1.2 Lacalidadcomoideología
Lo primero que debemos decir es que el concepto de calidad, tal y como hoy se está imponiendo en el mundo occidental, proviene del mundo de la empresa privada. Es en los años sesenta del siglo xx, dentro de la llama-da ciencia de las organizaciones, cuando se empieza a hablar de calidad, aludiendo con ello a un nuevo espíritu de empresa, a la autonomía de las unidades que componen la empresa, a la flexibilidad de la organización, a la excelencia del producto, al control de los procesos, etc. Todos esos son factores que surgen en el mundo de la empresa y que penetran con extraor-dinaria rapidez en el mundo de la educación. Es, por tanto, un fenómeno relativamente reciente.
La traslación de esta concepción de la calidad al mundo de la educación se produce alrededor de los años ochenta del pasado siglo. Pero, la penetra-ción ha sido tan rápida que hoy la encontramos no sólo en el vocabulario de los que diseñan las nuevas estrategias de educación, sino también en la comunidad escolar, en los medios de comunicación e, incluso, como ya indicamos, en las propias leyes.
Ahora bien, una traslación puramente mimética del mundo de la em-presa al de la escuela puede dar lugar, como efectivamente ha ocurrido, a una concepción economicista de la educación (una adulteración, por otra parte, de la legítima relación que debe existir entre los sistemas económi-cos y los sistemas educativos). Dentro de esa perspectiva, la calidad de la educación se identifica con el rendimiento escolar, medido cuantitativa-mente, como una consecuencia más de una visión excesivamente sesgada de la educación como inversión. Si la educación es considerada sólo y pre-dominantemente una inversión, es lógico que exijamos de ella resultados tangibles, desplazando, consciente o inconscientemente, a un plano muy secundario el proceso de enseñanza y aprendizaje que, como es sabido, constituye la esencia de la educación.
A la consideración anterior debe unirse un factor netamente político, el triunfo del neoliberalismo en los dos grandes países anglosajones –años ochenta–, produciéndose entonces una irradiación de lo que Rodríguez Romero ha llamado el «discurso de la excelencia». La noción de discurso procede de Foucault, y hace referencia no sólo a la producción de signifi-cados concretos, sino, sobre todo, a una serie de cuestiones previas: quién

29
calidad, reformas escolares y equidad social
produce los discursos, cuándo y con qué autoridad, por qué se difunde selectivamente un determinado discurso y no otro. A esta noción se puede añadir la de «comunidad discursiva» de Macdonell, aludiendo con ello a una comunidad de individuos que comparten un conjunto de afinidades, cuando no de intereses, en torno a un determinado discurso. Pues bien, sobre los años ochenta se logró formar una comunidad discursiva centrada en una concepción economicista de la calidad, identificada con la exce- lencia.
El discurso de la excelencia, y la comunidad discursiva que a su som-bra se constituyó en el mundo occidental, significó en realidad una vuelta al viejo concepto de rendimiento escolar en términos de adquisición de conocimientos. Se considera que hay que conseguir niveles más elevados de resultados cognitivos, que sólo pueden ser fruto del esfuerzo y del tra-bajo escolares, dejando de lado otros factores que buscan no sólo adquirir conocimientos, sino también el desarrollo de la personalidad del sujeto de la educación y la adquisición de valores públicos que son necesarios para la continuidad y para el progreso de la sociedad democrática en que los escolares viven.
Estamos, pues, ante un discurso y ante una práctica político-educativa en consonancia con el discurso. Casi al mismo tiempo que se producía esta comunidad discursiva, Claus Offe señalaba los efectos del discurso político sobre la política práctica mediante un modelo con tres escenarios. El primero, el aparato del Estado, es bien visible; en él la elite política toma sus decisiones sobre las leyes a elaborar, el presupuesto a confeccionar y las políticas a realizar: es donde se prepara la agenda política. El segundo es menos visible, se refiere a grupos y asociaciones, esto es, actores colectivos que inciden sobre la política y que controlan los medios de producción y de comunicación: es el poder social. El tercero, apenas visible, es el es-cenario en que se fabrican los discursos, se crean nuevos valores, nuevas cosmovisiones y se abren nuevos canales de influencia (Offe, 1990: 148-150). Estos tres escenarios son interdependientes, pero el primero es el más influenciable y el que puede ser incluso, a medio plazo, cambiado por el tercero. Es aquí en el tercero, concretamente en el ámbito de los llamados «laboratorios de ideas» (think-tanks), donde en los años setenta se produjo el discurso que colocó a los valores, conceptos y fines tradicionales de la so-cialdemocracia en una posición defensiva (en el ámbito económico se pasó del keynesianismo al monetarismo, y en el social se pasó de los valores del Estado de bienestar a los valores neoliberales que consideran que el paro es la consecuencia de un mercado laboral rígido, intervenido por el Estado). Como no podía ser de otro modo, este discurso tuvo también sus conse-cuencias en educación.

30
las políticas educativas en el espacio público
No es sorprendente, pues, que desde 1980, con la presidencia de Rea- gan, «se haya iniciado el relevo de los valores que han guiado tradicio-nalmente la política educativa y la excelencia haya pasado a reemplazar a la igualdad. De tal forma que se ha constatado un cambio radical de la equidad a la excelencia, de la satisfacción de necesidades y el acceso a oportunidades educativas a exigencias de habilidad y selectividad, de regu-laciones y cumplimiento de la ley a desregulación, de la escuela común a la elección de los padres y la competición institucional, de la preocupación por asuntos sociales y de bienestar a asuntos económicos y de productivi-dad» (Rodríguez Romero, 1998: 166). Políticas, pues, de desregulación, de descentralización y de privatización; pero, en lo que más nos concierne, la política neoliberal ha convertido la libertad de elección de centro en el nervio central del discurso de la excelencia.
La libertad de elección de centro, legítima en sí misma, ha sido des-naturalizada y convertida en un factor unidimensional que persigue la excelencia mediante la aplicación de las leyes del mercado, especialmente mediante la mejor «oferta» posible de educación. Se piensa que los padres, como buenos clientes, elegirán el mejor centro docente, lo que dará lugar a una dura competencia entre los centros a fin de retener o adquirir más alumnos y que, en consecuencia, esa competencia les obligará a ofrecer cada vez más calidad de educación. Pero al igual que en la economía de mercado es básica la información que poseen los diversos actores, propor-cionada por el mecanismo de los precios, aquí, donde la educación básica es gratuita, la única manera de alcanzar esa información consiste en pro-porcionar a los padres las «listas» de los mejores centros. El camino para ello es la evaluación del rendimiento escolar en términos de conocimien-tos, los únicos que hasta el momento se pueden medir cuantitativamente con pruebas estandarizadas.
Obviamente, en todo este proceso, la responsabilidad última se depo-sita en los centros, exonerando a las autoridades públicas de toda imputa-ción de malos resultados, que recaerán siempre en las escuelas y, en última instancia, en los profesores –que no consiguen transmitir los conocimien-tos adecuados– y los estudiantes –que no se esfuerzan por lograr mejores resultados. Por otra parte, en esa competición entre centros docentes por brindar la excelencia habrá perdedores, centros que, por las razones que fueran, no conseguirán producir calidad. La pregunta entonces es ésta: ¿quién se ocupa de los perdedores?, ¿quién atiende a los alumnos de esos centros de mala calidad?, ¿se les deja al albur de su propia suerte?, ¿se espe-ra a que lo resuelva el mercado?
En este planteamiento de política educativa, la búsqueda de la equidad social resulta malparada, dadas las escasas posibilidades de «competir» con

31
calidad, reformas escolares y equidad social
los criterios de productividad, de eficacia y eficiencia, aplicados sin amba-ges a la concepción de la educación como inversión, sometida por tanto a la lógica implacable del mercado. Asimismo, en la carrera por alcanzar los niveles más altos de conocimientos «enlatados», medidos por los famosos test, los fines de la educación, orientados al desarrollo global de la perso-nalidad del educando, resultan pervertidos. Desde una perspectiva integral de la educación, no parece que éste sea el camino para lograr que nuestras escuelas sean mejores. Si de verdad queremos que nuestras escuelas sean mejores tendremos que partir de la idea de que toda la población escolar alcance las máximas cotas de calidad posibles, para lo cual necesitamos insertar en el proceso una lógica distinta a la del mercado, esto es, tenemos que conectar la calidad con la equidad social. A este respecto, la historia de las grandes reformas escolares de los dos últimos siglos nos proporciona una buena base para la reflexión.
1.3 Calidadyreformasescolares
Hagamos, por tanto, un breve recorrido por la historia de los sistemas edu-cativos europeos, lo que probablemente nos permitirá entender algunas co-sas. Sabemos que la Revolución francesa es la matriz de los llamados siste-mas educativos nacionales. Los revolucionarios planearon la construcción de un sistema educativo basado en los siguientes requisitos mínimos: la educación debía ser pública, es decir, abierta a toda la población; este siste-ma debería estar atento a las necesidades de la sociedad –no de las Iglesias–; finalmente, el sistema educativo estaría organizado y controlado por el Es-tado. Ahora bien, más allá de ese consenso básico, todo será discrepancia y conflicto (lo prueba la multiplicidad de proyectos y planes de educación que debatieron las asambleas revolucionarias durante la última década de ese siglo). Aunque el legado de la Revolución francesa es extraordinaria-mente rico en materia de educación, y aunque siempre se corre el riesgo de incurrir en simplificaciones, creo que en la tormentosa trayectoria de la Gran Revolución subyacen, más o menos soterradas, dos concepciones diferentes de la educación pública, llamadas a ejercer una extraordinaria influencia en los siglos siguientes.
La primera concepción de la educación, que podemos llamar liberal, predominante hasta la segunda mitad del siglo xx, garantizaba la creación de un sistema público, abierto a todos los ciudadanos, pero cuya gratui-dad se limitaba a la educación elemental, esto es, aquella educación que se consideraba necesaria para toda la población. Surgía así el sistema edu-cativo liberal, una organización dotada de una estructura bipolar o dual,

32
las políticas educativas en el espacio público
que se caracterizaba por la existencia de dos grandes tramos de enseñanza: la instrucción primaria para las clases populares, indispensable a todos, y por tanto gratuita, y la instrucción secundaria y superior, para las elites de la sociedad, onerosa por consiguiente, ya que esta parte de la población podía costearse las citadas enseñanzas. Es la concepción que triunfa en el siglo xix y buena parte del xx. Representaba, es cierto, un gran avance sobre el Antiguo Régimen, porque reivindicaba una instrucción primaria para toda la población, antes marginada de la enseñanza y, por tanto, lite-ralmente analfabeta, pero, por otra parte, llevaba en su seno una gran dis-criminación: esa instrucción primaria, amén de ser muy rudimentaria, no tenía ninguna conexión con el resto del sistema educativo: era un compar-timiento estanco que no conducía a parte alguna, un techo que las clases populares ni debían ni podían traspasar.
A la etapa liberal de la Revolución le sucedió otra de carácter democrá-tico y social, que, con todas las dramáticas contradicciones de sus prin-cipales impulsores, los jacobinos, no dejó de tener como meta un sistema educativo diferente. En esta etapa es la instrucción en sí misma, no sólo la elemental, la que fue considerada una necesidad para toda la pobla-ción y, por eso mismo, accesible a todos los ciudadanos. Es, en rigor, el antecedente moderno del derecho a la educación, fuertemente arraigado en el principio de igualdad. Sin embargo, esta concepción, unida a una cosmovisión democrática de la existencia pero también uncida al carro trágico de los jacobinos, se malogró prontamente. El fracaso de los jaco-binos se llevó por delante la moderna concepción de la educación como un derecho del ciudadano, un derecho al que se accede por el hecho de ser miembro de la comunidad política en la que uno nace. Habrá que esperar a que transcurra más de un siglo, concretamente a que llegue la segunda posguerra mundial, para que el derecho a la educación sea considerado un derecho social y para que se democratice el sistema educativo en toda Europa.
Mientras tanto, el sistema educativo se regirá por la ley de hierro de su estructura bipolar. Es cierto que el sistema educativo liberal, bajo la presión de fuerzas sociales y políticas guiadas por el principio de igualdad, impulsó el progreso constante de la instrucción primaria. Así, a lo largo del siglo xix, en la mayoría de los países europeos, se estableció la escolari-zación obligatoria y gratuita, y se produjo un notable desarrollo curricular de la primera enseñanza. El currículo de la instrucción primaria creció en extensión y en intensidad. En España, por ejemplo, el primitivo currículo que se cursaba en tres años según la vieja ley Moyano de 1857, pasó, a principios del siglo xx, a seis años de duración, y pronto, en los años veinte de ese siglo, a ocho años. Creció también en intensidad: de un currículo

33
calidad, reformas escolares y equidad social
sencillo, basado en las cuatro reglas y en los rudimentos de la lectura y la escritura, se pasó en 1901 a un currículo enciclopédico.
No obstante, el problema, consustancial al régimen liberal, seguía en pie, ya que ese currículo extenso e intenso, obligatorio y gratuito, no tenía conexión alguna con el resto de los niveles educativos clásicos. En realidad, el sistema educativo liberal, que Europa ha mantenido durante más de si-glo y medio, era un sistema pensado para la formación de las elites, discri-minador y segregador. La calidad era sólo para unos pocos.
Sólo con la aparición del Estado de bienestar en la segunda posguerra mundial fue posible que la tendencia iniciada en 1793 se hiciera realidad, consolidándose la educación como un derecho fundamental, como un de-recho social de contenido prestacional que exige la intervención del Es-tado, presionando de tal modo sobre la estructura bipolar de los sistemas educativos que ésta, finalmente, saltó por los aires en la mayor parte de los países de la Europa occidental. Alcanzada con anterioridad la univer-salización de la educación primaria en los principales países europeos, la ruptura de la estructura bipolar supuso principalmente la apertura de la educación secundaria a las clases populares, implantándose de este modo una educación común a todo el alumnado: ya no se realizará una selección temprana a la edad de diez u once años, sino que toda la población tendrá una sola vía de educación básica de amplia duración, que subsumirá parte de la vieja educación secundaria –la llamada enseñanza secundaria inferior u obligatoria–, accediendo todos los alumnos a unos mismos centros, con los mismos profesores y con un currículo común (aunque abierto a la di-versidad).
Nace de este modo la escuela comprensiva, integrada o polivalente. No vamos a entrar ahora a analizar este fenómeno. Baste decir que es ahora cuando se ponen de manifiesto las desigualdades sociales de origen: no todos los alumnos disponen ab initio del mismo capital cultural para ac-ceder a la educación. El currículo común, al tratar de hacer efectiva una política orientada a expulsar de la escuela la reproducción de las desigual-dades sociales y educativas, se enfrentó pronto a innegables dificultades y deficiencias. La búsqueda de una cultura común para toda la población, la aspiración a dar una formación básica y general a todos los alumnos, la inclusión de unos contenidos y no de otros, la clasificación de unas mate-rias como comunes y otras como optativas, la necesidad de compaginar los intereses de todos los estudiantes con sus particularidades individuales, son problemas que permanecen aún, sin duda porque son consecuencia de nuevas variables a las que los poderes públicos deben hacer frente: una nueva distribución del conocimiento, unos nuevos destinatarios y unos nuevos objetivos políticos y sociales. Pero también es una exigencia inelu-

34
las políticas educativas en el espacio público
dible de la equidad social, demandada por la conciencia más evolucionada de nuestro tiempo.
La equidad social significa hoy dos cuestiones distintas aunque interre-lacionadas: que todos tengan igualdad de oportunidades y, si no queremos seguir practicando la pedagogía de la exclusión, que tengan más apoyos los que más lo necesitan, bien por razones de procedencia familiar (normalmen-te de carácter económico-social), bien por razones de carácter étnico, bien por su condición de inmigrante. La equidad social se practica con políticas de educación compensatoria en el sistema educativo y en la propia escuela.
En segundo lugar, la equidad social presupone poner en marcha polí-ticas de igualdad. ¿Qué significa hoy practicar una política que favorezca la igualdad básica? A mi modo de ver significa dos cosas. Una de ellas es que la equidad social conlleva la igualdad de acceso de todos a la formación general o educación básica, obligatoria y gratuita, lo que implica tener en cuenta las desigualdades de origen familiar, económico, social o étnico. Es decir, resulta preciso garantizar la igualdad de condiciones, o igualdad de partida, para que efectivamente toda la población escolar tenga igua-les oportunidades. Para ello, para combatir las desigualdades derivadas del distinto capital cultural que los niños llevan consigo al ingresar en la es-cuela, es preciso preparar el camino desde la educación infantil, proseguir en la primaria y continuar en la secundaria obligatoria.
Por otra parte, y esto sigue siendo una cuestión polémica, no basta con la igualdad de partida o de condiciones, es precisa también la igualdad de resultados. ¿Cómo hacer compatible la igualdad de resultados con la des-igualdad natural, real, de talentos, motivaciones y capacidades de aprendi-zaje? Obviamente, los que consideramos precisa la igualdad de resultados no desconocemos la diversidad real de los seres humanos (tampoco la que se deriva de la desigualdad social). Ahora bien, la igualdad de resultados no significó nunca la igualdad de rendimientos escolares, con la que es frecuentemente asociada, sino la igualdad de resultados básicos, es decir, la adquisición de unos aprendizajes relevantes que son los que constituyen la sustancia de la formación general. Todo ello con independencia de que otros escolares, con mayor motivación, talento o capacidad puedan alcan-zar mayores resultados.
1.4 LosretosdelaEspañaactual
Los problemas que la escuela comprensiva ha planteado han sido puestos de relieve en numerosas ocasiones, tanto en España como en los demás países europeos. Entre nosotros, desde la perspectiva del alumnado, se sue-

35
calidad, reformas escolares y equidad social
le aducir que, después de diez años de escolaridad, el fracaso de los que no consiguen obtener el título de la educación obligatoria alcanza casi el 30%; desde la perspectiva del profesorado, se suele subrayar, con bastante razón, la sensación de desconcierto existente y de crisis docente. Todo ello es cierto, pero los problemas señalados son, por una parte, la consecuencia de una profunda transformación de los sistemas educativos que han im-plantado la comprensividad; por otra parte, se suele olvidar el escandaloso fracaso que presidía el sistema selectivo de educación que rigió hasta la Segunda Guerra Mundial.
Aunque no podemos detenernos ahora en los datos estadísticos existen-tes, baste recordar que el Libro Blanco de 1969, al analizar la situación es-colar, daba una información que, inmersos como estábamos en un sistema profundamente selectivo, no escandalizó a nadie: «de cada 100 alumnos que iniciaron la Enseñanza Primaria en 1951, llegaron a ingresar 27 en Enseñanza Media; aprobaron la reválida de Bachillerato Elemental 18 y 10 el Bachillerato superior; aprobaron el Preuniversitario cinco y culmina-ron estudios universitarios tres alumnos en 1967» (La educación en España, 1969: 24). Es decir, que a contrario sensu eran expulsados de la educación secundaria el 73% de los niños y niñas de España. Más aún, de esos 27 que superaban el examen de ingreso en la educación secundaria sólo 5 lo-graban superar las dos reválidas de bachillerato existentes y la prueba del curso preuniversitario, lo que significa un índice de fracaso escolar de casi un 82%. Estas cifras indican hasta qué punto nuestro sistema, el sistema adoptado por el franquismo, era excluyente y selectivo.
En la actualidad, el último informe PISA (Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos) de 2003, ha dado lugar a que los medios de comunicación y la prensa especializada hayan incurrido, una vez más, en el masoquismo nacional que creíamos ya superado.3 Sin desplazarnos aho-ra al otro polo de nuestra conciencia nacional, el de la autocomplacencia colectiva, creo que debemos hacer balance teniendo en cuenta todos los elementos existentes.
Es verdad que en los rendimientos obtenidos en matemáticas, en que se centra el informe Pisa, España ha conseguido 485 puntos, colocándose 15 puntos por debajo de la media, situada en 500 puntos (el puesto 23 respec-to de los 31 países de la OCDE), pero lo verdaderamente significativo son dos cosas: primero, que estamos a poca distancia de los países más desarro-llados en educación, y que esa posición la compartimos también con países tan desarrollados como Estados Unidos o Noruega, estando por encima
3. Estando entregado este trabajo, se han publicado los resultados del informe Pisa para 2006. Las observaciones aquí expuestas no se han visto sustancialmente modificadas por este último informe.

36
las políticas educativas en el espacio público
de Italia, por ejemplo (existiendo comunidades autónomas que están por encima de la media, como el País Vasco con 502 puntos y Castilla y León con 503). En realidad, lo verdaderamente significativo es que los países en desarrollo están muy por debajo de la media; como se ha dicho, hay un buen número de estos países que «constituyen un grupo a unos cien puntos de los países de cabecera. Ésas sí son diferencias» (Carabaña, 2006: 29), situación, por otra parte, en la que nos encontrábamos nosotros en las postrimerías del franquismo.
En cambio, apenas se ha prestado atención al hecho de que han sido po-cos los alumnos españoles que han obtenido resultados altos en el desarro-llo de capacidades tan significativas como la lectura compleja, la evaluación crítica de un texto, la capacidad de interrelación de conceptos o la com-prensión profunda de la lectura realizada, esto es, las capacidades de que «depende el desarrollo de la ciencia, la técnica, el arte, la industria, el cre- cimiento económico y el bienestar general. En fin, contra lo que se suele creer, no es un fracaso escolar alto lo que distingue a España de los países más ricos y avanzados, sino una producción muy baja de alumnos de nivel alto.» (Carabaña, 2006: 31; la cursiva es del original).
En segundo lugar, y ello no es menos significativo, España ocupa un lugar relevante desde el punto de vista de la equidad, muy superior a la media de la OCDE y detrás de Finlandia o Canadá, que ocupan los pri-meros puestos en ambos índices –rendimiento y equidad–. No obstante, lo verdaderamente importante, quizá, es que el informe PISA revela la posi-bilidad real de aunar eficiencia e igualdad de oportunidades, excelencia y equidad social: «Ésta es una de las enseñanzas más relevantes del estudio de la OCDE: se pueden obtener buenos rendimientos para todos los alum-nos sin disminuir el de los mejores y sin recurrir a la selección o a la exclu-sión de ninguno de ellos. No sólo se puede, sino que se comprueba que los sistemas de mayor calidad (Finlandia, Corea, Canadá…) son también los más equitativos. Estos países adaptan el sistema para que los alumnos con ritmos más lentos de aprendizaje cuenten con el tiempo y el profesorado de apoyo necesario. Debe resaltarse que estos niveles de equidad más altos se alcanza también en Castilla y León o en el País Vasco» (Maestro, 2006: 321), lo que quiere decir que se puede conseguir la meta de más y mejor calidad de educación para todos.
Hay una tercera cuestión: la relación entre gasto público y mejora de la calidad. ¿Es una relación simétrica? No exactamente, porque el informe PISA ha demostrado que hay países como Corea del Sur que, invirtiendo menos que Estados Unidos, por ejemplo, obtienen un mejor rendimiento. No se trata, por tanto, sólo del gasto público, sino de que es posible me-jorar los resultados con una más eficiente administración de los recursos

37
calidad, reformas escolares y equidad social
públicos. Pero también es verdad que los países que menos invierten en educación obtienen sistemáticamente resultados mediocres o simplemente malos, y a la inversa, los países con grandes rendimientos como Finlandia detraen un porcentaje del PIB muy superior a la media de los países de la OCDE (y lo hacen de modo constante y sostenido). En el caso español, en 1970, cuando teníamos un sistema educativo muy selectivo y al mismo tiempo de muy escasa calidad, como ya hemos indicado, invertíamos en educación el 1,7% del Producto Interior Bruto (PIB), mientras que la me-dia europea del gasto público por esas fechas era del 5,1%, lo que supone exactamente el triple de inversión pública. Durante la democracia ha ha-bido un incremento constante del gasto público, que llegó al máximo en 1995 con un 4,7% del PIB, cerca ya de la media europea, lo que explica parte del progreso realizado, si bien a partir de ese año el gasto público en educación baja hasta el 4,4% en 2004 (Marchesi, A. y Martínez Arias, R., 2006: 70).
Quizá podamos decir, como conclusión, que en treinta años de demo-cracia se ha hecho un extraordinario esfuerzo en educación, que ha sido premiado con una porción importante de éxito: hemos pasado de la con-dición de país subdesarrollado en educación a estar cerca de los países do-tados de un sistema educativo de calidad, aunque los retos subsistan: nos falta colocarnos, al menos, en la línea media de los países de la OCDE –lo que implica combatir el fracaso escolar existente– y, también, elevar de modo sostenido el rendimiento de nuestros mejores alumnos.
Veamos ahora la situación del profesorado, caracterizada por la perple-jidad y el malestar, sin duda explicables. Ahora bien, la verdad es que la mayoría de ellos fueron preparados, en la medida en que lo fueron, para un sistema educativo muy selectivo, para un alumnado motivado y ho-mogéneo. Pero la realidad de nuestras aulas es que los profesores tienen que enseñar y educar hoy al cien por cien de la población: por tanto, al cien por cien de los alumnos más capaces pero también al cien por cien de los alumnos con dificultades de aprendizajes o con problemas de compor-tamiento. Tenemos un profesorado preparado para un sistema educativo que ya no existe, para un alumnado homogéneo que tampoco existe, a lo que se ha venido a sumar el incremento constante en las aulas públicas de alumnos inmigrantes procedentes de diversas culturas. Piénsese que en 1996 había en nuestras aulas 63.044 escolares procedentes de otros paí-ses, fundamentalmente inmigrantes, mientras que los últimos datos para el curso académico 2006-2007 arrojan un total de 608.040, es decir, se ha multiplicado prácticamente por diez la población inmigrante existente en nuestras aulas (Datos y cifras, 2007: 8). Por todo ello, la conclusión es clara: «nuestra sociedad debe apoyar y revalorizar el trabajo de nuestros

38
las políticas educativas en el espacio público
profesores, ofreciéndoles unos medios adecuados a estas nuevas dificulta-des, modificando su formación inicial y condiciones de trabajo para no enfrentarlos a una tarea imposible» (Esteve, 2003: 58). En consecuencia, el problema hoy es la atención a la diversidad de nuestros alumnos, di-versidad que debe ser afrontada con nuevos métodos pedagógicos, nuevas estrategias didácticas en el aula, nuevos recursos, nuevos métodos de for-mación del profesorado, inicial y continua, y nuevas políticas que aúnen calidad y equidad social.
Estos son los problemas que tenemos en el momento actual. La edu-cación básica de principios del siglo xix, que pretendía dar unos cono-cimientos muy rudimentarios, aunque indispensables, para todos los hombres –leer, escribir y contar–, se ha extendido considerablemente en duración y contenido. Por una parte, de tres o cuatro años de escolariza-ción hemos pasado a un promedio de 8 o 10 años, habiendo países de la Unión Europea que lo sitúan en doce –desde los seis hasta los dieciocho años–; por otra parte, el currículo de esta etapa aspira hoy a transmitir una formación básica o general extraordinariamente compleja; finalmen-te, el reto de impartir calidad para todos supone que la equidad social no puede ser desatendida.
Sin embargo, si queremos mejorar la calidad de nuestro sistema educa-tivo y no ocupar una posición endeble entre los países más desarrollados, es necesario, primero, exigir de los poderes públicos, fundamentalmente de las comunidades autónomas (son ellas las que tienen ahora la responsa-bilidad de la gestión del gasto público territorial), una mejor administra-ción de los recursos y una consiguiente rendición de cuentas al respecto; en segundo lugar, sigue siendo necesario un notable incremento del gasto público en educación si queremos homologarnos con los países más desa-rrollados y conseguir un sistema donde prime la calidad de la educación; en tercer lugar, un sistema que apunte a la calidad de la educación signi-fica que no basta el esfuerzo sostenido de los poderes públicos, absoluta-mente necesario, sino que es preciso el esfuerzo mancomunado de todos los actores que intervienen en la educación: madres y padres, alumnas y alumnos, profesoras y profesores, grupos sociales, fuerzas políticas, medios de comunicación. Como al parecer dijo la ministra de educación de Fin-landia, país mítico después del informe PISA, Finlandia es toda ella una escuela. Obviamente, en esta afirmación hay una buena dosis de retórica, pero también es indicativa del lugar que ocupa la educación en la sociedad finlandesa.
No hace mucho que un conocido historiador de la economía, después de hacer un largo recorrido por la historia de la España de los dos últimos siglos, afirmaba que «España no parece, ni hoy ni en el futuro próximo,

39
calidad, reformas escolares y equidad social
[ser] consciente de la seriedad del problema y dispuesta a asumir los com-promisos y responsabilidades que la solución del problema requiere. Ni los ciudadanos ni los gobernantes se muestran dispuestos a hacer los sacrificios necesarios para que el sistema educativo mejore a todos los niveles» (Torte-lla, 1994: 393). Y sin embargo, los hechos son tozudos: el mejor recurso de los países sigue siendo una población altamente instruida. Para conseguir-lo, la educación debe ser cosa de todos.
Referenciasbibliográficas
Carabaña, Julio (2006), «Una nueva ley de educación», Claves, 159, pp. 26-35.Datos básicos de la educación en España en el curso 2007-2008, Madrid, Ministe-
rio de Educación y Ciencia.Esteve, José Manuel (2003), La tercera revolución educativa. La educación en la
sociedad del conocimiento, Barcelona, Paidós.Informe España 2003. Una interpretación de su realidad social, Madrid, Funda-
ción Encuentro.La educación en España. Bases para una política educativa (1969), Madrid, Minis-
terio de Educación y Ciencia.Maestro Martín, Carmen (2006), «La evaluación del sistema educativo», Revista
de Educación, núm. extraordinario sobre el informe PISA, pp. 315-336.Marchesi, Álvaro y Martínez Arias, Rosario (2006), Escuelas de éxito en España.
Sugerencias e interrogantes a partir del informe PISA 2003. Documento básico, Madrid, Fundación Santillana.
OCDE (1991), Escuelas y calidad de la enseñanza. Informe internacional, Barcelo-na, Paidós.
Offe, Claus (1990), Contradicciones en el Estado de Bienestar, Madrid, Alianza. Rodríguez Romero, María del Mar (1998), «El cambio educativo y las comuni-
dades discursivas: representando el cambio en tiempos de postmodernidad», Revista de Educación, 317, pp. 157-184.
Tortella, Gabriel (1994), El desarrollo de la España contemporánea. Historia econó-mica de los siglos XIX y XX, Madrid, Alianza.