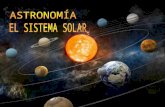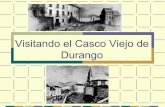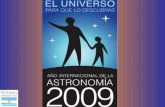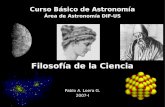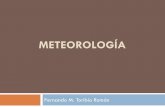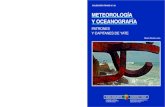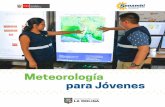meteoroloGÍa y astronomÍa PoPulares en la reGión de murcia
Transcript of meteoroloGÍa y astronomÍa PoPulares en la reGión de murcia

revista murciana de antropología, nº 16, 2009 págs. 325-364
meteoroloGÍa y astronomÍa PoPulares en la reGión de
murcia
Gregorio Rabal Saura
ABSTrACT:
This paper studies folk meteorology in Murcia, rites, custums and terminology of folk wisdow concerning the nature. As first important survey about this subjet was the Prof. Arroyuelo’s article “Pronósticos meteorólicos populares en la Región de Murcia” [i.d. “Folk meteorology and weather forecasting in Murcia”]
SumArio:
Este artículo aborda la meteorología popular en Murcia, ritos, costumbres y ter-minología relativa a la sabiduría popular relacionada con la naturaleza. La primera investigación importante de este tipo fue la realizada por el profesor Arroyuelo con su artículo“Pronósticos meteorólicos populares en la Región de Murcia”.
En 1990 con motivo del homenaje realizado a d. Jerónimo Molina1, el profesor Flores Arroyuelo publicó un interesante artículo titulado “Pronósticos meteoro-lógicos populares en la Región de Murcia”. Ese trabajo ha servido como modelo, acicate, motivación y excusa, para elaborar mi aportación al homenaje que ahora se rinde al Dr. Flores Arroyuelo, retomando algunos años después el tema de la meteorología popular en Murcia.2
1 En 1990, bajo el título Homenaje a Jerónimo Molina, La Academia Alfonso X el Sabio se encargó de la publicación de los distintos trabajos para reconocer la labor de este ilustre jumillano que tanto hizo por la cultura y el patrimonio arqueológico y etnográfico de su pueblo.
2 En el nº 19 de la revista Cuadernos de Estero, correspondiente al año 2005, publicamos una

326 gregorio rabal saura
En las páginas que siguen a esta breve introducción, me propongo estructurar desde un planteamiento fundamentalmente descriptivo, los datos sobre meteorolo-gía que hemos ido registrando mediante entrevistas directas realizadas en diferen-tes puntos de la región, añadiendo además, el amplio caudal de términos meteoroló-gicos que, desde una perspectiva lexicográfica, aportan algunos de los vocabularios regionales publicados hasta la fecha.3
He de reconocer que mi interés hacia este tema parte de motivaciones diversas que escapan de la estricta curiosidad científica, mezclándose con otras razones más cercanas a lo emocional y personal. En el artículo del profesor Flores Arroyuelo hay al menos dos elementos que lo hacen especialmente interesante para mí: Por un lado, aborda uno de los aspectos de la cultura tradicional sobre el que, desde hace ya algunos años, centro mi interés en las sesiones que con una periodicidad casi semanal, realizamos en distintos pueblos de la región a los que acudimos con la intención de rescatar del olvido los últimos retazos de nuestra cultura popular tradi-cional. Por otro, los ejemplos de pronósticos populares, creencias y supersticiones relacionadas con la luna y otros elementos de meteorología que sirven de apoyo a las ideas que expone el dr. Flores Arroyuelo en el texto, fueron tomados en su mayoría en la comarca del Campo de Cartagena, territorio que me es bien conocido, no sólo porque en él ha transcurrido gran parte de mi aventura indagadora por la etnografía murciana, sino por motivos de cercanía afectivo sentimental, al ser el paisaje por el que transitan los recuerdos de una buena parte de mi vida.
Con todo, no es la meteorología popular una parcela de la cultura tradicional murciana a la cual se hayan dedicado muchos trabajos4. Sólo unas pocas obras
primera aproximación a este tema titulada “Meteorología popular en el Campo de Cartagena”, cuyo contenido se centraba en los pronósticos relacionados con la lluvia, y en las prácticas realizadas contra fenómenos atmosféricos considerados dañinos, como las tormentas.
3 En este sentido, hemos consultado el vocabulario murciano de Alberto Sevilla, publicado en 1919; el vocabulario del dialecto murciano, de Justo García Soriano, cuya primera edición se publicó en Madrid en 1932; El diccionario icue, de Ángel Serrano botella, editado en 1986; el vocabulario del noroeste, de Francisco Gómez ortín, publicado por la Editora Regional en 1991; la Geografía lingüística del murciano con relación al substrato catalán, de Juan Antonio Sempere Martínez, libro publicado por la Real Academia Alfonso X El Sabio; el Diccionario del habla de Yecla, de M. Ortuño Palao y C. ortín Marco, editada conjuntamente por el Ayuntamiento de Yecla y la Academia Alfonso X el Sabio en 1999; el Vocabulario de las Hablas Murcianas de Diego Ruiz Marín, publicado en el año 2000; Palabra de calle. El léxico de Jumilla, del año 2005, obra de Emiliano Hernández Carrión; el diccionario cartagenero, de diego Martínez de ojeda, publicado en 2006; y el Glosario de palabras autóctonas aguileñas, obra de Salvador Montalbán R., del año 2009. De modo específico, el tratamien-to del léxico meteorológico tiene dos buenos ejemplos de carácter comarcal, en los trabajos de Miguel becerra Pérez, El habla popular de Almendralejo (Léxico referente al tiempo y a la topografía); Els noms dels níguls a Mallorca (migjorn i llevant), de María Bonet y Miquel Grimalt, del año 2004; y Lexic de Meteorología popular a les Garrigues, obra colectiva del año 2009.
4 No podemos olvidar que a finales del siglo XIX y principios del XX, autores murcianos de carácter costumbrista como Pedro díaz Cassou, se ocuparon y preocuparon por recoger en sus obras elementos de la cultura tradicional vigente en la huerta en aquel momento. Para el tema que nos ocupa, son de especial interés las obras Topografía, geología, climatología de la huerta de Murcia, con abun-dantes refranes meteorológicos de carácter popular, y Tradiciones y costumbres de Murcia (Almana-

meteorología y astronomía populares en la región de murcia 327
recogen el conocimiento que en esta materia han tenido los habitantes del medio rural murciano. Esta circunstancia resulta paradójica si consideramos el papel que ha jugado la agricultura en la economía y en la cultura murcianas, la vigencia de los modelos tradicionales de explotación del campo hasta bien entrada la centuria pasada y, sobre todo, la pervivencia entre los habitantes de nuestro medio rural de numerosas creencias populares destinadas a facilitar pronósticos meteorológicos fiables a los que ajustar las distintas labores y tareas del campo. Después del cita-do artículo del dr. Flores Arroyuelo, sólo tenemos constancia de un trabajo sobre meteorología popular en Jumilla5; el apéndice sobre dichos populares relacionados con las estrellas y la luna en el Campo de Cartagena6; sendos capítulos sobre as-tronomía y meteorología que forman parte del estudio global realizado en Caprés (Fortuna)7 por Gregorio García Herrero, Anselmo Sánchez Ferra y Juan Jordán Montes; las obras de este último, en las que aparecen referencias astronómicas y meteorológicas de carácter popular8; y nuestro trabajo ya citado, contextualizado geográficamente en la comarca cartagenera, que hasta el momento es el territorio murciano del que mayor información se ha recogido y se ha puesto en conocimiento de estudiosos y público en general, sobre de esa parte de nuestro patrimonio inma-terial que, curiosamente, no aparece ni mencionada en el volumen más extenso que sobre antropología de la Región de Murcia se ha publicado hasta la fecha9. Tampoco existe un trabajo global que sistematice todos los conocimientos de astronomía y meteorología populares en posesión aún de las gentes de nuestro medio rural, como así lo han hecho en otras partes de España.10
que folklórico, refranes, canciones y leyendas), donde detalla cual ha sido el tratamiento de cada mes del año en la meteorología popular.
5 E. Hernández Carrión, “Meteorología popular de la comarca de Jumilla”, publicado en 1999, en el nº 2 de la revista Pleita.
6 incluido en el libro de José ortega La resurrección mágica y otros temas de los cuentos popu-lares del Campo de Cartagena, del año 1992.
7 Publicado bajo el título La Memoria de Caprés, como número monográfico por la Revista Murciana de Antropología.
8 En la obra colectiva Cultura y Sociedad en Murcia (año 1993), de la que son editores Luis Álvarez Munárriz, Francisco J. Flores Arroyuelo y Antonino González blanco, dedica un capítulo titu-lado “El Cosmos y los fenómenos naturales en la Sierra de Yeste y de nerpio (provincia de Albacete)”, como continuación del trabajo de investigación llevado a cabo en ambas sierras albaceteñas publicado en 1992, bajo el título Mentalidad y tradición en la Serranía de Yeste y de nerpio. Más recientemente (año 2008) en su obra El imaginario del viejo reino de Murcia, vuelve a hacer referencia a seres y per-sonajes imaginarios que hay detrás de muchas creencias astronómicas y meteorológicas.
9 nos referimos a la monografía titulada Antropología de la Región de Murcia, del dr. Luis Álvarez Munárriz, publicado en 2005 por la Consejería de Educación y Cultura.
10 La vecina provincia de Alicante cuenta con una monografía dedicada a esta materia, publicada en 1992 por Alfredo Ramón Morte bajo el titulo Clima y tradición oral en la provincia de Alicante (1992). En Castilla León destacamos los libros El tiempo. Meteorología y cronología populares, coor-dinado por Francisco blanco y, más recientemente, Meteorología popular leonesa, de Francisco Rúa Aller. Son imprescindibles el libro Meteorología popular de Manuel Toharia, la Astronomia i meteoro-logia populars de Joan Amades, y los libros de Cels Gomis, Meteorologia i agricultura populars y La lluna segons el poble.

328 gregorio rabal saura
volviendo al artículo sobre pronósticos populares, el dr. Flores Arroyuelo abor-da en él uno de los aspectos que suscita la atención y también más de un interrogan-te en cualquier investigador que se ocupe de alguna de las parcelas (etnobotánica, etnozoología, etnoentomología, por citar sólo tres sobre las que estamos realizando un exhaustivo trabajo de campo desde hace años) que componen la visión que de la naturaleza tenían las poblaciones rurales. Se pregunta el dr. Flores Arroyue-lo cómo dilucidar qué parte de observación secular realizada por el hombre del campo encontramos en las creencias y supersticiones referidas a los pronósticos meteorológicos, o si por el contrario, se trata del resultado de un proceso de lenta instrucción pretendidamente científica, recibida durante siglos. Es decir, si todas las respuestas relacionadas con los astros, los animales y demás elementos de la naturaleza capaces de anticipar el tiempo meteorológico a corto y medio plazo y aplicadas por el hombre de campo en sus labores cotidianas, tienen su origen en los hombres de ciencia y otros medios culturales cuyas ideas, divulgadas reiterada-mente por cauces diversos hasta el punto de olvidar su origen, se han convertido en el corpus de conocimientos que configura la concepción de la naturaleza que tiene el hombre que trabaja la tierra, o bien son el resultado de la mirada atenta y de la intuición del agricultor en un momento dado, transmitidos repetidamente de forma tradicional (oralmente) en su entorno próximo.
Parte de la base de que existe y ha existido, un flujo de intercambio permanen-te de este tipo de creencias y supersticiones, elevadas a categoría científica como verdades contrastadas que debían tenerse en cuenta a la hora de desarrollar un trabajo agrícola. Los tratados de agricultura, en especial los de Alonso de Herrera, considerado durante siglos una autoridad en materia agraria, aportaron colecciones de procedimientos que debía seguir el agricultor en cada mes del año, con especial atención al reparto de tareas según las fases de la luna.
Posteriormente, destaca la importancia que tuvieron los lunarios y calendarios entre los agricultores españoles, fijando en ese colectivo la imagen del universo y las ideas populares que se forjaron sobre él. En general, en ellos se mezclan ob-servaciones rigurosas y conocimientos científicos junto a las supersticiones más increíbles. Este tipo de obras difundieron por España los más variados repertorios de ideas científicas, cuya fundamentación y origen se remontan a la antigüedad greco romana. A ellos se suman creencias y asociaciones caprichosas y disparata-das, siendo, según propone el profesor Flores Arroyuelo, asimiladas de tal forma que muchas de ellas fueron tenidas como propias del saber popular. En este punto, como ejemplo que ilustra el contenido de estos lunarios, menciona la práctica de sembrar un mes antes del comienzo de la canícula, unas semillas de cada uno de los cultivos más característicos de un lugar. Trigo, cebada, garbanzos, y algún otro, estaban siempre entre los elegidos para este procedimiento. La razón era saber cuál de los granos y semillas sembradas daría mayor cosecha en el año siguiente, en fun-ción del crecimiento que había alcanzado entre el momento de su siembra y el día

meteorología y astronomía populares en la región de murcia 329
de comienzo del verano. Esta práctica se realizó en el Campo de Cartagena hasta bien entrada la centuria pasada, y de ella nos hablaron en varias poblaciones de esa comarca, en los mismos términos y con las mismas intenciones que las expresadas por Rodrigo Zamorano en su tratado de finales del XVI.
A continuación, el siguiente hito en el proceso de instrucción del campesinado español, lo constituye el conjunto de obras pertenecientes a lo que se ha dado en lla-mar la literatura de pronósticos, para pasar después a señalar el papel que jugaron los ilustrados como difusores de una meteorología moderna, capaz de sustituir las viejas creencias aplicadas al trabajo del campo.
Por último, ya en el siglo XiX, los calendarios confeccionados para los dis-tintos territorios de España; las Cartillas agrarias, y la difusión de colecciones de aforismos, formulados a modo de versos pareados o de sentencias, pusieron en circulación gran cantidad de conocimientos sobre el tiempo y sus cambios y el modo de predecirlos. Además, la publicación de Almanaques, puso nuevamente de relieve la importancia concedida a la influencia de la luna sobre las plantas, y el valor que debía concederse a una planificación de las labores agrícolas en función de las horas del día.
A modo de conclusión, destaca el adoctrinamiento ejercido sobre el campesi-nado a través de la palabra, los impresos y los libros, para fijar aquellos elementos que debían ser tenidos en cuenta como señales de la naturaleza. Este tipo de ideas, entendidas como el resultado de una praxis empírica, capaces de generar un tipo de concepción del mundo en la que se mezclan lo racional y lo maravilloso, fue desapa-reciendo paulatinamente. Veinte años después de que el profesor Flores Arroyuelo las recogiera de boca de agricultores de las distintas comarcas murcianas, siguen apareciendo acantonadas en la memoria de campesinos que las pusieron en práctica sin dudar de su certeza y efectividad, y sin plantearse su origen o procedencia.
no cabe duda que el artículo sobre pronósticos meteorológicos populares del dr. Flores Arroyuelo resulta original en su enfoque; riguroso y oportuno en la documentación utilizada; acertado en cuanto al tema elegido y, sobre todo, muy sugerente a la hora de ofrecer vías de interpretación a los temas relacionados con la visión que ha tenido la población rural en relación a su entorno natural.
Parte del análisis de los datos de meteorología popular que recogió en un mo-mento, no tan lejano en el tiempo, en el que probablemente una parte del campesi-nado murciano aún miraba al cielo para escrutar en él las señales que le permitieran atisbar los posibles cambios del tiempo creyendo que, efectivamente, se cumplirían. desde entonces la pérdida y el deterioro de esos conocimientos han sido enormes. Quienes nos dedicamos, por vocación o afición, o por ambas cosas/razones a la vez, a indagar en profundidad en los temas de nuestra cultura popular, no podemos olvi-dar la situación de urgencia etnográfica en la que nos encontramos ante la acelerada e irremediable desaparición de nuestra cultura popular tradicional por razones muy diversas, sin que hayamos sido capaces de percibir la trascendencia y el volumen

330 gregorio rabal saura
de ese legado por falta de trabajos que primero recojan, anoten y cataloguen con exhaustividad, y analicen con posterioridad nuestro patrimonio popular tradicional. En el campo de la meteorología popular, son muchos los aspectos sobre los que sería necesario incidir. A modo de ejemplo, profundizar en el conocimiento del lenguaje meteorológico usado en las áreas rurales, indagar sobre la percepción del tiempo cronológico entre las gentes del entorno rural y, por supuesto, seguir profundizando en la relación existente entre religiosidad y meteorología popular, en el papel con-cedido a ciertos personajes especialmente hábiles en la interpretación de las señales meteorológicas, por citar solo algunos temas sobre los que indagar en este campo.
astronomÍa PoPular
estrellas y constelaciones
Los vocabularios murcianos son parcos en lo que a terminología astronómica se refiere. Únicamente en Jumilla aparece el término constelación, síncopa de conste-lación (Hernández Carrión, 2005: 96).
Algo más abundante es la información obtenida a través de las entrevistas con nuestros mayores. Aún recuerdan datos de un puñado de estrellas y constelaciones que observaban diariamente, pues eran en muchos casos los relojes a los que acudían para marcar el transcurso del tiempo y el desarrollo de las tareas y actividades cotidianas.
Las cabrillas: nombre popular de Las Pléyades. En la tradición popular se des-criben como un grupo de siete estrellas “muy menudicas y muy espesas” (Josefa, S. isidro), un pegote de siete estrellas así juntas” que salen de madrugada. Para el hombre del campo, su aparición marcaba el inicio de la jornada. “Ya están altas las cabrillas”, era la expresión que se usaba como señal para levantarse y comenzar la jornada. Al respecto, existía el siguiente dicho “Más alto que las cabrillas” que siempre se veían en lo más alto de la bóveda celeste, además de una copla:
“Vámonos ya compañeroQue las cabrillas van altasQue está asomando el luceroPa descubrir nuestra faltaQue eso es lo que yo no quiero” (balsicas).
La vía Láctea: Popularmente conocida como el Camino de Santiago11 o el Ca-minico de Santiago12. La imagen de esta nebulosa, responde en la terminología po-
11 Llamada carrera de Santiago en el noroeste (Gómez ortín, 1991: 113).12 Ortuño Palao, 1999: 59.

meteorología y astronomía populares en la región de murcia 331
pular a una línea de estrellas muy espesas semejante a una polvareda, que podemos ver cruzar el cielo en las noches claras de verano, con la bóveda celeste cuajada de estrellas. “Es también un montón de estrellas…parece como polvo del camino, así como una nube”
La interpretaciones coinciden en señalar que en su origen “era Santiago que ve-nía con un caballo blanco cuando se le apareció la Virgen en el Pilar y, entonces… el polvo que iba levantando, a eso le llamaban el Camino de Santiago. La dirección se ve como si dijeramos Cartagena-Orihuela…na más que aparece en julio, antes no veremos el Camino de Santiago, siempre se ve en el verano…” (Armeras).
“El Camino de Santiago era que el caballo pasó y dejó polvareda y eso que se ve en el cielo es el polvo que dejó el caballo de Santiago” (La Puebla).
“…el Camino de Santiago, era el polvo que levantaba el caballo de Santiago…” (San Isidro).
La corona. Se trata de la constelación Corona boreal, que en las descripciones populares se define como un conjunto de siete estrellas cuya disposición en forma de círculo, se identifica con una corona.
La estrella polar, estrella del norte: dudan si forma parte de la constelación de la osa menor.
Las tres Marías13: en todos las informaciones, nos hablan de un conjunto de tres estrellas dispuestas en línea recta, especialmente visibles en verano a partir de las 12 de la noche. También son comunes las alusiones a su posición en el cénit de la bóveda celeste. Forman parte de la constelación de orión, desplazándose en su recorrido a lo largo del año de Este a Oeste.
El Carro, el carro triunfante, el carretero de las tres mulas: Son algunas de las expresiones utilizadas para nombrar a las constelaciones de la osa Mayor y de la osa Menor. En ocasiones el término genérico carro, se utiliza para nombrar de for-ma concreta a la osa Mayor, mientras que a la osa Menor se le llama el carro menor. Ambas constelaciones se describen como un grupo de cuatro estrellas que semejan un carro tirado por caballos o por mulas, acompañadas de otros grupos de estrellas que en algunos puntos del Campo de Cartagena llaman los pastores. Se afirma que todas ellas se disponen tras las cabrillas.
Los Artillejos: Aunque se cree que es un grupo formado por tres estrellas, lo cierto es que se trata de dos, llamadas Cástor y Pólux, pertenecientes a la conste-
13 Se trata en palabras de Jordán Montes de catasterizaciones de personajes benéficos. En su extraordinaria obra sobre el imaginario del Reino de Murcia, nos aporta algún dato más sobre este con-junto de estrellas. En Caprés, pedanía del municipio de Fortuna, las Tres Marías, además de destacar su presencia en el firmamento brillando más que las otras, “simbolizaban a la Virgen María, a María Magdalena y a María Salomé” (Jordán Montes, 2008: 32).

332 gregorio rabal saura
lación de Géminis. “Están poniendo los artillejos” era una expresión utilizada en Dolores de Pacheco, para señalar en una determinada situación, lo tarde que era.
Lucero: entre todas las referencias a estrellas y demás cuerpos celestes, son muy frecuentes aquellas que aluden a la observación de los llamados luceros en distintos momentos del año o bien a lo largo del día. A través de ellos se intentaba predecir el tiempo atmosférico, los cambios de tiempo y en especial la lluvia, además de constituir elementos utilizados de forma cotidiana para medir el tiempo.
Lucero del alba, lucero de la mañana, lucero del día, lucero matutino, lucero miguero: Expresiones utilizadas para nombrar al planeta venus, cuya luz especial-mente brillante podemos observar en el firmamento al despuntar el día. En ese momento las mujeres se aprestaban a preparar las migas, el almuerzo que se tomaba antes de salir a trabajar. Los cambios en su posición y los momentos del año en los que se ve de modo especial, son algunos de los elementos que más se destacan. Era el reloj de nuestros mayores, además de una buena señal para predecir el tiempo del año. En toda la región se alude a la posición de este astro. Generalmente una posición sur, “si el lucero iba bajo, si caminaba p’abajo, era bueno el año venide-ro”. Si por el contrario en su itinerario se observaba más hacia el norte, “caminaba p’arriba, ya no era bueno” (Torre Pacheco). “Cuando va p’arriba, es porque va a llover arriba, cuando va p’abajo es que llueve aquí” (Albujon).
Lucero de la tarde, lucero vespertino: Término que alude al planeta Marte.La estrella mártir: Curiosamente afirmaban en Balsicas que era una de las es-
trellas de mayor brillo debido a que recibía directamente la luz del Sol, transmitién-dola posteriormente a la luna, motivo por el cual la asocian frecuentemente con un lucero. La forma con la que nos describieron este grupo de estrellas, que difícil-mente podemos asociar a constelación alguna, se asemeja a una cometa, al señalar que se disponían formando una figura regular de cuatro picos, con otras estrellas dispuestas en forma de cola.
El pajar: Grupo de cinco estrellas dispuestas en forma de cono, semejante a los pajares que levantaban en las eras para almacenar la paja.
La media fanega: Varias estrellas que se combinan con la alondra para confi-gurar una figura que en la mentalidad popular recuerda el instrumento para medir áridos (balsicas).
La estrella Júpiter. Una única referencia en balsicas. Los Hierros: sin otras indicaciones más precisas, sólo que la disposición de las
estrellas que forman esta constelación imita la forma de unos trébedes (balsicas).Pata de hierro. desconocida, sólo constatamos el nombre recogido en La Puebla.La alondra: cinco estrellas cuya disposición semeja la figura de un pájaro (Bal-
sicas).La cruz del sur: se veía desde distintos puntos del Campo de Cartagena.

meteorología y astronomía populares en la región de murcia 333
cometas y estrellas fugaces
Con la expresión correrse una estrella se alude al desplazamiento de meteoritos, acontecimiento turbador para las gentes del campo. En el vocabulario de García Soriano (1980: 93), paja es sinónimo de estrella fugaz.
Se entiende que el desplazamiento de un cuerpo celeste, constituye un trasto-camiento anómalo que rompe la aparente inmutabilidad del orden cósmico, por lo que se buscaban explicaciones y significados sobre el movimiento de las estrellas fugaces. Se atribuían significados diversos como:
Que una joven se había ido con el novio.Que alguien se moría (zarzalico).Era presagio de buena suerte (Perín).Había que pedir un deseo (Fuente Álamo).Que un alma había salido del Purgatorio.Que era el presagio funesto del inicio de una guerra. La literatura popular del
momento, haciéndose eco de esta creencia, asoció el inicio de la guerra de ifni y Sáhara (1957-58), con la aparición en el firmamento de uno de estos meteoritos.
la luna
leyendas sobre la luna
Las manchas lunares han generado en todas las culturas tradiciones y relatos que asocian las formas de esas manchas14 con figuras de personas y animales. Se trata de relatos de tipo etiológico, muy difundidos por toda la región15, que preten-den explicar las sombras que observamos en la cara visible de la luna cuando ésta se encuentra en su fase llena. En general, con distintos matices, todas hablan de un leñador, un hombre mayor o un viejo en muchas ocasiones, que acude al monte sólo o con su asno a coger una garba de leña. Su desesperación al no poder cargar adecuadamente con la leña, o su arrogancia al querer transportar más carga de la que realmente podía llevar, le hacen desear que la luna baje y se lo lleve.
“…Que estaba cargando y se le caía la carga, se le esfarataba16 la carga de la leña, y venga bregar, y dijo:
Así viniera la luna y me tragara.
14 En la cara que nos ofrece la luna observamos sectores oscuros junto a otros más brillantes, las Terrae y las María (Rúa Aller, 2006: 73).
15 José ortega (1992: 127-128) recoge un amplio listado de lo que se ve en la luna, además de algunos cuentos etiológicos sobre esa creencia. Los materiales fueron recogidos en 1980 en el Campo de Cartagena.
16 Significa desbaratar, deshacer (Ruiz Marín, 2000: 269).

334 gregorio rabal saura
Y se lo tragó la luna…cuando está la luna llena, tu dáte cuenta y verás como parece…se ve una sombra, no lo ves definío, se ve como una sombra no ves si es burro o es monte, se ve la sombra parecía a una persona, un bulto. Cara no se ve, como una sombra dentro de la luna. Eso en una luna llena que sea clara, lo ves…” (Albujón).
“En las sombras de la luna se ve un hombre con un burro cargao de leña. El hombre estaba cogiendo leña y cogió un haz tan grande que dijo:
Si no me llevo este haz a casa, que me trague la luna.Y la luna vino y se lo tragó”
“Cuando era pequeña, me querían hacer creer que había el viejo de la luna, (que) estaba en la luna…aquí las personas mayores decían que es que iba un pobre hombre a coger leña y que echó una maldición y entonces se lo llevó la luna, y el viejo dicen que aparecía en la luna con un haz de leña y que lo veían muy propio” (Las Armeras)
“Parece que hay un tío. Si te fijas bien parece que hay un tío sentao” (dolores de Pacheco).
“Era un hombre cargao de leña, con un haz de leña” (balsicas).
En versiones cristianizadas se apela a la intervención del Señor.
“En el interior de la luna hay un viejo con un haz de leña a cuestas. El viejo “aburrío”, invoca al Señor:
“Señor, que baje la luna y me lleve” Y así ocurrió, por eso las manchas de la luna son el hombre con el borrico y el haz de leña”. (ver localidad)
En relación a este tipo de relatos, destacamos la costumbre practicada en Las Terreras (Lorca) que tenía por objeto observar a ese viejo que se dice que forman las sombras lunares. Es una costumbre que se desarrollaba dando cabida al mismo tiempo a elementos diversos entre los que destaca sobre todo la aparición o el ocul-tamiento de astros en días señalados del calendario. Además, el empleo del cedazo, nos recuerda la creencia según la cual el día de San Juan el sol sale dando vueltas o bailando. Es lo que se conoce como rueda de Santa Catalina.
Los ancianos de la localidad se dirigían de madrugada al paraje conocido como el Cabecico/La Majaica y observaban la luna a través de un cedazo17 en el momento
17 Subir a altozanos o a montes próximos a la aldea, era una costumbre que se practicaba en otros puntos de España, cuando las gentes querían observar los prodigios que realizaba el sol en el amanecer de días mágicos como el día de San Juan. Por ejemplo, en León Rúa Aller (2006: 65) habla de esta

meteorología y astronomía populares en la región de murcia 335
en que coincidía el ocultamiento de nuestro satélite con la salida del astro rey, prác-tica que realizaban en el amanecer del viernes Santo, alrededor de las cinco de la mañana, momento de la salida del sol. Consideraban que ese era el mejor momento para ver al supuesto viejo/hombre de la luna.
En balsicas, recogimos una breve interpretación de las sombras de la luna, que nos recuerda la ancestral relación entre manchas lunares y figuras de ciertos ani-males, creencia que está presente en muchas culturas. En este caso, la relación se establece entre el lobo y la luna.
“Era un lobo, la luna tiene un lobo, eso que forma (las sombras) era un lobo…” (balsicas).
El ocultamiento de la luna a través de los eclipses, suscitaba además de un cierto estupor ante la reacción de los animales, el temor entre las gentes del medio rural. Por ejemplo, las descripciones de este tipo de fenómenos reiteran la extrañeza que significan ver a las gallinas y otros animales de la granja dirigirse a sus corrales y gallineros a dormir, sobre todo cuando ocurría un eclipse de sol (San Cayetano).
En todos los casos, la opinión que generaban era negativa: se decía que algo malo iba a pasar, que se iba a terminar el mundo (La Puebla); que anuncian desgra-cias; que eran, en definitiva “entresijos malos que anunciaban desgracias y cala-midá” (Las Armeras-Roldán). Los términos empleados para referirse a los eclipses lunares son clis, clise e ilis, los tres aparecen en el vocabulario de García Soriano (1980: 31 y 68).
la influencia de la luna
La luna es el astro sobre el que corre un mayor número de creencias y supers-ticiones relacionadas con la vegetación, la obtención de fortuna, con la ejecución de ciertas tareas agrícolas o con actividades relacionadas con el cuidado y pro-creación de los animales y del propio ser humano. Es el que mejor representa en la mentalidad popular, la influencia del cosmos sobre la naturaleza, en especial sobre la vegetación. Esta influencia se ejerce a través de las fases lunares que reactivan o ralentizan las respuestas que los elementos naturales ofrecen ante cierta acción realizada sobre ellos. Así, en cuarto creciente se debía injertar el arbolado; podar el arbolado había de realizarse en menguante, pues se creía que de este modo el árbol quedaba protegido del ataque de plagas; plantar higueras era una labor a realizar en menguante tomando los esquejes del centro de la higuera, del medio del árbol, porque se cree que plantándolas en menguante dan más fruto (dolores de Pacheco);
costumbre, mencionado además a otros autores que constatan la misma tradición en otras partes de España. En Murcia se usaba el cedazo para proteger la vista cuando se miraba al sol, en otros lugares era un pañuelo o cristales ahumados, los objetos que se empleaban para contemplar la aparición del sol.

336 gregorio rabal saura
encofinar18 higos debía realizarse en menguante, porque de este modo creían que no se echaban a perder/agusanaban; cortar las cañas en la primera menguante de enero, así no se corcaban; las lluecas que empollaban su nidada en creciente, eclosionarían mayoritariamente pollos, si empollaban en fase menguante, saldrían gallinas; a la llueca no le echaban los huevos para empollar en el día que la luna cambia a men-guante, pues se creía que de ser así todos salían claros, por eso las mujeres del cam-po controlaban ese el cambio de fase lunar para no errar; también las yeguas que gestaban en menguante traerían potrillas, si lo hacían en creciente, potros; las mu-jeres se cortaban el pelo y las uñas en creciente para que crecieran, o en menguante si se deseaba lo contrario; si la mujer quedaba embarazada en creciente, daría a luz un vástago distinto al anterior y si quedaba en cinta en menguante, alumbraría otro semejante al anterior (Roldán); no se podía dejar la ropa tendida de noche y que le diera la luz de la luna, porque se creía que se quemaba, por eso, la ropa que se ponía amarilla de estar guardada se dejaba de noche para que le diera la luz de la luna y la blanqueara (La Puebla); las parras debían podarse el día 25 de enero, festividad de la conversión de San Pablo, de ese modo no las pican las avispas; cortar la madera en la menguante de la luna del final de año, para que no se cogiera carcoma; las hojas de tabaco se cortaban en menguante (Albujón); los tomates maduran con la luna llena; las coliflores, cuando hay luna llena se ponen negras, hay que cogerlas cuanto antes porque se echan a perder (La Puebla).
oraciones a la luna
no sólo se seguían los dictados de las fases lunares para realizar los trabajos del campo. A la luna se acudía también para pedir protección por medio de la siguiente invocación:
“Lunica nueva,Mis ojos te vean,Mi boca te alabe.Quien te hizo a ti crecer y menguar,Me libre a mí de todo mal.”(Santa Ana).
o se le pedía que aumentara la fortuna:
“Lunica nueva,Mis ojos te vean,
18 Encofinar es meter los higos secos en los cofines (Ruiz Marín, 2000: 250), siendo cofín un tipo de cesto de esparto, usado para conservar higos secos. También servía como espuerta con orificio en el centro para introducirla en el husillo y prensar la uva, y para llenarla de aceituna triturada con el fin de extraer el aceite que contiene (Ruiz Marín, 2000: 193).

meteorología y astronomía populares en la región de murcia 337
Mi boca te alabeY el dinero que tengoQue no se me acabe”
O la que los niños mirando a la luna llena, le dirigían
“Lunica dame panQue soy muy pequeñicoY no lo puedo ganar” (Torre Pacheco)
En muchos lugares, cuando se veía la luna nueva, justo el primer día que se atis-baba el hilo luminoso de la nueva luna, se echaban la mano a la cartera o al bolsillo porque se decía que si llevabas dinero en él, tendrías todo el mes (Jimenado). En otros lugares se cree que según el dinero que lleves en el bolsillo, así vas a tener durante toda esa luna (Albujón).
Entre los niños y adolescentes se juraba por la luna. En el juramento se decía que si una de las partes no cumplía con la promesa o con la palabra dada, se lo tragara la luna, como le ocurrió al hombre con el burro cargado de leña (Balsicas).
El momento en que se encuentran el Sol y la Luna después que esta acabe su via-je nocturno, que en Cartagena se designa con la expresión de roa a roa,19 ha quedado reflejado en la siguiente coplilla, en la que el Sol le dice a la luna:
“-Luna vete a recogerque el estar de noche solano es de mujeres de bien”
A lo que responde la Luna:
“- Más vale rondar de noche que no de día y quemando” (Tallante).
“El sol le ha dicho a la lunaQue se vaya a recogerQue andar de noche solaNo es de mujeres de bien”(Albujon).
19 Es el tiempo que transcurre desde que sale la luna hasta que se pone (Serrano botella, 1997: 309).

338 gregorio rabal saura
En opinión de Jordán Montes (2008: 25) podría tratarse del recuerdo de una hie-rogamia cósmica entre el Sol y la Luna. Ese matrimonio se rompió, dando lugar a una relación de enemistad entre ambos astros, como se refleja en la coplilla anterior.
Por otro lado, de la luna se dice que era una mujer mala, mientras que el sol es honrado, creencia recogida en La Puebla.
En Las Terreras se entiende que la respuesta que da la Luna, forma parte inelu-dible de un deber como era recoger personas que deambulan o realizan actividades fuera de las horas propias del día para tales obligaciones. Por eso se dice que reco-gió al viejo de la leña.
En ese momento de contraste entre la luz emergente del sol y la desaparición de la luz lunar, era cuando a través del cedazo, se podía contemplar al hombre de la luna.
Es muy popular la canción:
“Al sol le llaman LorenzoY a la luna catalinaCuando se pone/duerme LorenzoSe despierta/levanta Catalina” (Torre Pacheco).
meteoroloGÍa PoPular
la temperatura
Climen y estancia20, son términos referidos al clima en general, a la temperatu-ra ambiente, mientras que abrileña designa una temperatura propia de un tiempo agradable, característico de la primavera21. En el noroeste Gómez ortín (1991: 307 y 308) registra los términos oraje22 y orilla, junto con el diminutivo orillica, para describir estados del tiempo atmosférico alusivos fundamentalmente a las tempe-raturas, sean estas buenas o malas. En Cartagena sin embargo, hacer buena orilla u orillica, es sinónimo de buen clima, con un tiempo soleado y sin frío23. del lu-gar que reúne estas condiciones se dice que hace buen estar.24 Por el contrario, el tiempo revuelto y poco agradable, recibe nombres como revoltaina en Cartagena, y esaborío, referido al tiempo cuando es frío y desapacible.
Por otro lado, los cambios climatológicos que se perciben en el mar con especial
20 Suele ir precedida de buena o mala (Ortuño Palao, 1999: 91).21 A. Sevilla, 1990: 18, 56 y 85.22 También aparece en la zona de Jumilla (Hernández Carrión, 2005: 177) con el significado de
tiempo frío o intespectivo. Por extensión se dice del estado del tiempo en general. del catalán oratge que se traduce por estado del tiempo.
23 Martínez de ojeda, 2006: 161.24 Serrano botella, 1997: 57; Martínez de ojeda, 2006: 37.

meteorología y astronomía populares en la región de murcia 339
intensidad desde la festividad de Todos los Santos, hasta los carnavales, se conocen en Cartagena como la removía25.
el calor
Constituye unos de los rasgos más característicos del clima murciano. Las al-tas temperaturas veraniegas han condicionado los ciclos vitales de buena parte de las especies de nuestra flora, ocasionando frecuentemente graves pérdidas en la agricultura, por eso los términos meteorológicos para designar no sólo las altas temperaturas, sino también los efectos sobre los cultivos, las personas y los anima-les, son abundantes y diversos a lo largo de toda nuestra geografía. Términos como abercocarse, propio del noroeste, para resecarse o abrasarse la mies por exceso de calor (Gómez ortín, 1991: 19); abochornar y abochornarse, como el proceso por el cual las plantas (hojas, flores, frutos) enferman o se marchitan por el excesivo calor o calma; arretestinado, para algo muy quemado por el fuego o por el sol; acanda-larse, secarse los árboles o los frutos por el calor o la sequia; asolanado, asoleado, para referirse a un fruto dañado por el sol; asisconarse, definido como mustiarse las plantas por exceso de calor26; asolearse cuando una planta se seca por estar mucho tiempo expuesta al sol; correrse, asolanarse las mieses los sembrados; enzurronar-se, quedarse la espiga sin salir de la caña por falta de humedad para su completo desarrollo (Gómez ortín, 1991: 81); zorollo-lla para referirse a plantas y frutos que se secan o no llegan a sazón por falta de humedad o exceso de sol, aluden en toda la geografía regional a las consecuencias que la sequía y las altas temperaturas causan entre los vegetales.
Por otra parte, términos como soleado, se utilizan para referirse a algo que ha estado expuesto al sol, mientras que el efecto de calentar el sol alguna cosa se de-signa como canear (Serrano botella, 1997: 75).
El calor recibe nombres como calentor; en el noroeste abrasor, para un calor asfixiante producido por el fuego o el sol; carlina para el calor fuerte e intenso; chi-charrero27, término que se usa en Cartagena para el calor canicular, y en el noroeste para un sitio muy caluroso (Gómez ortín, 1991: 149); chicharrina28, utilizado en el noroeste para calor sofocante o excesivo; caneo, para solanero y calor excesivo; calorina como calor fuerte y la sofocación que produce, lo mismo que rechichero29, con un significado rico en matices pues, además de calor excesivo, significa tam-bién deslumbramiento causado por la reverberación del sol y lugar donde se nota.
25 Martínez de ojeda, 2006: 200.26 A. Sevilla, 1990: 32.27 Serrano botella, (1997: 114) La expresión hase un chicharrero se dice en Cartagena cuando
hace mucho calor y aprieta el sol.28 Gómez ortín, 1991: 149.29 García Soriano, 1980: 109.

340 gregorio rabal saura
Las formas rechirbero, rechirvero y resistero, designan tanto el calor fuerte del ve-rano, como el lugar o tiempo en el que el sol aprieta de forma intensa (Gómez ortín, 1991: 362). Caer picas de punta30 se emplea en el noroeste cuando el sol calienta o pica excesivamente. En Jumilla calina, galbana y rechisbero,31 son palabras para nombrar el calor en exceso, el que hace en las horas centrales del día.
otros términos para describir situaciones de bochorno y calor son calima, ca-lina y calisma, que también es una ligera niebla o turbidez que se produce en la atmósfera/en el ambiente, debida a un exceso de evaporación. En Cartagena recibe el nombre de calorina32, término usando también en el noroeste para pesadez at-mosférica.33
Por su parte, al calor húmedo se le llama fosca en el área de Cartagena34; calina, en Yecla, para bochorno y calor acompañado de una ligera niebla (Ortuño Palao, 1999: 58); pavor35, que además de bochorno, sofocación y calor húmedo, designa también la pesadez del tiempo estival, al igual que enfoscarse.
notar un calor excesivo, aún no dando directamente el sol en un lugar o aunque se esté a la sombra en el interior de una vivienda, se conoce con el nombre de resol.
Las horas de más calor del día durante la estación veraniega, reciben en todo el ámbito regional el nombre de sestero. En todos los vocabularios murcianos se hace constar la coincidencia de este periodo de calor extremado con las horas de la siesta.
El lugar muy castigado por el sol se llama caneo (A. Sevilla, 1990: 48), solana (A. Sevilla, 1990: 164), y solanero, término este último de amplia difusión regional. En el Noroeste significa no sólo el lugar expuesto a un sol intenso, sin resguardo, sino también cualquier exposición a un sol muy riguroso (Gómez ortín, 1991: 389); en Jumilla es el lugar que carece de sombras, una larga exposición al sol y el fecto que esta produce, es decir, la insolación (Hernández Carrión, 2005: 229).
Como señalábamos más arriba, los efectos del calor se hacen notar en las plan-tas y también en los animales y en el hombre. Entre las ovejas el término acarrarse, muy presente en todo el Campo de Cartagena, define la acción por la cual este tipo de ganado busca resguardarse/protegerse del sol, ocultando cada res la cabeza bajo el vientre de la otra. de la misma manera, el término sesteo, registrado en el voca-bulario de Alberto Sevilla (1990: 163), se define como acción de sestear y se aplica también al ganado lanar cuando en verano busca protegerse del sol bien a la sombra de algún árbol o cobertizo, o acarrándose entre sí.
30 Gómez ortín, 1991: 334.31 Hernández Carrión, 2005: 209.32 Serrano botella, 1997: 66.33 Gómez ortín, 1991: 47.34 Martínez de ojeda, 2006: 104. En el noroeste alude a la atmósfera cargada del verano (Gómez
ortín, 1991: 89).35 García Soriano, 1980: 42. En Cartagena se utiliza también el término pavor para referirse al
calor y al bochorno.

meteorología y astronomía populares en la región de murcia 341
Entre las personas, someterse a largas exposiciones al sol fuerte de la canícula, podía suponer coger un ojosol, u ojo de sol, términos coloquiales utilizados para hacer referencia a una insolación, también denominada solanero (Serrano botella, 328), mientras que carlear, es en el noroeste sinónimo de jadear, respirar fatigo-samente por exceso de calor o de sed o por correr (Gómez ortín, 1991: 112). En Jumilla asorratao y sorrato, se emplean para asoleado, que padece insolación. En definitiva, el que está quemado por el sol.36
situaciones climáticas anómalas
Se trata de momentos del año en los que las temperaturas registran valores anor-malmente superiores al que corresponderían según la estación, o por el contrario, se muestran bajas en una situación climatológica general desapacible y cambiante. Es-tas situaciones se concentran especialmente en los cambios de estación, quedando fijadas de forma amplia en el refranero, mientras que la tradición oral y las fuentes lexicográficas consultadas aluden fundamentalmente al llamado veranico de los membrillos, también conocido como veranico de San Miguel. En el noroeste se le llama veranico del higo37, por coincidir con las fechas en las que los higos están maduros.
A nivel climatológico, se trata de un breve periodo a finales de septiembre y principios de octubre, de días soleados en los que vuelve el calor. En la zona de Yecla se estima que esta bonanza térmica se extiende entre las festividades de San Miguel (29 de septiembre) y San Martín (11 de noviembre).38
Con respecto a la transición entre el invierno y la primavera, encontramos el término marzá que designa un tiempo inhóspito o desapacible en los días de marzo o en los meses siguientes,39 junto con el verbo marcear40 para un tiempo ventoso ca-racterístico del mes de marzo. Marzal alude al mes de marzo y se usa en el noroeste en el contexto del refrán popular “Pascua marzal, hambres, peste y mortandad” (Gómez ortín, 1991: 118).
En nuestra tradición meteorológica, el mes de marzo cuenta con una cierta mala fama. Su tiempo caprichoso y cambiante, así como su carácter ventoso, ha quedado fijado en expresiones como marzo rabote, raboso o rabotoso41. Que la Pascua de mo-
36 Hernández Carrión, 2005: 51 y 230.37 Gómez ortíz, 1991: 419.38 Ortuño Palao, 1999: 158.39 En el área de Jumilla esta situación climatológica ha quedado reflejada en el refrán “Si en
marzo soleás, en abril marzás” (Hernández Carrión, 2005: 164).40 Gómez ortín, 1991: 275.41 En Murcia, díaz Cassou (1982: 35-36) registró esta misma leyenda a través de la canción
“Alla va febrero el cortoCon sus días veitiocho;Acá queda marzo,

342 gregorio rabal saura
nas o de Resurrección cayera en el mes de marzo, no auguraba un buen año, según reza el refrán “Pascua amarzá, hambre y mortandad”.
el frío y la helada
En toda la región, el término helor designa el frío más o menos intenso y pene-trante. En el Campo de Cartagena, además, se emplea para designar la humedad nocturna42. Helero significa frío intenso, capaz de helar las plantas;43 en el campo de Caravaca helarse el obispo chico44 es la expresión que utilizan cuando hace un frío extremado, situación en la que la congelación del agua forma los carámbanos, pedazos de hielo que en el noroeste llaman chuzo (Gómez ortín, 1991: 156); en esa misma comarca el término rescozor45 se emplea para frío seco y cortante, helor sin viento. En la comarca del Altiplano, encontramos en Jumilla rasca para frío intenso, y churrusco cuando además, sopla el viento gélido del norte, término que en Yecla46 se suele utilizar con el verbo entrar, cuando penetra por puertas y venta-nas. También se registra la variante fonética helol, que en Jumilla se aplica al frío propio del hielo47. En Yecla, junto al primero de los términos, usan fresco y poli48 para describir tiempos muy fríos. Por último, en Cartagena se emplea para frío la eufemística expresión calor forastera.49
Los efectos que el frío ocasiona sobre la vegetación, los animales y el hombre, quedan suficientemente descritos a través de términos como abrujao/já, apapujarse, arreciarse, arrebujarse, arrecido, enteleri(d)o, ri(d)a, esmoreci(d)o/a, espeleriza(d)o/a, y sus variantes empeleriza(d)o/a y empeleci(d)o/a, pínfano/na, vocablos que en las distintas comarcas se aplican cuando alguien se encuentra encogido, ateri-do, erizado, aburujado, entumecido, entorpecido, sobrecogido o espeluznado por
Y si no vuelve el rabo,No deja hombre con mantaNi carnero encencerrado”o esta otra:
“Marzo,Guerve el raboY i al comienzo cordera,A la postre fiera”Son ejemplos del folclore generado en torno al mes de marzo, muy abundante en el conjunto de
España. Cuentos, refranes, fórmulas, fabulillas y otras manifestaciones folclóricas, ponen de manifies-to creencias religiosas, historizaciones de relatos míticos y connotaciones de tipo ecológico y meteo-rológico estudiadas por J.M. Pedrosa en su artículo “Si marzo tuerce el rabo, ni pastores ni ganados”, publicado en la Revista de dialectología y Tradiciones Populares.
42 Matiz que registra Martínez de ojeda (2006: 118).43 A. Sevilla (1990: 98), aporta además el refrán “Enero, claro y helero”.44 Gómez ortín, 1991: 304.45 Gómez ortín, 1991: 369.46 Ortuño Palao, 1999: 70.47 Hernández Carrión, 2005: 144.48 Ortuño Palao, 1999: 95 y 131, respectivamente.49 Serrano botella, 1997: 66.

meteorología y astronomía populares en la región de murcia 343
el frío. En la comarca del noroeste, además de los adjetivos señalados, emplean el sustantivo helazón para situaciones de congelación de personas o animales debi-das a un frío extremo. En Cartagena la expresión tener más frío que un capazo de perros chicos50, se utiliza para indicar que se está temblando de frío. En el habla de Yecla, custrirse es agrietarse la cara o las manos a causa del frío o del viento (Ortuño Palao, 1999: 79).
de los distintos fenómenos asociados al frío, la helada es la más temida por los hombres del campo debido a los efectos que produce sobre los cultivos. En general se designa como pelá, pelu(da)a51, y se describe como una tipo de helada de graves efectos sobre las plantas, pues las deja negras y como quemadas. En el Campo de Cartagena también se utilizan los términos harinilla, escarcha y escarcha negra, destacando sus efectos perniciosos para los cultivos de invierno. otros términos para hielo, extendidos por toda la región son güielo y yelo.
nubes y tormentas
Se trata del fenómeno meteorológico que mayor número de creencias y supers-ticiones ha generado entre la población rural de la región. La explicación popular/el proceso de formación que genera una tormenta, transita entre dos argumentos basados en un cierto empirismo fruto de la observación, que describe el proceso/el mecanismo que activa las llamadas tormentas de evolución o tormentas de calor.
En general, para las tormentas que se forman en las estaciones de primavera y otoño, se tiene en cuenta el calor durante el día. Así, se dice que si en un cielo casi despejado/poco nuboso se veían aparecer a los lejos algunas nubes de aspecto algodonoso, podía generarse durante latarde alguna tormenta. Si además “picaba mucho el sol”, el pronóstico se cumplía con seguridad.
El segundo argumento habla del cruce de dos masas de aire contrarias. En este caso, la tormenta se forma cuando masas nubosas arrastradas por corrientes de aire opuestas/contrarias, confluyen en un punto determinado de su trayectoria. En la terminología meteorológica popular, ese contacto/encuentro se describe con la ex-presión “hacer contraste”. En este caso se generan las tormentas más devastadoras, las más rabiosas como se describen en el Campo de Cartagena, provocando la des-carga de fuertes precipitaciones que pueden causar graves pérdidas en los cultivos.
En toda la región el término nube se utiliza para nombrar el vapor de agua, la nube propiamente dicha, así como la tormenta. En este segundo caso, se le añade el adjetivo mala, para referirse sobre todo a aquellas que descargan granizo, que son
50 Serrano botella, 1997: 156.51 Términos que hemos oído en el Campo de Cartagena, y que aparecen en Gómez ortín (1991:
325), y Ruiz Marín (2000: 499), para un tipo de escarcha muy intensa.

344 gregorio rabal saura
violentas y van acompañadas de aparato eléctrico y sonoro. En aquellos casos en los que la tormenta sólo va acompañada de truenos y aparato eléctrico, sin que se produzca descarga de precipitación alguna, se le llama nube seca. nube empantaná se usa para la tormenta que está fija sobre un sitio sin moverse, descargando toda su furia. oscurina llaman en Yecla a la oscuridad, causada por nubes indicadoras de tormenta (Ortuño Palao, 1999: 121). Con el mismo sentido, en el Noroeste usan la variante escurina (Gómez ortín, 1991: 190). En el Campo de Cartagena para ese mismo tipo de oscuridad se emplea el término negror.
rayos, truenos y centellas
Por lo que respecta al rayo, los términos que aparecen en los vocabularios mur-cianos, así como los que hemos podido escuchar de boca de nuestros mayores, dife-rencian entre el destello luminoso y la chispa eléctrica.
Está ampliamente extendido el término llampo para referirse al relámpago. En el área del Mar Menor, los pescadores “llaman así al trueno que produce el re-lámpago fuerte y con mucho ruido”52 Junto al él, encontramos otros términos re-lacionados como llampaero cuando se trata de una serie prolongada de llampos o relámpagos (Gómez ortín, 1991: 264); llampío53, que además significa también resplandor grande; y llampear, con el sentido de relampaguear y en Cartagena54, despedir luz los relámpagos. En el noroeste relampagazo es el relámpago sin ruido (Gómez ortín, 1991: 155).
La trayectoria quebrada que describe el rayo desde la nube hasta alcanzar el suelo, se llama culebrina. En Yecla55 el término trallazo describe la luminosidad producida por los relámpagos. Por otro lado, también están ampliamente genera-lizados los términos chispa y centella para referirse al rayo. En el noroeste es el término salación56 el que se usa para rayo y centella.
En relación a los truenos, cuando en una jornada tormentosa se oía el primero, la gente sacaba a la calle todo su arsenal de amuletos, plegarias y ritos diversos para conjurar la tormenta. En la Pilá de Canara, aldea del municipio de Cehegín, recogimos varias oraciones que se recitaban invocando la ayuda de santos protectores y del propio Jesucristo, para disipar/conjurar las tormentas. La primera se dirige a San bartolomé.
“Cuando Dios por el mundo andabase encontró con San Bartolomé
52 Martínez de ojeda, 2006: 134.53 García Soriano, 1980: 76.54 Martínez de ojeda, 2006: 134.55 Ortuño Palao, 1999: 154.56 Gómez ortín, 1991: 382. Algunos paralelos son los términos salaciones o desalaciones que en
León, corresponden al tercer tipo de nombres que reciben allí los rayos (Rúa Aller, 2006: 210).

meteorología y astronomía populares en la región de murcia 345
que su ganado guardaba.Lo agarró de la mano, lo llevó a su posada.
“Yo te daré un donque no se le dio a varón,yo te daré un dadoque no se le dio a vasallopara que al lado de tu casaNo caigan centellas ni rayos,Ni mujer muera de parto,Ni niño muera de espanto,Ni el gañán pierda los bueyes,Ni el pastor pierda el ganado”
La siguiente, de la misma aldea, se recita sobre todo cuando hay tormenta acom-pañada de truenos.
“Gran ruido hay en el cielo¡Válgame su Majestad,El Santísimo SacramentoY la Santísima Trinidad!”
Además, también se acude al Trisagio
“Aplaca Señor tu ira,Tu justicia y tu rigor.Dulce Jesús de mi vida,Misericordia Señor”
Y a una versión de la oración conjuratoria más popular dirigida a Santa bárbara:
“Santa Bárbara benditaQue en el cielo estás escritaCon papel y agua bendita.Los moritos/moricos en la costaY nosotros en la cruzPadrenuestro, Amén, Jesús”
En Cehegín, cuando había tormenta, al tiempo que se arrojaba a la calle un pu-ñado de sal haciendo el gesto de la cruz, se pronunciaban estas palabras:

346 gregorio rabal saura
“En el nombre del Padre,Del Espíritu Santo y del Hijo.Agua de gacia Señor”
“Santo fuerte,Santo mortal,Líbranos Señor De todo mal”57.
Una tormenta con truenos se llama tronadera58 o tronaera. La palabra trueno es de uso generalizado en todo el territorio regional. Únicamente los vocabularios de Cartagena59 registran el término retronío como sinónimo de trueno.
El granizo
otro de los fenómenos asociados a las tormentas, es la precipitación sólida en forma de granizo que en ocasiones puede ir acompañada de lluvia. A las tormen-tas cuya evolución natural degenera en granizo, se las conoce en toda la región como nubes de piedra, dado que a algunas formas de granizo se las designa con el vocablo piedra60. Por el contrario, el término granizo se reserva para el pedrisco formado por granos pequeños, más redondeados y del tamaño aproximado de gar-banzos, que se considera menos perjudicial para la agricultura. En el noroeste los verbos achinar y apredear61, se emplean para apedrear, causar daño el pedrisco en la fruta y caer pedrisco en las tormentas, respectivamente. En Jumilla, peñacina es el término usado cuando cae una granizada abundante y con violencia (Hernández Carrión, 2005: 186).
creencias y supersticiones relacionadas con las tormentas
La mayoría de las creencias y supersticiones que se han forjado en relación a las tormentas tienen como finalidad enfrentarse a ellas con la intención de destruirlas o desviarlas de las zonas pobladas, evitando así sus posibles efectos devastadores. Para ello, se acudía a procedimientos, objetos y rituales muy diversos que aún re-cuerdan las gentes del medio rural y que nos han contado a lo largo de las encuestas realizadas en el Campo de Cartagena y en otros puntos de la Región. En su momen-
57 Guerrero Ruiz y López valero, 1996: 77.58 En el noroeste (Gómez ortín, 1991: 408), como una serie de truenos muy seguidos.59 Serrano botella, 1997: 308; Martínez de ojeda, 2006: 201.60 En Ruiz Marín (2000: 515) granizo grueso y también tempestad de granizo. Las descripciones
populares señalan que se trata de “bolas/fragmentos de hielo de mediano y gran tamaño, de contornos irregulares, tienen picos o puntas”.
61 Gómez ortín, 1991: 28 y 55.

meteorología y astronomía populares en la región de murcia 347
to los dimos a conocer a través de un artículo publicado en la revista Cuadernos de Estero62, al que remito si el lector quiere conocerlos más en detalle. desde entonces hasta ahora, hemos ampliado con nuevos datos los procedimientos utilizados para hacer frente a estos fenómenos meteorológicos en ocasiones tan devastadores.
no tenemos constancia de la existencia en la mentalidad popular murciana de seres relacionados con el origen de las tormentas. Nuberos, nubeiros, reñuberos, pueblan el imaginario popular del centro y norte de la Península, atribuyéndoles la capacidad de provocar las tormentas y los agentes relacionados con ellas. Sin embargo, en la obra de Jordán Montes63, encontramos la referencia a la ira Mala,
“inquietante ser…que cíclicamente se presentaba en las aldeas envuelto en nuba-rrones de tormenta y destruía cosechas, ganados y hogares”, que bien podría ser un trasunto meridional de los citados nubeiros, seres que, según la mentalidad po-pular de los pueblos del norte, originan las tormentas, habitando en su interior. El mismo autor, constata la creencia según la cual es el demonio, como máxima re-presentación del Mal personificado en este caso en un fenómeno atmosférico, quién está presente en el interior de la borrasca64.
no obstante, el cielo tormentoso no se encuentra totalmente despoblado en la imaginación popular murciana. La alusión generalizada a San Pedro como cau-sante del trueno, se nos presenta probablemente como uno de esos ejemplos de cristianización de seres malignos ancestrales ocupados en molestar y perjudicar al ser humano. En este caso, atribuir a un personaje cristiano el control sobre el trueno, reduce el temor ante el chasquido violento que produce, disipándose algo el dramatismo con el que las gentes del campo vivían este tipo de fenómenos. En toda la geografía regional cuando hay truenos se dice que:
“Ya está San Pedro cambiando los muebles”.“Ya está San Pedro mudándose de casa” o “…cambiando de/la casa”.
62 En el número 19 de la revista, correspondiente al año 2005, publicamos un breve artículo titulado de un modo muy genérico “Meteorología popular en el Campo de Cartagena”, aunque el con-tenido del trabajo se centraba en dos aspectos del tiempo meteorológico esenciales para la vida de las comunidades rurales: por un lado, la predicción de la lluvia a través de señales diversas; por otro, la intervención para alejar y destruir las tormentas. En relación a este último aspecto, dábamos cuenta de formas de autoprotección que se aplicaban en el interior del hogar, como la costumbre de situarse bajo el arco portal, debido al miedo que sentían ante la posibilidad de que el techo de la vivienda se desplo-mara; de mantenerse sentados mientras pasaba la tormenta aislados del suelo para evitar la atracción del rayo; del auxilio que se creía conseguir acudiendo a la protección de Santa bárbara, rezándole; rezando el Trisagio o el Padrenuestro; de la intervención de plantas protectoras que adquieren su poder en momentos trascendentales del calendario cristiano, como los restos del tronco que ardía en el hogar en Nochebuena, llamado “El Niño” o Nochebueno, o los ramos de olivo y las palmas de la procesión del domingo de Ramos; del poder que se estimaba tenían los objetos de metal, sobre todo de hierro, como trébedes y tenazas del hogar, o el toque especial de campanas, para disipar la tormenta; o, en definitiva, la fe que en toda la comarca se profesa hacia la Cruz de Caravaca como amuleto capaz de proteger a la población de la ira desatada de los elementos de la naturaleza.
63 2008: 45.64 Jordán Montes (2008: 46), sitúa esta creencia en Moratalla.

348 gregorio rabal saura
del carácter popular de esta creencia, se hace eco de Martínez de ojeda (2006: 207), recogiendo en su vocabulario la expresión San Pedro moviendo los muebles,
“que se dice cuando hay tormenta con aparato eléctrico y truenos muy ruidosos”.También se cree que las tormentas son el resultado de la ira de dios, idea muy ex-
tendida en el Campo de Cartagena y zonas limítrofes. Muchas de las creencias relacio-nadas con las tormentas aluden a medidas de autoprotección realizadas en el contexto más o menos seguro de la casa, bien en su interior o en los aledaños de la misma. Pero en ese enfrentamiento desigual contra el poder maligno que se supone contiene la tor-menta, constatamos también ejemplos de creencias que se escenifican en el ámbito pú-blico/colectivo de la aldea o del caserío, llevadas a cabo por personas que de una forma expresa realizan un servicio a la comunidad. Son los campaneros que en el momento de acercarse la tormenta recitan el tentenublo, ejecutando además un toque específico de campanas que se tocaba cuando se acercaba la tormenta. Además, existían personas, frecuentemente mujeres, que conjuraban las tormentas para evitar sus efectos pernicio-sos hacia sus bienes, beneficiando en ocasiones, de un modo indirecto y sin pretenderlo probablemente, al resto de vecinos/de la comunidad. Al menos así parece desprenderse de los datos acerca de estas personas, a las que se llama conjuradores, que hemos re-cogido en diputaciones del Campo de Lorca. Sus métodos difieren de los empleados por sus vecinos, quienes les consideran especialmente dotados para desviar o partir la nube cuando se presentaba. En la pedanía de zarzalico, una de estas conjuradoras, se enfrentaba a la tormenta pisando una tijeras abiertas en cruz en el suelo, cortando sim-bólicamente con un hacha la masa nubosa de la tormenta, con movimientos que imitan el signo de la cruz, y musitando de forma ininteligible, las oraciones correspondientes que acompañan todo este ritual. En la misma localidad, los segadores con sus hoces también cortaban la tormenta haciendo con la hoz en el aire el signo de la cruz. En el Campo de Cartagena, lo que hacían era arrojar la hoz al suelo nada más comenzar la tormenta, siguiendo la prescripción respetada en todos los ámbitos, de no tener nada metálico en las manos cuando se producía una tormenta con truenos y aparato eléctrico.
otra práctica consistía en dar la vuelta a los espejos de la casa pues se creía que el cristal atraía al rayo al reflejarse en él, y las chispas podrían meterse en la casa, atraídas por el reflejo en el cristal. Está muy extendida la creencia en el poder de la sal contra las tormentas. Se arrojaba sal haciendo la señal de la cruz en el aire, gesto que en muchos hogares realizaba el hijo menor de la familia.
Por otro lado, en aquellas zonas con poblamiento disperso, como en el Campo de Cartagena, los vecinos hacían sonar una caracola que solían tener en casa para avisar del peligro de avenida, cuando después de un frente temporal de lluvias bajaban las ramblas que cruzan la llanura litoral hasta desaguar en el Mar Menor.
Una creencia contradictoria, es aquella según la cual cuando había “tormentas malas”, “…se abrían dos ventanas y si pueden estar las dos al hilo mejor…” por si entraba una culebrina, pudiera salir sin causar daño alguno a los moradores de la casa ni a sus bienes.

meteorología y astronomía populares en la región de murcia 349
el viento
Como sucede en otras partes de España el término aire o la forma arie (Serrano Botella, : 35), se identifica con viento. En función de la fuerza con la que sopla, encontramos distintos términos como brisa que se utiliza en Jumilla para un viento suave, un ligero movimiento de aire65. viento socorrío es una expresión propia del lenguaje cartagenero, que significa viento benigno.
Algo más abundantes son los términos empelados para referirse al viento fuer-te y racheado, que alcanza gran velocidad y se presenta en ocasiones de forma imprevista o repentina. Una ráfaga de viento se designa con términos como aira-zo, utilizado en Yecla para designar el viento de Levante66; bambolada; ventarea; ventarrera; ventolera, sinónimo también de viento fuerte en Cartagena; ventarrón (418); ventisquera, también borrasca en Yecla67; ventorrera68; y volada.
El momento en el que el viento cambia de intensidad, adquiriendo mayor fuerza es conocido en Cartagena como alevantar el viento69. Airazo, bambolada, bofetá(da) bufá(da) y su diminutivo bufaica, son términos referidos a ráfaga, bocanada o golpe brusco y violento de aire, un viento fuerte de gran velocidad. En Jumilla los voca-blos galocha y guilocha, se emplean para nombrar una racha fuerte y larga de vien-to, además de ventisca y un tipo de nube, el cirroestrato; en el Noroeste ruflá(da)70 es la racha o golpe de aire, mientras que para designar el cambio repentino del aire o la presencia de un remolino, se utiliza revolá(da).71 En San Javier, rapaire72 es una oleada de viento sin dirección fija.
El proceso que describe el descenso de intensidad del viento se conoce en Car-tagena con el verbo amainar (Martínez de ojeda, 2006: 20); o amagar el viento, también en esa misma localidad (Serrano botella, 1997: 28). En Jumilla resel y el diminutivo reselico, se utilizan para indicar que algo o alguien está al resguardo del aire (Hernández Carrión, 2005: 216).
Uno de los efectos más comunes de los días de viento era el levantamiento de grandes masas de polvo designadas en Jumilla como polseguera, porseguera y pol-verío, términos empleados también en Yecla; polsaguera en Murcia y en el Campo de Cartagena, equivalentes todos ellos al normativo polvareda.
En Cartagena calma blancor, calma chicha o calma total, es la ausencia de vien-to o brisa. (Martínez ojeda 2006: 559). Empaná, se aplica al día de tanta calma que impedía a los labradores aventar y sacar la parva de la era (Ortuño Palao, 1999: 83).
65 Hernández Carrión, 2005: 66.66 del catalán ayrás (Ortuño Palao, 1999: 37).67 Ortuño Palao, 1999: 158.68 del catalán venteguera (Ortuño Palao, 1999: 158).69 Martínez de ojeda, 2006: 18.70 Gómez ortín, 1991: 377.71 Gómez ortín, 1991: 372.72 Alberto Sevilla, 1990: 151.

350 gregorio rabal saura
Con respecto a las predicciones relacionadas con el viento, se establecen a partir de comportamientos anómalos observados en los animales, de observaciones rela-cionadas con el entorno geográfico más inmediato, o de la atenta mirada hacia el firmamento para atisbar cualquier indicio de cambio en los astros.
Si el sol desaparecía en el horizonte tras un cielo muy rojizo, o tras nubes rojizas, era señal de viento de poniente.
Las ovejas manifiestan un comportamiento particularmente inquieto, especial-mente los corderos, corriendo alocadamente de un lado a otro, cuando presienten que va a hacer viento.
En el Campo de Cartagena, ver nítidamente las sierras que lo rodean de modo que parecen que están más cerca, indicaba viento seguro.
Si durante la noche las estrellas brillan de un modo especial, “que parece que están vivas”, también es señal de tiempo ventoso.
Cuando aparecía un lucero muy reluciente, era viento lo que se esperaba.
tipos de viento
Los vocabularios comarcales, nos ofrecen una amplia información sobre los tipos de viento dominantes en cada uno de los territorios murcianos. nos indican que han sido bien conocidos por la población, debido a su incidencia en las condiciones clima-tológicas de cada estación, a sus efectos sobre los cultivos, los animales y las personas, y también por su influencia en determinadas actividades y tareas de carácter estacio-nal. Es importante destacar que, al igual que sucede con la percepción que se tiene de otros fenómenos meteorológicos, la caracterización de los distintos vientos regio-nales prioriza el hecho de que sean portadores de humedad o por el contrario sean desecantes, debido a la incidencia que unos y otros han tenido sobre la agricultura.
Reciben nombres diferentes según la zona y, en muchas ocasiones, a falta de un conocimiento más concreto de la terminología específica que indica la dirección de procedencia del viento, esas denominaciones aluden a una población o a un accidente geográfico bien conocido, de donde se dice que procede el viento. No obstante, existen algunos vientos muy conocidos en todo el territorio regional, cuya nomenclatura alude a las cuatro direcciones básicas en el conjunto de la rosa de los vientos: tramontana, para el viento de componente norte; poniente, para vientos de componente oeste; levante, para vientos del este; y, dependiendo de la zona, jaloque o lebeche, para los vientos del sur.
Así, haciendo un recorrido por la geografía regional y, atendiendo a la direc-ción de procedencia, encontramos la denominación genérica aire o viento de arriba, para un viento frío, de ráfagas largas y fuertes que sopla del norte y que en algu-nas comarcas se dice que anuncia la nieve73; biruji para la brisa o aire frío, sobre
73 Hernández Carrión recoge en Jumilla el refrán “Aire de arriba, leña a la cocina” (2005, 33).

meteorología y astronomía populares en la región de murcia 351
todo cuando la mañana o el atardecer son demasiado frescos (Hernández Carrión, : 61); cierzo (184), gris74, matachotos75, pelacañas y zurrusco76, son otros términos usados para llamar al viento del norte, frío y muy penetrante, que sopla a partir de finales del otoño. De componente noroeste y también muy frío, es el maestral77; en el noroeste ciezano es el nombre que dan a un viento del nordeste (Gómez ortín, 1991: 120). Es muy conocida en toda la región la tramontana, un viento que sopla desde el nordeste, muy vinculado en algunas comarcas con las fases de la luna78. El matacabras es un viento frío del norte de ráfagas cortas pero más intensas que el aire de arriba.
Aire o viento de poniente79 es el nombre para una serie de vientos de compo-nente oeste, que según el ángulo de donde vengan reciben diversos nombres. Son vientos entre templados y fríos, propios de las estaciones equinocciales y principios de verano. El aumentativo ponientazo es propio del Campo de Cartagena, cuando se registran ráfagas fuertes y de larga duración. A nivel regional, destacamos en Jumilla las variedades ábrego80, para un viento de poniente de dirección S-So, tem-plado, que cuando viene acompañado de nubes casi siempre llueve. También se le
74 variante fonética derivada del término bris, que procede de la palabra brisa. En otras partes de España se da esta misma sustitución de “b” por “g”, como constata Rúa Aller (2006: 184) para la provincia de León.
75 Gómez ortín, 1991: 277.76 En el vocabulario de A. Sevilla (1990: 184), es el equivalente al cierzo.77 Con respecto a este viento, A. Sevilla recoge en su vocabulario (1990: 114) la siguiente canción
popular:“Maestral por la mañana,
agua a la tarde:si vas a ver la novia,no vuelvas tarde” Y el refrán:
“Tiempo cargado y aire maestral, agua hasta nadar”.En Serrano botella (1997: 222) encontramos la variante mastral, viento que sopla entre el poniente
y la tramontana. En Martínez de ojeda (2006: 232) se llama viento de maestral o mastraelico, desta-cando que es muy agradable para la navegación. Los pescadores del Mar Menor llaman así al viento que sopla del noroeste. En la tradición popular del Campo de Cartagena es un viento procedente de Carrascoy, considerado “borde pa nosotros…seco y frio porque es del norte”, como señalan en las poblaciones de toda la comarca.
78 En Jumilla se cree que cuando llueve con viento de tramontana y hay cambio de luna, llueve toda la fase de la luna, según el refrán “Viento de tramontana, agua muy cercana” (Hernández Carrión, 2005: 242).
En el Campo de Cartagena se destaca sobre todo el carácter frío de este viento en el dicho popular “Tramontana huele a queso, al que le da se queda tieso” (Fuente Álamo). En otros puntos del Campo de
Cartagena se afirma que si tramontana traía boria, iba a llover de esa dirección (Roldán).79 Se trata de un tipo de viento seco del oeste o noroeste indeseado por los habitantes del medio
rural. En toda la comarca del Mar Menor y del Campo de Cartagena, se afirma que si llovía de poniente, aunque cayeran monedas de oro, no había que cogerlas, pues son falsas: “Si caen monedas no las cojas que son falsas, que es viento solo, caen cuatro chispas y se acabó. Enseguida entra el viento ese de poniente y los nulos desaparecen…Si está nulo lloviendo aquí,…se va y se abre una ventana de viento ahí por el poniente y se queda limpio to enseguida” (Albujón).
80 Es un tipo de viento templado. También se le conoce como cañaero o santanero “Abrego con nubes, al paraguas recurres” (Hernández Carrión, 2005: 27).

352 gregorio rabal saura
llama santanero, nombre que le viene por traer dirección de la sierra de Santa Ana antiguo Monte de Jumilla81, y cañaero82, porque sopla de la Cañada del Judío, de donde le viene el nombre. En el Campo de Cartagena una ráfaga súbita y violenta de aire caliente procedente del oeste, de corta duración, recibe el nombre de jaraposa. Suele darse en verano en el Mar Menor, especialmente en días de bochorno y cali-ma (Serrano botella, : 192). En el área de Fuente Álamo, es sinónimo de tormenta, utilizando la expresión “se ha liao una jaraposa”. En el noroeste sopla un viento de poniente o del suroeste, llamado granadino, que en verano era el más propicio para aventar la parva trillada83.
Los llamados vientos de levante se caracterizan por traer lluvias a la fachada este de la región, en especial a la zona costera84. En el noroeste, se le conoce con el nombre de cartagenero o cartageno, pues se dice que sopla de la dirección de Carta-gena, y se caracteriza por ser un viento húmedo que provoca heladas en primavera (Gómez ortín, 1991: 113). En Jumilla (Hernández Carrión, 2005: 79) carchelo o aire de Saliente, por su relación con el lugar de donde sale el sol, es el nombre que se le da al viento de levante cuando sopla entre la sierra de El Carche (de donde toma el nombre) y la sierra del buey; ráni, viento de levante que sopla entre la sierra de Santa Ana y el diapiro de la Rosa85. Solano86 es un término que se repite en los vocabularios consultados para nombrar a un viento que sopla de levante. En Yecla agualoso, además de aguanoso, lleno de agua y demasiado húmedo, es adejetivo que se aplica también al viento de levante (Ortuño Palao, 1999: 36).
En la zona costera, los vientos de componente sur reciben nombres como ja-loque87, de componente sudeste; galví, viento del sudoeste conocido en la Ribera
81 “Con viento santanero, aventaremos primero” (Hernández Carrión, 2005: 225).82 Hernández Carrión, 2005: 77. 83 Gómez ortín, 1991: 223.84 En el Campo de Cartagena el levante aportaba lluvias de forma casi segura. Para que llueva,
las gentes de esta comarca creen que tiene que soplar de forma suave, pues si sopla fuerte no llueve. También se cree que tiene que empezar lloviendo, según el refrán “El levante, que venga el agua de-lante”. Además, era considerado por los campesinos el mejor viento para aventar. También se dice que cuando entra “el levante, como mínimo dura tres días, tenemos tres días de levante”.
85 También conocido como solano. Es un viento que se invocaba en los días de calma chicha para poder aventar la parva trillada. Tiene el mismo significado que ráni. “Viento solano, agua en la mano” (Hernández Carrión, 2005: 207 y 230).
86 A. Sevilla (1990: 164) recoge el refrán “Viento solano, agua en la mano. Aire de levante, agua delante”.
87 del jaloque A. Sevilla (1990: 103) recoge la siguiente canción popular, muy usada en la ribera del Mar Menor, como también en Castilla.
“Gracias a Dios que tenemosel viento por el Jaloquepor la proa Cartagena y por la popa el islote”.El diminutivo jaloquico se aplica al jaloque cuando es suave, considerándolo como un viento be-
nigno de nuestras costas (Serrano botella, 1997: 191). Por otro lado, morisco es otro nombre con el que se nombra al viento de jaloque en el área de Cartagena (Serrano botella, 1997: 236; Martínez de ojeda, 2006: 155).

meteorología y astronomía populares en la región de murcia 353
del Mar Menor (A. Sevilla, 1990: 91). Uno de los más importantes es el lebeche88, viento que procede del sudoeste con gran variedad de matices en el Mar Menor y en Cartagena, donde también se le conoce como lebechá, cuando sopla con intensidad; lebechá endemoniá, cuando es fuerte y racheado; lebeche jornalero, cuando sopla durante el día; y lebechá tardía cuando sopla de noche, situación infrecuente en esa parte de la costa murciana que solo se da cuando hay temporal (Serrano botella, 1997: 201). Las poblaciones del interior del Campo de Cartagena llaman cartage-nero al viento procedente del sur. En isla Plana travesía es el nombre que dan los pescadores de esa localidad a un viento procedente del sur, mientras que viento a la cruz, se llama en Cartagena al viento duro del sur con tendencia al oeste (Serrano botella, 1997: 363). Lorquino es el nombre que en la comarca del noroeste designa un viento de componente sur, cálido y seco, considerado perjudicial si sopla en primavera (Gómez ortín, 1991: 261).
remolinos y mangueras
Este tipo de litometeoros89 se producen en verano como consecuencia del ca-lentamiento del suelo y del aire que hay sobre él, que al aumentar de temperatura asciende en forma de espiral originando estos remolinos.
“Se producen por un cambio de vientos, choque de aires” (La Puebla).
En las poblaciones costeras de Isla Plana y la Azohía, el jaloque se define como una brisa fresca procedente del mar, “viene del fondo”, que sopla preferentemente por la tarde.
88 A. Sevilla alude a los efectos perjudiciales que causa este viento en la huerta, sobre la cosecha de gusanos de seda “Con el aire de lebeche, no hay gusano que aproveche”. “El aire de lebeche, pone al gusano como la leche” (1990: 107). En el mismo autor, el aumentativo lebechazo es sinónimo de ventarrón.
Es un viento bien conocido en todo el Campo de Cartagena. Para las poblaciones del interior de esa comarca, sobre todo las más cercanas al Mar Menor, es un viento que procede de Cartagena, mientras que para los habitantes de las poblaciones costeras de isla Plana y La Azohía su origen se sitúa en el Puerto de Mazarrón. En General, se señala su procedencia africana, lo que explicaría el carácter cálido y seco que se asigna a este viento. También se dice que el lebeche sopla cuando salen las melvas.
Por otro lado, los agricultores del campo de Cartagena, temían que soplara lebeche cuando la co-secha comenzaba a granar, pues creían que si soplaba ese viento antes de granar las espigas, los granos podían “correrse, la cosecha se quedaba en ná, se quedaba falluta…cuando las espigas de cebá o de trigo están granando, venia el lebeche y las deja fallutas. Lo corre, el lebeche es que lo corre…que no granan, la sequedad que trae como es un viento muy seco lo mismo que el poniente, que el maestral, eso como es seco, pos se lleva to lo que hay…”. Sin embargo, a la hora de aventar era, era un buen viento para sacar la parva diaria, porque “el lebeche se paraba siempre al ponerse el sol se paraba…había que aventar por la tarde…por regla general se aventaba siempre de lebeche o de levante que eran los vientos mas frecuentes que venían pa ese tiempo de la trilla, porque del norte pa entonces ya no hace viento” (Albujón). “Para aventar el lebeche era el más fijo, era el mejor…por en el tiempo ese, en el verano” (Torre Pacheco).
89 Término de la meteorología oficial que alude a corrientes ascensionales de aire capaces de levantar partículas de polvo, junto con restos orgánicos y minerales de pequeño tamaño (Rúa Aller, 2006: 195).

354 gregorio rabal saura
“Por la entrada en contacto de vientos procedentes de direcciones opuestas, por un choque de aires. Se producen con las corrientes de aire en los veranos” (Torre Pacheco).
La mayoría de ellos no pasaban de ser pequeños remolinos de polvo de poca fuerza, pero en algunos casos aquellos de mayor altura y fuerza, conocidos con el nombre de mangueras90, podían deshacer pajares, levantar haces de cereales, ramas de leña, cardos, matas y arbustos secos del campo, etc.
Según la creencia popular, el origen de este tipo de viento está asociado con fuerzas y espíritus malignos. En concreto, se cree que es el propio demonio91 el que viaja en el interior del remolino. Por eso, cuando los campesinos veían venir unos de estos torbellinos de aire, le hacían la cruz, superponiendo los dedos índice y pul-gar, acompañando el gesto sagrado con el recitado de alguna oración conminatoria como las que siguen a continuación:
“Perrico negrú,Llévate el diabloY déjame la cruz”(San Cayetano).
“En nombre de Jesús,Aquí está la cruz”.
“Remolino perrúAléjate de la cruz”.
“Remolino, JesúsAquí está la cruzPor aquí no entras/entres tú”(zarzalico).
En El Albujón creen que el efecto de la cruz formada con los dedos es mayor si se realiza con la mano izquierda, o si se lleva a cabo con las dos manos a la vez, como nos cuentan que siguen realizando en la pedanía cartagenera de San Isidro. Por otro lado, en la pedanía lorquina de Doña Inés, al tiempo que le hacían
90 En la zona costera, el término manguera se reserva a los tornados que se forman en el mar. En Isla Plana señalan que se trata de remolinos de agua que se forman mar adentro, aunque son perfecta-mente visibles desde la costa. Los informantes de esa localidad nos hablan de ocasiones en las que han llegado a contabilizar hasta cinco de estas mangueras.
91 En otros lugares de España son las brujas las causantes de estos torbellinos. De hecho, el término bruja es el nombre que reciben en buena parte de la mitad norte peninsular (Rúa Aller, 2006: 195-197).

meteorología y astronomía populares en la región de murcia 355
la cruz, le conminaban a cambiar de dirección, diciéndole “Satanás p’atrás, Sata-nás p’atrás”. En zarzalico creían que la aparición de un remolino era el presagio funesto de que algo malo iba a ocurrir. Para hacerles cambiar de dirección, en isla Plana le hacían la higa, al tiempo le lanzaban la pregunta, a modo de reto, “¿Eres más malo que esto?”, refiriéndose al gesto protector que se le presentaba. Se creía que mediante el gesto y la palabra el remolino se partía o cambiaba de dirección, lo que en el lenguaje campesino equivale a decir que perdía fuerza, intensidad, que en definitiva se deshacía, aunque la medida más inmediata que se tomaba era tirarse al suelo.
la humedad de la atmósfera
Es otro de los elementos más importantes que caracterizan un determinado cli-ma. Puede presentarse en tres formas: como vapor de agua, en forma líquida, o for-mando cristales de hielo. Las tres tienen sus referentes en la meteorología popular, aunque es la forma líquida la que ha despertado entre las gentes del medio rural una mayor atención.
las nubes
En contra de lo que pudiera parecer, una nube no es vapor de agua ya que este es invisible. Una nube es un volumen de aire que contiene minúsculas gotas de agua o cristales de hielo, o ambas a la vez, flotando en el aire. Las nubes se forman bien por conden-sación (paso de vapor de agua a agua líquida) o por sublimación (directamente de vapor de agua a cristales de hielo), estas dos reacciones se producen sobre algunas partículas solidas microscópicas en suspensión que se encuentran en la atmósfera que reciben el nombre de núcleos de condensación y de sublimación. Los procesos de condensación y sublimación a partir de los cuales se generan las nubes, se acti-van con los movimientos ascensionales del aire. Al ascender cada vez se enfría mas, llegando a un punto de saturación que deriva en la condensación o la sublimación si la temperatura es muy baja, formándose en consecuencia una nube92.
92 Elaboración propia a partir de los recursos http://geo.ya.com/ascensiones/nubes.htm, consul-tado on-line el 25/4/2010 a las 11:30 h.; http://www.clubdelamar.org/nubes.htm, consultado on-line el 25/04/2010, a las 11: 45 h.; http://personal.redestb.es/artana/meteoclub/formanubes.htm, consultado on-line el día 25/04/2010, a las 11: 50 h.

356 gregorio rabal saura
cielos nubosos o despejados
En general, en toda la región los términos encelajarse (Gómez ortín, 1991: 76), nubarrado, nublo93, nubloso, nulado, nulo94, nubla(d)o, nublascado, se han aplicado al cielo cubierto de nubes, aunque estas no amenacen lluvia. En muchos lugares, nulo y su plural nulos, son también sinónimos de nube aislada. Los cielos cubiertos así como el proceso de nublarse el cielo se designan con términos como ennnublar-se95, en el área de Cartagena, o nublascar. En Jumilla se habla de nublizo cuando el cielo está nublado con posibilidades de llover96, mientras que un cielo densamente nuboso/nublado se denomina nubazo. En el noroeste lampaero es el cielo nublado y oscuro, nublera se llama al grupo de nubes o nublos, y nublerío a la masa infor-me de nubarrones (Gómez Ortín, 1991: 257, 299, 300). Una nube pequeña recibe el nombre de nublajo.97Según sea el diferente grado de densidad de las nubes que cubren el cielo, encontramos términos como taratañoso, utilizado en Yecla para describir el cielo cuando hay nubes claras (Ortuño Palao, 1999: 150). Entaratañarse es en el noroeste el proceso de encapotarse, cubrirse el cielo de nubes (Gómez ortín, 1991: 184), situación que en el Campo de Cartagena de denomina entoldao. El cielo que se cubre con nubes blanquecinas recibe el nombre de cielo emborregao o emborregarse98 al proceso mediante el cual el cielo queda cubierto con este tipo de nubes. En el Campo de Cartagena y en Yecla es muy común el uso del término albardao cuando la cima de un monte se cubre de nubes, circunstancia ampliamente reflejada en el refranero popular de toda la región.
En la tradición popular el celaje se define como un tipo de nubes altas, poco den-sas que cubren las capas más altas de cielo. Se comparan con una telaraña, “como
93 García Soriano (1980: 89), registró en su vocabulario la forma femenina nula para indicar tiempo nuboso o estado nublado del cielo. En Jumilla se dice que “Nublo con puesta de sol, no faltará chaparrón” (Hernández Carrión, 2005: 76).
94 En el folclore meteorológico el término nulo aparece en canciones populares como la que aparece en A. Sevilla (1990: 129)
“Con el aire de abajolloran los nulos,y si sopla el de arriba,semos difuntos”.95 Martínez de ojeda, 2006: 94. 96 Hernández Carrión (2005: 176), a la definición de este término añade el refrán “Nublizo a po-
niente, deja el arao y vente”. En el noroeste, el término nublizo es el cielo cubierto de nubes, el estado de cielo nublado y al mismo tiempo la propia nube (Gómez ortín, 1991: 300).
97 García Soriano, 1980: 89; Gómez ortín, 1991: 129.98 En el noroeste (Gómez ortín, 1991: 74) se aplica este término cuando el cielo se cubre de
nubes sueltas, o cirros, lo cual significa cambio de tiempo, circunstancia reflejada en el refrán “Cielo emborregado, tiempo cambiado”, y en el popular trabalenguas infantil
“El cielo esta emborregado, quien lo desemborregará, el deseborregador que lo desemborregare, buen desemborregador será” .

meteorología y astronomía populares en la región de murcia 357
si fuera una sábana…como si fuera una sábana y por bajo ves nubes sueltas, nubes bajas, entonces el celaje esta por arriba”. En el Campo de Cartagena se observaba su disposición en el cielo y se decía que si el celaje manifestaba una dirección norte, podía llover en la zona si las nubes entraban por levante. El requisito es que se pro-dujera el choque entre masas nubosas de direcciones opuestas, lo que en el lenguaje de la zona se define como “contraste entre el celaje y las nubes bajas”.
Por lo que respecta a los cielos despejados o con nubosidad escasa, se emplean términos como aclaraura99, usado en Cartagena para describir la presencia de un claro en el cielo; escampiao, como el proceso de retirarse las nubes tras la lluvia (Hernández Carrión, 2005: 125); escarapelao100, que en Yecla designa un tiempo con claros y nubes; espejearse, como proceso de aclararse el cielo; mientras que ventana se refiere en Cartagena y en el Noroeste a un pequeño espacio sin nubes (Serrano botella, 1997: 131; Gómez ortín, 1991: 178). En el altiplano, desemborre-gar, es aclararse de nubes blanquecinas el cielo (Ortuño Palao, 1999: 81), mientras que en el Noroeste desentaratañarse es el proceso mediante el cual se despeja el cielo de nubes y raso se llama al cielo despejado (Gómez ortín, 1991: 163, 358).
En cuanto a los tipos de nubes que las gentes del campo han observado/definido tradicionalmente, destacan las llamadas torretas, nubes tipo cumulus, “unas nubes blancas, como borregos…”. En Yecla reciben el nombre de vellones101 y en el no-roeste, pabellón102.
En todo el medio rural, son el anticipo de tormentas, partiendo de la idea de que a partir del aspecto, forma y color de determinadas masas nubosas, se podían pre-ver procesos de precipitación más o menos próximos. Así, en Jumilla tembollón103 es la nube que amenaza lluvia. En el Campo de Cartagena, cejo es una nube alarga-da que puede originar precipitaciones; en Jumilla son nubes de color plomizo que suelen dejar agua a su paso (Hernández Carrión, 2005: 83) y en el noroeste designa un tipo de nube negra que amenaza tormenta (Gómez ortín, 1991: 116).
Las nubes rojas que se observan en la salida o la puesta del sol, reciben el nom-bre de arrebol, arrebolera104 o rebolera, nube roja o arrebolada 108; en Cartagena cuando el sol se oculta tras nubes de aspecto rojizo, se dice que se ha puesto con tablacho (Serrano botella, 1997: 335). En el noroeste, se llama parasol a una nube tenue que impide que el sol alumbre con intensidad (Gómez ortín, 1991: 136).
99 Serrano botella, 1997: 20.100 Ortuño Palao, 1999: 88.101 En Ortuño Palao (1999: 158) se define como un tipo de nube gruesa que produce la lluvia. Es
un término usado en otras partes de España. Por ejemplo, Rúa Aller (2006: 103), lo menciona en la comarca leonesa de la Maragatería.
102 Gómez ortín, 1991: 312.103 Hernández Carrión, 2005: 236.104 Gómez ortín, “Arreboleras por la mañana, por la tarde agua” (1991: 30).

358 gregorio rabal saura
la niebla
Los vocabularios murcianos y nuestros datos de campo, registran el término boria105 como sinónimo de niebla densa, como acumulación de nubes muy bajas dispuestas a ras de suelo y, en el noroeste, como neblina muy húmeda. En Cartage-na se utiliza boria meona106 para un tipo de niebla que desprende gotas pequeñas si llegar a ser llovizna, y emboriado para el día en que hay niebla y los efectos que esta produce en la visibilidad (Martinez de ojeda, 2006: 88). En el noroeste boriazo es el término usado para un tipo de niebla muy espesa; borioso/sa, indica la situación del tiempo neblinoso; y emboriarse cuando se cubre de boria o niebla un lugar, con idéntica significación que emboriar, término recogido en el vocabulario de García Soriano (1980: 45). En Jumilla y Yecla para un tipo de neblina fría se emplea el término telaje (H. Carrion, Ortuño Palao) y el diminutivo telajico, que también usan en Yecla (Ortuño Palao, 1999: 150).107 En Cartagena se usa el término fosca para un tipo de neblina producida por el calor, calima, y foscaje con los significados neblina y oscuridad de la atmosfera (Serrano botella, 1997: 95). En Jumilla ramal es un grupo de nieblas que se desprenden de una nube, así como la franja de nube que deja granizo a su paso (Hernández Carrión, 2005: 206).
En general la presencia de nieblas se estima como un fenómeno muy perjudicial para el campo, especialmente si este fenómeno meteorológico se presenta en pri-mavera. Esos efectos se designan en todo el territorio murciano a través del verbo añeblarse108, estado en que quedan algunos frutos, sobre todo brevas, higos y olivas, que se marchitan o se secan antes de madurar debido a los efectos de la niebla o la humedad.
105 Semepere Martínez (1995: 96-99) dedica al término niebla, uno de los mapas de su mini atlas lingüístico del murciano. En él podemos observar como el uso del término boria se encuentra exten-dido por todo el territorio murciano, siendo de uso casi exclusivo en la práctica totalidad del territorio a excepción del extremo norte, donde se da únicamente niebla, y algunas zonas del noreste limítrofes con Andalucía y Castilla La Mancha en los que alternan ambos términos, circunstancia que también hemos podido constatar en la franja del campo de Lorca limítrofe con la provincia de Almería. Cabe mencionar también la singular alternancia boria-fosca que observamos entorno a Totana, así como la presencia del diminutivo borina que Sempere registra en Jumilla, al que también alude Hernández Carrión (2005: 64) para un tipo de niebla poco densa. La presencia de este fenómeno en el noroeste murciano se observa en algunos refranes populares recogidos por Gómez ortín (1991: 41).
“Borias en menguante, mal tiempo en adelante”.“Boria en la mañana, tarde muy galana”.“Borias en creciente, buen tiempo siguiente”.“Borias en alto, lluvias en bajo”.“Si borias tres días seguidos, se empapa al cuarto el ejido”.106 Martínez de ojeda, 2006: 35.107 Gómez ortín, 1991: 88 y 174 respectivamente.108 García Soriano, 1980: 9.

meteorología y astronomía populares en la región de murcia 359
el rocío
Todos los vocabularios murcianos y la tradición popular utilizan el término relente para referirse al rocío, un fenómeno atmosférico que para las gentes de nuestros campos, resulta bastante perjudicial para los cultivos, especialmente en primavera.
El rocío se produce de noche, en tiempo despejado y en calma o con ligera brisa, y es el resultado de los procesos de irradiación nocturna a través de los cuales se enfría tanto la superficie terrestre, como el aire que hay sobre ella. Dependiendo de la cantidad de vapor de agua que contenga el aire y de la temperatura nocturna, se generará rocío, que son las pequeñas gotas de agua que vemos depositadas sobre la vegetación, o escarcha cuando esas gotas se congelan a temperatura inferior a 0º C.
En Jumilla el término relente es la humedad de la noche y, por extensión, pasar la noche al raso (Hernández Carrión, 2005: 212). Gran relentazo es la expresión usada en Cartagena para un relente severo, aquel que lo moja todo como si hubiera llovido (Martínez de ojeda, 2006: 195). En el campo de Cartagena se usa frecuen-temente el aumentativo relentá para la humedad nocturna, observable al amanecer sobre las plantas y el suelo tras una noche serena109. Relentada es en García Soriano (1980, 110) la caída del relente o la noche en que se nota mucho. En toda la región el término rojío es sinónimo de rocío.
la lluvia
En toda la región, el tiempo húmedo propenso a que se produzca la lluvia se conoce como blandura. En Cartagena blandengue, blando y removío, referido al tiempo, son términos que aluden al estado atmosférico que amenaza lluvia (Serrano botella, 1997: 50, 305). En Cartagena la Lluvia,110 es la principal enemiga de los cofrades de Semana Santa, adquiriendo una connotación negativa si se presenta durante esa semana, la más importante en el calendario festivo de la ciudad depar-tamental. En el noroeste, pampiro/a, tierno y zámbigo, son términos que nos hablan de tiempo inestable propicio a la lluvia (Gómez ortín, 1991: 315, 400 y 430). En esa comarca se usa también el término suspenso, para un tiempo sereno y nublado que anticipa lluvia.111
La precipitación líquida, sin especificar su intensidad, ni la cantidad registrada, se denomina en el noroeste lloví(d)o (Gómez ortín, 1991: 265).
109 Para la comarca cartagenera Martínez de ojeda (2006: 155) registra el siguiente refrán popu-lar: “A las tres relentadas, lluvia que no falla”.
110 Serrano botella, 1997: 210.111 Gómez ortín, 1991: 166.

360 gregorio rabal saura
lloviznas
A lo largo de toda la geografía murciana términos como cernío, usado en Yecla para lluvia pequeña (Ortuño Palao, 1999: 65); chispeo; chipichape, posible des-virtuación de chipichipi112, ambas voces de origen onomatopéyico; matapolvo, su diminutivo matapolvico, o mataporvos; mollisma; mollina y mollinica;113 rojia(da), rojío, rujiá, rujiada y rujío, nos hablan de un tipo de precipitación/lluvia leve y me-nuda, poco intensa, en general de corta duración, aunque en ocasiones puede llegar a ser persistente, que generalmente moja el suelo sin calarlo. En cuanto a otros términos más locales, aguachurle en la comarca del noroeste para un tipo de lluvia muy superficial;114 y recala(d)era, para un tipo de lluvia cuya persistencia permite calar el suelo, siendo muy propicia para la siembra;115 en Cartagena garúa y hembri-ca d’agua; en Jumilla arabogá y punnicas son voces usadas para describir un tipo de lluvia ligera cuyas gotas no han cubierto en su totalidad el suelo, y sus improntas quedan señaladas en él (Hernández Carrión, 2005: 46); en Yecla, marzá es la lluvia breve acompañada de viento y a veces de granizo (Ortuño Palao, 1999: 112). Los verbos usados en la región para lloviznar son chispear116, llovisnear, lloviznear, mo-llinear, mollisnear y, en Jumilla, punnear cuando cae una lluvia muy fina y dispersa que en el suelo marca como puntos117. En el área de Cartagena y su comarca, es co-mún la expresión estar chispeandujo para estar lloviznando. Está meando el tiempo es otra expresión cartagenera que se aplica cuando llovizna inoportunamente, sin beneficio para el tempero (Serrano Botella, 1997: 224).
lluvias intensas
Para los procesos de lluvias intensas o torrenciales se utilizan términos y expre-siones como llover canal con canal, equivalente a llover a cántaros o a correr las ca-nales (García Soriano, 1980: 139). En Cartagena se utiliza el muy adecuado deluvio (Martínez de ojeda, 2006: 83) para un tipo de lluvia torrencial, mientras que llovía es sinónimo de chaparrón (Serrano botella, 1997: 209) y llovida es en el noroes-te, la lluvia más o menos abundante118. En esa misma comarca, chaparrazo es un
112 Hernández Carrión, 2005: 105.113 Son términos usados en el noroeste que designan tanto a las gotas de agua, también llamadas
jotas, como a un tipo de lluvia menuda y blanda (Gómez ortín, 1991: 288). 114 Gómez ortín, 1991: 32.115 Gómez ortín, 1991: 360. En el noroeste se habla de agüica recalaera.116 En Jumilla chispear es caer las primeras gotas de lluvia. Por extensión se dice de la lluvia que es
fina o deja poca cantidad de agua. “Antes de llover, siempre chispea” (Hernández Carrión, 2005: 107).117 Posiblemente tenga su origen en la palabra catalana espurna que se traduce por fragmento
muy pequeño desprendido de algo. También se utiliza con mucha frecuencia la palabra punneo (Her-nández Carrión, 2005: 202).
118 Gómez ortín (1991: 112) se hace eco del refrán popular “Llovida de mañana, no quita jorna-da”.

meteorología y astronomía populares en la región de murcia 361
golpe de lluvia, un chaparrón, al igual que nubazo (Gómez ortín, 1991: 65 y 129). Chapetón es el término empleado en el noroeste para chaparrón, aguacero119. En el altiplano120 chapotón se usa para chaparrón, como lluvia rápida y fuerte. La lluvia persistente que se produce durante varios días seguidos o con cierta intermitencia a lo largo de unos días, que cala la tierra lentamente y que no es de carácter torrencial, se le llama temporal, a veces se usa la forma plural temporales, y tempero.
Por otro lado, en Jumilla el término chuzo se aplica cuando con un frío intenso, llueve, graniza o nieva con intensidad, de ahí la expresión “Caer chuzos de punta” (Hernández Carrión, 2005: 110). Rujiada y rujiazo se usan también como sinónimos de chaparrón, de un golpe fuerte de lluvia que dura poco (A. Sevilla, 1990: 159).
En la tradición oral, se prevé que lloverá intensamente cuando durante las llu-vias de temporal caen los primeros aguaceros y el agua al caer hace frailes y monjas, curiosa terminología para referirse a los efectos de las gotas de agua al impactar sobre el agua de los charcos. Los frailes son las pequeñas columnas que se elevan del charco tras el impacto de la gota, mientras que las monjas son las burbujas, a modo de pequeña cúpula, que se forman sobre la superficie del charco.
los efectos de las precipitaciones
El más común si la precipitación se produce de forma pausada, sin que tenga carácter torrencial, es la acumulación de agua en pequeñas depresiones del terreno, o en áreas más extensas con drenaje deficiente o irregular. Charquerío, se llama el conjunto de charcos (a. Sevilla, 1990: 65). En Jumilla chabarcón es un charco gran-de, el más grande de los charcos que se forman cuando llueve (Hernández Carrión, 2005: 101). En García Soriano (1980: 109) se llama regacharse al proceso mediante el cual la lluvia hace que se formen pequeños charcos. En Yecla, canalera es la reguera formada por la lluvia y canalón se llama el agujero hecho en el suelo por la erosión de la lluvia (Ortuño Palao, 1999: 60).
Una consecuencia positiva de las lluvias abundantes, es la recarga de los acuí-feros subterráneos y el aumento del caudal de ríos y arroyos. En el noroeste, este tipo de circunstancia, así como el encharcamiento que se produce en un lugar donde mana agua, se llama amaniantalar (Gómez ortín, 1991: p. 45).
señales, predicciones y otras creencias relacionadas con la lluvia
Por medio de la observación del vuelo de las aves. Cuando golondrinas, gorrio-nes y, en general, todas las aves vuelan más bajo de lo que es habitual.
119 Gómez ortín, 1991: 147.120 Ortuño Palao, 1999: 67; Hernández Carrión, 2005: 102.

362 gregorio rabal saura
En el Campo de Cartagena se creía que en días de lluvia, si cantaba el mochuelo dejaba de llover. Al respecto, un breve relato de la Puebla, relaciona el canto del mochuelo con el episodio bíblico del diluvio y noé. “Además, cuando el mochuelo cantó paró de llover ¿No? Y ya Noé supo que había acabao de llover, cuando cantó el mochuelo. Esa es la historia”.
En sentido contrario, si el mochuelo canta de noche, “abarrunta blandura, por la mañana hay blandura…” (Puertos de Santa bárbara).
Cuando el sol tiene una luminosidad blanquecina indica lluvia próxima.Cuando aparecía el arco iris en el firmamento ya no llovía más. A partir de ahí,
comienza a despejar tras el paso del frente lluvioso. En la comarca de Cartagena esta circunstancia meteorológica se verbaliza con expresiones como “se ha ido” o
“se ha retirao el tiempo”. Cuando la luna estaba cubierta por una especie de halo, “cuando estaba embo-
riá”, se decía que iba a llover.observando la posición de la luna. Si llevaba los extremos hacia arriba y en
dirección a la costa, se decía que iba a llover (La Puebla).A través de la posición de los astros, en especial del lucero de la tarde. Una
posición meridional o hacia el sur, “Cuando el lucero ese grande se bajaba mucho, iba a llover”. En esa posición, recibe el nombre de lucero de agua. En el Campo de Cartagena se estima que la posición idónea para que llueva es verlo situado sobre la ciudad. Una situación más hacia el norte, anticipa tiempo lluvioso en tierras más septentrionales. Se dice que en ese caso es “año de La Mancha” (La Puebla).
Se observaba la fosca de la noche (isla Plana).Habrá un año generoso en lluvias si llueve el día de la Candelaria, si no llueve
ese se estima que será seco (isla Plana).Si llueve “entre medio de las dos vírgenes” (virgen de la Asunción, 15 de agos-
to; y la Natividad de la Santísima Virgen María, 8 de septiembre), sería un año seco (isla Plana).
Tiempo brumoso en dirección este (de levante), a los tres días se decía que llovía (La Puebla).
Si la luna en su fase de cuarto creciente se ve como tumbada, con los extremos hacia arriba, era signo de que no iba a llover. Si está dispuesta en vertical, podía llover en fechas próximas. (La Puebla).
Las moscas barruntan lluvia y frío si se vuelven más pesadas de lo habitual (La Puebla).
A través de accidentes geográficos: “Sansón con montera, agua espera” (Sansón es un monte próximo a Cartagena).
Se cree que los frentes siguen itinerarios fijados por el primero que cada tempora-da de otoño llega a nuestro territorio. En la terminología popular se dice que “… por donde se tiraban las primeras nubes en septiembre y octubre,… se tiran toas. Y era verdá oye, se tiraban las lluvias por donde lo habían hecho las primeras” (Roldán).

meteorología y astronomía populares en la región de murcia 363
Cuando sopla viento de levante, para que llueva el agua tiene que precederle. Cuando sopla el viento maestral, el agua viene detrás. Tres o cuatro días de maes-tral fuerte, era una señal de lluvia en los días venideros (La Puebla).
biblioGrafÍa
bLAnCo, JUAn FRAnCiSCo (dir.) (1987) El Tiempo (Meteorología y cronología populares. Salamanca: diputación de Salamanca.
dÍAz CASSoU, P. (1982) Tradiciones y costumbres de Murcia. (Almanaque folklórico, refranes, canciones y leyendas). Murcia: Academia Alfonso X el Sabio.
GARCÍA HERRERo, G., SÁnCHEz FERRA, A., JoRdÁn MonTES, J. (1997) La memoria de Caprés. Monográfico de la Revista murciana de Antropología. Nº4. Murcia: Universidad de Murcia.
GÓMEz oRTÍn, F. (1991) Vocabulario del Noroeste Murciano. Contribución lexico-gráfica al español de Murcia. Murcia: Editora Regional.
GUERRERO RUIZ, P. & LÓPEZ VALERO, A. (1996) Poesía popular murciana. Uni-versidad de Murcia.
HERnÁndEz CARRiÓn, E. (1999) “Meteorología popular de la comarca de Jumi-lla” Revista Pleita, nº 2, pp. 45-53. Jumilla (Murcia): Museo Municipal “Jerónimo Molina”.
JoRdÁn MonTES, J. (2008) El imaginario del viejo Reino de Murcia. Murcia. Edi-ciones Tres Fronteras.
JORDÁN MONTES, J. & DE LA PEÑA ASENCIO, A. (1992) Mentalidad y tradición en la serranía de Yeste y de Nerpio. Albacete: instituto de Estudios Albacetenses.
LiS QUibÉn, v. (1952) “El conjuro de la tronada en Galicia”. Revista de Dialectología y Tradiciones Populares, Tomo viii, pp. 471-494. Madrid.
MARTÍnEz dE oJEdA, d. (2006) Diccionario cartagenero. Cartagena: Editorial Corbalán.
MoLinA FERnÁndEz, P. (1991) Parablero murciano. Murcia: Ediciones Mediterráneo.MonTALbÁn R., S. (2009) Glosario de Palabras autóctonas aguileñas. Murcia: Edi-
torial Librilla.ORTUÑO PALAO, M. & ORTÍN MARCO, C. (1999) Diccionario del habla de Yecla.
Yecla: Ayuntamiento de Yecla y Academia Alfonso X el Sabio.PEdRoSA, J.M. (1995) “Si marzo tuerce el rabo, ni pastores ni ganados”: ecología, su-
perstición, cuento popular, mito pagano y culto católico del mes de marzo. Revista de Dialectología y Tradiciones Populares. L, 2. Madrid.
RAbAL SAURA, G. (2005) “Meteorología popular en el Campo de Cartagena”. Cua-dernos del Estero, nº 19, pp. 51-67. Cartagena.
RÚA ALLER, F. J. (2006) Meteorología popular leonesa. León: Universidad de León.RUiz MARÍn, d. (2000) Vocabulario de las Hablas de Murcia. Murcia: Consejería
de Presidencia.

364 gregorio rabal saura
SEMPERE MARTÍnEz, J.A. (1995) Geografía lingüística del murciano con relación al substrato catalán. Murcia: Real Academia Alfonso X El Sabio.
SERRAno boTELLA, A. (1997) El diccionario Icue. Habla, tradiciones y costum-bres cartageneras. Cartagena: Asociación de Libreros.
SEviLLA, A. (1990) Vocabulario murciano. Murcia: Mª dolores Sevilla.ToHARiA, M. (1985) Meteorología popular. Madrid: El observatorio ediciones.