me Web viewPese a que rara vez se hayan formulado rigurosamente dichos sistemas su lógica es...
Transcript of me Web viewPese a que rara vez se hayan formulado rigurosamente dichos sistemas su lógica es...

INVESTIGACION COMPARATIVA Y LA TEORIA EN LA CIENCIA SOCIAL1
A. PRZEWORSKI Y H. TEUNE
Si bien no expondremos desde el inicio una definición precisa de investigación comparativa, supondremos en este capítulo que el objetivo de la Ciencia Social estriba en explicar fenómenos sociales. Más adelante plantearemos que la generalidad y parsimonia de las teorías deben tener prioridad con respecto a su precisión. En otras palabras: las teorías en las ciencias sociales deben intentar la explicación de los fenómenos siempre y donde quiera que ocurran, más que lograr su explicación de la manera más precisa posible, en términos relativos a sus circunstancias históricas especificas. A pesar de que este plan-teamiento no es nuevo, hemos escrito el capitulo bajo la consideración de que las implicaciones de la preferencia sobre la conducta de la investigación comparativa se tornarán más claras una vez que comprendamos los supuestos que subyacen a esta opción. Primeramente discutiremos los supuestos que subyacen a la elaboración de teorías generales y parsimoniosas, y a continuación recomendaremos algunos procedimientos para la recolección y el análisis de datos en la investigación comparativa. Argumentaremos sobre la base de que es posible localizar la brecha entre observaciones con fundamento histórico y enunciados teóricos, al interior de los estudios comparativos, y de que resulta imposible la elaboración de teorías generales en las ciencias sociales, si se carece de referencias explícitas respecto a los factores que operan al nivel del sistema.
Explicación y Teoría en Las Ciencias Sociales.
En el ano de 1954, en Bennington, Vermont (Estados Unidos), los pequeños comerciantes ofrecieron su apoyo a la derecha radical con mayor frecuencia que los empleados asalariados, quienes tenían el mismo nivel de escolaridad. En 1963, en Polonia, las mujeres que habían tenido relaciones sexuales premaritales consideraban que sus matrimonios tenían mayor éxito que aquellas que no hablan tenido la misma experiencia. En 1958, en Finlandia, las personas que contaban con una situación social congruente (es decir, en la que había correspondencia entre los niveles de ingreso, escolaridad y ocupación) votaron por partidos de izquierda con mayor frecuencia que los individuos en situaciones sociales incongruentes.
Estos hallazgos de los científicos sociales, deliberadamente seleccionados y dispersos, tendrán su lugar, algún día, en los libros de historia y pasarán a formar parte de la herencia humana, en documentos tales como aquél libro que describe las costumbres en la mesa entre los franceses durante la segunda mitad del siglo dieciocho, en algún estudios futuro acerca de la vida cotidiana de Vermont a mediados del siglo veinte. La manera en que se formulan estos descubrimientos nos hace pensar en el historiados del futuro: la mayoría de los científicos sociales tienen mas interés en indagar el por qué de la ocurrencia de un fenómeno, mas que su dónde y cuando. Sin embargo, las observaciones del dominio de la ciencia política se encuentran anclados en el espacio y el tiempo. Estas observaciones
1 Tomado de The Logic of Comparative Social Inquiry, John Wiley ed., Estados Unidos 1970, pp. 17-30. Traducción de Guillermina Feher.

se realizaron en Vermont, Polonia y Finlandia y se hicieron en cierto tiempo y cierto lugar. Si tuviéramos más interés en la veracidad histórica que en la generalidad teórica, nunca ampliaríamos los hallazgos más allá de los parámetros espacio-temporales particulares en los que llevamos a cabo la las observaciones. Pero, la preocupación por elaborar teorías generales del comportamiento humano constituye una meta tan codiciada por los científicos sociales, que están mas dispuestos a caer en el error de la falsa generalización, que a desechar esa preocupación2. Escuchamos, por tanto, que “la frustración conlleva agresión”, que “la hostilidad al exterior de un grupo genera solidaridad a su interior”, que “la disparidad en metas y medios culturalmente legítimos da lugar a anomalías” y que “se requiere un alto nivel de desarrollo económico para alcanzar un sistema político estable y democrático”.
La ciencia tiene como objetivo explicar y predecir las razones por las que ciertos eventos suceden así como, cuándo y dónde acontecen. ¿Por qué votó el pequeño comerciante en Verrmont por Mc Carthy en 1954?, ¿por qué no tuvo éxito el matrimonio Kowalski?, ¿por qué cometió Smith un crimen?, ¿por qué invadió Napoleón Rusia?. La ciencia se ocupa de la explicación de hechos específicos mediante proposiciones cuyo valor de verdad no varía de un conjunto de circunstancias a otro. Sin embargo, ¿qué significa “explicar” o “predecir” un evento específico y concreto?.
En virtud de que la discusión del término "explicación" excede el objetivo de este trabajo, basaremos el análisis subsecuente en el paradigma de explicación planteado por C.G. Hempel3. El punto de vista de este autor no se presentará aquí en su totalidad; no obstante lo tomaremos como fundamento para la discusión acerca de las explicaciones comparativas en los fenómenos sociales.
Explicar un evento específico consiste en afirmar las condiciones bajo las cuales siempre, o generalmente, se lleva a cabo; en otros términos: implica citar enunciados generales (leyes) a partir de los cuales podemos inferir otros enunciados respecto a las propiedades de los eventos específicos, con un grado de certeza razonable. En las ciencias sociales dicha explicación suele ser de naturaleza estadística. Comprender porqué un individuo se comportó de tal manera en una situación dada implica la necesidad de invocar enunciados probabilísticos generales, que postulen que, para un individuo de un tipo especifico, hay cierta probabilidad de que se comporte de tal manera, dado este tipo de situación.
Por ejemplo, ¿cuál es la razón por la que Monsieur Rouget, de 24 años de edad, con
2 En Stephan Nowak, "General Laws and Historic Generalizations in the Social Sciences", Polish Sociological Bulletin, 1, 1961, PP. 21-30 se puede encontrar una discusión acerca de los tipos de generalización histórica, así como los errores asociados a estas generalizaciones. Nowak define el problema de la siguiente manera: "Si... el sociólogo es precavido, también se encuentra alerta_ al hecho de que, mientras más excedan los límites de validez de su teoría la realidad investigada, mayor será el peligro de que sus enunciados sean falsos... Si, además (el sociólogo), conoce los postulados de la metodología de la ciencia, deseará por lo general que sus propuestas sean universales, libres de las limitantes del espacio y el tiempo, de tal manera que lleguen a -ser leyes científicas, dado que está consciente de que los enunciados de este tipo cuentan con numerosas propiedades teóricas que, en particular, pueden ser de gran valor."
3 C.G. Hempel, Aspects of Scientlfic Explanation and Other Essays In the Philosophy of Science, Free Press,_ Nueva York 1965. Véase en particular el ensayo del mismo titulo, PP. 229-497.

cabello rubio, ojos cafés, obrero de una gran fábrica, vote a favor de los comunistas? Para explicar el voto de M. Rouget uno debe contar con los enunciados probabilísticos generales, que son relevantes en la conducta electoral y que se han confirmado suficientemente respecto a diversos conjuntos de evidencia. Las características particulares de M. Rouget se deben utilizar como la primera premisa de la explicación.
M. Rouget es un obrero, y labora en una gran fábrica, y es joven (24 años de edad).La segunda premisa consiste en la conjunción de enunciados generales que describen
con gran similitud el comportamiento de obreros especializados, empleados de grandes fábricas y personas jóvenes (sin asumir interacción alguna). Uno de cada dos obreros vota a favor de los comunistas. Los empleados de organizaciones grandes votan a favor de los comunistas con mayor frecuencia que aquellos pertenecientes a organizaciones pequeñas. La juventud vota a favor de los comunistas con mayor frecuencia que la gente de edad.
Es, por tanto, probable que M. Rouget vote a favor de los comunistas.Esta explicación está incompleta. La probabilidad de que un obrero francés, de 24 años
de edad, empleado en una fábrica grande, sea partidario de los comunistas se encuentra aún distante del l.00. Será necesario considerar muchos factores más, tal como: lugar de residencia, estado civil, ocupación del padre, creencias religiosas, etc., si la explicación (predicción) del comportamiento de M. Rouget fuese a aproximarse a la verdad. La mayor parte de las explicaciones en las ciencias sociales son incompletas, en el sentido de que la probabilidad de que suceda el fenómeno a explicarse no tiende a 1.00 (o cero). Y, como las reglas de inferencia son probabilísticas, no podemos esperar que la conclusión se suceda, aun cuando las premisas sean ciertas. En la medida en que aumente la probabilidad de las reglas de Inferencia, mayor será también la probabilidad de predecir una propiedad: esto es, se aleja de lo que podría anticiparse azarosamente.
Los enunciados generales que fungen como premisas en el interior de una explicación constituyen la teoría. Con frecuencia es necesario contar con más de un enunciado general para lograr una explicación relativamente completa. Dichos enunciados deben tener ciertas propiedades lógicas: deben interconectarse, y ninguna de sus implicaciones puede contradecir a cualquier otra. También debemos disponer de algunas reglas con el objeto de determinar si un evento especifico es elemento integrante de la clase que abarca la teoría. En otras palabras, dichos enunciados deben ser empíricamente interpretables. Por último, el conjunto de este tipo de enunciados debe incluir un marco deductivo formal, de tal suerte que las consecuencias inferidas no sean un obvio resultado intuitivo de las premisas. La estructura lógica de las teorías no es nuestro interés central.
La acumulación de conocimientos estriba en el proceso de confirmación y/o modificación gradual de las teorías que sirven como premisas generales en el esquema explicativo Si hemos de comprender lo que "sucedió durante las últimas elecciones en Dinamarca", " por qué disminuyó la tasa de suicidios en el sur de Italia" o "la razón por la que Pepe abandonó la escuela ", debemos tener a nuestra disposición un conjunto de teorías generales que se hayan confirmado lo suficiente como para proporcionarnos la certeza razonable de que, al aplicar estos enunciados generales, tendremos a continuación las consecuencias esperadas.
No obstante, es probable que en cualquier etapa de la evolución tengamos más de una teoría para explicar la misma clase de eventos. Por ello se postulan objetivos adicionales que ofrecen criterios para la evaluación de las teorías: exactitud, generalidad, parsimonia y causalidad.

Así, en primer lugar, esperamos de una teoría que sea precisa; esto es, que explique de la manera más completa posible, y qué anticipe el mayor numero de variaciones posibles. Dicho criterio se puede expresar en términos de la cantidad de varianzas proporcionada por las variables independientes: mientras mayor varianza tengamos en una teoría, menor será el error de predicción. En el caso de la investigación comparada, este criterio implica que el objetivo de la teoría en las ciencias sociales es el de explicar un fenómeno dado, con la mayor precisión posible, al interior de cada sistema social. Por ejemplo: si quisiéramos explicar la incidencia del divorcio, tendríamos que diseñar teorías que minimizaran el error de predicción en cada sistema social. Quizás encontremos que, en una sociedad, 99.9% de la varianza de divorcios se puede explicar mediante la escolaridad de los cónyuges, sus creencias religiosas y el grado de rigidez. En un sistema social diferente podríamos dar razón nuevamente de 99.9% de la varianza de divorcios, aunque considerando factores distintos: por ejemplo, la percepción mutua entre los cónyuges, la amplitud de su experiencia sexual premarital y su satisfacción sexual en el matrimonio. Ambas teorías resultarán ser precisas al máximo, puesto que proporcionarán una explicación casi completa acerca de las causas de divorcio en cada sociedad. Sin embargo, no cumplirán otros de los requerimientos que las teorías imponen: precisión, generalidad, parsimonia y causalidad.
Cuando se maximiza la precisión de las teorías, disminuye su generalidad y parsimonia. La generalidad de una teoría se refiere al rango de fenómenos sociales en la que se puede aplicar. Cuanto mayor sea la generalidad de una teoría, mayor será el rango de fenómenos que pueden explicarse mediante ella. Por ejemplo: una proposición teórica puede estipular que "la educación se encuentra en relación con la participación política". Esta teoría ofrece una explicación acerca de un tipo de actividad política de los sujetos pero sólo un tipo de actividad. Sin embargo, ¿qué queremos decir cuando identificamos la educación como un determinante de la conducta?, ¿ Qué es la educación?, ¿Acaso es el número de preguntas sobre diversas ramas del conocimiento que uno puede responder?, ¿El reforzamiento de ciertos patrones de conducta mediante recompensas adecuadas?, ¿Cambios químicos en la conformación de las células cerebrales?. Si cualquiera de estas definiciones sustituye la definición de educación, en términos de años de escolaridad terminados, podremos formular un número mayor de teorías más generales. Por ejemplo, una teoría más general podría afirmar que los individuos protegidos por la sociedad, durante un largo período, tienen mayores probabilidades de participar en actividades sociales. En la medida en que la asistencia a la escuela suele ofrecer tal protección, y que la participación política es un tipo de actividad social, tendremos que la teoría original, menos general, se podrá deducir a partir de la más general. El desarrollo de la ciencia natural consta de teorías más generales que reemplazan a las menos generales. Hempel indica que: "Cuando la teoría científica se sustituye por otra, en el sentido en el que la teoría especial de la relatividad reemplazó a la mecánica clásica y a la termodinámica, la teoría subsecuente tendrá, por lo general, un rango explicativo más amplio, entre los que se contarán fenómenos que la teoría anterior no pudo esclarecer; y, por regla, proporcionará explicaciones aproximativas para las leyes empíricas que se encontraban implícitas en su predecesora"4.
Sin embargo, en la Ciencia Social no siempre es evidente el que una teoría menos general pueda deducirse de una teoría más general, aun cuando ambas estén disponibles.
4 Ibid., p. 345

Tanto la teoría de recompensa como la de la participación política pueden explicar potencialmente la razón por la que un individuo vota durante un sufragio, pero no resulta claro como pueda deducirse el papel explicativo de la educación a partir de la teoría de recompensa, o de cualquier teoría psicológica.
En el ejemplo discutido anteriormente se predijo 99.9% de varianza en el divorcio para cada sistema social; no se puede postular, sin embargo, una sola aseveración que fuese verdadera para ambos sistemas. Este tipo de explicación, no sólo carece de generalidad, sino además carece de parsimonia. Mientras menor sea el numero de factores que proporcionen una explicación íntegra de una clase dada de eventos, mayor será la parsimonia en la teoría5. Un experimento interesante podría consistir en la comparación entre interpretaciones proporcionadas para hallazgos derivados de países específicos con interpretaciones de datos similares provenientes de varios países: ¿por qué los terceros partidos nunca tuvieron gran éxito en los Estados Unidos?, debido a la tradición del bipartidismo; ¿por qué nunca tuvieron éxito en la Gran Bretaña?. debido al cambio de con figuración en la fuerza de trabajo, que arrebató el apoyo de la clase trabajadora a los liberales, transfiriéndola al partido laboral. Pero, cuando confrontamos dos preguntas simultáneamente (el porqué nunca tuvieron gran éxito los terceros partidos en ambos países), la respuesta tenderá a formularse en términos de factores comunes a ambos, tal como seria el sistema electoral. En la medida en que se utilicen teorías diferentes para sistemas sociales diferentes y que cada una incorpore un conjunto distinto de variables independientes, resultará imposible la formulación y evaluación de teorías generales en las ciencias sociales.
Los criterios de generalidad y parsimonia implican la evaluación de las mismas teorías en ámbitos sistemáticos diferentes. Las teorías en las ciencias sociales lograrán su confirmación solamente si las teorías, formuladas en términos de factores comunes, constituyen el punto de partida para la investigación comparada. Reconocemos, empero, que en algunas situaciones la exactitud en un sistema social particular puede constituir el valor más importante. Por ejemplo: si deseamos predecir los resultados electorales en los Estados Unidos, no tendríamos interés por los factores que requeriríamos para predecir lo mismo en la Gran Bretaña. Pero si nuestro objetivo estriba en comprender la razón por la que los individuos se identifican con los partidos políticos, entonces la generalidad y la parsimonia se tornarán más importantes que la precisión específica del sistema. Si el papel de la teoría consiste en proporcionar lineamientos inmediatos para la práctica social, tendremos entonces que la precisión en un sistema social específico puede llegar. a ser el valor de mayor importancia6.
El cuarto criterio impuesto a las teorías se refiere a la causalidad, la cual podemos considerar desde una perspectiva dual. La causalidad es una propiedad correspondiente a un sistema de variables. Se dice que un sistema es causal en la medida en que: 1) la variable dependiente no está "sobredeterminada", es decir, no existen dos variables en el interior del
5 El número de factores es sólo uno de los muchos aspectos de la parsimonia. Para una discusión extensa de es te concepto, y sus diversas definiciones, véase el resumen de los escritos de Janina Kotarbinska en Henryk Skolimowski, Polish Analytical Philosophy, Routledge, -Kegan and Paul, Londres 1967.
6 Según palabras de W.E. Noore, la generalización implica abstracción, y ésta, a su vez, implica pérdida de información. "Ninguna teoría general) arrojará predicciones específicas o una guía específica a seguir... a excepción de cuando el proceso se invierte y se añade información a la proposición general." W.E. Moore 'The Social Framework of Economic Development" en R. J. Bralbanti y J.J Spengler, eds., Tradition Values and Socio-Economic Development, Duke University Press, Durham, N.C. 1961, p. 58.

sistema que expliquen la misma parte de variación del fenómeno de pendiente; y 2) las variables del sistema se encuentran aisladas, vale decir que el patrón explicativo no se modifica al añadir nuevas variables7. El grado en el que una teoría es causal, esto es, el punto en el que las premisas generales son in variantes, suele aumentar en la misma proporción en que aumente el número de factores incorporados en la teoría. En cuanto a la investigación comparativa el postulado de causalidad implica que los factores que operan en diferentes niveles del análisis grupos, comunidades, regiones, naciones, etc.- deben incorporarse a las teorías, y que deben asimismo examinarse los factores que operan en el interior de cada uno de estos sistemas.
Este modelo particular de teoría, en tanto conjunto de enunciados general, parsimonioso y causal, se ha supuesto a lo largo del presente libro. No pretendemos argumentar que se trata del único, o incluso del mejor modelo teórico, pero al acertarlo, los estudios intrasistémicos se tornan necesariamente parte integral de la elaboración y comprobación teórica.
Teoría y Parámetros Espaciotemporales: El Postulado de Sustituibilidad
Definimos en la introducción algunos de los puntos generales que subyacen a la llamada contradicción entre observaciones históricas y enunciados de formulación abstracta. Existe una pregunta que los estudiosos de la sociedad suelen plantearse: ¿deben abordarse las observaciones históricas como si fueran inherentes a sistemas sociales particulares o es posible desarrollar y evaluar teorías generales, libres de parámetros espacio-temporales? Como señalamos anteriormente esta disyuntiva ya no se formula de manera tan extrema. El problema actual estriba en la definición de las condiciones bajo las cuales sea posible desarrollar teorías generales, y los procedimientos apropiados para el desarrollo y la contrastación de esas teorías generales.
La versión extrema del argumento relativista no posibilita, de ninguna manera, la vinculación entre enunciados históricos y teóricos. Una vez que se enuncia una proposición en términos históricos, ya sea utilizando nombres propios como Ghana, Hitler o los trabajadores británicos durante la década de 1950, podrán incorporarse sólo a una teoría que consista de enunciados históricos más generales es decir, que contuviera nombres como Africa, dirigentes alemanes o la población británica durante la década de los cincuenta. Pero, si una proposición se formula con términos que carecen de nombres propios, sólo podrá incorporarse en las teorías que estén conformadas _ únicamente por dichas proposiciones. Por ejemplo: la propuesta de que "las crisis económicas originan dirigentes carismáticos" se puede generalizar en esta otra: "todas las crisis originan dirigentes 7El primer aspecto de la causalidad el problema de la sobredeterminación está de moda entre los científicos sociales, tras de publicación del artículo de Simon "Causal Ordering and Jdentifiability" en W.C. Hood y T.C. Koopmans, eds. en Studies in Econometric, Method, John Wiley & Sons, Nueva York 1953. La sobredeterminación se puede probar, si aceptamos supuestos fuertes mediante el análisis de correlaciones parciales o coeficientes parciales de trayectorias. El segundo aspecto de la causalidad se ha abordado hasta ahora sólo de manera oral. El supuesto de errores no correlacionados se suele enunciar, mas no probar. Parecería que Hempel fue quien más se ha aproximado a sugerir una evaluación empírica de dicho supuesto al postular el criterio de 'máxima especificidad" (cit., p. 402). Este criterio implica la aceptación tentativa de explicaciones causales y su sometimiento a pruebas de invarianza, al añadirse nuevas variables. Si, y sólo si, los coeficientes de trayectorias no padecen cambios fundamentales al introducirse nuevas variables, se podrá entonces mantener el aislamiento relativo del sistema de variables.

carismáticos',La distinción entre generalizaciones históricas y teóricas esclarece los modos
alternativos de construcción teórica. Un conjunto de observaciones se puede generalizar en una de dos formas, dependiendo de que nuestro objetivo se dirija a generalidades históricas o teóricas. Dicha distinción es sólo de carácter analítico. Las proposiciones espacio-temporales, en realidad, se pueden generalizar sólo teóricamente, mientras que los enunciados generales se pueden especificar históricamente. Así, por una parte, tenemos que el enunciado: “Hitler fue un dirigente carismático, que llegó al poder como consecuencia de una crisis, se puede generalizar bajo una proposición teórica relativa a crisis y liderazgo carismático. Por otra parte, puede ser que “las crisis originan dirigentes carismáticos” o sea, en realidad, válida sólo para África. En consecuencia, la situación histórica observada no es única, así como tampoco es universal el enunciado teórico general. Los enunciados históricos son implícitamente teóricos puesto que, en los nombres propios de los sistemas sociales, incluyen un amplio rango de factores que pueden utilizarse en la explicación teórica. No obstante, los enunciados teóricos incluirán, por lo general, un componente histórico. Mientras África sea diferente de otras partes del mundo el análisis teórico dejará de ser posible y, por ende, el nombre del sistema se tendrá que utilizar a manera de explicación. Los factores “únicos” no pueden, por lo tanto, ser exclusivos así como tampoco ser totalmente desechados del análisis teórico, mas bien han de redefinirse como el residuo de la explicación teórica.
En el transcurso de la investigación comparativa el enlace entre las observaciones históricas y la teoría general se efectúa mediante la sustitución de variables por los nombres propios de los sistemas sociales. La importancia teórica de este enunciado se entiende mejor en términos de los requerimientos de Hempel, de que las clases de eventos a los que se hace referencia en los enunciados teóricos (“semilegales”) sean esencialmente generalizables. Hempel argumenta que : “Es claro que una aseveración semilegal no puede estar limitada lógicamente por un número finito de ejemplos; es decir, no debe ser equivalente lógicamente a una conjunción finita de oraciones singulares o, en pocas palabras, debe ser esencia de forma generalizada”8.
Por ejemplo, un enunciado que postule “todos los mexicanos son mas altos que todos los estadounidenses”, no puede ser una aseveración "semilegal" que pueda utilizarse para dar razón de la altura de los mexicanos a los estadounidenses. Esta aseveración sería equivalente lógicamente a la conjunción de aseveraciones que proporcionara todas las relaciones asimétricas entre individuos de nacionalidad mexicana y estadounidense, y no puede sustentar, por tanto, enunciados condicionales contractuales y subjuntivos, tal como el de "si el Señor X, que es estadounidense, fuese mexicano, habría sido más alto". Sin embargo, la aseveración: "Las personas que viven en climas cálidos son, invariablemente, más altos que aquellos que viven en climas fríos", no es una conjunción de un numero finito de enunciados acerca de los individuos, puesto que puede extender se, por lo menos lógicamente, Ad infinitum. En otras palabras, las aseveraciones "semilegales" son posibles en las ciencias sociales si, y sólo si, los parámetros espacio-temporales se abordan como el remanente de variables que potencialmente ofrecen un aporte a la explicación.
El postulado de "lo sustituible se refiere al estado ontológico de conceptos como: "grupo", "organización", "cultura", "nación" y "sistema político"; esto es, el estado
8 Hempel, op. cit., p. 340

ontológico de aquellos sistemas recluidos en ciertos parámetros espaciales y temporales. Antes de proceder a la discusión de este postulado y de sus implicaciones, analizaremos con más detalle la noción de "sistemas sociales históricamente localizados" o "parámetros espacio-temporales" -
Un concepto como el de "todos los sistemas sociales históricos" o "todos los parámetros espacio-temporales" definen, obviamente, niveles máximos de generalidad para cualquier aseveración. Nada puede ser más general que el "siempre y en todo lugar" Este concepto define la población total de condiciones en las que se realiza la observación de fenómenos sociales; así como cualquier conjunto particular de observaciones sería una muestra, ya sea o no contingente, de esta población. Podemos considerar el conjunto de circunstancias históricas de naturaleza general que contenga todos los sistemas sociales o los parámetros espacio-temporales. Este Conjunto se tornaría denumerable al efectuar supuestos adicionales.
Un supuesto de este tipo postularía que dicho conjunto contiene "sistemas relativamente aislados por algún factor" 9. Por ejemplo, los seres humanos comparten, supuestamente, algunas características que no presenten los animales. Algún hecho histórico, ya sea el ascenso al bipedalismo o la adquisición del superego, define el "sistema relativamente aislado": los seres humanos. Los psicólogos suelen asumir este tipo de sistema aislado de los humanos, sin tomar en cuenta otros factores de aislamiento los sistemas se pueden aislar sobre la base de todos los tipos de eventos históricos que determinaron algunas de sus características comunes. La clasificación de las civilizaciones ejemplifica a los sistemas aislados con respecto a alguna influencia cultural básica, tal como "judeo-cristiano", "sánscrito" e "inca". Es obvio que cualquier denumeración en términos de sistemas relativamente aislados es hipotética. La investigación intrasistémica debe demostrar que las diferencias en esos sistemas son menores, en efecto, que las diferen-cias entre ellos.
Una manera mas de denumerar el conjunto de todos los parámetros espacio-temporales consiste en delimitar algún punto tajante en el pasado, tal como una lista de los países que existían tras la Segunda Guerra Mundial. Este conjunto se definiría primero temporalmente, y a continuación se denumeraria respecto a los países o "naciones" correspondientes. A la luz de la presente discusión de "sistemas relativamente aislados" resulta claro que hay diversas maneras de denumerar el conjunto de todas las circunstancias históricas. Las opciones abarcan desde su denumeración, como el conjunto que consta de un elemento, "el animal", hasta la denumeración en términos de cualquier subsistema observable. Al delimitar los parámetros temporales, y restringir la dimensión espacial a las naciones podríamos enumerar los sistemas que constituyeran el universo de la investigación transnacional. El problema de la "unicidad versus la generalidad" en los estudios transnacionales se refiere, por tanto, al estado ontológico de nombres propios, tales como: México, China, Australia o Yugoslavia.
El Estado de los Nombres Propios de los Sistemas.
Los obreros mejor pagados en Alemania y Suecia tienden a tener conciencia de clase, mientras que en Gran Bretaña, Estados Unidos y Australia son los obreros peor pagados
9 S. Ossowski, '.Two Conceptions of Historical Generalizations", The Polish Socioloqical Bulletin, 9, 1964, in_ tradujo la noción de "sistemas relativamente aislados”.

quienes la tienen10. ¿Cómo podemos interpretar este hallazgo?Bajo una interpretación el hallazgo sería una "generalización histórica, en tanto
específica los parámetros espacio- temporales, e incluye la aseveración de los vínculos al interior de estos mismos parámetros. Según otra posible interpretación el hallazgo sería una "proposición general", que afirma que la relación entre el ingreso económico de los obreros y el grado de su conciencia de clase dependen de algunos factores que aún no se han considerado. La naturaleza de los países proporcionaría, cuando mucho, ciertas pistas acerca de lo que estos factores podrían constituir.
Considérese el ejemplo de la relación entre la motivación por aprender un idioma extranjero y las clasificaciones de los estudiantes de diversos departamentos en una misma universidad. En algunos departamentos se podrá observar tal relación, mientras que no será éste el caso en otros. ¿Debemos entonces interpretar el hallazgo de tal modo que "en la Universidad de Varsovia, durante la década de los sesenta, existió una relación entre la motivación y las clasificaciones obtenidas, en el departamento de inglés, mas no en el de francés", o que "la relación entre motivación y calificaciones obtenidas varia según sea el departamento de la universidad de que se trate"?
Cabe señalar que en ambos casos estamos tratando con situaciones que son claramente experimentales, dado que estamos examinando por separado la relación entre dos grupos de sujetos, muestras aleatorias de las poblaciones de países, o departamentos en una universidad. La situación parece ser formalmente análoga a la de algún experimento que examine la relación entre motivación y calificaciones en dos grupos que aprenden mediante distintos métodos. Hay dos grupos en los que se evalúan dos variables por individuo, y para los cuales se puede establecer un valor numérico, según la relación que presenten estas variables. Sin embargo en una situación experimental los individuos se agrupan aleatoriamente a partir de una sola población, y se puede asumir que el error (la influencia de otros factores, tal como la inteligencia) no se encuentra correlacionado con la pertenencia a un grupo.
La situación a la que nos enfrentamos en la investigación comparada no es experimental, puesto que los parámetros espacio-temporales específicos, o los nombres de los sistemas, no son equivalentes a variables experimentales, tal como lo son, por ejemplo, los métodos de instrucción. De hecho no sabemos cuáles son las variables experimentales. Por otra parte en una situación experimental resultaría plausible cuestionar cuál es el valor de la persona en la variable dependiente, en el caso de pertenecer a un grupo distinto; pregunta que se justifica al asumir que la pertenencia a un grupo se determina contingentemente. En consecuencia tendríamos que, si a una persona se le impartió un método diferente, su desempeño sería diferente. Aún no se sabe con certeza si esta interrogante, y en general el uso de técnicas de "control y corrección", sean igualmente legítimas en situaciones comparativas a nivel nacional. Si los parámetros espacio-temporales se conciben históricamente (en tanto irreducibles a variables), los enunciados condicionales tales como: "si la persona que pertenece al grupo (país) A perteneciera al grupo (país) B, entonces...", o "si el grupo A posee la misma cantidad de rasgos que el grupo (país) B, entonces...", serian evidentemente injustificables. Dicho problema se puede ilustrar con un ejemplo proveniente de The Civic _ Culture.10
Almond y Verba presentan el siguiente cuadro en la que relacionan la escolaridad y el
10 Reinhard Bendix y S.M. Lipset, "The Field of Political Sociology L.A. Coser, ed., political Sociology, Harper and Row, Nueva York 1966, p. 32.

"sentimiento de libertad para discutir política" en cinco países.
Cuadro 1. Sentimiento de libertad relativa para discutir sobre política por nación y escolaridad
Escolaridad
Nación Total Primaria Algo de Algunos eso menos Secundaria dios Univer
sitarios.% (N) % (N) % (N) % (N)
Estados Unidos 63 (969) 49 (338) 70(443) 71 (188)Gran Bretaña 63 (939) 59 (593) 70(322) 83 ( 24)Alemania 38 (940) 35 (790) 52(124) 60 ( 26)Italia 37 (991) 30 (692) 53(245) 59 ( 54)México 41 (004) 39 (877) 54(103) 54 ( 24)
Nota: Los números entre paréntesis se refieren a las bases sobre las que se calcularon los porcentajes.
Se puede derivar un enunciado histórico y teórico a partir de estos datos: 1) la intensidad del sentimiento de libertad para discutir sobre política es más elevada en Gran Bretaña y los Estados Unidos, más baja en México y así sucesivamente; 2) el grado de escolaridad se relaciona positivamente con el sentimiento de libertad para discutir sobre política.
Al interpretar teóricamente dichos datos podemos preguntamos cuál hubiese sido el sentimiento de libertad para discutir sobre política, si el grado de escolaridad de los cinco países fuese idéntico. Por otra parte, la agrupación de individuos en naciones no es fortuita ya que de hecho la probabilidad de inclusión para cada individuo es 1.00 por cada país, y 0.00 por todos los demás países. Sin embargo, la influencia de la escolaridad podría hacerse aleatoria ex post facto mediante algunas técnicas estadísticas, puesto que, si los nombres de las naciones se sustituyen por una variable (en este caso, nivel de escolaridad), las diferencias que se observaron originalmente entre los países se podrían modificar para considerar este factor. Así, los enunciados resultantes continuarán siendo históricos, en tanto compararán países s que se han identificado por nombres. De cualquier manera se ha logrado, por lo menos, reemplazar un componente de los nombres propios de estos países por una variable libre de la especificación histórica.
A fin de ejemplificar lo anteriormente mencionado, trataremos la escolaridad como si estuviese expresada en una escala de intervalos ("algunos estudios universitarios" tendrá un puntaje de 3, "algo de secundaria" valdrá 2 y "primaria o menos", 1.) Ahora podemos calcular el nivel de escolaridad medio de cada país. Al analizar la regresión de "la libertad para discutir sobre política" con respecto a la escolaridad y, tras ajustar la media de "libertad para discutir" como corresponde, los valores originales sufrirán un cambio significativo.
Cuadro 2.Medias originales y ajustadas de la libertad relativa para discutir sobre política por nación y escolaridad.

Nación Libertad Escolaridad Ajuste Libertad (original) .345(x1-x) (ajustada)Estados Unidos .63 1.84 .1578 .47Gran Bretaña .63 1.39 .0034 .63Alemania .38 1.19 --.0655 .45Italia .37 1,36 --.0069 .38México .41 1.11 --.0931 .50
Una vez que se ajusta el nivel de escolaridad observamos que la Gran Bretaña ocupa claramente el primer lugar con respecto a la "libertad para discutir sobre política", México el segundo y Estados Unidos el tercero. Ahora podemos proceder a formular una proposición teórica y una que incluya un componente teórico e histórico: 1) la escolaridad se relaciona con la libertad para discutir sobre política; 2) si el nivel de escolaridad de estos países (nombres) hubiese sido idéntico, entonces...".Dado que México es México y los Estados Unidos son los Estados Unidos, algunos considerarán que el enunciado 2 carece de sentido. Según hemos visto, uno de los problemas principales que surge al generalizar a través de los parámetros espacio-temporales se debe a que los fenómenos sociales son ya -"funcionalmente interdependientes", o ya "interrelacionados por síndromes" que contienen ubicaciones históricas especificas. La modificación de algunos de los elementos de dichos síndromes implicaría, por ende, no sólo un cambio en los demás elementos, sino un cambio en la totalidad del patrón. No obstante, para el caso de una teoría ampliamente desarrollada, dicha modificación no resultaría problemática, en tanto es posible manipular un conjunto integro de fenómenos interconectados.
El supuesto básico es que los nombres de las naciones, o de los sistemas sociales, se abordan como remanentes de variables que influyen en el fenómeno que se explica, aun cuando no se les haya tomado en consideración. Conceptos tales como "cultura", "nación", "sociedad" y "sistema político" suelen tratar se, por lo tanto, como residuos de variables que se pueden incorporar a una teoría general . Si los enunciados que reportan observaciones particulares, sin especificar parámetros espaciotemporales, son elípticos, entonces, los enunciados de naturaleza histórica también lo son, cuando no enumeran las variables que se encuentran implícitas bajo la especificación de condiciones históricas. La elipticidad de los enunciados teóricos que se enfatiza comúnmente, cuenta con su contrapartida directa en la elipticidad teórica de los enunciados históricos.
Si aceptamos la naturaleza residual de los hombres de los sistemas sociales podemos, entonces, Intentar reemplazarlos por variables. Al percibir que las sociedades se diferencian con respecto a una característica particular, podemos preguntar que hay en tales sociedades para ocasionar la diferencia. Cuando el factor que se considera en primera instancia, no ofrece una respuesta satisfactoria resulta factible tomar en cuenta otros factores más, sustituyendo gradualmente la idea de que "las naciones difieren" mediante enunciados formulados en términos de las variables específicas. En vez de establecer diferencias entre las naciones con respecto a la libertad que se percibe para discutir sobre política, podríamos formular un enunciado que explicara la libertad para discutir política en términos de la escolaridad la distancia percibida entre los partidos y el alcance de exposición a los medios de comunicación.
¿Se podría agotar el contenido total de los remanentes del sistema? La respuesta seria en principio positiva. Sin embargo, dado el número extremadamente elevado de variables

relevantes y la gran limitación de las sociedades y culturas de los sistemas políticos, en ocasiones nos percataremos de que los sistemas explicativos suelen estar sobredeterminados, puesto que el número de observaciones o grados de libertad resultara ser demasiado pequeño para permitir que se consideren todos los factores relevantes. Dicha disparidad, entre el modelo y la practica de la ciencia conllevará a enunciados que, por lo general poseen un remanente histórico; enunciados en los que se citarán los nombres de los sistemas sociales, una vez que se agoten las explicaciones teóricas. Pese a que no es posi-ble eliminar del todo los factores "específicos" se suelen interpretar como residuos de la explicación teórica.
Resumen
El papel de las Ciencias Sociales consiste en explicar eventos sociales. La explicación consiste en la aplicación de enunciados generales, o más precisamente, teorías o conjuntos de dichos enunciados generales a eventos particulares. Si la explicación ha de ser general, parsimoniosa y causal, la acumulación de conocimientos ratificación y/o modificación de las teorías- deberá entonces involucrar la investigación compara. Sin embargo, la explicación en la investigación comparada es posible si, y sólo si, los sistemas sociales particulares, observados en el tiempo y el espacio no quedan concebidos como conjunciones finitas de elementos constitutivos, sino como remanentes de variables teóricas. Los enunciados generales semi-legales" se pueden emplear para fines explicativos. Sólo en el caso de que se perciban las clases de eventos sociales como generalizables, más allá de los limites de cualquier sistema social histórico particular podrán emplearse los enuncia dos generales "semi-legales" para proporcionar una explicación. El papel de la investigación comparada en el proceso de la construcción y comprobación teórica consiste, por lo tanto en reemplazar los nombres propios de los sistemas sociales por variables relevantes.


Capitulo 211
La mayor parte de los estudios comparativos toman, como punto de partida, las diferencias conocidas entre los sistemas sociales, y examinan el impacto de tales diferencias en algún otro fenómeno social que se ha observado al interior de dichos sistemas. Existe una estrategia alternativa, según la cual las diferencias entre los sistemas se toman en cuenta conforme aparecen durante el proceso de explicación del fenómeno social observado en su interior. Si bien se proporcionará mayor énfasis en esta última los supuestos e implicaciones de ambas estrategias constituirán el tema del presente capítulo.
Como ya se discutió anteriormente, una teoría general se compone de proposiciones formuladas en función de las variables observadas, ya sea dentro de los sistemas sociales, o bien entre los sistemas desprovistos de los nombres de los sistemas sociales. Debido a que el número de determinantes relevantes para cualquier tipo de comportamiento social sobrepasará, por lo general, el número de sistemas sociales accesibles no resultará tan fácil alcanzar el objetivo de contar con una teoría libre de nombres propios; surge así la necesidad de que se formulen los procedimientos a fin de maximizar ese objetivo.
Toda investigación implica definir la población para la cual se conducirá el estudio, y del cual se seleccionará una muestra. La diversidad de los métodos de muestreo es enorme y depende de los problemas propios de la investigación, así como de la naturaleza de la población. La muestra es, en ocasiones, una selección al azar de la totalidad del universo; otras veces es el producto de la selección de varios pasos, en los que se escogen, primeramente, unidades sociales mayores, y se muestran subsecuentemente en su interior las demás unidades sociales. En algunas instancias la muestra es "estratificada"; esto es, los individuos se seleccionan sobre la base de su lugar en alguna variable, como sería el ingreso económico o la escolaridad. En el caso de la investigación sistémica cruzada el procedimiento común y obvio requiere, primeramente, de la selección de sistemas y a continuación, del muestreo de individuos o grupos que se encuentren en su interior.
Por razones prácticas la selección de países es, rara vez, azarosa. Pese a que el universo de sistemas sociales (países, estados, naciones, culturas, etc.) se encuentre relativamente limitado, los costos para conducir un estudio, mediante las muestras aleatorias obtenidas del interior de cada sistemas, continuará siendo prohibitivo por mucho tiempo más. Los estudios nacionales cruzados suelen tener, por tanto, una forma cuasi-experimental y las opciones tácticas se limitan a preguntar cuál es la "mejor" combinación de países, en razón de las agobiantes limitantes de financiamiento, acceso y científicos sociales.
11 Tomado de The Logic of Comparative Social. Inquiry John Wiley ed., Estados Unidos 1970, pp. 31-46. Traducción de Guillermina Feher.

El diseño de los "sistemas más similares"
La opinión que predomina entre los científicos sociales en la actualidad parece inclinarse a favor de la estrategia que Narroll (1968) denomina estudios de "variación concomitante". Dichos estudios se fundamentan en la creencia de que aquellos sistemas, tan similares como sea factible de lograr respecto al mayor número de rasgos posibles, constituyen muestras óptimas para la investigación comparativa. Se tiene, por ejemplo, que los países escandinavos o los sistemas bipartidistas de los países anglosajones resultan ser muestras aceptables ya que estas naciones comparten numerosas características económicas, culturales y políticas, de tal manera que, pese a que el número de variables "experimentales" sea desconocido y amplio, se encuentra minimizado. Dicho tipo de diseño se denomina una estrategia "maximin". Podemos anticipar que al detectar algunas diferencias importantes entre países que guardan similitud en otros ámbitos, el número de factores atribuibles a tales diferencias será lo suficientemente pequeño como para garantizar una explicación únicamente en términos de las mismas. La diferencia concerniente a la intensidad del partidismo político entre Suecia y Finlandia puede adjudicarse a un número menor de diferencias intersistémicas que en el caso comparativo de Suecia y Japón.
El estudio de Alford (1967), acerca de los determinantes sociales en el proceso electoral, se fundamentó en este tipo de perspectiva. Al describir la selección de países, Alford indicó "Las naciones angloamericanas -Gran Bretaña, Australia, Nueva Zelanda, Estados Unidos y Canadá- se asemejan en un aspecto importante, que podría denominarse un sistema político pluralista (...) Cada uno de los países tiene al sistema partidista (...) El electorado no se encuentra fragmentado, simpatizantes de uno y otro partido minoritario, cuyo objetivo consiste en lograr la representatividad en un gobierno de coalición".
A continuación el autor discutió las diferencias entre dichos conjuntos de países y los sistemas multipartidistas de la capa continental, entre los cuales se encuentra la escasa importancia que, relativamente se otorga a la religión, como determinante en el proceso electoral en los países anglosajones. Por último, Alford especificó los factores que distinguen a estas naciones, y que podrían explicar las diferencias en cuanto a la votación por clases. Allardt (1964) tomó en consideración términos similares, al analizar las diferencias en la votación en los países escandinavos, y atribuyó la participación relativamente elevada, en el caso de Finlandia por ejemplo, a bajas tasas de movilidad que comparativamente, hay en esa región. En su estudio sobre cultura cívica Almod y Verba (1963) seleccionaron países con un "sistema político democrático" que difiriera de su nivel de desarrollo. Las investigaciones acerca de la movilidad social (Svalastoga, 1959) y el suicidio (Hendin, 1964) en los países escandinavos se apegaron a esta estrategia. Las investigaciones realizadas por Cantrill (1958) y Dogan (1967), sobre las votaciones comunistas en Francia e Italia, tuvieron como punto de partida las similitudes entre ambos sistemas políticos. Esta es, también, la perspectiva de los enfoques "estudio de áreas" en las ciencias sociales, en donde el área se define en términos culturales y políticos.
Las similitudes y diferencias intersistémicas constituyen el núcleo de "los diseños de los sistemas más similares". Los sistemas, en sí, conforman el nivel original de análisis, y las variaciones intrasistémicas se explican mediante factores sistémicos. Pese a que rara vez se hayan formulado rigurosamente dichos sistemas su lógica es bastante clara. Las características sistémicas comunes se suelen concebir como "controladas" mientras que las

diferencias intersistémicas se consideran variables explicativas. El número de características comunes que se busca es el máximo, en tanto que el número de no compartidas es el mínimo. Los enunciados resultantes adoptarían la siguiente forma: "Entre los países anglosajones que comparten las siguientes características (...), las diferencias con respecto a la votación por clase puede atribuirse a los siguientes factores..." No existe razón alguna por la cual dichos enunciados deban formularse exclusivamente en el nivel sistémico. Se podría detectar, por ejemplo, que la asistencia a la iglesia en los países democráticos económicamente desarrollados es positiva, o no presenta ninguna relación con la afiliación a un partido, mientras que en las naciones democráticas menos desarrolladas la relación podría ser negativa (Almod y Verba, 1963).
Al encontrar tal diferencia entre los sistemas estudiados se derivarán las siguientes implicaciones teóricas: 1) los factores comunes a los países resultan irrelevantes para determinar el comportamiento que se desea explicar, mientras se observen distintos patrones de comportamiento entre los sistemas que comparten tales factores; 2) cualquier sistema de variables que logre diferenciar a los sistemas, de alguna manera que corresponda con las diferencias conductuales observadas (así como con algunas interacción con ellas), podrá considerarse explicativo de tales patrones de comportamiento. La segunda implicación es de particular importancia puesto que, a pesar de la limitante numérica de las diferencias, el número será, casi invariablemente, lo suficientemente grande para "sobredeterminar" el fenómeno dependiente. Aun cuando los diseños de "los sistemas más similares" se concentren en la variación concomitante, las variables experimentales no podrán singularizarse, ya que hay más de un factor que coloca a la Gran Bretaña, Australia, los Estados Unidos, Canadá en el mismo orden, así como también hay más de una diferencia entre los Estados Unidos, Gran Bretaña y Alemania Occidental, por un lado, y entre Italia y México, por otro. Incluso, al suponer que las diferencias pueden identificarse como determinantes, la eficiencia de tal estrategia, como proveedora de conocimientos generalizables, será relativamente limitada.
Diseño "sistemas más diferentes"
La estrategia alternativa tiene como punto de partida la variación del comportamiento observado en un nivel inferior que el de los sistemas. Dicho nivel, por lo general, corresponderá al de los actores individuales, pero puede también referirse al de los grupos, las comunidades locales, las clases sociales, o las ocupaciones. Pese a que el objetivo de esta estrategia sea el mismo que en el caso del diseño de "sistemas similares", los factores sistemáticos no ocuparán un lugar especial entre los posibles predictores del comportamiento. Si nos interesa explicar las variaciones actuales en las actitudes de entre los estudiantes universitarios en lo que concierne a: adaptación personal (Gillespie y Allport, 1955), ilusión perceptiva del movimiento (Allport y Pettigrew, 1957), valores juveniles (Hyman, Payaslioglu y Frey, 1958), o valores de los dirigentes locales (Jacob, Teune y Watts, 1968), el supuesto inicial se fundamentaría en que los individuos se seleccionaron de una misma población; es decir, que los factores sistémicos no desempeñarán papel alguno en la explicación del comportamiento observado. Las investigaciones ulteriores implicarán la corroboración, paso a paso, de dicho supuesto durante el transcurso de la investigación intersistémica. Mientras no se rechace este

supuesto el análisis permanecerá en el nivel intrasistémico; en caso contrario deberán considerarse los factores sistémicos.
El primer paso de este diseño consiste en identificar las variables independientes observadas en el interior de los sistemas, que no violen el supuesto de homogeneidad de la población total. Aun cuando las muestras se deriven de sistemas distintos, se abordarán inicialmente como si la población de origen fuera homogénea. Si los subgrupos de la población derivada de distintos sistemas no difieren respecto a la variable dependiente, las diferencias entre los sistemas no tendrán importancia en la explicación de esa variable. Asimismo, cuando la relación entre una variable dependiente e independiente sea la misma en el interior de los subgrupos de la población, las diferencias sistémicas no deberán considerarse.
Los factores sistémicos pueden dejarse a un lado en la medida en que sea posible formular válidamente enunciados generales, sin tomar en cuenta los sistemas sociales de los que se obtuvieron las muestras. Si el porcentaje de suicidios es el mismo entre los zuni, los suecos y los rusos, los factores que distinguen a cada una de estas sociedades resultarán irrelevantes para explicar el suicidio como tal. Cuando la escolaridad se relaciona positivamente con las actitudes de internacionalismo en la India, Irlanda e Italia, las diferencias entre estos países carecerán de importancia al explicar la conductas internacionalistas. El diseño de "los sistemas más diferentes" se concentra en la eliminación de factores sistémicos irrelevantes, aun cuando los estudios de variación concomitante requieran identificar positivamente a los factores sistémicos relevantes.
Sin embargo, no deberá recalcarse en demasía la diferencia entre ambas estrategias dado que pueden conllevar a la confirmación de enunciados teóricos y pueden, asimismo, combinar niveles intra e intersistémicos de análisis. En el diseño de los sistemas "más diferentes", el nivel de análisis se traslada a los factores sistémicos cuando desaparece la posibilidad de formular enunciados válidos generales para cada una de las subpoblaciones. Si se llegase a detectar que, a diferencia de Irlanda e Italia, las actitudes internacionalistas en la India e Irán dependen del grado de exposición a los mass media, se tendría que la disimilitud entre ambos conjuntos de sistemas se tornaría relevante, requiriéndose entonces la referencia al nivel sistémico. Cuando ello sucede, la variación concomitante se estudia ex post facto y las diferencias intersistémicas se atribuyen a las variaciones observadas en los sistemas.
Las investigaciones de variaciones concomitantes se enfocan casi exclusivamente al nivel de los sistemas, aun cuando algunos rasgos sistémicos permanecerán constantes y otros tendrán la posibilidad de variar. La "enumeración" en términos de sistemas sociales nacionales o políticos o de culturas constituye una de las múltiples formas posibles de conceptualizar los sistemas sociales como unidades de análisis en cualquier teoría. Así se podría diseñar una investigación que involucrara los estados americanos, las regiones finlandesas, las aldeas peruanas, las tribus del norte de California, etc. Los diseños de sistemas similares requieren, sin embargo, de un supuesto a priori respecto del nivel de los sistemas sociales en los que operan los factores de importancia. Una vez formulado el diseño particular no se podrán considerar los supuestos concernientes a los niveles alternativos de los sistemas, ya que el supuesto original sólo se puede corroborar en su totalidad, sean relevantes o no los factores sistémicos del nivel especificado de los sistemas sociales.

Para el caso del diseño de los sistemas más diferentes permanece abierta la interrogante sobre el nivel en el que operan los factores relevantes durante el proceso de indagación. El punto de partida de dicho diseño descansa sobre las unidades poblacionales que se encuentran en el nivel más bajo observado del estudio: a saber, los individuos. El diseño requiere ponerse a prueba, incluso en el caso de que la población sea homogénea. Cuando resulte posible distinguir empíricamente los subgrupos de la población, que correspondan a algunos de los niveles identificables de los sistemas sociales, se considerarán entonces los factores que operan en este nivel sistémico. Si la población de individuos constituye una muestra obtenida a partir de diversas comunidades en distintos países, las diferencias entre individuos se examinarán tanto en el interior como a lo largo de las comunidades y países. En el caso de que las comunidades presenten disimilitudes se considerarán los factores sistémicos que operan al nivel de las comunidades locales; para la instancia de diferencia entre las naciones se examinarán los factores nacionales. Sin embargo, si no difieren ni unas ni otras, el análisis permanecerá a nivel individual y no se tomarán en cuenta los factores sistémicos, tomándose en consideración el nivel que en mayor medida reduzca la varianza al interior del grupo.
Si bien la subsiguiente discusión técnica se basará sobre un modelo de regresión múltiple, puede considerarse que en tal diseño se examinan sistemáticamente los patrones de interacción para construir formas alternativas de agrupaciones de individuos: ya sea sobre una clasificación de varios niveles de sistemas sociales, o a través de algunos atributos medios a nivel individual[1]. Siempre que la clasificación permita en algún nivel del sistema, la mayor reducción posible de la varianza y, así, la mayor posibilidad de predicción, el nivel de análisis se desplazará a los factores que operan a ese nivel.
La definición de investigación comparada se torna clara en el contexto del presente diseño. La investigación comparativa es la indagación en la que más de un nivel de análisis es posible y en la que las unidades de observación se identifican mediante un nombre en cada uno de esos niveles[2]. Tenemos entonces que, un estudio sobre la muestra de dirigentes locales obtenida de las comunidades de un solo país, sería comparativa puesto que la investigación puede llevarse a cabo tanto al nivel comunitario como al individual. Sin embargo, si las regiones supranacionales no fuesen identificables, un estudio que se realizara exclusivamente a nivel de los países no sería comparativo según la definición.
En la medida en que el objetivo de la investigación estriba en la confirmación de enunciados generales acerca del comportamiento humano, el proceso de muestreo, aun cuando no sea aleatorio, deberá orientarse a la realización de ese objetivo. Ningún tipo de investigación, que se fundamente en un diseño diferente al de la muestra aleatoria de varios pasos de todos los sistemas sociales, permitirá la posibilidad de generalizaciones universales. La validez de las generalizaciones y de las guías para futuras investigaciones, que proporcionan ambas estrategias de investigación, dependerá de la naturaleza de los descubrimientos que aporte cada uno. Los hallazgos deseables, en el diseño de los sistemas más similares, resultan ser totalmente indeseables, en el diseño de los sistemas más diferentes y viceversa. A continuación procederemos a la polémica sobre esta aseveración.
En el diseño de los sistemas más similares se buscan aquellos que compartan el mayor número posible de características similares. Sin pretender elaborar una lista, sean las características compartidas por los países escandinavos; X1, X2,..., Xk, y las no compartidas Xk+1, Xk+2...,Xn. A pesar de la gran similitud entre ambos países tenemos

que una variable dependiente, ya sea la distribución de frecuencia, de dicha variable, o una relación entre dos variables, difiere en uno y en otro. Por ejemplo, según Allardt (1964), la intensidad de votación por clase varía en los países escandinavos. La matriz de datos correspondientes a los cinco países, en este tipo de diseño, asumiría el siguiente formato (tras dicotomizar cada una de las variables):
País Variables controladas Variables Variable
“Experimentales” dependiente
X1 X2 Xk Xk+1 Kn Y (oX, Y)
A 1 1 ......... 0 1 ...... 1 1
B 1 1 ......... 0 0 ...... 0 0
C 1 1 ......... 0 1 ...... 1 1
D 1 1 ......... 0 1 ...... 1 1
E 1 1 ......... 0 0 ...... 0 0
El fenómeno independiente bien puede ser un atributo agregado único, o una relación en el interior del sistema. También es claro que existen otros factores que diferencian a dichos sistemas mediante formas que no se encuentran asociadas a las variaciones de la variable dependiente. Al enunciar cuidadosamente el hallazgo resultante se tendría lo siguiente: "Cuando los sistemas observados comparten las características X1, X2, (...), Xk, las variaciones de la variable dependiente Y (o, las variaciones de la relación entre una variable independiente Xs y la variable dependiente Ys, siendo ambas medidas en el interior de los sistemas) se asocian (de acuerdo con la hipótesis) con la variable Xk+1 o con las variables alternativas Xk+2,...,Xn (hipótesis alternativas)".
¿Cuáles son las implicaciones ulteriores que se derivan de ese hallazgo? Obtener una explicación positiva, aunque "sobredeterminada", de la variable dependiente Y la que, o bien depende de Xk+1, según la hipótesis, o depende de las variables no controladas Xk+2, Xn. Si bien no se rechazan las hipótesis alternativas, se confirma la hipótesis original y se refuerza nuestra confianza en el poder explicativo de Xk+1. Aun cuando no sea posible extraer inferencias rigurosas, las investigaciones ulteriores se abocarán a la corroboración de la influencia que ejerce Xk+1 en otros ámbitos[3]. Tenemos así que al detectar algún otro sistema social, que comparta todas las características X1, ..., Xk con estos sistemas, resultará probable encontrar un patrón explicativo similar. Sin embargo, ninguna inferencia será posible, si cualquiera de estas características difieren, ya que entonces es probable que dicho rasgo particular interactúe con la variable dependiente.
Cuando una hipótesis se confirma como consecuencia del diseño de los sistemas similares obtenemos cierto aliciente en relación con la generalidad de las hipótesis. Por ejemplo: si detectamos que la frecuencia de la movilidad social en los países escandinavos se asocia con la frecuencia de votación por clase, nos veremos en la necesidad de comprobar si la

movilidad también se asocia con la votación por clase en los países anglosajones, los cuales comparten características diferentes a las que comparten los países escandinavos, se reforzará aún más la confianza en la capacidad explicativa de la movilidad. Sin embargo, si la movilidad no estuviese relacionada con la votación por clase en las naciones anglosajonas, nos encontraríamos nuevamente en el punto de partida. Todo lo que sabemos hasta ahora es que la votación por clase depende de la movilidad, la cual a su vez depende de otros factores que no pueden aislarse.
La lógica del diseño de los sistemas más similares se basa en el supuesto de que, las características que comparte un grupo de sistemas (tal como los países escandinavos), pueden eliminarse una por una de manera cuasi-experimental, supuesto que sin embargo sería irreal. Como ya habíamos argumentado, los fenómenos sociales varían en síndromes, y es difícil aislar factores experimentales.
El diseño de los sistemas más diferentes elimina los factores que distinguen a los sistemas sociales; mediante la formulación de enunciados que, serán válidos independientemente de los sistemas en cuyo interior se realicen las observaciones. Mientras tales enunciados continúen siendo verdaderos en todos los sistemas, no se hará necesario hacer alguna referencia a las características sistémicas. Sin embargo, en la medida en que sea posible formular enunciados válidos adicionales para varios sistemas, la hipótesis acerca de la ausencia de diferencias entre sistemas deberá rechazarse y el nivel de análisis deberá desplazarse a los factores sistémicos. Se examinaría entonces la asociación de las variaciones intersistémicas con las diferencias intrasistémicas. Por ejemplo, si en un grupo de sistemas la participación política se relaciona positivamente con la escolaridad, pero las diferencias restantes de la participación política no pueden explicarse mediante ninguna otra variable que se haya medido en el interior de los sistemas, será necesario identificar, en tal caso, los factores sistémicos que se relacionan con dicha diferencia. Debemos subrayar que es imprescindible que las características sistémicas sean dicotómicas; así, por ejemplo, bien se pueden relacionar las correlaciones internas del sistema, entre solicitudes presupuestarias y apropiaciones presupuestales, con las características de los estados americanos tal como su ingreso per cápita o el grado de competencia entre los partidos.
Ambas estrategias se fundamentan en algunas expectativas pertenecientes a la realidad social. El diseño de los sistemas similares se basa en el supuesto de que habrá de encontrarse un número de diferencias teóricas significativas entre sistemas similares, las cuales se podrán emplear en la explicación. El diseño alternativo (cuyo objetivo estriba en alcanzar la máxima heterogeneidad en la muestra de los sistemas) radica en la creencia de que la población diferirá solamente con respecto a una cantidad limitada de variables o relaciones, aun cuando exista la diferenciación intesistémica. Así si por una parte resultara que los suecos, finlandeses, noruegos y daneses fuesen similares en cada uno de los aspectos examinados de su conducta social, el estudio de dichos países no permitiría la identificación de los factores sistémicos relevantes para un tipo particular de comportamiento. Pero, si los estadounidenses, hindúes, chilenos y japoneses no mostraran un patrón de conducta común, el estudio de estas naciones daría como resultado cuatro conjuntos independientes de enunciados que poco aportarían a la teoría general.
Comparaciones univariadas

La discusión anterior contiene implícitamente un conjunto de enunciados concernientes a la "igualdad" de las muestras procedentes de los distintos sistemas sociales. Los factores sistémicos pueden atribuirse a variables internas del sistema sólo si se detecta que los sistemas son "diferentes", ya sea con respecto a una variable única (agregada a nivel del sistema), con respecto a las relaciones que se puedan dar al interior del sistema. De igual modo, pueden eliminarse factores sistémicos de la explicación, si se descubre que los patrones internos del sistema son "iguales". Cualquier formulación de un problema en un estudio de investigación comparada se fundamenta en el supuesto de que, los factores subsumidos en los nombres propios del sistema pueden influir potencialmente sobre los fenómenos que se busca explicar.
Sin embargo, cuando los factores sistémicos ejercen influencia sobre los patrones internos del sistema (ya sean distribuciones uni o multivariadas), la identificación del sistema, en cuyo interior se realizó la observación, elevará nuestra capacidad para predecir el puntaje de la variable dependiente, respecto a la predicción basada únicamente sobre el puntaje promedio de la población "total". El coeficiente de regresión del puntaje individual de una variable, que represente su pertenencia a un sistema particular, deberá ser mayor que cero, en caso de que la población sea heterogénea en los términos del sistema.
Supongamos, a manera de ejemplo, que deseamos examinar la propensión individual a votar por partidos derechistas en los países de Europa occidental. Si la proporción de votos por los partidos de derecha es la misma en todos ellos, resultaría irrelevante la nacionalidad de un individuo -francesa o italiana-, u otros factores importantes, la clase social o la religión. Si los miembros de las élites europeo-occidentales comparten actitudes similares en lo tocante a la integración europea, sería nuevamente irrelevante que la persona en cuestión perteneciera a la élite holandesa o a la italiana. Mientras la identificación del sistema social no coadyuve en la predicción de características individuales, se eliminará la importancia de los factores sistémicos, ya que se trata de una población total homogénea, y las investigaciones ulteriores no se diferencian de aquellas investigaciones que normalmente se conducen en el interior de un sistema social único. El análisis puede entonces proceder a nivel de las características individuales sin necesidad de referirse a las variables del sistema.
Si resulta posible suponer que la medición de una variable dada se encuentra exenta de errores sistemáticos a nivel del sistema, y si se conoce la escala de medición entonces podrá emplearse una sencilla prueba con respecto a las diferencias entre las medias (análisis de varianza de una entrada con el objeto de corroborar si los sistemas sociales difieren con respecto a dicha variable). La interrogante a la que deseamos dar respuesta versa sobre el deseo de saber si el rango de variación de una característica dada al interior de cada país es menor que la que existe entre los países. Si todos los trenes de Inglaterra se desplazan a una velocidad de 80 kilómetros por hora, mientras que los de Francia se trasladan a 96 kilómetros por hora, el conocimiento de que alguien está viajando en Francia, y no en Inglaterra será útil para predecir la duración del recorrido. Mas si la variación de la velocidad de los trenes ingleses y franceses fuese de 50 a 100 kilómetros por hora, la diferencia de los 20 kilómetros por hora en la velocidad promedio no sería suficiente para mejorar la predicción acerca de la duración del viaje. En este caso el tipo de tren o la estación del año serían más importantes que el país.

La naturaleza y el alcance de las diferencias intersociales han sido durante muchos años temas de formulaciones teóricas en el interior de las Ciencias Sociales. Los antropólogos conciben las sociedades en términos de una diferenciación total. Así, pese a que las personalidades individuales sean "potencialmente" iguales, la cultura, la organización social, la educación de los niños y otros factores más implican el predominio de ciertos tipos de personalidad en algunas sociedades. Dichas configuraciones culturales, o "patrones culturales", se identificaron originalmente tomando los temas y las costumbres tradicionales, entre otros, como punto de partida. Los patrones culturales no se basaban sobre el concepto de distribución de frecuencia de los tipos de personalidad que existían en el interior de la cultura, sino sobre un modelo idealizado de personalidad. El concepto de personalidad modal llegó a sustituir, con el tiempo, el concepto de patrones culturales. El nuevo modelo, definido como el producto de la interacción entre aquellas "tendencias y experiencias, fisiológica y neurológicamente determinadas, que sean comunes a todos los seres humanos" con su medio ambiente cultural se tornó tema de análisis estadístico respecto a las distinciones de los tipos de personalidad. Además, si las conclusiones de Singer son correctas, las técnicas proyectivas indican que las distribuciones entre las sociedades son "planos", en tanto que las diferencias de las personalidades "intracultura" son mayores que las diferencias interculturales[4]. Dichas conclusiones, si bien resultan sorprendentes, no permiten vislumbrar aun con claridad en que medida se podría generalizar. Los conceptos como "patrones culturales", "personalidad modal" y "carácter social", así como los problemas que vinculan los ámbitos socioculturales a los rasgos individuales, cuentan con una amplia tradición teórica, pese a que los resultados empíricos sean escasos y, en consecuencia, provisionales. Según subrayan Inkeles y Levinson: "Si por carácter nacional se alude a los modos de distribución de las variantes de la personalidad individual, luego su estudio requerirá que la investigación psicológica cuente con muestras representativas de dimensión adecuada de personas estudiadas individualmente" (Singer, 1961).
Un conjunto de actitudes que se ha estudiado ampliamente es el que concierne a la evaluación del prestigio laboral en diferentes sociedades (Inkeles y Rossi, 1956; Inkeles, 1961; Thomas, 1962; Haller, Lewis e Ishino, 1966)[5]. Pese a que la metodología de dichos estudios carece de uniformidad y las muestras presentan una gran diversidad, los hallazgos generales parecen indicar un elevado grado de uniformidad intersocial. Dichos descubrimientos se contraponen con nuestra intuición teórica según la cual el prestigio laboral debería estar en relación con la industrialización o con la división social del trabajo. Pero, si resulta que la metodología de dichos estudios es coherente, si los estadounidenses y japoneses, polacos y brasileños, alemanes e indonesios evalúan las ocupaciones particulares en la misma forma, será necesario revisar las teorías que vinculan la estructura socioeconómica con dicha actitudes. Es posible que las teorías en las ciencias sociales hayan exagerado en general las diferencias intersociales, y el papel que desempeñan los factores a nivel del sistema. En esta era de verdad empírica deberán revisarse, por tanto, muchos de estos mitos. Cuando Lipset y Bendix (1960, p.11-13) afirmaron que " el patrón global de movilidad social aparenta ser casi el mismo en las sociedades industrializadas de diversos países occidentales", vieron la necesidad de subrayar que dicho resultado "se contrapone con la instrumentación del punto de vista concerniente a las diferentes estructuras sociales de las sociedades estadounidenses y europeo-occidentales".

Al no detectarse diferencias entre los sistemas, la población será homogénea y no podrá esperarse que los factores sistémicos sean tan importantes como determinantes. La corroboración de diferencias entre medias nacionales (mediante pruebas de medias o varianzas) proporciona, por consiguiente, una estimación general de la relevancia de los factores sistémicos, así como una guía para la selección de niveles adecuados de análisis. Las generalizaciones que trasciendan la muestra examinada de países aparenta ser relativamente segura, si se diferencia en términos de características sistémicas. Si los dirigentes locales hindúes, polacos, yugoslavos y estadounidenses no difieren en cuanto a su orientación hacia el cambio, se podrá esperar que los dirigentes locales de otros países no sean significativamente distintos, y que los factores sistémicos en general no sean importantes para explicar esta actitud en particular.
Tales ejemplos de similitudes intersistémicas relativas a un fenómeno único (tales como tipos de personalidad, evaluación laboral, movilidad social o valores de los dirigentes locales), no pretender de manera alguna sustentar la tesis de que los sistemas sociales no difieren, ya que abundan casos de naturaleza impresionista y sistémica que ilustran las diferencias intersistémicas. Los ejemplos presentados se discutieron únicamente con el fin de mostrar que el supuesto de similitudes intersístemicas, que sirve de sostén al diseño de los sistemas más diferentes, no debe descartarse a priori y considerarse inválido. Para sorpresa nuestra, y en contraposición con numerosas teorías, se han descubierto tales similitudes. Es claro que la validez de este supuesto dependerá de la naturaleza del fenómeno social que se somete a consideración; así sería de esperarse que los fenómenos psicofisiológicos dependieran menos del sistema social, que los fenómenos políticos.
Debe acentuarse que existe una limitante en la comparación de sistemas con respecto a los fenómenos de nivel individual: los problemas de medición. Las comparaciones cruzadas de sistemas correspondientes a variables singulares dependerán de las unidades y de la escala de medición inherente a cada sistema social. Dichas comparaciones directas serán imposibles con frecuencia, ya sea porque las escalas de medición se desconocen (por ejemplo: ¿es mayor la participación política en la Unión Soviética que en los Estados Unidos?), o porque el investigador prefiere cuantificar las variables de tal manera que se eviten este tipo de comparaciones (por ejemplo: al dicotomizar las medidas nacionales).
Comparación de relaciones
Las comparaciones descriptivas y univariadas, no sólo suelen ser dificultosas, sino que además pueden resultar ser menos interesantes que los patrones de determinación multivariada. Dado que la mayor parte de las propuestas teóricas se formulan en términos de la predicción de una variable mediante otras, la forma y la adecuación de estas predicciones son de importancia fundamental para el científico social con inclinación teórica. Las predicciones en el interior del sistema y su ajuste o "relaciones" constituyen por lo general el núcleo del análisis. Al estudiar a los dirigentes y a los ciudadanos de diversos países, podría surgir la pregunta acerca de si el hecho de ser miembro de la India o de Yugoslavia afecta en mayor medida los valores de un individuo que el puesto de dirigente local. Cuando se estudia de qué manera se percibe la libertad para discutir sobre política, una podría inquirir si la escolaridad o el sistema son mejores predictores de las percepciones individuales. Si la motivación para alcanzar un objetivo se investiga en Brasil

y en los Estados Unidos, se podría considerar si la clase social o la nacionalidad resulta ser un mejor predictor.
La interrogante consiste en averiguar si la relación entre la variable que se explica y la variable independiente sería la misma en cada uno de los sistemas: esto es, ¿son importantes las características sistémicas al determinar la forma y la adecuación de las predicciones teóricas en los distintos sistemas sociales? Una vez más nos enfrentamos al hecho de que, si los valores de todos los países se asocian de la misma manera con la opinión política, o si la libertad para discutir sobre política se vincula con la escolaridad, o si bien la motivación para alcanzar una meta se relaciona con la clase social, los factores sistémicos resultarán ser en consecuencia irrelevantes cuando expliquemos la variable dependiente. Y, en la medida en que se consideren variables independientes adicionales, nuevamente se verá que las características sistémicas influyen en efecto hasta cierto punto sobre las relaciones observadas. Sin embargo, cada descubrimiento de similitud en las relaciones entre los sistemas sociales deduce la cantidad de características sistémicas potencialmente relevantes. El diseño de los sistemas más diferentes implica una estrategia analítica en la cual la influencia global de los factores sistémicos se evalúa, paso a paso, mediante la adición de cada variable nueva.
Existen numerosas ilustraciones de relaciones similares en diversos sistemas sociales. Los más recientes comparados de comportamiento político parecen constatar que las relaciones entre las actitudes individuales son iguales y no dependen del sistema político (Milbrath, 1965). En su inventario de investigaciones sobre participación política, Milbrath sólo encontró dos instancias en las que la relación no era igual en cada uno de los sistemas políticos. El estudio sobre cultura cívica muestra consistentemente que la escolaridad constituye la determinante más poderosa en las actitudes políticas de ciudadanos de cinco países. Almond y Verba (1963, p.317). de hecho concluyen lo siguiente: "Uno de ( ...) los hechos más importantes que descubrimos fue que la mayor parte de las relaciones entre escolaridad y orientación política son del primer tipo: los grupos educacionales difieren entre sí substancialmente y, de manera similar, también difieren por nación". Rokkan (1966, p.19) reporta resultados semejantes en el estudio de actitudes hacia la integración europea: "... Gallup International encontró en su estudio de Public Opinion and the Europe of the Six que el 62% de la muestra holandesa se encontraba fuertemente a favor de la unificación, en tanto que sólo el 36% de los italianos compartía esta posición. Esta diferencia, empero, nos proporciona poca información acerca de las posibilidades de tensión entre ambos países respecto a la articulación de políticas europeas. Resulta ser que los individuos con mayor nivel de escolaridad de las dos muestras nacionales piensan prácticamente de la misma manera: 70% de ellos se encuentran francamente a favor de la unificación europea. La diferencia entre ambos países fue producto casi totalmente de un contraste en los niveles de escolaridad e información...".
Converse y Dupeux (1966, p.233-234) reportan diferencias importantes en la frecuencia de identificación y partidos entre Francia y los Estados Unidos. 75% de los estadounidenses se identifican con un partido político mientras que sólo 45 % de los franceses se concibe en términos partidarios. Dicha diferencia, sin embargo, puede atribuirse a los niveles más elevados de socialización política que se realiza mediante la familia en los Estados Unidos. Los autores muestran que, para ambos países, los individuos que saben cuál es la preferencia partidaria de sus padres tenderán a contar con una preferencia propia: 79,4% en

Francia y 81,6% en la Estados Unidos. Converse y Dupeux concluyen: "Cuando los procesos de socialización son iguales en dos sociedades los resultados del comportamiento contemporáneo parecen ser iguales en lo que concierne a la formación de la identificación. Las diferencias nacionales más significativas se encuentran en los procesos de socialización. En otras palabras, se ha cerrado el círculo nuevamente: hemos encontrado grandes diferencias nacionales pero, una vez más logramos desplazarlas a los márgenes de la tabla".
Se podría esperar que en todos los casos citados anteriormente el sistema social no aumentara la certeza en la predicción de la variable dependiente. Si un italiano analfabeto fuese un holandés analfabeto, su actitud hacia la integración habría sido la misma. Si aquel estadounidense que desconoce el partido preferido de su padre fuese un francés que ignorara la preferencia, continuaría siendo improbable que se identificase con un partido. La pertenencia a un sistema social no es importante cuando se predice la variable dependiente siempre y cuando no se modifiquen las variables. La escolaridad es un buen predictor, el sistema social no lo es; el estrato social es un buen predictor, el sistema social no lo es. No importa que el nombre del individuo sea Johan Smith o Giovanni Bianco; lo que interesa es si asistió o no a la escuela, si conoce o no conoce el partido por el cual prefiere votar su padre, si sus ingresos son elevados o no lo son. Pese a que los países difieren en cuanto a sus niveles educativos, estructuras de clase y socialización familiar, no difieren como sistemas, siempre y cuando sus patrones de relaciones sean los mismos. Los sistemas no difieren cuando la frecuencia de las características particulares difiere, sino cuando difieren los patrones de relaciones entre variables[6].
El hecho de que una variable independiente única, que se haya medido en el interior de los sistemas, proporcione mayores posibilidades en la predicción del fenómeno dependiente, no elimina la posibilidad de que los sistemas también sean capaces de ofrecer aportaciones a la explicación. Si un conjunto de variables independientes, que se haya medido en el interior de cada sistema, predice el fenómeno dependiente de una manera independiente de todas las características sistémicas, la variación inicial de la variable dependiente desaparecerá cuando se ajusten las medidas de las variables independientes. Si la diferencia entre estadounidenses y franceses desaparece, al ajustarse la frecuencia del conocimiento de la identificación que tiene el padre con el partido, entonces los sistemas no podrán aportar ninguna explicación. Sin embargo, si la diferencia en la motivación por lograr un objetivo entre estadounidense y brasileños no desaparece, es decir, si tanto el estrato como la nacionalidad afectan a la motivación, entonces deberá procederse a un análisis ulterior. Rosen (1962) encontró que tanto el estrato social como la nacionalidad influyen en la edad, que se considera adecuada para el entrenamiento que permitirá la realización de un logro; que el estrato social es mucho mas importante que la nacionalidad, en cuanto a la edad en que se recibe el entrenamiento para ser independiente; y que la nacionalidad es más importante que el estrato social en lo concerniente a los puntajes reales de motivación para alcanzar una meta. El sistema es un importante predictor de puntajes de logro es menos importante que el estrato social para predecir la edad en que se lleva a cabo el entrenamiento para la independencia; y es tan importante como el estrato social para predecir la edad en que se realiza el entrenamiento que permitirá la realización de un logro (Rosen, 1962).

Cuando por lo general se detecta que la relación entre dos variables permanece igual entre sistemas sociales, se reducirá el número de características sistémicas que opera sobre la variable dependiente. Sin embargo los factores sistémicos no se eliminan por completo de las explicaciones ulteriores, puesto que sólo se desecharán si, y sólo si, la variación inicial de la variable dependiente desaparece al ajustarse las variables independientes de cada sistema. No obstante, los factores sistémicos deberán considerarse cuando aumenten la posibilidad de predicción, durante algún estadio del proceso de análisis. Tales casos se discutirán en el capítulo siguiente.

LA MEDICIÓN EN LA INVESTIGACIÓN COMPARATIVA12
A. PRZEWORSKI Y H. TEUNE
El lenguaje cotidiano posee una estructura comparativa implícita. Decir que la economía de los Estados Unidos es ”competitiva” implica que este país puede diferenciarse de otros de acuerdo con esta propiedad o que, por 1o menos, es posible que una nación carezca de una economía competitiva. Los enunciados descriptivos comparativos son cada vez más frecuentes en las ciencias sociales, pese a que su uso no vaya acompañado de una puesta en práctica cuidadosa. Tanto las poblaciones como los sistemas están sujetos a la comparación. El contraste de puntuaciones de muestras de poblaciones nacionales constituye una forma más sistemática que la de las caracterizaciones previas, y más generales, conferidas a tales poblaciones en la literatura de carácter nacional. Las caracterizaciones de los sistemas sociales o políticos no se rigen tanto por rudimentos del método científico, como sucede con aquellas sobre poblaciones nacionales cuyos criterios de muestreo están disponibles. Los criterios argumentativos y autoritarios predominan en la evaluación de propiedades ”autoritarias”, ”totalitarias”, ”democráticas”, ”tradicionales”, ”modernas” y ”en vías de desarrollo” de los sistemas políticos y sociales.
Dicho tipo de comparaciones procede por lo general sin un lenguaje explícito de comparación, lo que conlleva que las discusiones de comparaciones especificas se engloben en un conjunto vago de criterios conocidos como ”igual”, ”idéntico”, ”similar”, ”paralelo”, ”equivalente” y ”de la misma extracción”. El lenguaje científico debe ser explícito, siendo la medición un lenguaje de este tipo que a su vez puede emplearse como un metalenguaje de comparación. Sin embargo, cabe preguntarse: i cuáles son los ajustes que deberán realizarse en el lenguaje de la medición con e1 objeto de afrontar los problemas persistentes de mensurabilidad detectados en la investigación comparativa? Los problemas de esta naturaleza surgen en la investigación comparativa, principalmente por la necesidad de incorporar características contextuales de sistemas complejos en el lenguaje de medición.
En el presente capítulo se discutirá si es que el lenguaje de medición científica, imprescindible para la formulación de teorías, puede incorporarse en el contexto de sistemas espe cíficos; y, si así fuere, se verá cómo el contexto social puede integrarse a los postulados de medición sin destruir la uniformidad y generalidad del lenguaje de la medición.
El lenguaje de la comparación.
La similitud y la universalidad son preceptos que deben existir al formularse una teoría. Dicha regla se deriva de las justificaciones empíricas de la investigación científica. En la
12 Tomado de The Logic of Comparative Social Inquiry; Cap. 5, pp. 91-112. John Wily & Sons, EUA, 1970. Traducción de Guillermina Feher.

medición el precepto consistirá en la disimilitud y habrá de derivarse del fundamento fenomenológico de la ciencia. Sin embargo, si bien la ciencia es general y cuantitativa en sus conclusiones, en sus observaciones es específica y cuantitativa.
Los científicos sociales realizan sus observaciones en sistemas sociales específicos. Estos se codifican directamente en un lenguaje con reglas directas de interpretación, tal como ”esto es una manifestación”, o bien, se incorporan indirectamente a un lenguaje mediante reglas de inferencia, tal como ”las manifestaciones en este sistema son una forma de descontento social”. El uso de reglas de inferencia se encuentra obstaculizada por dificultades que con frecuencia se perciben como inherentes a la medición comparativa.
El argumento que se opone a la utilización de reglas generales de inferencia en la medición comparativa plantea que el único marco adecuado para evaluar las características de los fenómenos sociales debe derivarse de los sistemas en los que se efectuaron las observaciones. Morris – Jones afirma que para el mundo occidental algunas modos de comportamiento político de la India son claramente corruptos, mientras que en el uso idiomático del sistema político indio la misma conducta es una expresión de lealtad. Estos argumentos deben considerarse con seriedad. En el caso de ciertas observaciones específicas, un eructo es un eructo y e1 nepotismo es nepotismo; más, en el interior de un marco de inferencia, un eructo es un ”insulto” o un ”halago” mientras que el nepotismo es ”corrupción” o ”responsabilidad”. Un lenguaje de medición directa requiere única mente de una gramática y de reglas de interrelación empírica que permanezcan sin variación para toda cultura o sociedad. El lenguaje de medición inferencial requerirá, además de enunciados generales que definan e1 significado de una observación específica en términos de su contexto si sistémico.
El que dos o más fenómenos sean ”comparable” dependerá de que sus propiedades se hayan expresado en un lenguaje están dar. Un lenguaje de medición define clases de fenómenos al proporcionar criterios específicos que permitan decidir si una observación puede asignarse a una clase particular, y asimismo ordena las relaciones existentes entre dichas clases. Se tratará de un lenguaje estándar cuando pueda aplicarse consistentemente a cualquier individuo o unidad social. A fin de comparar la modernidad del campesino indio y del hombre de negocios estadounidense, se asignarán a ambos algunos de los términos de un lenguaje estándar. La clasificación de las observaciones en categorías, su graduación o conteo sirven para expresar las observaciones en un lenguaje de medición. Dictaminar sobre si el sistema político de un país es democrático mientras que el de otro es totalitario, ordenar países en términos del grado de su desarrollo político, o contar el número de personas que participan en elecciones formal es constituye una medida de una propiedad del sistema político. Tales observaciones serán en efecto comparables a1 expresarse en un lenguaje estándar. E1 metalenguaje que determina la comparabilidad es el lenguaje de la medición.
Como resultado de esta interpretación de la medición en la investigación comparativa, algunos criterios de comparabilidad llegarán a estar disponibles. En primer lugar, el lenguaje en que se expresan las observaciones debe contener reglas de interpretación empírica y debe ser aplicable de manera uniforme a todas las observaciones. En segundo lugar, este lenguaje debe especificar las clases o magnitudes que pueden asignarse a las observaciones. Por último, deberán enunciarse las relaciones entre clases y, por tanto, las transformaciones admisibles. Cuando estos criterios se cumplen, será factible afirmar que

un mayor número de indios que de estadounidenses concuerda con una cuestión, o que los resultados electorales en los Estados Unidos son menores que en Noruega. Un lenguaje de medición que exprese la relación entre clases de objetos implica la selección de un modelo de medición. Cualquier lenguaje es indiferente a la realidad a la que se aplica. Un lenguaje de graduación puede aplicarse tanto a una jerarquía de clases sociales como a una de ángeles; en este caso, las clases de este lenguaje estarían vacías empíricamente. La cuestión de la similitud o e1 isomorfismo de un lenguaje respecto a un fenómeno observado suele estar abierto a la discusión. Las reglas para 1a interpretación empírica deben ser lo suficientemente explícitas para que el proceso de asignación de observaciones a categorías no sea ambiguo. Los enunciados de medición deben mantenerse estables a través de las diferentes observaciones del mismo fenómeno en el mismo lenguaje.
El uso de un lenguaje estándar no acarrea problemas inherentes para la investigación comparativa. Será de esperarse naturalmente que existan problemas al asignar observaciones en términos de un lenguaje formal, y tales dificultades podrán ser de hecho más numerosas en una sociedad que en otra. El problema de la medición en la investigación comparativa surge cuando la validez de las reglas de inferencia es relativa a los sistemas en los que se realizaron las observaciones. Aún se encuentra en discusión la estructuración del marco que permita hacer inferencias respecto a la conducta cortés observada en una persona que hace una reverencia en Egipto. Para el caso de la medición directa, el problema estriba en la aplicación estable de las reglas de interpretación empírica de un lenguaje dado. Este es e1 problema de la confiabilidad. Sin embargo, cuando se realizan inferencias, el problema de la con fiabilidad se conjuga con el de la validez. A menos que logremos contar con reglas estándar, los contextos culturales o sociales en los que se efectúan las observaciones distorsionarán la validez de las inferencias.
Medición directa versus medición inferida.
Existen dos procedimientos básicos mediante los cuales se incorporan las observaciones en un lenguaje estándar: el que requiere de la inferencia y el que no la requiere. Para que un fenómeno ingrese a un sistema lógico, deberá cumplir con un conjunto de operaciones. En un caso, se definirá el fenómeno en términos de las operaciones que se utilizan para medirlo. El concepto y el procedimiento de evaluación se igualan. En la investigación de encuestas, la identificación con un partido se define en ocasiones como una respuesta a la pregunta acerca de si la persona se considera un demócrata arraigado, un demócrata débil, un independentista, un republicano indeciso o un republicano decidido. La mayor parte de los conceptos que se emplean en este tipo de investigación, en especial cuando la respuestas a ciertas preguntas se relacionan con otras, suele medirse de esta forma, además de que es comúnmente utilizado en estudios internacionales que usan datos agregados. Por ejemplo, si el concepto aparece como ”el porcentaje de hablantes del idioma dominante” y la operación de medición consiste en sumar los individuos que hablan cada uno de los idiomas, la definición y la operación de medición se habrán igualado. Una definición operacional es aquella en la que el nivel de generalidad o el ”dominio” de un concepto es contérmino con el resultado de una operación de medición; este tipo de medición será directa.

Las definiciones que se igualan a las operaciones de medición pueden ser complejas y se forman, por lo general, al combinar varias medidas directas. Por ejemplo, la estabilidad política puede definirse como la suma equilibrada del número de cambios de jefes del poder ejecutivo, del número de golpes de estado intentados y del número de revueltas. Aunque suele llamarse índice a este tipo de definición, no 1o es en realidad en tanto no indica, sino que define. La generalidad de un concepto no trasciende los resultados de operaciones particulares de medición.
Dado que en la medición directa las operaciones suelen ser sinónimos del concepto, sus resultados serán necesariamente válidos. Si la identidad política se define como la respuesta a una pregunta específica, la medición será tautológica mente válida. Sin embargo, ya que existe 1a posibilidad de que se hayan cometido errores al asignar los términos del lenguaje a las observaciones, la confiabilidad deberá cuestionarse y corroborarse.
La importancia teórica de los conceptos definidos en función de operaciones de medición específica se encuentra limitada, puesto que la generalidad de dichos conceptos es relativamente baja y, con frecuencia, característica respecto a un sistema social. Una teoría sobre la votación será menos general, y, por tanto, menos significativa, desde un punto de vista teórico, que una teoría sobre participación política. El acto de votar puede utilizarse como un fenómeno específico que indica cierto nivel de participación política, y no como un fenómeno que defina un grado de participación en la política.
Debido a que un gran número de conceptos de relevancia teórica general no puede definirse satisfactoriamente mediante una operación de medición específica, será necesario inferir las observaciones específicas a los fenómenos generales. A su vez, los fenómenos específicos se abordarán como indicadores o apuntadores. Las inferencias se basan sobre leyes generales de comportamiento. La interdependencia del volumen de los objetos físicos y el calor puede emplearse en 1a medición por inferencia. E1 volumen del mercurio se utiliza para medir 1a temperatura del aire ambiental bajo condiciones prescritas. El conocimiento de la ley general en psicología, que postula que las personas con cierta disposición la manifestarán verbalmente, nos servirá para realizar inferencias acerca de las motivaciones que para el logro tiene un individuo si se atiende al número de veces que aluda a temas de logros. Ante el supuesto general de que un gobierno eficaz aumenta los servicios para la comunidad, el número de camas en un hospital será e1 fundamento para inferir la eficacia gubernamental.
Cuando la medición se basa en 1a inferencia, se supone por lo común que será más general que cualquier conjunto específico de indicadores que se haya empleado efectivamente en la medición. Sin embargo, cuando tanto el fenómeno nombrado por un concepto como el fenómeno que se aborda como indicador pueden observarse directamente, será factible realizar inferencias sobre la base de este único indicador. Por ejemplo, la clase social puede definirse mediante la posición relativa del individuo en e1 interior de su comunidad, expresada como un puntaje de participante /observación. Surgirá entonces la pregunta acerca de la manera en que se podrán reducir las operaciones costosas de observación mediante el uso de indicadores simples. Warner advirtió que pueden realizarse predicciones sobre una clase social que se ha definido de esta manera toman do como base algunos indicadores como escolaridad, lugar de residencia, ingreso y ocupación. En algunos casos los indicado res podrían reducirse aún más a una única manifestación de clase, como 1o sería el material empleado para cubrir e1 techo de una casa residencial. La prueba

psicosométrica respecto a la ”capacidad de producir focos de luz”, tema proverbial de envidia entre los científicos sociales, puede fácilmente validarse en relación con el desempeño real . Cuando e1 indicador y e1 concepto se pueden observar independiente y directamente, podrá establecerse la validez de los criterios de las inferencias. Este tipo de medición continuaría siendo directa, dado que las inferencias empleadas en el la no se fundamentan sobre supuestos derivados de una teoría, sino a partir de inferencias que simplemente se evaluaron en términos de la dependencia estadística de los fenómenos directamente observables.
Una situación diferente surge cuando no es posible observar directamente e1 fenómeno denotado por un concepto. Será entonces necesario hacer uso de un conjunto de indicadores que, suponemos, se encontraría relacionado con el fenómeno si fuera observado. Las ”propiedades de disposición” se corroboran de esta manera mientras que los rasgos psicológicos, como el autoritarismo, y los caracteres sistémicos, como la integración, se corroboran mediante inferencias.
La medición directa en la investigación comparativa.
Las mediciones directas se basan en definiciones por decreto, y son de la forma: ”sea S e1 resultado del procedimiento de observación X expresado en este lenguaje”. Por ejemplo, ”sea e1 nivel de desarrollo económico e1 producto nacional per cápita, de acuerdo con las características registradas y expresadas en dólares estadounidenses”. En su estudio sobre Japón y los Estados Unidos, Kuroda definió ”las aspiraciones al poder político” como una respuesta a la pregunta: ”le gustaría ejercer mayor (o menor) influencia?”. Aun cuando la observación directa constituye e1 fundamento de toda medición, las definiciones por decreto se encontrarán limitadas a dichas observaciones. Cuando estas últimas se formulan en un lenguaje están dar, como anteriormente se definieron, e1 resultado será un conjunto de enunciados de medición que permitirá 1a comparación de todos los casos descritos en este lenguaje.
La medición directa requiere que el lenguaje de medición sea común a todas las observaciones, refleje las relaciones entre los fenómenos observados y sea de aplicación consistente. Los problemas del uso, incluyendo los lenguajes estándar más simples, se incrementan en un contexto comparativo. Repetiremos una vez más que toda medición requiere de un lenguaje común con reglas de interpretación estándar. Por ejemplo, sea un ”político” aquella persona que tiene el derecho formal de participar en la toma de decisiones autoritarias, obligatorias para cierta comunidad; y sea e1 ”administrador” aquel que sólo puede tomar decisiones en asuntos prescritos por reglas y reglamentos. En la medida en que la jerga de los sistemas políticos particulares define estas posiciones de manera diferente, la comparación entre la proporción de políticos y de administradores será altamente problemática. Una alternativa consistiría en el uso de estándares específicos para cada país. Estos estándares podrían fundamentarse en las estipulaciones constitucionales de la India o Yugoslavia. Sin embargo, la utilización de estos sistemas de reglas específicas imposibilitaría la comparación de tales porcentajes debido a que no se ha aplicado un lenguaje común. Los lenguajes específicos de medición sólo conduciría a enunciados descriptivos, tales como ”en e1 contexto yugoslavo hay tantos administradores y tantos

políticos”. Se tendrá entonces que esta formulación sólo será comprensible si se conoce el contexto de Yugoslavia.
Los requerimientos de la medición directa satisfacen el deseo intuitivo de obtener la ”verdadera” medida, 1a verdadera cifra de políticos y administradores. Pero la naturaleza concreta y específica de dicha medición constituye un obstáculo para la posibilidad de hacer generalizaciones entre naciones. En la medición directa no pueden efectuarse inferencias a partir de listas concretas de administradores y políticos, en e1 contexto indio y yugoslavo, hacia el contexto general subyacen te del papel político que desempeñan los administradores y políticos. Las definiciones por decreto son arbitrariamente verdaderas, aunque también son menos generales. E1 segundo requerimiento de la medición directa consiste en que el lenguaje debe expresar las relaciones entre clases de fenómenos. Suppes y Zinnes afirman que e1 proceso de medición debe ”caracterizar las propiedades formales dé las operaciones y relaciones empíricas empleadas en el procedimiento, y deberán además mostrar que son isomórficas en las operaciones y relaciones numéricas que adecuadamente se seleccionaron”.
Regresemos al ejemplo de los políticos y administradores. Una vez que se ha enunciado la definición de dichos conceptos en términos comunes a todos los sistemas, se procederá a escoger la gramática del lenguaje. Puede ser posible que un individuo no pueda desempeñar ambos roles en un país debido a prohibiciones ’legales o tradicional es, en tanto que en otra nación podría darse e1 caso también, de que no existieran restricciones de este tipo. En e1 primer ejemplo, la gramática más sencilla sería disyuntiva: si A, entonces no B, y si B , entonces no A.
En el segundo, la gramática requerida sería alternativa: A y no B, y B y no A, y A y B. De hecho, no sería legítimo emplear la primera gramática para ambos países, si bien la segunda si sería adecuada para los dos. En términos de esta gramática general, seria cuestión de indiferencia el que un país prohibiera los puestos duales y el otro no. E1 uso de la gramática alter nativa no distorsiona las características de las observaciones del sistema en e1 que una persona no puede ocupar ambos puestos. Si se aboliera 1a prohibición en el primer país y se estableciera en el segundo, la gramática ” seguiría siendo adecuada. La naturaleza de los datos y las reglas de interpretación contenidas en el lenguaje interactúan en la necesidad de una gramática particular.
Según el tercer requerimiento, las reglas de interpretación empírica, en términos de un lenguaje, deben aplicarse consistentemente a cualquier observación. En nuestro ejemplo, estas reglas se manifiestan a partir de las definiciones de políticos y administradores; más, en la medida en que no se aplican consistentemente, pierden su confiabilidad. Por otra parte, en razón de que su aplicación consistente tiende a concentrarse en un país, en lugar de encontrarse distribuidas en todos, habrá un error sistemático en las observaciones. Este error deberá eliminarse si pretendemos que los descubrimientos sean confiables.
Es posible utilizar diferentes reglas de interpretación y además traducirlas. Por ejemplo, si las posiciones A, B,...,N se codificarán para el rubro ”político ” en un conjunto de observaciones, y las A, B,..., N, O, P lo fueran para otro conjunto, no habría dificultades para hacer que ambos conjuntos de reglas fuesen intercambiables mediante el añadido de O y P, en e1 primer conjunto , o restando estas dos posiciones del segundo. A menos que ello

se efectúe, ninguno de los dos conjuntos de observaciones podrá emplearse en el análisis comparativo.
La mayor parte de la discusión anterior se basó sobre la escala nominal de medición. No obstante, la medición directa puede formularse utilizando otros tipos de escalas. En las escalas ordinales, los objetos se ordenan sobre una magnitud subyacente. Cuando todos los objetos se categoricen conjuntamente, sin importar el sistema social al que pertenezcan, la medición se expresará en un lenguaje estándar esto es, en un lenguaje ajeno a cualquier sistema dado. Las comparaciones son legítimas en el interior de este lenguaje. La aplicación típica de las escalas ordinales se ejemplifican por los estu dios de exposición a los medios masivos de comunicación, en general, y a las noticias políticas, en particular. Se preguntó a los sujetos en diferentes países con qué frecuencia seguían las noticias políticas : ”nunca”, ”una vez al mes”, ” por lo menos una vez a 1a semana” o ”diariamente”. Las frecuencias de los individuos que se situaron en estas categorías ordenadas se registraron a continuación por cada uno de los sistemas y se compararon. Dichas comparaciones son legítimas sólo si la ordenación se realiza mediante magnitudes que cuenten con una interpretación física, más que con una meramente psicológica. En consecuencia, si la frecuencia de exposición se mide en términos de tiempo físico (días, semanas y meses), podrá suponerse que el lenguaje es estándar. Sin embargo, si las categorías emplean tiempo psicológico (”rara vez”, ”de vez en cuando”, ”frecuentemente”), la ordenación probablemente no será invariante con respecto a la cultura. El argumento implícito aquí requiere la autocomparación del sujeto con los demás miembros del grupo o con las normas de éste. Para un profesor universitario la lectura semanal de un diario podría caer bajo el rubro ”rara vez” mientras que un campesino podría percibirla como ”frecuentemente”. La inmutabilidad del orden de categorías que se emplea en las mediciones ordinales no suele ser un tema explícito de discusión en las investigaciones transnacionales, razón por la cual una gran parte de las comparaciones transnacionales presenta numerosas dudas.
En las escalas de intervalo el problema consiste en asignar números a diversas marcas de un instrumento de medición. El sistema numérico expresa intervalos iguales de la magnitud implícita. La ”escala autoanclante” de Cantril, diseñada para medir magnitudes de esperanzas y aspiraciones del individuo y del país, es una de las escalas de dicho tipo que más amplia mente se ha utilizado en investigaciones transnacionales. La escala se diseñó para permitir que cada sujeto, sin importar su cultura o país, definiera personalmente su lugar en el presente, dónde estuvo en el pasado y dónde piensa que se encontrará en el futuro. Se le presentan once categorías a manera de ”escalera”, numeradas del ”0” al ”10”. Se le pregunta al sujeto: ”Aquí ve usted una escalera. Supongamos que la par te superior de la escalera (señalando) representa la mejor vida posible para usted y la parte inferior (señalando) representa la peor vida posible para usted. ¿En qué parte de la escalera (desplazando e1 dedo hacia arriba y hacia abajo rápidamen te) piensa usted personalmente encontrarse en el presente ?” La misma pregunta se utilizó para obtener la percepción del individuo acerca de la situación en la que se encontraba hace cinco años y en la que esperaba encontrarse en e1 futuro. Al describir el instrumento, Cantril afirmó:
Debe subrayarse hasta el cansancio que las categorizaciones que los individuos se asignan, o asignan a su país, son totalmente subjetivas. Por tanto, una asignación de ’6’ dada por una persona de ninguna manera indica lo mismo que el ’6’ indicado por otra persona. Esta aclaración obvia la menciono aquí porque la experiencia ha mostrado que algunos

individuos no comprenden la lógica global de esta técnica y suponen que la escala es como una prueba de inteligencia en la que una categorización dada cuenta con una connotación precisa y, aparentemente en cierta medida, universal.
La escala ”autoanclante” es un modelo de magnitud. Cada uno de los 11 puntos de la escalera recibirá un número que representa una cantidad única, conocida y constante, del todo de esperanzas y aspiraciones. A pesar de la advertencia, se le suele manejar como si tuviese propiedades de intervalo. Un ’6’ como respuesta en la India, los Estados Unidos e Israel se maneja como un ”6” en lenguaje estándar. De otra manera, no podría efectuarse una comparación entre las medias de los países. Las observaciones expresadas en e1 lenguaje de la escala constituyen mediciones directas en las que el lenguaje se aplica en forma consistente transculturalmente. Y, pese a ello, el lenguaje de medición no es estándar dado que es claro que un ”6” puede expresar una cantidad en un país y una cantidad diferente en otro.
La diversidad de contextos sociales en los que se conducen las mediciones impone, por lo general, serias limitaciones a los procedimientos de medición directa ya que ésta depende inmediatamente de observaciones específicas y por tanto es altamente sensible a las diferencias de los contextos sociales.
Mediciones inferenciales: validez del sistema e interferencia sistémica.
Los postulados de la medición inferida se fundamenta en lenguajes sociales y conductuales. Al evaluar las disposiciones psicológicas, las respuestas a las preguntas se emplean para inferir magnitudes o actitudes. Así por ejemplo, los lapsus lingüísticos se utilizan para inferir ansiedad. Al evaluar las características de las colectividades, las revueltas pueden usarse para inferir inestabilidad política y los comentarios fortuitos de los diarios oficiales proporcionan la base para inferir un cambio en la política. En este tipo de medición los conceptos se definen nuevamente por decreto; sin embargo, las observaciones directas se combinan con leyes genera les con objeto de inferir 1a presencia o la magnitud de las propiedades. La definición del concepto no es contérmino con ningún conjunto de observaciones directas pues éstas, por el contrario, incorporan enunciados de medición indirectamente,
mediante la inferencia formulada con propuestas generales.
En este contexto las observaciones directas indican significado, aunque no prescriben sus límites.
La medición inferida tiene los siguientes componentes:
Definición: Sea S definida como X.
Propuesta: Todos los objetos, y sólo esos objetos que tengan la propiedad N, probablemente (o ciertamente) tendrán las propiedades x1, x2, ..., xK.
Procedimientos de medición directa: x1, x2, ..., xK pueden observarse de las siguientes maneras.
Regla de composición: x1, x2, ..., xK interactúan de tal forma que pueden combinarse de acuerdo con la(s) siguiente(s) regla(s).

Regla de inferencia a 1a propiedad: Cualquier objeto que se haya observado contener una cierta cantidad de x1, x2, ..., xK tendrá probablemente (o ciertamente) a contar con una cantidad específica de 1a propiedad X.
El resultado de la combinación de las observaciones directas x1, x2, ..., xK constituye la base para inferir la magnitud de la propiedad X13. Una regla de inferencia que se utiliza por lo común es la monótona lineal, que postula que cualquier instrumento en la puntuación indicará un incremento correspondiente unívoco en la propiedad. No obstante, esta regla de correspondencia es sólo una entre tantas. La relación podría ser monótona y no lineal ; esto es, podría tratarse de una función al escalón14 o curvilínea. Algunos de los pasos mencionados no suelen explicitarse en la práctica. Aun así, cada uno de los componentes está presente en cualquier evaluación por inferencia. Un enunciado de medición es, por lo tanto, una proposición singular que enuncia que un objeto específico de observación posee una cantidad dada de una cierta propiedad. Por ejemplo, enunciados como ”Panamá tiene un sistema político inestable” y ”e1 sujeto 173 tiene un puntaje de autoritarismo de 55 unidades de intervalo” son enunciados de medición, ya que se infirieron a partir de enunciados que registran los resultados de las observaciones directas x1, x2, ..., xK sobre la base de las proposiciones generales y de la regla de inferencia. Tenemos por ende que un enunciado específico de medición se obtiene de la siguiente manera: Enunciado de medición directa: un objeto A obtiene la puntuación de a como resultado de la combinación de las mediciones directas x1, x2, ..., xK. Proposición general que incluye una regla de inferencia: todos los objetos, y sólo esos objetos, que tengan una cantidad de a’ de propiedad x obtendrán una puntuación de a como e1 resultado combinado de las operaciones x1, x2, ..., xK. Enunciado de medición inferida: por consiguiente, el objeto A tiene la cantidad a’ de la propiedad N. La conclusión de esta inferencia es el enunciado de medición. La relación entre el puntaje a y la cantidad a de la propiedad x se encuentra sujeta a las reglas de inferencia arriba mencionadas.
Las proposiciones empleadas para las inferencias deben percibirse en términos probabilísticos más que en términos deterministas15. En el primer caso, cada observación que se maneje como indicador contendría un componente ”verdadero” y uno de ”error”. Si las observaciones son precisas, el error será una función del probable valor verdadero de la ley social sobre la que se efectuó la inferencia. Si se supone que concordar con una pregunta indica una actitud, aunque también refleje consentimiento, los enunciados de medición contendrán entonces un error. A pesar de que la medición inferida reconozca los errores de inferencia, el lenguaje de la medición directa no expresará este tipo de error. La respuesta a una pregunta se maneja como si se tratase de una medición precisa, más aquello que la respuesta indica se expresará en términos probabilísticos. El lenguaje probabilístico de medición puede fundamentarse en variar leyes o hipótesis sobre diversos indicadores. La hipótesis a corroborar es que el puntaje de un indicador particular contribuye a un puntaje compuesto que corresponde a la magnitud de una propiedad. Si se pudieran observar la propiedad y los múltiples indicadores, sería entonces posible observar conceptos generales
13 Para una discusión acerca de las reglas de composición véase May Brodbeck, ”Methodological Individualisms: definition and Reduction”, Phi1osophy of Science, 25, 1958.14 Step function.15Estos son modelos probabilístas. Veáse W. A. Scott, Attitude Measurement”, en Gardner Lindzey y Elliot Aronson, eds., Handbook of Social Psychology, Vol. 2, Addison – Wesley, Reading, Mass. 1968.

de cierta importancia teórica, como lo serían las aspiraciones, la estabilidad o el status, los que sólo pueden ser ”vistos” mediante indicadores. Este hecho presenta dificultades especiales para la investigación comparativa.
E1 problema básico de la medición radica en el grado de validez que hay en inferir enunciados de medición a partir de registros de observaciones directas. Cuando no se cuenta con criterios externos claros, el investigador debe valorar indirectamente la validez de los indicadores. El cotejamiento, por lo menos en un inicio, será de juicio o por ”validez de apariencia ”16. Los juicios respecto a la validez de apariencia son la base para manejar el número de camas de un hospital como un indicador de la eficacia gubernamental. La selección de ciertos indicadores no es completamente arbitraria en tanto que refleja la etapa de desarrollo de una teoría en un área dada de las ciencias sociales. Si se aceptara un mapa conceptual general en las ciencias sociales, podríamos contar con reglas para seleccionar indicadores. En la medida en que los diversos grupos de científicos operan con distintos marcos conceptuales y diferentes teorías que relacionan los conceptos con los indicadores, la validez de apariencia continuará siendo una cuestión de criterios personal o grupal. La pregunta acerca de si los resultados de una votación constituyen un indicador válido de presiones igualitarias es en gran medida irresoluble. A lo mucho se podrá argumentar que este fenómeno observable se ha empleado con frecuencia para indicar un concepto diferente, el de la participación política, y que por lo mismo no puede utilizarse como un indicador de presiones igualitarias en el interior de la misma teoría. El criterio empírico de ”validez discriminante” se emplea aquí para aislar este tipo de fenómenos observables que indican sólo un concepto general 17.
Además de la validez de apariencia existe otro criterio común que implica la ”validez interna” de los propios indicado res. En este caso la confiabilidad de los indicadores se usa para inferir su validez. La lógica de este procedimiento estipula que si todos los x1, x2, ..., xK son indicadores de x, esto es, que si cada indicador se relaciona con la presencia o magnitud de x, entonces los x1, x2, ..., xK deberán interrelacionarse. En otras palabras, si x1
se relaciona positivamente con x y lo mismo sucede para x2, su dependencia mutua respecto a x deberá reflejarse en su interdependencia. Si tanto las camas de los hospitales como la recolección de impuestos se vinculan a la eficacia gubernamental, entonces los gobiernos eficaces deberán contar tanto con un gran número de camas para los hospitales como con una gran cantidad de impuestos recabados. Si este supuesto fuera falso (los indicadores no se encuentran mutuamente intercorrelacionados), sería claro que en cuanto conjunto indican más que un concepto general. De esta manera, las inferencias basadas sobre la propuesta que postula que todos los indicadores son una función de una única propiedad N serían inválidas. Si el supuesto fuera correcto, una prueba de la validez de cualquier indicador único estribaría en detectar la manera en que se correlaciona con los demás indicadores.
Respecto al procedimiento, un conjunto de indicadores se establece: 1) cuando se postula un conjunto de relaciones de indicadores específicos con la propiedad general que se esté
16 “face validity”.17La idea fundamental de la validez discriminante es la de que los indicadores de la misma propiedad, medida de diferentes formas, deberá tener una interrelación más elevada que la de los indicadores de diferentes fenómenos medidos de la misma forma. Véase D. T. Campbell y D. W. Fiske, ”Convergent and Discriminant Validation by the Multitrait- multimethod Matrix”, Psychology Bulletin, 56, 1959 .

midiendo, 2) a1 recolectar datos para las unidades en estudio, 3) intercorrelacionando los indicadores (podrá emplearse cualquier número de expresiones o relaciones), 4) excluyendo los que no presenten una correlación elevada respecto a los demás indicadores y 5) mediante la combinación de los valores de los indicadores seleccionados, ya sea sumando, ponderando, etc., para obtener una medida compuesta de la propiedad general. En el siguiente capítulo se proporcionarán ejemplos de este procedimiento.
En un contexto comparativo o transistémico, se entenderá por validez aquello que estemos midiendo en cada sistema tomando en consideración qué es 1o que pretendamos medir. El instrumento diseñado para medir la participación política debe referirse a los fenómenos que conforman la participación política en la Unión Soviética y en los Estados Unidos. Sin embargo, la participación política de un soviético y un estadounidense obviamente no se expresa en términos de una misma conducta. Un soviético políticamente activo dirigiría su atención al éxito de los proyectos económicos y asistiría a cursos que le permitieran desarrollar su conciencia ideológica, mientras que un estadounidense haría cosas tales como portar un botón en la solapa o donar dinero para un partido político. Los sistemas sociales afectan la conducta de los indicadores, de tal manera que los conceptos inferidos de los indicadores deberán modificarse en concordancia con el sistema en que se observaron.
Si se tratara del concepto ”volumen de transacciones”, e1 flujo de dinero que circulara entre los individuos y las instituciones podría ser un indicador adecuado en un sistema social, en tanto que en otro quizás fuera imperativo contabilizar el número de intercambios no monetarios. Si se tratara del concepto ”bienestar comunitario”, la construcción de autopistas podría ser un indicador válido para un sistema mientras que la inoculación del ganado bien podría serlo para otro. Si e1 concepto fuese ”igualitarismo”, el sentimiento hacia los negros podría ser un indicador válido en una cultura y su contrapartida en otra lo constituirían, los sentimientos dirigidos a castas menesterosas. Estos son ejemplos de lo que denominaremos ”interferencias del sistema”, factor al que nos enfrentaremos en cualquier aspecto de la investigación comparativa. Las interferencias del sistema inciden cuando los enunciados de medición, que se infieran de los mismos enunciados de medición directa, no sean válidos para todos los sistemas que se encuentren en investigación. Por ejemplo, la aseveración de un sujeto que se declarara que se opondría a que su hijo contrajera matrimonio con 1a hija de un simpatizante de cierto partido político no tendría la misma validez en cualquier país así como para inferir ”partidarismo político” como una definición de ”distancia psicológica o entre partidos”18 . Esta inferencia podría ser válida en los Estados Unidos, mientras que en Italia habría una actitud implícita de autoritarismo familiar, en vez de una distancia percibida entre partidos. En otras palabras, la respuesta ”si, me opongo” en los Estados Unidos podría indicar una alta probabilidad de distancia percibida entre partidos en tanto que en Italia la objeción al matrimonio no la reflejaría. Un sistema es un conjunto de elementos interdependientes, a tal grado que un cambio en cualquiera de los elementos modificará probablemente cualesquiera de los demás elementos. Pese a que los patrones de interacción entre los elementos de un sistema puedan describirse en términos generales, el comportamiento de cualquier componente o ”rasgo” específico será determinado por otros componentes. Cuando los componentes o rasgos específicos se utilizan como indicadores de ciertos fenómenos generales, suelen extraerse del contexto del sistema al que pertenecen. Es obvio, por ejemplo, que el contexto 18 La distancia psicológica entre partidos y su medida se discute en G. A. Almond y Sydeny Verba, op. cit.

sistémico determina si la votación es un indicador válido de participación. En un sistema político la votación puede resultar de una elección entre alternativas y, en otro, una manifestación de solidaridad. La interdependencia existente en el interior de un sistema constituye la médula de la postura funcionalista, que argumenta que los sistemas sociales o las culturas sólo pueden compararse en tanto unidades sociales, da do que la remoción de cualquier rasgo particular fuera de su contexto es no sólo engañosa sino inválida19.
En la investigación comparativa es necesario diversificar las proposiciones utilizadas para las inferencias con el objeto de que la validez de los enunciados de medición se preserva en cada uno de los sistemas. Ello sólo podrá realizarse al hacer referencia al contexto sistémico de las observaciones utilizadas en un enunciado de medición inferida. Cuando se infiere el volumen de una substancia de la temperatura del aire que lo rodea, las reglas de inferencia deben ser relativas a la presión atmosférica. Aun cuando dichos ajustes no sean raros ni complicados para las ciencias naturales, los científicos sociales realizan sus observaciones por lo común en el interior del contexto de un sistema social y los problemas de las interferencias sistémicas casi nunca pueden evitarse. Incluso las observaciones de laboratorio, que se encuentran exentas de contexto en las ciencias del comportamiento, no están tan exentas como alguna vez se pensara y no es una cuestión de indiferencia atender en dónde se efectúen las observaciones.
Las consecuencias de las interferencias del sistema son sorprendentes sobre todo cuando se percibe que un fenómeno, que por lo común siempre está presente en un sistema, no puede detectarse en otro. Los estadounidenses no asisten a cursos de conciencia ideológica ni tampoco excavan fosas de estiércol, ni sacrifican animales en sus ceremonias religiosas. Aunque se trate de ejemplos de datos producidos por el sistema social, sin intervención de los esfuerzos de los científicos, el problema de la ausencia de fenómenos comparables no desaparece cuando el investigador genera sus propios datos. Ciertas interrogantes, tal como si los campesinos peruanos prefieren automóviles compactos o grandes, no pueden hacerse en ciertos sistemas sociales porque están desprovistos de significado y por tanto son inútiles como base de inferencia. En un sentido menos obvio, los investigadores con frecuencia crean fenómenos que no ”existen”. Los indicadores aparecen entonces como un artificio de los procedimientos de observación, como sucede al plantear la pregunta de si un individuo ”revisa más de dos veces si se está excediendo en sus tareas” en una cultura en la que no se han definido las tareas individuales. El investigador casi siempre será capaz de obtener la varianza en el interior de un sistema cuando genere sus propios datos, incluso si sólo se trata de una varianza de error. La comprobación de que las inferencias en el lenguaje de medición en efecto se encuentren exentas de interferencias sistémicas será responsabilidad del investigador puesto que él deberá sensibilizarse a las interferencias sistémicas, incluso en las poblaciones que presenten una homogeneidad evidente. Según ha observado Allardt, el desempleo en Finlandia puede indicar inseguridad en ámbitos rurales, mas no así en las ciudades. Finlandia no es un sistema único cuando se trata de
emplear a1 desempleo como un indicador de inseguridad.20
19 A pesar de que e1 énfasis en la interrelación de los fenómenos sociales se remonte a los primeros funcionalistas, ello no significa que el uso del concepto ”sistema” requiera de la acepción de ”explicación funcional”. Nosotros utilizamos e1 concepto de ”sistema” como cualquier conjunto distintivo de elementos interrelacionados y no solamente como un conjunto que contenga mecanismos de auto-regulación.20 Eric Allardt, ”Implications of Within Nation Yariations and Regional Imbalances for Cross – National Research” en R. L. Merrit y Stein Rokkan, eds., Comparing Nations: The Use of Quantitative Data in Cross –

Las mediciones equivalentes transistémicas.
La cuestión de la equivalencia surge si y sólo si se presentan interferencias sistémicas y si la medición implica inferencia. Cuando el ”jefe ejecutivo” se define como aquella persona que es el presidente, primer ministro o monarca, sólo cabe preguntarse si alguno de los tres puestos existe en un sistema dado. Si la votación se define como la introducción de una papeleta en una urna en cualquier proceso electoral formal desempeñado en términos legales, no tendría sentido e1 preguntarse si la introducción de la boleta es una medida ”equivalente” al acto de votar. Cuando cualquier fenómeno se define en términos de la enumeración de sus manifestaciones observables (medición di recta), no podrá siquiera formularse la pregunta de si la definición es equivalente a través de diferentes sistemas. Si se presentan interferencias de sistema y la medición se basa sobre la inferencia, las inferencias que sean válidas en un sistema no serán igualmente válidas en otro. El problema de la medición que se impone al combinar la inferencia con las interferencias del sistema estriba en que la validez de las mediciones de inferencia será específica para cada sistema social . Las inferencias que conllevan enunciados de medición deben validarse en cada sistema social. Debe asimismo considerarse la interacción de cada propiedad de los componentes de los sistemas con otras propiedades. En otras palabras, las inferencias en el lenguaje de medición deben considerar el significado, o el contexto, de un rasgo medido en términos del patrón de interacciones sistémicas de cada uno de los sistemas. Aun cuando en la formulación de teorías se preste énfasis a la generalidad más que a la precisión, en el caso de la medición se tratará de la precisión, y no de la generalidad. Como se indicó en la primera parte, las propuestas específicas para e1 sistema que proporcionen mayor precisión deberán ser, por tanto, el punto dominante de la medición. Regresemos al ejemplo de la distancia psicológica entre partidos políticos. La conducta observable es la misma: en los diversos países los individuos responden a la misma pregunta en iguales condiciones. Como resultado de estas observaciones, cada individuo recibe un puntaje de partidarismo político, esto es la medida en la que percibe la distancia entre los partidos.
País A País B
La persona A respondió ”si”. La persona B respondió ”sí”.
Todas las personas, y sólo esas personas que perciben una gran distancia entre partidos, tenderán a responder (o ciertamente responderán) ”sí”. Por tanto, es altamente probable (seguro ) que: La persona A sea un ”partidario” La persona B sea un ”partidario”. La verdad de los últimos enunciados, los enunciados de medición inferida, depende de la verdad de la proposición general que estipula que las personas que afirmaron oponerse a que su hijo o hija contrajera matrimonio con un simpatizante de un partido distinto, tenderán a ser ”partidarios” sin importar el sistema a1 que pertenezcan. Pero si se presentan
National Research, Yale University Press, New Haven, Conn., 1966, pp. 337-58.

interferencias del sistema, la proposición general no será igualmente verdadera en ambas sociedades. La validez de la inferencia no es invariante entre los sistemas sociales.
Si estas mismas inferencias no son igualmente válidas para diferentes sociedades, ¿podrán compararse los enunciados de medición transistémicamente? Si las mismas inferencias conducen a diferentes resultados en diferentes sistemas sociales, ¿cómo podrán ajustarse las reglas de inferencia y los instrumentos de medición para producir resultados igualmente válidos en diferentes sistemas sociales? El problema es tan penetrante que ha obligado a algunos científicos sociales a negar la naturaleza nomotética de las ciencias sociales. Sin embargo, la validez de las inferencias puede hacerse relativa a cada sistema social y para ello deberán emplearse obviamente instrumentos basados sobre diferentes observaciones e inferencias. No obstante, si se diseñan distintos instrumentos para sistemas particulares, cómo sabremos si lo que estamos midiendo es lo mismo para cada uno de los sistemas y es por tanto comparable? Además de su validez, los instrumentos deben ser confiables a través de los sistemas. En otras palabras, los instrumentos de medición deben proporcionar resultados consistentes sin importar el sistema social en los que se hayan aplicado.
Resulta más sencillo corroborar la confiabilidad que la validez y existen numerosos métodos para calcularla. La mayor parte de los cálculos se basa sobre el mismo supuesto fundamental: la medición es confiable en la medida en la que la varianza de los puntajes ”verdaderos” se aproxime a la varianza observada21. Si la varianza verdadera se define como la varianza común, dispondremos de expresiones numéricas relativas a la confiabilidad. A pesar de que las distribuciones de las observaciones (el número real de observaciones) y los errores se conjuguen en el problema de calcular la confiabilidad, nosotros sólo deseamos saber si los resultados que proporciona el instrumento pueden ser reproducidos por este mismo. La medición que satisface las dos condiciones anteriormente mencionadas –validez en términos de cada sistema social y confiabilidad transistémica- será denominada ”medición equivalente”. Debe subrayarse que este concepto de equivalencia no se refiere a las observaciones sino a los resultados de las inferencias realizadas a partir de esas observaciones, esto es, los enunciados de medición inferida. Un instru mento es equivalente transistémicamente en la medida en la que los resultados que proporcione tal instrumento describan de manera confiable y con (casi) la misma validez un fenómeno particular en diferentes sistemas sociales. En un cuestionario no es relevante el que los estímulos sean los mismos o el que la pregunta se haya traducido adecuadamente de un lenguaje a otro. Lo que sí será importante es que el planteamiento de la pregunta permita realizar inferencias válidas acerca de las mismas propiedades implícitas, sin importar el sistema social a1 que corresponda. La equivalencia de estímulos constituye un problema significativo solamente en la medida en la medición no entrañe inferencias 22 .
En la medición inferida, la equivalencia de estímulos es de importancia secundaria. Deberá por tanto prestarse e1 énfasis al a equivalencia de las inferencias realizadas a partir de las 21 Para una breve discusión acerca de la confiabilidad y sus cálculos, Veáse F. N. Kerlinger, Ho1t, Rinehart, Foundation of Behavioral Research, Nueva York, 196422 Por ende, según nuestro punto de vista, el énfasis tradicional que se da a la equivalencia de estímulos está equivocado. El entrenamiento de los entrevistadores, el tiempo, 1a manera en que se llevan a cabo las entrevistas, e incluso la formulación de las preguntas, no deben ser idénticos. La equivalencia de estímulos debe percibirse meramente desde e1 punto de vista de la equivalencia de los enunciados resultantes de medición.

observaciones. Algunas nociones auxiliares son necesarias con e1 objeto de comprender este concepto de equivalencia. Si deseáramos medir la facilidad verbal de todas las personas en cada uno de los países del mundo, cada idioma podría de un modo plausible entrar en nuestra medición. EI dominio del concepto, esto es, aquello a lo cual se refiere e concepto, estriba en la facilidad para usar todas las palabras en cada uno de los países del mundo. La totalidad de palabras de todos los idiomas podría ser la población total de los indicadores, pero es evidente que la medición de 1a facilidad verbal que tengan los estadounidenses en Hindi no sería adecuado. Cada idioma cuenta con una población correspondiente de individuos, por lo que cada idioma específico puede percibirse como un conjunto de indicadores que puede utilizarse para medir la facilidad verbal de un conjunto de individuos. Para construir un instrumento de medición de la facilidad verbal en cada idioma, se tomaría una muestra de palabras del idioma en cuestión, siendo ésta una subpoblación de indicadores. Si nos interesara medir la facilidad verbal de los estadounidenses, tomaríamos varias muestras de 100 palabras inglesas y probaríamos la cantidad que de el las conociera cada individuo.
En términos generales, lo que medimos es una propiedad de notada por un concepto. Primero definimos el dominio del concepto o, en otras palabras, especificamos la población de indicadores para cada uno de los sistemas. Dichos indicadores pueden no ser igualmente relevantes, o incluso existentes, en cada sistema social. Cuando no lo son, es necesario identificar la subpoblación de indicadores relativa a cada sistema social, para así inferir muestras de indicadores a partir de la subpoblación que se empleará como el instrumento específico de cada sistema. Esta definición de equivalencia no requiere en la práctica la ubicación de la población total de indicadores. En el ejemplo anterior, el procedimiento necesitó primeramente la descripción de la población total de indicadores (todas las palabras en cada uno de los idiomas en uso) y, posteriormente, el examen acerca de qué subpoblación de este universo (idiomas específicos) se podría encontrar para cada uno de los conjuntos de individuos que pertenecen a los sistemas específicos. Si fuese imprescindible conocer el total de la población de indicadores, se requeriría efectuar una investigación substancial previa a la corroboración de cualquier propiedad. Es posible comenzar con sistemas sociales específicos y generar una muestra de indicadores para cada uno de ellos: ”El autoritarismo en la India se indica por (...), en los Estados Unidos el autoritarismo se indica por...” Al finalizar el proceso, sería posible identificar los indicadores invariantes del conjunto total, transistémicamente, así como aquellos que sean relativos a sistemas particulares. Incluso en nuestro ejemplo para la construcción de un instrumento para la facilidad verbal transistémica, podrá detectarse que, como consecuencia de la difusión, algunas palabras serán comunes a diversos idiomas.
Este procedimiento para la construcción de mediciones equivalentes en diversos sistemas permite que el contexto de un sistema se incorpore al proceso de medición. Enunciados inherentes a1 sistema, como: ”el eructo es una expresión de deferencia en Egipto”, pasa a formar parte del instrumento de medición. Se considera que los indicadores hipotéticos de cada sistema constituyen una muestra de indicadores para cada sistema, en tanto que se supondrá que cada una de las muestras inherentes al sistema será una muestra de la población total de indicadores. Cuando algunos indicadores se consideren relevantes en todos los sistemas en estudio, podrán manejarse, al menos inicialmente, como si estuviesen ”exentos de sistemas”. En aquellos casos en los que la muestra de indicadores contenga un conjunto superpuesto o exento de sistema, el procedimiento para establecer la equivalencia

podrá consistir en combinar indicadores exentos de sistema, e inherentes al sistema, en una medición equivalente, y por ende, comparable. En el siguiente capítulo se discutirá este procedimiento.
Cuando las muestras de indicadores derivados de sistemas particulares no se sobreponen, nos encontramos ante una situación distinta. Será aún posible manejar las puntuaciones basadas sobre dos muestras independientes de indicadores como si fueran equivalentes? Primeramente, si los puntajes se basaron sobre una muestra a1 azar de la población total de indicadores, sería posible traducir la puntuación de una muestra de indicadores a otra que se fundamentara a su vez en otra muestra. Si la población total de indicadores de habilidad numérica estuviese constituida por mil preguntas y se evaluara a un grupo de estudiantes con una muestra aleatoria de cien problemas, sus puntuaciones serian las mismas sin importar la muestra de la que se hayan obtenido las cien preguntas. Las muestras de los indicadores serían intercambiables. Si un estudiante recibiera un puntaje de X en una prueba de cien preguntas que se hubiese seleccionado al azar recibiría el mismo puntaje en cualquier otra prueba de la misma naturaleza. Cada prueba puede por tanto intercambiarse con cualquier otra.
La prueba dura de la equivalencia de los instrumentos radica en la posibilidad de intercambiar sus resultados. Los instrumentos son equivalentes si y sólo si contamos con algunas reglas que permitan intercambiar los enunciados de medición
por ellos, sin alterar su valor lógico . En otras palabras, los instrumentos son equivalentes si la veracidad o la falsedad de los enunciados que de ellos se derivan son invariantes con respecto a su estructura. Si la puntuación resultante de la aplicación de un instrumento predice el puntaje resultante de la aplicación de otro instrumento, entonces los instrumentos son equivalentes. Dado que las mediciones involucran errores, debemos utilizar un lenguaje probabilístico: la puntuación de una prueba sólo requiere predecir probabilísticamente, más que determinar, el puntaje de otra prueba.
El concepto de equivalencia es intuitivamente claro en el interior de una misma cultura por lo que es posible aplicar pruebas directas para corroborar si es que un par de instrumentos es en efecto equivalentes. Pero podrán intercambiarse los instrumentos para evaluar la facilidad verbal en sueco y en inglés? ‘Existiría acaso la posibilidad lógica de que pudieran intercambiarse? La respuesta a la primera pregunta es claramente negativa. Para el caso de un estadounidense que no hable sueco, la puntuación de su facilidad verbal en sueco proporcionará una predicción trivial de su facilidad verbal; esto es, un puntaje de cero. La respuesta a la segunda pregunta es positiva. Existe la posibilidad lógica de que ambos instrumentos se intercambien de tal manera que una persona con cierta facilidad verbal obtuviera la misma puntuación de la misma forma, sin importar el idioma del ”test”. Este enunciado se basa sobre el postulado de ”substituibilidad” presentado en e1 primer capítulo: si e1 articulado Sr. Peterson fuese estadounidense equivalente, podrían intercambiarse sus puntajes de facilidad verbal en sueco y en inglés. Ambos instrumentos, por consiguiente, serían equivalentes. El procedimiento para establecer equivalencias para el caso en que los indicadores no sean comunes se discutirá en el siguiente capítulo.
Resumen y conclusiones.

E1 objeto de la ciencia consiste en reducir el agobiante número de observaciones específicas a enunciados generales. E1 primer paso para lograr este objetivo consiste en la ordenación de las observaciones específicas en un sistema de medición. Las observaciones específicas se efectúan en e1 interior de contextos de sistemas sociales particulares. Más, si se pre tende que las teorías de las ciencias sociales sean generales, será necesario avanzar hacia conceptos generales, a partir de tales observaciones específicas relativas a contextos particulares. La medición transistémica deberá basarse, por consiguiente en la mayoría de las situaciones, en 1a realización de inferencias que, a partir de observaciones específicas, den como resultado conceptos generales. Dicho proceso de inferencia no requerirá fundamentarse con las mismas proposiciones generales y no necesitará, por tanto, implicar indicadores comunes. Los enunciados de medición resultantes de la inferencia deben preservar su valor de falso/verdadero sin importar el instrumento y el sistema social que impliquen. Los instrumentos que satisfagan esta condición se denominarán equivalentes y proporcionarán resultados que serán válidos en cada uno de los sistemas y serán estables intersistémicamente. Sin embargo, la invarianza del valor lógico de los enunciados de medición, entendido en términos probabilísticos, será el elemento constitutivo de la equivalencia en la investigación transistémica, y no lo será en cambio la comparabilidad de las puntuaciones obtenidas. Será criterio suficiente de equivalencia el que los indicadores de todos los sistemas nos permitan inferir con igual validez la magnitud de la propiedad general. E1 criterio de la estricta intercambiabilidad de puntajes particulares podría ser marcadamente riguroso e in necesario para la mayor parte de las situaciones que requieran de las mediciones transistémicas. Las puntuaciones podrán intercambiarse si, y sólo si, con tamos con una regla de transformación que permita la expresión del puntaje de un instrumento en términos de la escala de otro. A fin de identificar tal regla de transformación, será necesario conocer las propiedades de cada escala. Para transformar los puntajes, por ejemplo de una escala de intervalos diseñada para brasileños a una escala elaborada para mexicanos, deberán conocerse dos propiedades de la escala: 1) la magnitud de los intervalos, y 2) su origen. Debido a que esta condición es altamente restrictiva, habitualmente se la evade en la investigación comparativa, mediante la suposición de que los intervalos son iguales en todos los sistemas. Cuando se desconoce el origen de las escalas, también se presume que es común a cada uno de los sistemas23.
Es importante recordar que el análisis comparativo de las relaciones en el interior de los sistemas no requiere del conocimiento de un origen común o de la magnitud de los intervalos, ya que ello sólo es necesario para las comparaciones descriptivas. E1 análisis comparativo de las relaciones internas de los sistemas requiere de instrumentos de medición menos poderosos que en los casos de los elementos de información descriptiva que cotejan parámetros intrasistémicos. Tanto los proyectos teóricos como los costos de la medición deben encaminar la investigación comparativa hacia comparaciones de las relaciones en el interior de los sistemas, más que de las propiedades agregadas de ellos.
La investigación comparativa requiere una estrategia para establecer la equivalencia. Los modelos de medición basados sobre la inferencia proporcionan un medio para deponer el 23 Ello se supone, por ejemplo, en R. D. Meade y J. 0. Whitaker, ”A Cross-Cultural Study of Authoritarism”, .Journal of Social Psychology, 72, 1967.

efecto multiplicante de cientos de sistemas sociales, con el cual se pueden medir las propiedades en términos de un sistema particular que se encuentra exento de contexto. La estrategia que aquí proponemos de hecho mantiene constante e1 sistema social ya que acomoda las bases de la inferencia de tal manera que puede suprimirse el impacto del sistema social. Asimismo, proporciona un fundamento para codificar válidamente las características de los sistemas específicos en una jerga común: e1 lenguaje de la generalidad. Ello constituyó la perspicacia y el impacto de los primeros funcionalistas: la reducción de la diversidad social a un lenguaje general . En ese sentido habla ron de la equivalencia funcional, pero lo hicieron sin la ayuda de un lenguaje de medición explícito. La equivalencia requiere de criterios sistemáticos derivados de un lenguaje científico. Con criterios sistemáticos, la medición se verá liberada del sesgo de los investigadores específicos y de la visión de las autoridades para así poder ingresar al dominio público de 1a indagación científica.




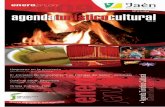



![MODELO PLANEACION ESTRATEGICA DIC 2012 - · PDF file"[DescripcióndelModelodePlaneaciónEstratégicayParticipativaparaelaborarel Programa"Institucional"de"Innovación"y"Desarrollo""2013"R"2018]"!!"](https://static.fdocuments.mx/doc/165x107/5a727cde7f8b9a98538d9fd7/modelo-planeacion-estrategica-dic-2012-wwwittepicedumxdocestrategicadic2012pdfpdf.jpg)










