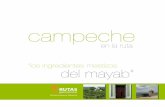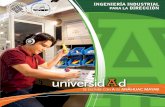MAYAB 14
-
Upload
fugicotorra -
Category
Documents
-
view
127 -
download
2
Transcript of MAYAB 14
CONTENIDOPg. Editorial ....................................................................................................... Ritos de plebeyos mayas en la Cueva Gordon n.o 3 de Copn (Honduras) durante el perodo Clsico: Anlisis de las microhuellas de uso sobre la ltica menor de obsidiana, por Kazuo Aoyama .......................... La Gloria-Sacul, Petn: un sitio del Preclsico en las Montaas Mayas de Guatemala, por Juan Pedro Laporte .................................................... Patrones ocupacionales y subsistencia en la sociedad maya de la costa peninsular. Consideraciones bioculturales, por Vera Tiesler Blos.......... Un edificio de estilo Floreciente Modificado en Edzn: El Templo de los Moscos, por Ana M.a Parrilla Albuerne ..................................................... Los Mascarones 1, 2 y 3 de El Tigre, Campeche, por Ernesto Vargas Pacheco ............................................................................................................ Breve anlisis del cltico chorti -ix. Una aportacin al debate epigrfico sobre tiempo-aspecto en las inscripciones mayas clsicas, por Mariano Sanz Gonzlez.................................................................................... Nouvelles donnees historiques dans les fresques de Santa Rita Corozal et les Annales de Bacalar des Chilam Balam de Mani et Tizimin (13421362), por Michel Davoust.......................................................................... Direcciones de inters en Internet: presencia maya en la Red, por Alfonso Fraguas .............................................................................................. NECROLGICA: Dr. Jos Alcina Franch.................................................... 3
5 17 30 43 57
67
71 90 96
NMERO 14
2001
No se puede decir que el siglo XXI haya comenzado con las mejores perspectivas. Una mirada a cercanos acontecimientos hacen dudar ya no solo de la cordura del ser humano en general, sino especialmente de la dinmica de odio-miseria-destruccin a la que nos estn llevando polticas estrictamente economicistas que centran sus afanes en la acumulacin de poder a todos los niveles. Nada ms fcil que acabar con la vida de un ser humano, a lo largo de la historia hemos sido capaces de crear infinitas formas y nuestra creatividad no parece tener lmites van estas habilidades implcitas en nuestra carga gentica?. La tan trada y llevada globalizacin empieza a ensear unas orejas diferentes de las que tratan de vendernos los mejores publicistas del fenmeno, los polticos. En esta coyuntura uno se plantea cules son los mecanismos mentales que nos hacen arrinconar en nuestros cerebros el cmulo de dificultades que nos rodean y seguir adelante con nuestras preocupaciones ms inmediatas: precisamente eso, es la inmediatez de lo que pueda afectarnos lo que ocasiona que entremos o no en diferentes niveles de pnico. Y el caso es que an con la que est cayendo a nuestro alrededor seguimos adelante, aparentemente ajenos a las coyunturas internacionales como si nada hubiera pasado, e incluso da un cierto reparo decir que especficamente para la SEEM este ao 2001 ha sido un excelente ao. Y as, haciendo una imprescindible incursin en algo tan vigente y esencial como son diferentes perspectivas de los derechos humanos entre los grupos mayas actuales, la Sociedad ha editado la monografa LOS DERECHOS HUMANOS EN TIERRAS MAYAS. POLTICA, REPRESENTACIONES Y MORALIDAD, que hace el n.o 5 de la serie Publicaciones de la SEEM. Esta publicacin supone en buena medida una, buscada y deseada, ruptura dentro de la lnea quizs excesivamente arqueolgica de las publicaciones de la SEEM, y abre el camino a nuevas colaboraciones sobre otras perspectivas y temticas en el campo de la cultura maya. En el anterior editorial dbamos noticia de la exitosa celebracin, en el mes de octubre del ao 2000, de la V.a Mesa Redonda en Valladolid y nos comprometamos en su rpida publicacin, ya que pensamos que una reunin no est definitivamente finalizada mientras sus resultados no son literalmente palpables, cuando uno puede al fin abrir las pginas de esa especie de milagro intelectual que es un libro. Hemos cumplido nuestra promesa y desde el mes de julio de este ao 2001 apenas siete meses despus, tenemos en las manos la Publicacin de la SEEM n.o 6, que bajo el ttulo de RECONSTRUYENDO LA CIUDAD MAYA: EL URBANISMO EN LAS SOCIEDADES ANTIGUAS, recoge todas las ponencias presentadas a dicha reunin. Pero todo tiene sus pegas, y la parte negativa de realizar reuniones con xito es que, a las pocas semanas de terminar, y especialmente cuando se ven los resultados, los satisfechos organizadores sienten una suerte de ansiedad la palabra mono no es del todo exagerada y comienzan a pergear otra........... En ello estamos y les daremos aviso puntual de nuestros avances en el proceso de curacin.
Quetzaltenango (Guatemala) en 1978.
Ritos de plebeyos mayas en la Cueva Gordon n.o 3 de Copn (Honduras) durante el periodo Clsico: Anlisis de las microhuellas de uso sobre la ltica menor de obsidianaKAZOU AOYAMA 1Faculty of Humanities, Ibaraki University
RESUMEN Este artculo presenta la metodologa y los resultados de un anlisis de microhuellas de uso sobre la ltica menor de obsidiana en la Cueva Gordon n 3 en la zona rural del Valle de Copn (Honduras) utilizando un microscopio metalrgico de gran aumento. Dicho anlisis sugiere que los plebeyos mayas usaron dichos artefactos de obsidiana para sacrificios de pequeos animales y en ritos de autosacrificio durante el perodo Clsico. Palabras clave: plebeyos mayas, ritos, cuevas mayas, Copn, anlisis de microhuellas de uso en obsidiana.
ABSTRACT This paper presents the methodology and the results of a microwear analysis on obsidian chipped stone artifacts from Gordons Cave # 3 in the rural zone of the Copn Valley (Honduras) using a high-power metallurgical microscope. The analysis suggests that the Maya commoners utilized these obsidian tools for blood sacrifice of small animals and autosacrificial bloodletting during the Classic period. Key words: Maya commoners, rituals, Maya caves, Copn (Honduras), microwear analysis on obsidian chipped stone artifacts.
obsidiana y pedernal, utilizando un microscopio de gran aumento y dichos estudios han demostrado tener un gran potencial, no solamente para reconstruir una parte de la vida cotidiana y rituales de los antiguos mayas, sino tambin para contestar numerosas e importantes preguntas antropolgicas sobre la evolucin y funcin de las sociedades complejas (Aldenderfer 1991; Aldenderfer et al. 1989; Aoyama 1989, 1995, 1999; Lewenstein 1987, 1991; Sievert 1992). Este artculo presenta la metodologa y los resultados de un anlisis de microhuellas de uso utilizando un microscopio metalrgico de gran aumento para determinar las actividades que la gente comn maya realiz con la ltica menor (piedra tallada) de obsidiana en la Cueva Gordon n.o 3 en el Valle de Copn (Honduras) durante el perodo Clsico (Figura 1). Cabe hacer notar que, en todos los estudios acerca de las cuevas mayas que se han llevado hasta la fecha, el presente estudio es el segundo anlisis de microhuellas de uso que ha sido realizado sobre los artefactos lticos de obsidiana, ya que el primero (Reents-Budet y MacLeod 1986, citado en Brady 1995: 35) an no ha sido publicado.
CUEVA GORDON n.o 3 La famosa Cueva Gordon n.o 3 se localiza aproximadamente 3 km al noroeste del Grupo Principal de Copn, Occidente de Honduras. En 1886 y 1887 George Gordon del Museo de Peabody (Universidad de Harvard), explor dicha cueva y descubri cientos de entierros (Gordon 1898). Tambin se encontraron algunas vasijas completas, las cuales Ren Viel (Viel 1993: 13-14) ubic posteriormente como sub-fase Gordon (900-600 a.C.) del Preclsico Medio en su cronologa de cermica en el Valle de Copn. En 1983 David Rue y sus colegas del Proyecto Arqueolgico Copn (Segunda Fase) excavaron cinco pozos de prueba en
En comparacin con las lites mayas, sabemos mucho menos sobre los plebeyos mayas durante el periodo Clsico (250-900 d.C.). Por otra parte, en la arqueologa maya, el anlisis detallado del uso de la ltica todava est en su infancia. No obstante, recientemente se han realizado un nmero limitado de estudios de microhuellas de uso sobre la ltica maya de1
Mayab 14 (2001): pp. 5-16
6
MAYAB
Figura 1. Mapa del Valle de Copn, Honduras, indicando la localizacin de la Cueva Gordon n.o 3 en relacin a los asentamientos del Clsico en donde se recolectaron las muestras de ltica menor de obsidiana (Modificado de Aoyama 1999: Figure 8.1).
la Cueva Gordon n.o 3 y analizaron un total de 68 entierros, polen y 24 tiestos de cermica (Rue et al. 1989). Estos investigadores (Rue et al. 1989: 402) concluyeron que dicha cueva fue utilizada principalmente como osario para los entierros incinerados en el contexto ritual durante el perodo Preclsico Medio. Un uso tan frecuente de la cueva durante dicho perodo llam la atencin a muchos investigadores, debido a que esta fue una poca de la que se tiene poca evidencia de habitacin en el valle (Fash 1991: 63-70). En 1991 James Brady, Director del Proyecto de las Cuevas Rituales de Copn, realiz excavaciones ms sistemticas con el fin de entender mejor la cronologa y funcin de la Cueva Gordon n.o 3 (Brady 1995, 1997). Brady (1995: 30-33) encontr un piso de uso antiguo parcialmente cubierto por fibra vegetal, que contena no slo una cantidad substancial de materiales botnicos y de fauna tales como restos de canasta, lazo,Mayab 14 (2001): pp. 5-16
elotes, una posible ofrenda de flores, restos de una bolsa de cuero, miles de huesos de animales y 6 entierros, sino tambin ms de 350 tiestos de cermica, dos figurillas, nueve artefactos lticos de obsidiana, dos fragmentos de metate, objetos de hueso y concha, y otros artefactos en la primera cmara de la cueva. El anlisis de la cermica indica que en el Preclsico el uso de dicha cueva fue menor mientras que la utilizacin ms intensa tuvo lugar durante el periodo Clsico (Brady 1995: 34). Adems, Brady (1995: 35-36) sugiere que la utilizacin de la Cueva Gordon n.o 3 no estaba limitada a la funcin de osario sino que adems fue un recinto en el cual los mayas corrientes de la zona rural del Valle de Copn llevaron a cabo diversos rituales. Gracias a la cortesa de James Brady, el autor de este artculo tuvo la oportunidad de conocer las investigaciones de campo en la Cueva Gordon n.o 3 y realizar el anlisis tecnolgico y visual para identificar
KAZOU AOYAMA
7
las fuentes de procedencia de la obsidiana, as como hacer anlisis de las microhuellas de uso sobre la ltica excavada por el Proyecto de las Cuevas Rituales de Copn. Aunque la muestra de artefactos de obsidiana es pequea, el anlisis de las microhuellas de uso sobre los mismos es de gran importancia para mostrar datos empricos relacionados con los ritos de los plebeyos mayas durante el perodo Clsico.
Mtodo de observaciones de las huellas de uso sobre la ltica Para analizar las microhuellas de uso sobre la ltica, sobre todo el brillo (polish) y las estras, marcas ambas que slo se pueden observar microscpicamente, se emple el mtodo de gran alcance, utilizando un microscopio metalrgico (OLYMPUS BHM) de 50 a 800 veces de aumento. Por supuesto, este mtodo no causa ningn dao a la ltica. Dicho anlisis puede brindar datos bsicos sobre la localizacin de las huellas de uso, la accin realizada con la ltica, material de trabajo y la intensidad de uso para cada ltica. El aumento aplicado en el anlisis de las microhuellas de uso fue de 100 a 500 veces. El aumento ms frecuentemente aplicado fue de 200 veces; aunque principalmente se utiliz un aumento de 100 veces para determinar la localizacin de las huellas de uso, mientras que para observar en detalle el brillo usamos un aumento de 500 veces. Todas las fotos microscpicas de las microhuellas de uso fueron tomadas por medio de un equipo fotogrfico (OLYMPUS PM-10M con una cmara OLYMPUS C35DA-2) integrado encima del microscopio. Las huellas de uso sobre la obsidiana Sobre la superficie de la obsidiana no se forman los mismos tipos de brillo que sobre la del pedernal, aunque algunos sean muy similares. Por medio de la observacin conjunta de los brillos, las estras y orificios, las microhuellas de uso sobre 151 artefactos experimentales de obsidiana se distribuyeron en 11 patrones distintos que corresponden principalmente a los materiales de trabajo (Aoyama 1989). Cabe destacar que no se estableci ninguna diferencia en las microhuellas de uso en los materiales segn las distintas fuentes procedencia de la obsidiana. Patrn a Brillo distintivo, muy similar al lustre de la hoz o el maz (sickle o corn gloss), llamado as por John Witthoft (1967). Las caractersticas del patrn a son 1) superficie muy lisa y reflectora, 2) apariencia fluida y 3) muchas estras. Este brillo es similar al Tipo A del pedernal. El patrn a aparece principalmente con el uso en gramnea (zacate). Patrn b Superficie del brillo clara y lisa, no tan fluida como la del patrn a. A pesar de que el brillo del patrn b est muy desarrollado, su superficie es relativamenteMayab 14 (2001): pp. 5-16
METODOLOGA Anlisis visual y tecnolgico Antes de realizar el anlisis de microhuellas de uso, se llevaron a cabo los anlisis tecnolgicos y visuales para identificar las fuentes de la obsidiana. Tanto las definiciones de los tipos de artefactos lticos como las consideraciones sobre la metodologa y teora han sido publicadas por Aoyama (1999), Clark (1988), Crabtree (1972) y Sheets (1978). Para la identificacin de las fuentes de la obsidiana, se emple el anlisis visual en todos los ejemplares, comparndolos con muestras de las ms conocidas fuentes prehispnicas de obsidiana. La precisin del mencionado anlisis fue establecida por la prueba ciega de 100 artefactos de obsidiana procedentes de la regin de La Entrada, Honduras, localizada 40 km al nordeste del Valle de Copn, por medio del anlisis de activacin neutrnica. El resultado del examen demostr un 98% de precisin (Aoyama 1991). El programa de experimentos En 1987 se realizaron 267 experimentos haciendo uso de una variedad de artefactos replicados de obsidiana (n = 151) y pedernal (n = 116) tanto en el campo como en el laboratorio del Proyecto Arqueolgico La Entrada (PALE) en Honduras (Aoyama 1989, 1993, 1995), en base al mtodo de Lawrence H. Keeley (1980). Se registraron de manera independiente tres variables: el material de trabajo, el mtodo de uso y el nmero de veces que la accin se realiz con el artefacto. El objetivo primordial de los experimentos era establecer un marco para interpretar los usos de la ltica maya, y efectivamente sus resultados nos permitieron identificar diversos patrones de huellas de uso. Este marco de referencia, basado en experimentos sistemticos, es el que he utilizado como base para estudiar las huellas de uso sobre la ltica de la Cueva Gordon n.o 3.
8
MAYAB
plana con muchos orificios similar al Tipo B del pedernal. No obstante, la extensin del brillo sobre el artefacto de obsidiana es mayor que la del pedernal. El patrn b tiene lugar con el uso en madera/otros vegetales. Patrn c Superficie del brillo clara, spera, desigual con muchos orificios grandes y pequeos. Dicho brillo es similar al Tipo C del pedernal. Este patrn c aparece al aserrar hueso y concha. Patrn d Superficie del brillo clara, lisa y plana. No obstante, el extremo del brillo es un poco redondeado. Se observan finas estras encima del brillo y estn presentes pocos orificios. El patrn d se forma como resultado de acciones en direccin casi vertical al filo del artefacto, tales como tallar hueso y concha. Patrn e Brillo mate. La superficie es generalmente spera y se limita a una parte cerca del filo. Se presentan muchos orificios pequeos y estras. El patrn e aparece al trabajar en cuero. Patrn f Brillo dbil. Se observan estras cortas cerca del filo. Generalmente los orificios son redondos y pequeos. El patrn f desarrollado se convierte en patrn e. El patrn f tiene lugar al trabajar en cuero, piel y carne. Patrn g Superficie del brillo clara y muy plana, no tan spera como la del patrn c. Se presentan orificios grandes y pequeos y muchas estras. El patrn g se forma del uso en concha. Patrn h Brillo dbil; el contraste con la parte no usada es leve. Se presentan estras relativamente largas. La forma y el tamao de los orificios es irregular. El patrn h resulta del trabajo en varios materiales y es una etapa previa de los otros patrones. Patrn i Brillo dbil en extremo de las caras de desprendimiento y las convexidades de la superficie de la ltica. La superficie del brillo es redondeada, lisa y de pocaMayab 14 (2001): pp. 5-16
extensin. No se observa ninguna estra u orificios. El patrn i aparece por el uso en carne. Patrn x Brillo mate. La superficie del brillo es muy spera, con orificios grandes y pequeos, variedad de formas y muchas estras. Brillo similar al Tipo X del pedernal. El patrn x se desarrolla al excavar la tierra. Patrn y Brillo dbil y mate. La superficie del brillo es spera, pero menor que la del patrn x. Los orificios no se observan bien. Se presentan muchas estras, microscpicamente y a simple vista. El patrn y aparece por el uso en piedra.
RESULTADOS DE LOS ANLISIS Obtencin de la materia prima y produccin de la ltica menor de obsidiana Los datos descriptivos de los anlisis se presentan en el Cuadro 1. Segn la determinacin de fuentes de obsidiana por el mtodo visual, las nueve piezas de ltica menor de obsidiana proceden de Ixtepeque, Guatemala. Basndonos en el banco de datos de 57.815 piezas de obsidiana pertenecientes del Preclsico Temprano (1400-900 a.C.) hasta el Postclsico Temprano (900-1100 d.C.) en el Valle de Copn, sabemos que ms del 98% de la obsidiana de poca precolombina encontrada en el valle procede de esta fuente (Aoyama 1999: Table 2.4). La distancia entre Ixtepeque y el Valle de Copn es aproximadamente de 87 km. El Cuadro 2 presenta los resultados de los anlisis tecnolgico y visual para identificar las fuentes de obsidiana. Todos los artefactos de obsidiana fueron parte de la tecnologa ncleo-hoja. Una macrolasca (macroflake) fue sacada de un macroncleo por percusin para preparar la forma del mismo y es la nica pieza que presenta corteza. Las hojas prismticas (n=8) dominan un 88.9% de la coleccin total. Dichas hojas fueron manufacturadas a presin a partir de los ncleos ms preparados, o sea, ncleos polidricos. Estos datos sugieren que la obsidiana fue importada o trada en forma del ncleo toscamente preparado, es decir, macroncleo desde la fuente de Ixtepeque. Como se mencion en otra ocasin (Aoyama 1999), tanto los gobernantes de la pre-dinasta de Copn como la dinasta de Yax Kuk Mo pudieron haber administrado la
Cuadro 1.Tipo Hoja prismtica filo izquierdo 0% filo izquierdo 0% filo izquierdo 0% filo izquierdo 0% filo izquierdo filo izquierdo 0% filo derecho filo izquierdo 0% filo izquierdo 0% filo izquierdo 25% Macrolasca 1-1B filo izquierdo f Hoja prismtica 2-1B filo derecho f Hoja prismtica 2-1B filo derecho microcicatrices vertical raspar microcicatrices microcicatrices f h paralela cortar Hoja prismtica 2-1B filo derecho f bh paralela cortar f vegetal 1.88 indeterminado sacrificio? cuero o piel sacrificio? sacrificio? paralela cortar carne/cuero o piel 5.56 5.57 1.30 22.3 2.54 2.09 0.27 1.8 1.37 2.82 0.99 0.24 0.8 0.24 2.0 Hoja prismtica 2-1E filo derecho f paralela cortar carne/cuero o piel paralela cortar carne/cuero o piel 3.48 paralela cortar carne/cuero o piel f paralela cortar carne/cuero o piel paralela cortar carne/cuero o piel 4.38 1.76 0.39 3.8 Hoja prismtica 2-1E filo derecho f paralela cortar carne/cuero o piel 4.36 f paralela cortar carne/cuero o piel 1.72 0.34 2.9 Hoja prismtica 2-1E filo derecho f paralela cortar carne/cuero o piel 5.00 1.80 f paralela cortar carne/cuero o piel 0.33 3.6 0.91 Hoja prismtica 2-1A filo derecho if paralela cortar carne/cuero o piel 4.71 1.50 0.31 if paralela cortar carne/cuero o piel 2.9 1.21 1-1B filo derecho f paralela cortar carne/cuero o piel 7.42 1.44 0.34 4.0 Pozo-Lote Parte usada Patrn Estra Accin Material de trabajo
Datos de la ltica de obsidiana de la Cueva Gordon n.o 3, Copn, Honduras.Largo Ancho Espesor Peso Plataforma Condicin (cm) (cm) (cm) (g) Largo Ancho 0.96 0.25 0.45 0.34 proximal proximal proximal media media
No ZIU 0%
Fuente
Corteza
1
1
Ixtepeque
2
2
3
Ixtepeque
4
3
5
Ixtepeque
6
4
7
Ixtepeque
8
5
9
Ixtepeque
10
KAZOU AOYAMA
11
6
12 Ixtepeque
media
13
14
7
15 Ixtepeque
media 0.47 proximal proximal
16
8
17 Ixtepeque
18
9
19 Ixtepeque
ZIU = Zona Independiente de Uso.
9
Mayab 14 (2001): pp. 5-16
10
MAYAB
Cuadro 2. Anlisis visual y tecnolgico de la ltica menor de obsidiana de la Cueva Gordon n.o 3, Copn, Honduras.Artefactos Hojas prismticas Macrolasca Total Fuente N 8 1 9 Ixtepeque % 88,9 11,1 100,0
obtencin y distribucin regional de macroncleos de obsidiana de Ixtepeque entre el 250 y 820 d.C., en contraste, los habitantes del Valle de Copn obtuvieron la obsidiana de Ixtepeque principalmente en formas de lascas grandes y ndulos pequeos para la produccin no especializada de lascas durante los perodos Preclsico y Postclsico Temprano. Por lo tanto, los artefactos de obsidiana de la Cueva Gordon n.o 3 no pertenecen al Preclsico sino al Clsico. No obstante, debido a la falta del ncleo polidrico y microlascas de obsidiana, se supone que fueron artesanos especializados -a tiempo parcial- los que produjeron los artefactos en cuestin lejos de la Cueva Gordon n.o 3. En otras palabras, los habitantes mayas de la zona rural los trajeron de otras partes del Valle de Copn a la mencionada cueva como productos terminados. La seccin transversal de los fragmentos de las ocho hojas prismticas analizadas son trapezoidales. La plataforma de cuarto fragmentos proximales de hojas prismticas fue preparada antes de sacarlas. Es decir que tres plataformas (Figura 2: 1, 2, 8) fueron prepara-
das por trituracin (grinding) y una fue estriada. Adems, a los cuatro fragmentos proximales se les hizo separacin de reborde (overhang removal). Solamente en una pieza (Figura 2: 3) se observa fractura esquineada (hinge fracture), la cual fue recuperada por la tcnica de lados paralelos (side by side). Las hojas prismticas analizadas, excepto una pieza relativamente pequea (Figura 2: 7), son por lo general grandes (promedio = 1,65 cm, desviacin estndar = 0,31 cm) y pesadas (promedio = 2,73 g, desviacin estndar = 1,04 g) comparadas con las procedentes de otras partes del Valle de Copn durante el perodo Clsico Tardo (Cuadro 3). En consecuencia, a pesar de la poca cantidad de muestras, el promedio del ndice de borde cortante por masa (BC/M) en hojas prismticas (e.g., Sheets y Muto 1972: 632) es 3,55 cm/g (desviacin estndar = 1,38 cm/g) y es el ms bajo de los que aparecen en el Cuadro 3. En resumen, los plebeyos mayas de la zona rural seleccionaron y trajeron siete hojas prismticas relativamente grandes, una hoja pequea y una macrolasca a la Cueva Gordon n.o 3 para usarlas. Actividades realizadas con la ltica de obsidiana Afortunadamente, el grado de modificaciones postdepositarios de superficie (MPDS) tales como lustre de tierra (soil sheen), punto brillante (bright spot) y ptina (Levi-Sala 1986) sobre la ltica analizada de obsidiana no fue importante. Adems, gracias a los investigadores del Proyecto de las Cuevas Rituales de Copn, todas las piezas de obsidiana recolectadas fueron tradas del campo sin lavarse y bien protegidas con algodn. Por lo
Cuadro 3. Hojas prismticas de obsidiana de Ixtepeque en la Cueva Gordon n.o 3 en comparacin con las de otras partes del Valle de Copn, Honduras, Clsico Tardo.Cueva Gordon n.o 3 8 1,65 0,31 2,73 1,04 3,55 1,38 Residencias pequeas 883 1,35 0,26 1,56 0,77 4,05 1,43 Residencias grandes 1037 1,37 0,25 1,67 0,77 3,86 1,34 Grupo Principal 2008 1,40 0,26 2,07 0,92 3,67 1,10
N Ancho (cm) Peso (g) BC/M (cm/g) Promedio D.S. Promedio D.S. Promedio D.S.
D.S. = Desviacin Estndar
Mayab 14 (2001): pp. 5-16
KAZOU AOYAMA
11
Figura 2. Distribucin de las microhuellas de uso sobre los artefactos de obsidiana procedentes de la Cueva Gordon n.o 3, Copn. 1-8: Hojas prismticas. 9: Macrolasca.
Mayab 14 (2001): pp. 5-16
12
MAYAB
tanto, las microhuellas de uso sobre los artefactos en cuestin estn sumamente bien conservadas. En las nueve piezas de obsidiana se observan microhuellas de uso, o sea que fueron utilizadas. Siguiendo la metodologa de Patrick Vaughan (1985: 5657), se cont cada parte de la ltica con las huellas de uso interpretables como zona independiente de uso (ZIU). Si se identifica otra actividad realizada con la ltica involucrando diferente accin o material de trabajo en un filo de la ltica, se registra cada ZIU. De tal manera se contaron un total de 19 ZIU sobre la obsidiana analizada de la Cueva Gordon n.o 3 (Figura 2, Cuadro 1). En el caso de la macrolasca se us uno de los filos, mientras que en todas las hojas prismticas fueron
utilizados ambos filos. No se observa ninguna posible huella dejada por una cuerda o de madera, sugiriendo que los mayas de la zona rural del Valle de Copn utilizaron dichos artefactos de obsidiana con la mano. Con respecto al material de trabajo sobre el que su utilizaron los artefactos, destacan considerablemente carne, cuero o piel (ZIU = 14); le sigue el material indeterminado (ZIU = 4) y los vegetales (ZIU = 1 [Cuadro 4]). En cuanto a la accin realizada con la ltica bajo estudio, cortar (ZIU = 15) fue la funcin ms dominante de estos artefactos de obsidiana; le siguen la accin indeterminada (ZIU = 3) y raspar (ZIU = 1 [Cuadro 5]). El Cuadro 6 presenta la correlacin entre la accin realizada con la ltica y el material de trabajo. Y as, con
Cuadro 4. Correlacin entre la clasificacin tecnolgica y el material de trabajo de los artefactos de obsidiana de la Cueva Gordon n.o 3, Copn, Honduras.Material de trabajo Tipo Hojas prismticas Macrolasca Total % Carne, piel o cuero 13 1 14 73,7 Vegetales 1 0 1 5,3 Indeterminado 4 0 4 21,0 Total 18 1 19 100,0
Cuadro 5. Correlacin entre la clasificacin tecnolgica y la accin realizada con los artefactos de obsidiana de la Cueva Gordon n.o 3, Copn, Honduras.Accin Tipo Hojas prismticas Macrolasca Total % Cortar 14 1 15 78,9 Raspar 1 0 1 5,3 Indeterminado 3 0 3 15,8 Total 18 1 19 100,0
Cuadro 6.
Correlacin entre el material de trabajo y la accin realizada con los artefactos de obsidiana de la Cueva Gordon n.o 3, Copn, HondurasCarne, piel o cuero 13 1 0 14 73,7 Vegetales 1 0 0 1 5,3 Indeterminado 1 0 3 4 21,1 Total 15 1 3 19 100,0 % 78,9 5,3 15,8 100,0
Material de trabajo Accin Cortar Raspar Indeterminada Total %
Mayab 14 (2001): pp. 5-16
KAZOU AOYAMA
13
Figura 3. Patrn f con estras paralelas al filo (por corte de carne, piel o cuero, 200X) sobre una hoja prismtica de obsidiana.
Figura 4. Patrn f con estras verticales al filo (producidas por raspar piel o cuero, 200X) sobre una hoja prismtica de obsidiana de la Cueva Gordon n.o 3.
Figura 5. Microcicatrices (200X) sobre una hoja prismtica de obsidiana de la Cueva Gordon n.o 3.
Mayab 14 (2001): pp. 5-16
14
MAYAB
relacin a la carne, cuero o piel, se llevaron a cabo mayora de las acciones de cortar (92,9%, ZIU = 13 [Figura 3]) y raspar (7,1%, ZIU = 1 [Figura 4]). Tambin se registraron cortar vegetales (ZIU = 1) y cortar material indeterminado (ZIU = 1). Solamente sobre un filo de una hoja prismtica (Figura 2: 7) y ambos filos de otra hoja prismtica (Figura 2: 8) se observaron microcicatrices (microscars [Figura 5]). La funcin de la ltica que se puede interpretar directamente por el anlisis de las microhuellas de uso no sera una funcin en el sentido del contexto cultural. Por esta razn, la conjuncin de los materiales asociados con la ltica, los contextos arqueolgicos in situ, y la propia Cueva Gordon n.o 3 son de gran importancia para interpretar sintticamente las actividades realizadas con la ltica. Algunos materiales botnicos y de fauna recolectados coinciden con los resultados del anlisis de microhuellas de uso. Por lo menos seis hojas prismticas (Figura 2: 1-6) y una macrolasca (Figura 2: 9) fueron usadas para cortar carne, piel o cuero. Adems, un filo de una hoja prismtica (Figura 2: 7) fue utilizada para raspar piel o cuero. Es muy probable que dichos artefactos fueran usados para descuartizar animales pequeos como parte de rituales, o sea, sacrificios de los mismos. Brady (1995: 35) encontr miles de huesos de animales pequeos, en su mayora de roedores. Segn l, al menos algunos de estos huesos son restos de sacrificios. La existencia de restos de lazos, canastas y otros restos botnicos fortalece la idea de que por lo menos una hoja prismtica (Figura 2: 5) tambin se us para cortar vegetales. En cambio, tenemos la certeza que tanto una hoja prismtica (Figura 2: 8) como un filo de otra hoja prismtica (Figura 2: 7), donde solamente se observaron microcicatrices, pudieron haber sido usados en el rito de autosacrificio. Este mismo patrn de microcicatrices sin brillos y estras, ha sido reconocido en algunos ejemplares de hojas prismticas procedentes no slo del Grupo Principal, las residencias de elite y las de gente comn del Valle de Copn (Aoyama 1999: 131) sino tambin de residencias de elite de Aguateca, durante el perodo Clsico (Aoyama 2000: 217). Por otra parte, como ya se mencion en un estudio anterior (Aoyama 1999), todas las unidades domsticas tuvieron acceso a hojas prismticas hechas de obsidiana de Ixtepeque en el Valle de Copn durante el perodo Clsico. La gran mayora de ellas aparecen en contextos domsticos, con un porcentaje mucho menor en contextos ceremoniales. Los resultados de los anlisis de microhuellas de uso sobre 1.332 ejemplares indican que las hojas prismticas fueron usadas para diferenteMayab 14 (2001): pp. 5-16
tareas: cortar, tallar y grabar madera u otras plantas; cortar y raspar carne, piel o cuero; cortar y tallar concha, hueso o asta (Aoyama 1999: 131). En contraste, el alto porcentaje de trabajo en carne, piel o cuero (72,2%) detectado sobre las hojas prismticas de la Cueva Gordon n.o 3 indica actividades especiales en ritos (Cuadro 4). Adems, sabemos que los artefactos analizados de obsidiana no se utilizaron por mucho tiempo ya que, en primer lugar, apenas en dos hojas prismticas se observan dos clases de material usado (Figura 2: 5, 6), en segundo lugar porque el porcentaje de los patrones de microhuellas de uso precedentes tanto patrn f y h como un patrn principal con material indeterminado es sumamente alto (84,2%: ZIU = 16), y por ltimo tenemos constancia de que a ninguna pieza se le hizo rejuvenecimiento del filo. La corta historia de vida til de la ltica de obsidiana tambin puede ser por su uso especial como sacrificios de animales pequeos y autosacrificios en manos de los plebeyos mayas de la zona rural del Valle de Copn durante el perodo Clsico. CONCLUSIONES A pesar de la poca muestra, el presente artculo es la primera publicacin acerca del anlisis de microhuellas de uso por medio de un microscopio metalrgico de gran aumento sobre la ltica de obsidiana en todos los estudios acerca de las cuevas mayas hasta la fecha. Dicho anlisis determina con certeza los rituales que gentes mayas del comn realizaron con la ltica menor de obsidiana en la Cueva Gordon n.o 3 de Copn durante el perodo Clsico. En conclusin, los datos de microhuellas de uso sugieren que los referidos artefactos de obsidiana fueron utilizados para sacrificios de animales pequeos, abundantes en el registro arqueolgico del lugar, y en ritos de autosacrificio. Esperamos que el anlisis de microhuellas de uso sobre los artefactos de obsidiana de las cuevas mayas que se llevar a cabo en el futuro nos brinde datos ms detallados acerca de los rituales no solo de las elites sino tambin de plebeyos mayas durante la poca precolombina. Agradecimientos Quiero expresar mi agradecimiento al Dr. James Brady por su amabilidad al guiarme en sus investigaciones del campo en la Cueva Gordon n.o 3 y ofrecerme la oportunidad para analizar una coleccin importante de la ltica de obsidiana de dicha cueva. Cualquier error sobre el contenido de este trabajo es propiamente mo.
KAZOU AOYAMA
15
BIBLIOGRAFAALDENDERFER, Mark. 1991. Functional Evidence for Lapidary and Carpentry Craft Specialties in the Late Classic of the Central Peten Lakes Region. Ancient Mesoamerica 2: 205-214. ALDENDERFER, Mark, Larry KIMBALL y April SIEVERT. 1989. Microwear Analysis in the Maya Lowlands: The Use of Functional Data in a Complex-Society Setting. Journal of Field Archaeology 16: 47-60. AOYAMA, Kazuo. 1989. Estudio experimental de las huellas de uso sobre material ltico de obsidiana y slex. Mesoamrica 17: 185-214. . 1991. Ltica. En Investigaciones Arqueolgicas en la Regin de La Entrada, Vol. 2, Eds. S. Nakamura, K. Aoyama y E. Uratsuji, pp. 39-204. Servicio de Voluntarios Japoneses para la Cooperacin con el Extranjero, Instituto Hondureo de Antropologa e Historia. San Pedro Sula. . 1993. Experimental Microwear Analysis on Maya Obsidian Tools: Case Study of the La Entrada Region, Honduras. En Traces et Fonction: Les Gestes Retrouvs, Eds. P. Anderson, S. Beyries, M. Otte y H. Plisson, pp. 423-432. Colloque International de Lige, ditions ERAUL, Vol. 50. Centre de Recherches Archologiques du CNRS. tudes et Recherches Archologiques du lUniversit de Lige. Lieja. . 1995. Microwear Analysis in the Southeast Maya Lowlands: Two Case Studies at Copan, Honduras. Latin American Antiquity 6: 129-144. . 1999. Ancient Maya State, Urbanism, Exchange, and Craft Specialization: Chipped Stone Evidence of the Copan Valley and the La Entrada Region, Honduras. University of Pittsburgh Memoirs in Latin American Archaeology No. 12. University of Pittsburgh Press. Pittsburgh. . 2000. La especializacin artesanal y las actividades cotidianas en la sociedad clsica maya: anlisis preliminar de las microhuellas de uso sobre la ltica de Aguateca. En XIII Simposio de Investigaciones Arqueolgicas en Guatemala (1999), Eds. J. P. Laporte, H. L. Escobedo, A. C. de Suasnavar y B. Arroyo, pp. 215-231. Ministerio de Cultura y Deportes, Instituto de Antropologa e Historia y Asociacin Tikal. Guatemala. BRADY, James E. 1995. A Reassessment of the Chronology and Function of Gordons Cave n.o 3, Copn, Honduras. Ancient Mesoamerica 6: 29-38. . 1997. Retorno a las cuevas de Copn: otra evaluacin preliminar. Yaxkin 15: 99-118. CLARK, John E. 1988. The Lithic Artifacts of La Libertad, Chiapas, Mexico: An Economic Perspective. Papers n.o 52. New World Archaeological Foundation. Brigham Young University. Provo. CRABTREE, Don E. 1972. An Introduction to Flintworking. Occasional Papers n.o 28. Idaho State University Museum. Pocatello. FASH, William. 1991. Scribes, Warriors, and Kings: The City of Copn and the Ancient Maya. Thames and Hudson. Londres. GORDON, George Byron. 1898. Caverns of Copan, Honduras. Peabody Museum of Archaeology and Ethnonology Memoirs 1: 137-148. KEELEY, Lawrence H. 1980. Experimental Determination of Stone Tool Uses: A Microwear Analysis. University of Chicago Press. Chicago. LEVI-SALA, Irene. 1986. Use Wear and Post-Depositional Surface Modification: A Word of Caution. Journal of Archaeological Science 13: 229-244. LEWENSTEIN, Suzanne M. 1987. Stone Tool Use at Cerros. University of Texas Press. Austin. . 1991. Woodworking Tools at Cerros. En Maya Stone Tools, Eds. T. R. Hester y H. Shafer, pp. 239-249. Prehistory Press. Madison. RUE, David J., Ann Corinne FRETER y Diane A. BALLINGER. 1989. The Caverns of Copn Revisited: Preclassic Sites in the Sesesmil River Valley, Copn, Honduras. Journal of Field Archaeology 16: 395-404. SHEETS, Payson D. 1978. Artifacts. En The Prehistory of Chalchuapa, El Salvador, Vol. 2, Ed. R. J. Sharer, pp. 1-131. University of Pennsylvania Press. Filadelfia. SHEETS, Payson D. y Guy MUTO. 1972. Pressure Blades and Total Cutting Edge: An Experiment in Lithic Technology. Science 175: 632-634.
Mayab 14 (2001): pp. 5-16
16
MAYAB
SIEVERT, April K. 1992. Maya Ceremonial Specialization: Lithic Tools from the Sacred Cenote at Chichn Itz, Yucatn. Prehistory Press. Madison. VAUGHAN, Patrick. 1985. Use-Wear Analysis of Flaked Stone Tools. University of Arizona Press. Tucson. VIEL, Ren. 1993. Copan Valley. En Pottery of Prehistoric Honduras, Eds. J. S. Henderson y M. Beaudry-Corbett, pp. 13-18. Monograph 35. Institute of Archaeology. University of California. Los Angeles. WITTHOFT, John. 1967. Glazed Polish on Flint Tools. American Antiquity 32: 383-388.
Mayab 14 (2001): pp. 5-16
La Gloria-Sacul, Petn: un sitio del Preclsico en las Montaas Mayas de GuatemalaJUAN PEDRO LAPORTE
RESUMEN La cuenca del ro Sacul representa una pequea seccin del lmite norte de las Montaas Mayas en el sureste de Petn. Durante el reconocimiento arqueolgico de esta cuenca, se localizaron siete sitios, entre ellos La Gloria situado en el extremo sur. El rea central de La Gloria-Sacul est compuesta por tres plazas, en la ms baja de las tres terrazas que forman la plaza principal se construy un conjunto tipo Grupo E, y en el resto del asentamiento tambin se localizaron nueve grupos residenciales. En la parte ms elevada de la plataforma este de dicho Complejo de Ritual Pblico se encontr una tumba con una inhumacin individual (Entierro 204), que haba sido saqueada antes de reconocer el sitio. Los restos de la ofrenda indican que sta fue abundante y al menos se han podido restaurar 32 vasijas cermicas, aunque hay numerosos fragmentos cermicos que no ha sido posible recomponer; tambin se incluyen algunos objetos lticos. Estamos ante un tipo de ofrenda que pudo haber sido quebrada intencionalmente cuando fue depositada en el interior de la tumba. Este entierro pertenece a la parte final del Preclsico Tardo, un importante momento del desarrollo de las ciudades de las Tierras Bajas, y sus cermicas se colocan en la controvertida esfera cermica Chicanel Perifrico. La persistencia en el Clsico Temprano de cermicas de tradicin Chicanel, como puede comprobarse a travs del registro estratigrfico, es difcil de documentar en cualquiera de las regiones de la Tierras Bajas incluyendo el sureste de Petn, donde se denomina complejo Xilinte. En este complejo hay una pequea mezcla con cermicas de tradicin Tzakol, que es el material que define el Clsico Temprano en la parte norte de Petn. Palabras clave: Sureste de Petn, La Gloria-Sacul, Conjunto tipo Grupo E, entierro, esfera cermica Chicanel Perifrico, Preclsico Tardo, Clsico Temprano.
ABSTRACT The basin of the Sacul River represents a small section of the northern limit of the Maya Mountains in southeast Peten. During the archaeological survey of this basin, seven sites were located. La Gloria occupies the southern end of the basin. The central plaza of La Gloria-Sacul comprises three plazas. A Group E type compound built on the lower of three terraces forms the main plaza. This is a conventional type of compound. In the settlement there are also nine residential groups. On the top of the Eastern Platform of this Group E type compound there is a tomb that was looted before the site was found. The offering was found broken and turned over, and some of the vessels and other goods might have been robbed. In the tomb were the bones of one person (Burial 204). The remains of the offering indicate that there were many vessels; at least 32 of them were restored. It also includes several lithic artifacts, with obsidian blades among them. There are also many sherds that belong to other vessels that are now impossible to restore. This is a type of offering that could have been broken intentionally when deposited inside the tomb. This burial belongs to the final part of the Late Preclassic, an important time period for the development of the Lowland cities. The ceramics found with Burial 204 place it in the controversial Peripheral Chicanel sphere. The persistence in the Early Classic of ceramics that belong to the Chicanel tradition, as is shown through stratigraphic records, is difficult to ascertain in any of the several regions of the Lowlands, including in southeast Peten, where a ceramic complex was defined with this sphere, the so-called Xilinte. In this complex there is little mixture with ceramics of the Tzakol tradition, which is with the material that defines the Early Classic in the northern section of Peten. Key words: Southeast Peten, La Gloria-Sacul, Group E type compound, burial, Peripheral Chicanel sphere, Late Preclassic, Early Classic.Mayab 14 (2001): pp. 17-29
18
MAYAB
Dentro de la compleja fisiografa que define al territorio del sureste de Petn en Guatemala, una seccin de dimensin menor est representada por la cuenca del ro Sacul en el extremo norte de las Montaas Mayas. El valle del ro Sacul muestra un paisaje escarpado, con alturas que oscilan entre 450 y 650 m sobre el nivel del mar. El ro surca este valle en direccin norte y llega a resumirse conjuntamente con los ros Xaan y Mopan, a cuyo sistema de drenaje pertenece. Los picos montaosos que rodean al valle de Sacul sostienen bosque primario, mientras que tierras ms aptas estn cultivadas con milpas y habilitadas para potrero. Son abundantes las crestas calizas y el terreno es irregular, formando reas reducidas a la vega del ro, con un ancho de entre 500 m y 1 km. En los extremos norte y sur, el paso se ensancha y culmina en zonas de acantilados que se abren hacia el rea de Limones al norte y de La Gloria al sur. Por lo tanto se trata de un paso de montaa que no supera los 50 km2. La fisiografa general de las Montaas Mayas ha sido expuesta anteriormente en detalle (Ford y Williams 1989; Graham 1987; Jennings 1985; Laporte y Meja 2000; Ower 1928). En el reconocimiento efectuado en la planicie y en los cerros que bordean al valle de Sacul fueron determinados siete centros arqueolgicos (Figura 1): cinco centros denominados como Sacul de manera secuencial, Los Limones en el extremo norte, y La Gloria en el extremo sur. Otros dos centros cercanos corresponden tambin a esta unidad geogrfica, aunque estn ms alejados del ro: El Jutalito hacia el este y El Bejucal al sureste. De esta manera se conforma una compleja entidad poltica que hacia el siglo VII d.C. en pleno Clsico Tardo estuvo centrada en uno de estos sitios, Sacul 1 (Escobedo 1993; Laporte et al. 1991), una ciudad en donde fueron erigidos monumentos lisos y tallados entre 760 y 800 d.C. El proceso de formacin de los centros asociados a la cuenca del ro Sacul no se conoce por completo debido a la falta de una mayor actividad de sondeo en ellos. El centro mayor y mejor conocido, Sacul 1, fue construido durante el Clsico Tardo y continu ocupado durante el Clsico Terminal y el Postclsico. Es importante apuntar, sin embargo, que previamente exista una ocupacin del Preclsico Tardo, segn lo indica un depsito cermico de carcter ritual que trataremos ms adelante. Los yacimientos cercanos a Sacul 1 tambin debieron ser construidos durante el Clsico Tardo (Sacul 2, 3, 4, 5 y Limones), aunque en algunos pozos de sondeo fueron reportados tiestos del Preclsico Tardo yMayab 14 (2001): pp. 17-29
Figura 1. La cuenca del ro Sacul indicando la posicin de los distintos sitios.
del Clsico Temprano. No obstante, en otros dos asentamientos de esta zona existe evidencia de una ocupacin ms temprana, con lo cual stos pueden haber participado como polos de desarrollo inicial para la regin de Sacul, se trata de El Jutalito, situado al este del ro, y La Gloria, en la propia vega del ro. La exploracin de este ltimo es objeto del presente trabajo. En ambos sitios las plazas centrales fueron habilitadas desde el Preclsico Tardo, en algn momento del siglo III a.C. o poco despus, y continuaron ocupados hasta el Clsico, cuando pasaron a ser componentes de la entidad poltica centrada en Sacul 1.
JUAN PEDRO LAPORTE
19
LA GLORIA, EN LA VEGA DEL RO SACUL Se encuentra en las coordenadas 16% 30 05 N y 89% 18 28 W (ver Figura 1). Su ubicacin en la falda de una serrana le permite dominar la seccin alta del ro Sacul, situado entre las actuales comunidades de La Gloria y Centro Maya (en donde se encuentra el sitio Sacul 5), a 450 m sobre el nivel del mar. Actualmente es un terreno habilitado para potrero, en una parcela de propiedad particular. Los grupos que componen el yacimiento alcanzan a la ribera del ro y se disponen en ambas mrgenes. El rea central del sitio, as como otros cuatro grupos de la zona residencial se encuentran sobre las terrazas acomodadas de un cerro mayor. El reconocimiento fue efectuado por el Atlas Arqueolgico de Guatemala en noviembre de 1998 (Laporte y Meja 2000). Debido a que el nombre del
paraje La Gloria es usual en el sureste de Petn, se adjunta el trmino Sacul para su diferenciacin. El asentamiento de La Gloria-Sacul se compone de tres plazas centrales dispuestas en forma ascendente sobre terrazas en la ladera de esta serrana (Figura 2). El rea central est a slo 300 m al sur del actual camino. La principal es la Plaza A, ubicada sobre la terraza inferior, definida por seis estructuras que configuran a un Complejo de Ritual Pblico o Conjunto de tipo Grupo E con la disposicin convencional a este tipo de unidad arquitectnica: la Plataforma Este sostiene sobre su basamento sendas plataformas laterales y otra central ms elevada, y con la Pirmide Oeste de planta cuadrangular. Aunque La Gloria no tiene monumentos tallados o lisos, durante el proceso de excavacin se recolect un fragmento tallado de pizarra asociado con la Plataforma Este que podra indi-
A
B
C
Figura 2.
Plano de La Gloria-Sacul.
Mayab 14 (2001): pp. 17-29
20
MAYAB
car que alguna vez existi algn tipo de monumento. Sobre otra terraza ms elevada se encuentra la Plaza B con estructuras individuales, relativamente altas y masivas, en los lados este y oeste, configurando un conjunto de tipo acrpolis. En el lado sur se ubica un talud que soporta la tercera terraza del rea central sobre la cual se encuentra la Plaza C. El asentamiento se complementa con nueve grupos de carcter habitacional que se desarrollan en reas cercanas al centro del sitio, todo ello asociado con el paso del ro Sacul. En total fueron determinados 36 montculos como parte de la zona residencial. En general, estos grupos estn bien conformados, dispuestos en la vega del ro y en terreno llano. En ellos existen estructuras altas y los grupos tienden a ser de tipo cerrado, es decir con montculos a cada uno de los lados del patio, con el acceso limitado a sus esquinas. Aunque no existe una posicin cardinal predominante para disponer las estructuras principales, se indica que el lado norte fue posiblemente ms importante que el resto. Actividad de sondeo en La Gloria-Sacul Con el fin de conocer aspectos en su configuracin, y antes de determinar otros aspectos arquitectnicos y cronolgicos, se efectu una fase de sondeo en las dos plazas principales del sitio (Plazas A y B). Este sondeo consisti en perforar pozos tanto al centro del patio como al frente de distintas estructuras. En la Plaza A, de 1000 m2 de rea til, despus de una delgada capa de humus (0,10 m) y de otros 0,15 m de tierra oscura con poca piedra, se alcanza a 1 m de profundidad un estrato estril de tierra arcillosa de color naranja-rojizo, que corresponde al sedimento natural de la primera terraza. La actividad de nivelacin se redujo al lado norte del patio. Frente a las estructuras se encuentra como escombre piedra caliza fragmentada producida por la fragmentacin de la piedra de construccin durante la quema del terreno con fines agrcolas. La Plaza B es una elevacin parcialmente artificial efectuada mediante un relleno de piedra caliza quebrada de varios tamaos y poca tierra por lo que, en cuanto a material cultural, es una capa estril; a 1 m de profundidad se encuentra la roca madre. Aunque es posible que a los lados de la Estructura Sur de la Plaza A se encuentren escalinatas para ascender hacia la Plaza B, otra alternativa podra ser ascender a travs de dicha estructura. En el pozo al frente de la Estructura Oeste se hall el Entierro 211 del Atlas ArqueolMayab 14 (2001): pp. 17-29
gico, inhumacin primaria y directa de un individuo en posicin de decbito dorsal extendido, con orientacin norte-sur y la cabeza al sur; fue depositado en una fosa de 1,80 m de largo cavada en la roca caliza a 1 m bajo la superficie y cubierto despus por un relleno de tierra de color caf con piedra pequea. No tuvo ofrenda ni ornamentos y se le sita cronolgicamente en el Clsico Tardo. Por otra parte, tambin fueron realizados dos pozos en cada uno de tres grupos del rea residencial (Grupos 3, 5 y 7), posicionados uno al centro del patio y el otro al frente de la estructura norte. De manera general en todos ellos, la roca natural aparece aproximadamente a 1 m de profundidad, y los rellenos son de tierra de color caf con piedra pequea. Algunos rasgos arquitectnicos en las estructuras de la Plaza A Aunque la Pirmide Oeste muestra un avanzado estado de erosin, se conoce que en la seccin central del lado sur existe una banqueta saliente, lo que supone un indicio de que hubo una escalinata, lo que nos indica que se trata de una edificacin de planta radial. Por otra parte, en la Plataforma Este del conjunto se exploraron varias secciones. Es un basamento de 46 m de largo, dimensin que corresponde al promedio de los sitios menores en la regin. Sobre el basamento se despliegan las Plataformas Laterales miden 7 m de largo y 5 m ancho aunque resultan peculiares debido a que se encuentran junto a los muros laterales del basamento, es decir alejadas de la Plataforma Central y no centradas a sus respectivas secciones como usualmente se les encuentra. Tal configuracin es indicativa de que solamente existe una escalinata centrada en el basamento y excluye la posibilidad de que presente otras ms en la seccin frontal. La configuracin de la estructura es ms compleja en la seccin posterior en donde la proyeccin caracterstica de este tipo de basamento alcanza 5,30 m de largo. sta muestra una moldura que sobresale 5 cm a 0,35 m de altura y la esquina posterior es de planta circular. Tampoco existen escalinatas posteriores en el basamento. Se observa que est construido con piedra pequea, la cual no tiene ms de 15 cm de alto. Se puede ver, por ltimo, un elemento adicional, una extensin de la nivelacin de la terraza hacia el noroeste del conjunto, al unirse una serie de estructuras que conforman al Grupo 4 de caractersticas residenciales a la esquina noreste de la proyeccin posterior de la Plataforma Este.
JUAN PEDRO LAPORTE
21
El recinto funerario de La Gloria En la cima de la estructura central que se eleva sobre el basamento de la Plataforma Este existe un antiguo recinto de funcin funeraria, el cual fue depredado en algn momento indeterminado antes del registro del sitio. Esta accin caus que el contenido interior del recinto fuera removido y, seguramente, algunas vasijas de la ofrenda y otros elementos ornamentales pudieron ser robados. Este recinto fue realizado durante la fase terminal del Preclsico Tardo, un periodo crucial en el desarrollo de los asentamientos de las Tierras Bajas. En cuanto a sus dimensiones se trata de un recinto amplio, lo cual es poco usual en la regin: 3 m nortesur, 1,30 m este-oeste y 1,60 m de altura desde el escombro hasta la techumbre que es plana. El recinto est construido con piedra cortada y se encuentra 1,15 m bajo la seccin superior de la estructura, cubierto por un relleno de piedra caliza quebrada revuelta con tierra negra; fue construido conjuntamente con la estructura y no se aprecian otros pisos en la parte superior. El recinto contuvo los restos seos de un individuo (Entierro 204), que estn en muy mal estado de conservacin y removidos con respecto a su posicin original por causa del saqueo. Se le considera el entierro primario e indirecto de un individuo que debi yacer en posicin extendida y con orientacin norte-sur segn indica la forma del recinto. Los restos arqueolgicos recuperados son un buen indicio de que la ofrenda fue abundante en cuanto a ejemplares cermicos (pudieron ser restauradas 32 vasijas; ver Cuadro 1), estando presentes as mismo algunos artefactos de piedra, entre ellos varias navajas de obsidiana. Existe abundante cinabrio mezclado con el material. Los numerosos tiestos que acompaan a esta coleccin indican que hubo en la ofrenda muchas ms vasijas que ahora son imposibles de completar (ver Cuadro 2). Es probable que este hallazgo represente algn tipo de ritual en el cual se quebraban las vasijas de la ofrenda en forma intencional al ser depositadas dentro del recinto, una forma de ofrendar que ha sido previamente reportada en otros sitios, como veremos ms adelante.
minal del Preclsico Tardo, cuando el Complejo de Ritual Pblico fue habilitado y tambin depositado un personaje de importancia dentro de la Plataforma Este. Algunos de los grupos residenciales pudieron existir desde entonces. Cuando La Gloria-Sacul fue fundado era probablemente el mayor asentamiento en la cuenca del ro Sacul, mientras que en los dems sitios de esta zona solamente existan algunos pobladores. El sitio continu ocupado durante el Clsico Tardo, construyndose para entonces las unidades arquitectnicas anexas a la Plaza A y los dems grupos habitacionales cercanos al sitio. En este momento debi estar sujeto al centro mayor de Sacul 1, situado ro abajo. En la superficie del rea central tambin se encontr material del Clsico Terminal y, aunque no es abundante, su presencia es indicativa de la continuidad habitacional en este sector del ro Sacul. No se conoci evidencia de ocupacin para el Postclsico. Aspectos de organizacin poltica El inters de este hallazgo est en la informacin que aporta al modelo de desarrollo poltico que se aplica al peculiar asentamiento prehispnico del sureste de Petn (Laporte 2001), en este caso al hecho de que los orgenes de ciertas entidades polticas no corresponden al ncleo que fuera predominante en el Clsico Tardo. Y as, en algunos casos el ncleo formativo no conserv su importancia a travs de los siglos, y fue ms bien algn centro cercano el que atrajo el poder poltico que aglutinaba a los segmentos que conforman a las distintas entidades de la regin. El caso de La Gloria en la cuenca del ro Sacul es un ejemplo ms de un asentamiento formativo que cede su preeminencia a otro sitio cercano en el Clsico Tardo, en este caso a Sacul 1. Esta situacin ha podido ser constatada en otras entidades de la regin como se indica en los siguientes casos (Laporte y Meja 2000): Ncleo Preclsico Las Flores El Nagual Mopan 3-Este El Pedregal Ncleo Clsico Elo Triguillo Ix On Ixkun Caxeba
Cuenca Ro San Juan Parte aguas MopanSan Juan Cuenca alta del ro Mopan Ro Xaan
LA GLORIA-SACUL EN LA INTERPRETACIN REGIONAL Aspectos cronolgicos El sondeo en La Gloria-Sacul indica que el sitio surgi durante una importante ocupacin en la fase ter-
Tambin se ve claramente que la ocupacin formativa en el amplio territorio del sureste de Petn estMayab 14 (2001): pp. 17-29
22
MAYAB
Cuadro 1. Vasijas del entierro PSP-204 (Clsico Temprano - Complejo Xilinte - Esferas Tzakol y Chicanel Perifrico)N.o 758 756 783 763 761 771 773 770 757 766 768 772 776 782 762 764 769 781 775 752 779 767 760 774 777 780 759 778 803 765 755 802 Forma olla olla olla cuenco cuenco plato plato cuenco olla plato cuenco cuenco cuenco cuenco plato cuenco plato olla cuenco cuenco cuenco plato vaso vaso vaso vaso olla cuenco olla cuenco cuenco plato Grupo Quintal Tipo Quintal Sin Engobe Cubierta impreso Quixchan Con Bao Flor Crema Flor Crema Acorden Inciso Acorden Inciso ND/Aplicado Sierra Rojo Sierra Rojo Sierra Rojo Sierra Rojo Sierra Rojo Sierra Rojo Sierra Rojo Sierra Rojo Laguna Verde Inciso ND/Punzonado Xtabcab Inciso Polvero Negro Polvero Negro Lechugal Inciso Boo Inciso Boo Inciso Boo Inciso Boo Inciso Caramba Rojo/Naranja Caramba Rojo/Naranja Caramba Rojo/Naranja ND/Negro/Rojo (Sacluc) Gaviln Negro/Naranja Gaviln Negro/Naranja Variedad Quintal Cubierta (en superficie) Quixchan (bao rojo) Ptalo ND/Puntos Negros (Luciano) Alel (acanalado-inciso) Alel (acanalado-inciso) No Especificada Desorden Desorden Desorden Desorden Desorden Desorden Vaquero Creek Vaquero Creek Chaquiux (acanalado-inciso) No Especificada (Lagartos) Penacho (analado-inciso) Suyacal Suyacal ND/Esgrafiado Andrea (acanalado-inciso) Andrea (acanalado-inciso) Andrea (acanalado-inciso) Andrea (acanalado-inciso) Agente Agente Agente No Especificado Gaviln Gaviln
Flor
Sierra
Boxcay Polvero
Decoracin Negativa
Caramba
Dos Arroyos
ND = No Designado
Entre parntesis = rasgo principal o nombre en el Preclsico Tardo
asociada con las riberas de los ros. La Gloria est asentado directamente en la vega del ro Sacul, como se demuestra en otros asentamientos ms. Este es un indicio de que la ocupacin temprana est relacionada en general con la zona del ro Mopan, y por ende del ro Belice, ms bien que con el norte de Petn o con el ro Pasin hacia el oeste, un importante apoyo a la
informacin que tambin aporta el desarrollo cermico regional. La evidencia de La Gloria-Sacul pone de relieve que, desde la etapa preclsica, el conjunto arquitectnico predominante y el ncleo de los asentamientos es el denominado como Complejo de Ritual Pblico o Conjunto de tipo Grupo E. Esta es una caracterstica de
Mayab 14 (2001): pp. 17-29
JUAN PEDRO LAPORTE
23
Cuadro 2. Material cermico adicional a las vasijas del entierro PSP-204 (Clsico Temprano - Complejo Xilinte - Esferas Tzakol y Chicanel Perifrico)Olla/Cntaro Grupo Quintal .................................................................... Quintal Sin Engobe............................................................ ND/Inciso (Muzul) .............................................................. Cubierta Impreso: (en superficie) ..................................... Cubierta Impreso: ND/En Filete (CavesBranch)............... Quixchan Con Bao: Quixchan (bao rojo)..................... Quixchan Con Bao: ND/Bao Crema (Camencha) ........ Grupo Triunfo .................................................................... Triunfo Estriado ................................................................. Grupo Dos Arroyos............................................................ Gaviln Negro/Naranja...................................................... Grupo Flor .......................................................................... Flor Crema: Ptalo ............................................................. Flor Crema: ND/Puntos Negros (Luciano) ....................... Acorden Inciso: ND/Inciso............................................... Acorden Inciso: Alel (acanalado-inciso) ....................... Grupo Baclam .................................................................... Baclam Naranja: Serafn ................................................... ND/Inciso (Cay) .................................................................. Grupo Sierra....................................................................... Sierra Rojo: Desorden ....................................................... Sierra Rojo: Vaquero Creek............................................... Laguna Verde Inciso: Chaquiux (acanalado-inciso)........ Altamira Acanalado: NE (p. onduladas)........................... ND/Aplicado (Unin) ......................................................... Vertedera ........................................................................ Tecomate........................................................................ Grupo Boxcay .................................................................... Boxcay Caf: Peralta.......................................................... Grupo Polvero.................................................................... Polvero Negro: Suyacal..................................................... Lechugal Inciso: Miranda .................................................. ND/Acanalado (paredes onduladas) ................................ Grupo con color diferenciado........................................... Velorio Bicromo: ND/Rojo (Mateo Rojo y Crema)........... Velorio Bicromo: ND/Naranja ........................................... Velorio Bicromo: Mirjana (negro)..................................... Velorio Bicromo-Inciso: ND/Rojo...................................... Hechizo Bicromo: Aurelia (crema).................................... Grupo con decoracin negativa ....................................... Ahchab Ante y Rojo: Zacniis............................................. Boo Inciso: Andrea ............................................................ Repasto Negro y Rojo: Danilo .......................................... Grupo Caramba ................................................................. Caramba Rojo/Naranja: Agente........................................ Helecho Naranja/Crema: Villegas..................................... Grupo Ixobel ...................................................................... Ixobel Naranja: Ixobel ....................................................... Bertido Inciso: Bertido.......................................................ND = No Designado
Cuenco 24 23 0 0 0 1 0 0 0 0 0 18 17 1 0 0 2 2 0 6 5 0 0 1 0 0 0 3 3 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Plato 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 98 62 7 26 3 19 9 10 268 252 10 4 2 0 0 0 7 7 58 56 1 1 32 11 14 2 1 4 29 22 5 2 1 1 0 36 25 11
Vaso 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 3 0 0 0 0 0 0 28 20 0 3 0 5 0 0 0 0 5 1 0 4 0 0 0 0 0 0 45 15 30 0 19 0 19 0 0 0
Total 299 212 1 17 46 12 11 16 16 1 1 129 92 8 26 3 23 13 10 349+12 322 12 7 3 5 1 11 13 13 96 90 1 5 32 11 14 2 1 4 83 40 41 2 20 1 19 38 27 11
273 187 1 17 46 11 11 16 16 0 0 10 10 0 0 0 2 2 0 47 45 2 0 0 0 0 0 3 3 27 27 0 0 0 0 0 0 0 0 7 2 5 0 0 0 0 2 2 0
Entre parntesis = rasgo principal o nombre en el Preclsico Tardo
Mayab 14 (2001): pp. 17-29
24
MAYAB
una amplia zona de las Tierras Bajas que se conserva hasta el Clsico Tardo y resulta importante an en algunos centros del Clsico Terminal. Con tal expansin y antigedad, se considera que estos conjuntos correspondan a un tipo de arquitectura monumental y presumiblemente pblica, que estaban dirigidos y eran utilizados por una porcin importante de la poblacin maya. La estandarizacin de la planta de estos conjuntos sugiere que la presencia de tal conjunto en un sitio indica su participacin en prcticas culturales compartidas en un rea amplia (Chase y Chase 1995). La presencia de un conjunto de este tipo en el ncleo de La Gloria-Sacul, que corresponde claramente al Preclsico segn lo indica la introduccin del recinto funerario y su amplia ofrenda, adems de reflejar la presencia de un importante dirigente y de una marcada estratificacin social, es un apoyo ms para el modelo de asentamiento que hemos aplicado para este territorio. La ofrenda funeraria de La Gloria-Sacul tiene an ms implicaciones en cuanto a la complejidad cultural y a la interaccin que se sucede en la etapa en que fuera depositada. Hemos fechado esta accin en un momento crucial que tiene lugar en el siglo III d.C., durante aquella etapa que integra la fase terminal del Preclsico Tardo, como un movimiento final de la tradicin que procede del largo periodo cultural Preclsico y cuando se presagian los nuevos elementos culturales del Clsico. Por ello, son dos los aspectos importantes en cuanto al carcter de esta inhumacin: por una parte, el carcter de la ofrenda misma en cuanto al volumen y modo de los bienes depositados y, por otra, las peculiaridades del material cermico ofrendado. El carcter de la ofrenda Un rasgo importante que se observa en la ofrenda del Entierro 204 de La Gloria-Sacul es la cantidad de material involucrado y el modo en que ste fue depositado. Cuando menos existen 32 vasijas completas y otros 1.111 tiestos, con lo cual es sin duda una de las ms voluminosas ofrendas funerarias en cuanto a contenido cermico que haya sido investigada en los sitios del sureste de Petn. Siempre es necesario considerar el sesgo causado por su temporalidad, dado que se conocen pocos casos de inhumaciones del Preclsico, por lo que no se cuenta con un patrn comparativo para interpretar este hallazgo. En el Clsico Tardo las ofrendas funerarias sin duda son ms parcas, por lo que no contamos con otro caso en que se contemple tan numerosa ofrenda.Mayab 14 (2001): pp. 17-29
Por otra parte, tambin es notorio el modo en que esta ofrenda fue depositada, al estar prcticamente todos los ejemplares quebrados. Aunque existe el problema de que el entierro fue removido por la accin del saqueo, por lo menos 32 vasijas fueron restauradas por encontrarse completas (Figuras 3-5). Aun as, muchos otros fragmentos atestiguan que la ofrenda era todava mayor, pero actualmente esas vasijas estn incompletas. No se consideran los posibles ejemplares que tal vez estaban completos y que fueron presa del saqueo. Por lo tanto, aunque parte de la ofrenda quebrada puede ser el resultado del movimiento causado por la depredacin al haber caminado sobre ellas, consideramos ms probable que el modo original del depsito del material fuera ya en estado fragmentario, tal vez mediante una accin que inclua el quebrado intencional de los ejemplares una vez colocados dentro del recinto. La dimensin del espacio de esta cista posibilita esta ltima alternativa. En la regin existe un importante apoyo incidental para esta consideracin en la presencia en varios sitios que fueron ocupados en forma contempornea a La Gloria-Sacul, de concentraciones de material cermico con una evidente intencin ritual, como lo indica la inclusin de incensarios. Todo el material que conforma estas concentraciones est quebrado, seguramente en forma intencional. Este tipo de depsito se ha localizado preferentemente en sitios asociados a la regin del sistema del ro Mopan tales como La Unin 1, Yaltutu, Mopan 3-Sureste, El Pedregal 1, Ix Ek, Grupo 3 de Ixtonton, Calzada Mopan (Complejo de Ritual Pblico, y Grupos 104 y 334-A), y Sacul 1. Es necesario apuntar que pueden existir leves diferencias cronolgicas entre estos depsitos y que aunque no todos ellos corresponden a las reas centrales de cada sitio, pero en caso de encontrarse en grupos perifricos a alguna plaza central, stos siempre son grupos de relativa importancia. Un poco de material adicional procede de algunos contextos de superficie en sitios tales como Ixkun, Curucuitz, Xaan Arriba y Caxeba, centros del mismo sistema fluvial del ro Mopan. Es evidente que no podemos interpretar la intencin ritual de tan curiosos depsitos, pero tambin lo es que podemos aclarar que este tipo de concentracin de materiales fragmentados, muchas veces acompaados por objetos de connotacin ritual como son los incensarios o de artefactos y ornamentos que se relacionan con parafernalia elitista, es un fenmeno bien conocido en Petn desde el Preclsico Medio, que ha sido documentado principalmente en Tikal (La-
JUAN PEDRO LAPORTE
25
porte y Fialko 1995). A estos depsitos adjetivados como problemticos se les defini como concentraciones de desechos primarios colocados bajo pisos de plazas o de cmaras de estructuras, que se encuentran sellados por elementos constructivos contemporneos que aseguran su aislamiento de momentos culturales posteriores (Coe 1959; Iglesias 1988). Usualmente se les deposita en oquedades o chultunes excavados previamente en la roca caliza y su matriz viene a ser, en parte, una tierra negra que a veces contiene carbn. Funcionalmente, los depsitos problemticos pueden ser tiraderos ceremoniales de parafernalia que fuera utilizada en ceremonias y luego desechada. El material es quebrado a propsito, como una accin
dedicatoria a las primeras actividades constructivas de un grupo o, en forma alternativa, a un ritual de trmino del uso de una estructura. Por lo tanto, son depsitos de tipo intencional, efectuados con fines propiciatorios. La esfera cermica Chicanel Perifrico La abundancia del material cermico ofrendado en el Entierro 204 de La Gloria-Sacul permite asignarle a la controvertida esfera Chicanel Perifrico (Figuras 3-5), y ya en una ocasin anterior se ha documentado la pertenencia de la regin sureste de Petn a esta esfera cermica (Laporte 1995). Una sntesis de esta postura indica que la persistencia de materiales de tradi-
a)
b)
c)o
d)
Figura 3. (a) Tipo Gaviln Negro/Naranja (n. 755), (b) Tipo Quintal Sin Engobe (n.o 758), (c) Tipo Cubierta Impreso (n.o 756), (d) Tipo Caramba Rojo/Naranja (n.o 759).
Mayab 14 (2001): pp. 17-29
26
MAYAB
a)
b)
c)
d)
e)
f)
Figura 4. (a-b) Vasijas del tipo Boo Inciso: Andrea (n.o 760 y 774), (c-d) Vasijas del tipo Sierra Rojo: Desorden (n.o 768 y 772), (e-f) Vasijas del tipo Sierra Rojo: Vaquero Creek (n.o 762 y 764).
Mayab 14 (2001): pp. 17-29
JUAN PEDRO LAPORTE
27
a)
b)
c)
d)
e)
f)
Figura 5. (a) Tipo Quixchan Con Bao (n.o 783), (b) Tipo Flor Crema: Ptalo (n.o 763), (c) Tipo Lechugal Inciso: ND/Esgrafiado (n.o 767), (d) Tipo Gaviln Negro/Naranja (n.o 802), (e-f) Tipo ND/Punzonado del Grupo Sierra (n.o 781).
Mayab 14 (2001): pp. 17-29
28
MAYAB
cin Chicanel en el Clsico Temprano, segn lo indica la estratigrafa arquitectnica, es compleja de documentar en cualquiera de las regiones de las Tierras Bajas, incluyendo al sureste de Petn en donde fue posible definir al complejo cermico Xilinte. Dentro de este complejo, existe poca mezcla con material de la tradicin Tzakol, es decir con aquel que define al Clsico Temprano en el norte de Petn. La prctica ausencia de cermica de afiliacin Tzakol parece ser una manifestacin generalizada a varias regiones de las Tierras Bajas, y por esta razn son consideradas como perifricas al centro y norte de Petn. Por lo tanto, el hecho de que haya zonas que expresan un traslape de las tradiciones cermicas Chicanel y Tzakol, tiene derivaciones importantes en un sentido cultural y poltico. Este traslape cronolgico estaba bien establecido en muchos sectores de las Tierras Bajas, como es el caso expuesto para Altar de Sacrificios (Adams 1971). Ahora el sureste de Petn se suma a este movimiento debido a que el carcter de la transicin entre el Preclsico o complejo Atzante del sureste de Petn y el complejo Xilinte del Clsico Temprano, parece ser estable y gradual, ms bien que abrupta y con un marcado cambio tecnolgico como fuera expuesto para las otras reas ms norteas. En la cermica de tradicin Chicanel del complejo Xilinte se suceden algunas innovaciones, principalmente en la forma de algunas vasijas (mayor importancia del plato de paredes altas), y con cambios graduales en el acabado de la superficie. Estas modificaciones en las tcnicas de manufactura y modos de la cermica de tradicin Preclsica inciden en el concepto de que la cermica de la esfera Chicanel fue marcadamente uniforme a travs del tiempo y del espacio, un fenmeno atribuido a contactos interregionales extensivos que condujeron a compartir una gran gama de normas en la produccin cermica, ms bien que a una amplia distribucin de cermicas desde algunos cuantos centros (Fry 1980; Willey 1990). Una alteracin en la tcni-
ca cermica, aunque gradual, indicara cambios tambin en el nivel de dichos contactos (Figuras 3-5). La implicacin interregional que trae consigo el modelo de regionalizacin cermica en el Clsico Temprano y el abandono de una esfera mayor como haba sido Chicanel, y como sera posteriormente Tepeu en el Clsico Tardo, es variada. El modelo de elite en que se inscribe el Clsico Temprano en los grandes centros del noreste de Petn (Tikal, Uaxactun, Yaxha), debi coexistir con otros centros de elite rural y de sociedad campesina. Grandes sectores de las Tierras Bajas mantenan una poblacin productiva con una dbil organizacin poltica. Este viene a ser el caso de la regin sureste de Petn ejemplificado en un sitio como La Gloria-Sacul. Estas manifestaciones provincianas, es decir un repertorio Chicanel no elitista y utilitario, persisti con poco cambio en el Clsico Temprano (Gifford 1976; Lincoln 1985), mientras que la cermica y por implicacin la sociedad manifestaron un sub-complejo de elite propio, apoyado en el desenvolvimiento arquitectnico y ritual. Este es el concepto de la esfera Chicanel Perifrico. La coexistencia de Chicanel y Tzakol implica que las elites urbanas o rurales tuvieron poca incidencia sobre el control directo de los sectores de la produccin o distribucin de la economa, y que en el proceso de diferenciacin social que sucedi entre el Preclsico y el Clsico no participaron todos los segmentos sociales. En el Clsico Tardo se sucede nuevamente el proceso generalizado de unificacin cermica y de interrelacin poltica. Para entonces en el sureste de Petn se consolidan los nuevos ncleos en donde se centran diversos segmentos para formar entidades polticas especficas. Para este momento La Gloria-Sacul no parece conservar su autonoma y pasa a formar parte de esa entidad mayor que estar centrada en Sacul 1, aquel sitio en donde se desarrolla un espectacular movimiento arquitectnico y de ereccin de monumentos.
REFERENCIAS ADAMS, Richard E.W. 1971. The Ceramics of Altar de Sacrificios. Papers of the Peabody Museum, Vol. 8, N.o 1. Harvard University. Cambridge. CHASE, Arlen F. y Diane Z. CHASE. 1995. External Impetus, Internal Synthesis, and Standardization: E-Group Assemblages and the Crystallization of Classic Maya Society in the Southern Lowlands. En The Emergence of Lowland Maya Civilization: The Transition from the Preclassic to the Early Classic, Ed. N. Grube, pp. 87-101. Acta Mesoamericana, Vol. 8. Verlag Anton Saurwein. Mckmhl.
Mayab 14 (2001): pp. 17-29
JUAN PEDRO LAPORTE
29
COE, William R. 1959. Piedras Negras Archaeology: Artifacts, Caches and Burials. University Museum Monographs. University of Pennsylvania. Filadelfia. ESCOBEDO AYALA, Hctor L. 1993. Entidades polticas del noroeste de las Montaas Mayas durante el periodo Clsico Tardo. En VI Simposio de Investigaciones Arqueolgicas en Guatemala, 1992, pp. 3-24. Museo Nacional de Arqueologa y Etnologa. Guatemala. FORD, D. C. y P. W. WILLIAMS. 1989. Karst Geomorphology and Hydrology. Unwin Hyman. Londres. FRY, Robert E. 1980. Models of Exchange for Major Shape Classes of Lowland Maya Pottery. En Models and Methods in Regional Exchange, Ed. R. Fry, pp. 3-18. Society for American Archaeology. Washington D.C. GIFFORD, James C. (Ed). 1976. Prehistoric Pottery Analysis and the Ceramics of Barton Ramie. Peabody Museum Memoirs, Vol. 18. Harvard University. Cambridge. GRAHAM, Elizabeth. 1987. Resource Diversity in Belize and Its Implications for Models of Lowland Trade. American Antiquity 52 (4): 753-767. IGLESIAS PONCE DE LEN, Mara Josefa. 1988. Anlisis de un depsito problemtico de Tikal, Guatemala. Journal de la Socit des Amricanistes 74: 25-48. JENNINGS, J. N. 1985. Karst Geomorphology. Basil Blackwell. Oxford. LAPORTE, Juan Pedro. 1995. Despoblamiento o problema analtico?: El Clsico Temprano en el sureste de Petn. En VIII Simposio de Investigaciones Arqueolgicas en Guatemala, 1994, pp. 729- 762. Museo Nacional de Arqueologa y Etnologa. Guatemala. . 2001. Dispersin y estructura de las ciudades del sureste de Petn. En Reconstruyendo la ciudad maya: el urbanismo en las sociedades antiguas, Eds. A. Ciudad, M. J. Iglesias y M. C. Martnez, pp. 137-162. Sociedad Espaola de Estudios Mayas. Madrid. LAPORTE, Juan Pedro y Vilma FIALKO. 1995. Un reencuentro con Mundo Perdido, Tikal, Guatemala. Ancient Mesoamerica 6 (1): 41-94. LAPORTE, Juan Pedro y Hctor E. MEJA (Eds.). 2000. Registro de sitios arqueolgicos del sureste de Petn. Reporte No. 14. Atlas Arqueolgico de Guatemala. I.D.A.E.H. Guatemala. LAPORTE, Juan Pedro, Rolando TORRES, Hctor ESCOBEDO y Paulino I. MORALES. 1991. El entorno arqueolgico del valle de Sacul en las Montaas Mayas de Guatemala. Mayab 7: 15-35. LINCOLN, Charles E. 1985. Ceramics and Ceramic Chronology. En A Consideration of the Early Classic Period in the Maya Lowlands, Eds. G. Willey y P. Mathews, pp. 55-94. Institute for Mesoamerican Studies, Pub.10. State University of New York. Albany. OWER, L. H. 1928. The Geology of British Honduras. Journal of Geology 36: 494-509. WILLEY, Gordon R. 1990. General Summary and Conclusions. En Excavations at Seibal, Department of Peten, Guatemala, pp. 175-270. Peabody Museum. Harvard University. Cambridge.
Mayab 14 (2001): pp. 17-29
Patrones ocupacionales y subsistencia en la sociedad maya de la costa peninsular. Consideraciones bioculturalesVERA TIESLER BLOS 1Universidad Autnoma de Yucatn[...] los padres industrian a los varones en la caza, pesca, labranza, uso del arco y las flecha, danzas y otras cosas [...] las madres a las hijas las habitan de muy pequeas a que muelan maz, teniendo para ello piedrecillas acomodadas, enseanles a desmotar y hilar algodn y pita y a tejer toda suerte y gnero de telas y mantas (Fuentes y Guzmn 1969: 298).
RESUMEN En la osteologa antropolgica y bioarqueologa, las proporciones diafisiarias en huesos largos son consideradas como potenciales indicadores del estilo de vida y del rgimen de actividades fsicas. Interpretados en conjunto, con otros elementos del registro arqueolgico, los ndices pueden proporcionar importante informacin relativa a los cnones ocupacionales y la divisin de trabajo en poblaciones pasadas. Desde esta ptica, la presente investigacin evala cuatro ndices, medidos en los fmures, tibias y hmeros de restos humanos recuperados de 17 sitios prehispnicos costeos de Quintana Roo y Yucatn, Mxico. Los resultados, basados en una muestra de 359 individuos adultos, son interpretados en trminos de la divisin de trabajo y organizacin domstica en un modo de vida basado en el aprovechamiento conjunto de los recursos martimos y terrestres. Los promedios son despus comparados con otros parmetros de la carga mecnica y con los promedios obtenidos en una muestra esqueltica procedente de las reas residenciales de Copn, Honduras, cuyas estrategias de subsistencia estaban basadas predominantemente en la agricultura. Los valores apuntan hacia un rgimen ocupacional que difiere entre hombres y mujeres costeos; en la comparacin con Copn, las mujeres muestran valores similares, en tanto que los promedios de las poblaciones masculinas se distinguen significativamente. A su vez, los resultados confirman la relevancia de los ndices para los estudios sobre aspectos de subsistencia y organizacin social entre los antiguos mayas. Palabras clave: Mayas, costa, bioarqueologa, marcadores ocupacionales, geometra sea.
ABSTRACT In anthropological osteology and bioarchaeology, the diaphyseal proportions of long bones are considered as potential markers of past life styles and activity patterns. Interpreted jointly with other indicators of the archaeological record, cross-sectional properties can provide important information on ancient occupational profiles and working organization. From this perspective, the present investigation evaluates four indexes, assessed in femur, tibia, and humerus from 17 prehispanic coastal sites located in the Mexican states of Quintana Roo and Yucatn. The results, based on a sample of 359 adult individuals, are interpreted in terms of work division and domestic organization in a mode of life, which relied both on marine resources and agriculture. Geometric properties are then compared to other occupational markers and to the geometric values obtained from the residential areas of Copn, Honduras, considered to have subsisted mainly on agriculture. The results suggest a different occupational profile of coastal men and women. While coastal females show similar values to those of the women of the inland site; male geometrical properties differ significantly between the two areas, confirming the relevance of bone geometry assessment in the reconstruction of subsistence strategies and social organization in ancient Maya society. Key words: Maya, coast, bioarchaeology, occupational markers, bone geometry.
INTRODUCCIN Este estudio aplica la evaluacin biomecnica a las condiciones de vida y formas de subsistencia en po-
1 Profesora Investigadora. Facultad de Ciencias Antropolgicas. Universidad Autnoma de Yucatn. Calle 76 no. 455 LL 41 y 43. Mrida, Yucatn, C.P. 97000. [email protected]
Mayab 14 (2001): pp. 30-41
VERA TIESLER BLOS
31
blaciones costeras de Quintana Roo y Yucatn, tema que ha sido abordado mayormente desde la ptica geo-ecolgica y de su cultura material. Se intenta ofrecer aqu una visin alternativa sobre aspectos amplios, vinculados con el modo de vida costeo 2 e implicados en las estrategias y complejas dinmicas inherentes en la explotacin de los recursos marinos y terrestres. Planteamos que la estructura social tuvo su expresin tambin en la divisin domstica de trabajo en las poblaciones que convivan en los asentamientos a lo largo y al interior de las franjas costeras. Para ello se analizan cuatro ndices en huesos largos y se comparan los resultados con los valores obtenidos en una poblacin prehispnica maya que viva tierra adentro, partcipe de un desarrollo histrico compartido, al menos durante el Clsico.
PLANTEAMIENTO La propiedad del hueso, como parte funcional del sistema locomotor, de reaccionar ante cargas mecnicas extrnsecas y ajustar sus propiedades en forma, densidad y estructura trabecular acorde con las caractersticas de los estmulos y sus vectores, confiere importancia al esqueleto como potencial indicador de patrones de actividad. Estos, a su vez, pueden manifestar aspectos ocupacionales ms generales asociados a las formas de subsistencia y modos de vida. Los principios fundamentales de esta interaccin funcional ya fueron asentados en el siglo XIX (vanse, por ejemplo, Bonnichsen 1989; Larsen 1997), pero especialmente los ltimos quince aos han atestiguado un creciente nmero de publicaciones antropolgicas sobre el tema, y que se fundamentan en modelos biomecnicos. Todo ello est motivados por el afn de poder traducir directamente atributos seos a actividades, patrones de ocupacin y estilos de vida. En la osteologa resaltan los trabajos recientes de Ruff (1992, 1994; Ruff et al. 1983), Stirland (1993), Cole (1996) y Carlson et al. (1996), entre otros. Metodolgicamente, las investigaciones se basan en experimentos y estudios en poblaciones actuales, siendo transferidos los resultados a la evaluacin de grupos pretritos. Para ello los estudios generalmente recurren a los huesos largos de las extremidades inferiores
y superiores, cuyas propiedades formales son analizadas a travs de secciones horizontales, imgenes histolgicas y medidas morfolgicas externas (vanse Kennedy 1989; Larsen 1997). Aun reconociendo sus innegables avances, la evaluacin de los marcadores ocupacionales en el hueso como lnea de investigacin antropolgica no ha sido concluyente, sino que ms bien consiste en esfuerzos aislados, realizados en diferentes poblaciones, generalmente vinculados con investigaciones de formas de subsistencia y estilos de vida. En este sentido, los resultados osteomtricos han sido interpretados, al lado de factores no estrictamente ocupacionales como la edad fisiolgica, el sexo, el estado nutricional y las propiedades fenotpicas en trminos de las estrategias en la explotacin de recursos, la especializacin y diferenciacin social, expresados en los grados de asimetras bilateral, el bimorfismo sexual e ndices de movilidad, adems de los valores absolutos e ndices bsicos en las poblaciones esquelticas. Se alega, en particular, que los ndices pilstricos y cnmicos tienden a ser menores en poblaciones con estilos de vida mecnicamente demandantes en tanto que las actividades de subsistencia asociadas al procesamiento de cereales se relacionan con un aumento en la simetra geomtrica bilateral y la robustez, ante todo del brazo no dominante. En la investigacin antropolgica mayista, los estudios morfomtricos han contribuido con informacin sobre algunos ndices y medidas absolutas obtenidas en hmeros, fmures y tibias. Investigadores como Saul (1972) y Mrquez (1982; Mrquez et al. 1982) aportan los principales ndices postcraneales medidos en restos humanos procedentes de la regin. Haviland et al. (1992), tambin reportan los valores obtenidos en los antiguos habitantes de Tikal, donde encuentra una relacin entre el estatus y las propiedades geomtricas de las extremidades inferiores. El autor alega que la aristocracia del sitio era platimrica y mesocnmica, en tanto que los residentes de las pequeas habitaciones perifricas de Tikal muestran ser mesocnmicos y slo moderadamente platimricos. Con este artculo me propongo contribuir, desde la misma ptica de su expresin biocultural, a la investigacin de las poblaciones prehispnicas que ocupaban, durante el Clsico y Postclsico, las costas de
2 El modo de vida es concebido aqu, de acuerdo con Bate, como una dimensin estructural de la sociedad que designa las mediaciones objetivas, particulares, entre las regularidades de la formacin social, como contenido social esencial (Bate 1998). Hemos aplicado esta categora al estudio de las dinmicas sociales prevalecientes en la sociedad maya del Clsico y Posclsico, a fin de conocer y reconocer algunas de las estrategias y tecnologas de subsistencia bsicas, vigentes a lo largo de las costas peninsulares y reflejadas en la cotidianidad del trabajo diario, y para distinguirlas de aquellas observadas tierra adentro (Tiesler 1999).
Mayab 14 (2001): pp. 30-41
32
MAYAB
Yucatn y Quintana Roo. El antecedente directo y motivo para esta investigacin son los resultados obtenidos en un trabajo anterior (Tiesler 1999), en el que se realiz un estudio supra-regional de atributos bioculturales en poblaciones prehispnicas, entre los cuales se evaluaron patrones de insercin tendinoso-muscular, padecimientos articulares y propiedades biomecnicas en extremidades superiores e inferiores. Estos ltimos marcadores han sido nuevamente objeto investigacin para este trabajo.
MATERIALES Y PROCEDIMIENTOS En la presente evaluacin de las proporciones mtricas externas tomamos en cuenta el ndice diafisiario en el hmero; pilstrico y mrico del fmur; y el cnmico en la tibia (Figura 1) 3. Los obtuvimos en 17 colecciones esquelticas clsicas y postclsicas, provenientes de las costas de Quintana Roo y Yucatn (Figura 2) 4. La unidad de anlisis y eje en la interpretacin lo constituyeron aquellos esqueletos adultos sexados con valores izquierdos y derechos, que contaban con informacin arqueolgica asociada (mayormente recuperados de las reas residenciales de los sitios). De estos se excluyeron los casos de patologa inflamato3
ria en los miembros involucrados. De la misma manera se procedi con los individuos determinados mayores de cincuenta aos o aquellos con francos signos de degeneracin, y, anlogamente, los menores de veinte aos. Eso debido al sesgo formal que los cambios degenerativos, por un lado, y el proceso de crecimiento y maduracin sea por el otro, introduciran en la evaluacin. Adems consideramos que, en trminos del curso de vida, el rango entre 20 y 50 aos representara mejor la poblacin en edad productiva y reproductiva. Cada dimetro fue medido dos veces empleando el comps de Vernier o de ramas rectas. En la estimacin del rango de error seguimos los sealamientos descritos en White (1991), agregando que los mrgenes de error establecidos estaban por debajo del 1%, que es aceptable para este tipo de mediciones 5. En la cuantificacin y comparacin de los resultados fueron utilizados el promedio aritmtico, la desviacin estndar, el grado de asimetra bilateral y el bimorfismo sexual expresado en valores porcentuales. El siguiente paso fue la aplicacin del student t test para comparar de los ndices promediados entre poblaciones costeras y tierra adentro. Como muestra de referencia y comparacin recurrimos a la coleccin esqueltica de la ciudad clsica de Copn, Honduras, con 478 individuos que proceden en su mayora de los
Los ndices se obtienen mediante el clculo que se desglosa a continuacin: ndice diafisiario del hmero: mnimo/ mximo a la mitad del hmero x 100 . ndice pilstrico del fmur: anteroposterior/ transversal a la mitad del fmur x 100. ndice mrico del fmur: subtrocantrico anteroposterior/ subtrocantrico transversal del fmur x 100. ndice cnmico de la tibia: transversal/ anteroposterior a la altura del foramen nutricio de la tibia x 100.
4 Las muestras fueron estudiados en las siguientes instituciones o son producto de los proyectos que se nombran a continuacin. Se agradece en este lugar la cooperacin y apoyo recibido para llevar a cabo el estudio.
5
Centro INAH Quintana Roo (Cancn and Chetumal) (dirigido por la Arqlga. Adriana Velzquez Morlet), Chetumal. Proyecto Arqueolgico Punta Pjaros (Arqlgo. Enrique Terrones), Centro INAH Quintana Roo, Cancn. Centro INAH Yucatn (dirigido por el Arqlgo. Alfredo Barrera), Mrida. Proyecto Arqueolgico Copn, (dirigido por el Dr. Ricardo Agurcia, Prof. scar Cruz, Dr. William Sanders y Dra. Rebecca Storey), Instituto Hondureo de Antropologa e Historia, Copn Ruinas. Direccin de Antropologa Fsica (dirigido por el A. F. Enrique Serr