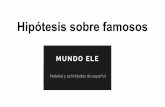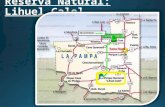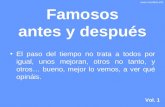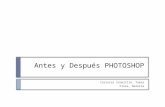Los niños del Holocausto antes, durante y después
-
Upload
dancorredorb -
Category
Documents
-
view
22 -
download
4
Transcript of Los niños del Holocausto antes, durante y después

Arte y Letras, Historia, Literatura —
Los niños del Holocausto: antes, durante y después Publicado por Jenn Díaz
Niños en un campo de exterminio nazi, alrededor de 1945. Foto: World History Archive / Cordon Press.
Sigo buscando la manera de llegar a ser la que yo tanto querría ser, la que yo sería capaz
de ser, si… no hubiera otras personas en el mundo. (Ana Frank)
Antes: historia de una infancia
Chitón. Esa fue la última palabra que Raymond Federman escuchó a su madre con trece
años. París, 1942, una redada para detener a los judíos, para mandarlos a Auschwitz, para
vivir lo atroz. De los tres hermanos, dos niñas y él, la madre eligió a Raymond para
meterlo en un trastero con la ropa y los zapatos y decirle: chitón. Que se callara, que
sobreviviera. Que, quizá, lo contara después. Cuando vienen los guardias a buscar a los
Federman, Raymond oye como la madre dice que no está, que se ha ido al campo. Así se
acaba la infancia para el niño del trastero, y también se acaba ahí su familia, y también el
Holocausto. No la guerra, pero sí lo que era una muerte casi segura.
El edificio en el que vivía Federman pertenecía a sus tíos: León y Marie. En la planta de
abajo, además de un patio en el que había un árbol, se alojaba una familia antisemita que,

en cuanto empezó la persecución, se volvieron de lo más hostiles. Federman chupaba
terrones de azúcar para el hambre y estuvo quieto y callado, y se meó y se cagó encima.
Pero sobrevivió, a diferencia de sus padres y sus hermanas, que murieron en Auschwitz
—eso es lo que cree, lo que comprende de todo lo que les ocurrió.
Chitón, susurró mi madre. Y los trece primeros años de mi vida se los tragó la oscuridad
de aquel trastero en el tercer piso de nuestro edificio. Yo, que tenía tanto miedo a las
tinieblas que no me atrevía a ir solo de noche a los retretes del patio porque estaba
demasiado oscuro dentro; yo, que temblaba de miedo cuando tenía que bajar al sótano de
nuestra casa a buscar carbón para la salamandra, pues me aterrorizaban la oscuridad y las
enormes ratas que correteaban por aquel sótano, permanecí a oscuras en el trastero
durante todo un día y toda una noche, perdido en mi incomprensión.
Esta es la historia de una infancia que se vivió al margen del Holocausto, gracias a que la
señora Federman, ¡shh!, mandó a callar a su hijo. Raymond, con un estilo y una narración
a veces brusca y a veces descarada, recuerda todo lo que ocurrió hasta que se los llevaron
a todos y él se quedó en el trastero, para finalmente acudir a una granja en la que pasó
toda la guerra. Es la memoria de alguien que necesita de unas raíces, porque se las han
quitado todas: es un inventario de lo que tuvo, una enumeración.
Chitón. Historia de una infancia (Turpial, 2010) es la necesidad de su autor de
recuperarse un poco, detallar aquellos recuerdos que todavía permanecen en él. Federman
nos habla de su padre, que era un artista empobrecido y con tuberculosis que se lo
gastaba todo; y nos habla de la bondad de la madre, en esa combinación familiar tan

típica. Los hombres, él se consideraba como tal, meaban en el fregadero, mientras que las
chicas les daban patadas para que dejaran de hacerlo, y digo que les daban patadas porque
dormían en la cocina: mientras ellos se dirigían al fregadero, debían esquivar los cuerpos
de las durmientes. Toda aquella miseria es lo que le queda a Federman, además de la
vergüenza del amarillo, el brazalete, y aquel amigo que perdió para siempre. Le queda la
madre, la salvadora.
Quería decirme: Si no dices nada. Si te estás quieto. Callado. ¡Chitón! Sobrevivirás.
A menudo se va frenando en la narración, en el recuento, porque no puede evitar avanzar
en la historia, llegar al momento en el que todos se marcharon: Raymond intenta no
hablar del Holocausto, sino de lo anterior, pero la grieta que dejó en su vida es demasiado
grande como para no acabar siempre en el mismo punto: cuando su madre le dijo, y
fueron sus últimas palabras, chitón. Que te calles. Y Federman se calló, pero antes de eso
tenía un primo al que le compraba cómics con la condición de que no se lo contara a su
padre, y a cambio heredaba el libro. Antes del chitón, Raymond vio cómo sus tíos ricos,
los hermanos de la madre, fueron a pedirle que se marchara, junto a los niños, a la zona
privilegiada de los judíos, un lugar a salvo: y por no abandonar a su marido, se quedaron
y después se los llevaron. Al final, todo lo que recuerda desemboca en lo mismo, pero se
esfuerza y recuerda cómo el amigo con el que iba a natación —su madre consiguió dinero
para comprarle el bañador— dejó de hablarle en cuanto se puso la marca del diablo, la
estrella de David.
Pero no todo fue horrible antes del Holocausto, porque durante un año, en el éxodo,
vivieron en Argentan: caminaron por las carreteras de Normandía y vieron muertos, sus
primeros muertos, pero después valió la pena porque fue un año de tregua: se hicieron
amigos de los alemanes y vivían felices, aunque el padre se quería ir a pelear
contra Franco y quebraba la tranquilidad, una tranquilidad verdadera a pesar de que
todos creyeran que eran colaboracionistas. No importaba, porque vivían cómodamente y
estaban tranquilos: no había amigos que pudieran dejar de hablarte.
Después, nada: saltó del tren, un tren al que se subió después de chitón, callarse,
sobrevivir; saltó del tren y se quedó en la granja de unos parientes, donde pasó lo que una
vez su madre le anunció muy solemnemente, chitón, acaba de empezar, el qué: la guerra.
Durante: testimonio del Holocausto
Helga Weiss, en cambio, estaba bien orgullosa de su brazalete: presumían de quién lo
llevaba mejor cosido porque Helga es una niña inteligente y buena, con una particular
sensibilidad y una lucidez como la de Ana Frank, capaz de captar el horror del
Holocausto. Hemos dejado atrás la infancia y lo que vino antes del chitón, porque Weiss
escribe un diario no desde un escondite, sino desde el infierno: los campos de
concentración, los transportes, la separación de tus seres queridos.
as le es antisemitas an de mal en peor. ntre las amilias ud as pro o una ran
agitación la noticia de que los judíos no podían seguir ocupando cargos estatales.
Además, ningún ario (palabra antes desconocida) puede dar empleo a ningún judío o no
ario. Ahora a no ha reno, es un de reto tras otro. no a no sabe lo ue puede ha er
lo ue no. st prohibido ir a a eter as, al ine, al teatro, a las pistas de ue o, a
los par ues… Ha tantas osas ue a uno ni se a uerda. ntre otras, también lle una
norma ue me onmo i los ni os ud os no pueden ir a ole ios p bli os. uando me
enteré, tu e un dis usto. espués de estas a a iones, deb a empe ar uinto. e usta ir
al colegio y la idea de que quizá no vuelva a sentarme en un banco entre mis compañeras

hace que se me salten las lágrimas. Pero eso también debo soportarlo, hay otras cosas que
me esperan y muchas serán aún peores.
Los judíos no pueden entrar en bares ni
acudir a la escuela, pero Helga va a unas clases clandestinas —a las que llaman el
círculo— y está nerviosa porque es la primera vez y porque la han separado de sus
amigas. Se inquietan cada vez que hay un transporte. Finalmente, la familia Weiss se va a
Tezerín, un gueto, la puerta de la pesadilla. Llegan a una ciudad y la construyen, van
vestidos con sus ropas y van adaptando la ciudad a lo que debe ser y todavía no es: las
condiciones son lamentables pero nada comparado con lo que les espera. Hay chinches,
piojos, enfermedades, tifus, cuarentenas, falta de alimento, de ropa, de espacio. Están en
diferentes edificios y Helga, aunque le gustaría no separarse de sus padres, va con las
chicas —es lo más recomendable. Buscan unos mínimos de normalidad, y las chicas
deben estar con las chicas, para que al menos el ambiente sea un poco más amable. En el
edificio joven se hacen recitales, bailes, obras de teatro. ¡Se vive! Tienen mucha actividad
cultural a escondidas, y en el baile conoce a un chico y se enamora. ¿Se enamora? Igual
que Ana Frank, Helga necesita sentir lo que Helga debería estar sintiendo si no fuera
judía: el amor. Poco es lo que no pueden arrebatarle, y Helga está enamorada.
Cuando la Cruz Roja va a inspeccionar, Terezín entero se viste de gala: limpian, quitan el
exceso de literas por habitación, ponen duchas nuevas, una escuela, nombres de las
calles, jardines, gente paseando —pero no gente cualquiera, los que tienen mejor aspecto,
y exhiben piezas de fruta fresca. Cuando se marchan, vuelve el tifus, la hepatitis, la
encefalitis; tienen que desinfectar porque no se puede vivir, no se puede trabajar, solo
enfermedad, enfermedad, enfermedad.
Con piojos y chinches se puede vivir; un poco de hambre es soportable. Solo hay que
evitar tomárselo todo muy en serio y llorar. Quieren destruirnos, está claro, pero no nos
dejaremos.

Entonces ocurre lo inimaginable: que podría ser peor. Los hombres de Tezerín salen en
un transporte convencidos de que las mujeres y los niños se quedarán, pero tanto Helga
como su madre van en el siguiente. Llegan a Auschwitz y a Freiberg y a Mathausen, y
saben, porque son rumores, que existen las cámaras de gas —no pueden creérselo, seguro
que son habladurías, como tantas otras informaciones que les llegan. Las condiciones
empeoran —sí, era posible— y cada vez son más débiles, están más flacos. Helga se tiene
que deshacer de su diario, en el que —hasta aquí— dibuja y cuenta el Holocausto. Las
niñas en sus diarios no cuentan el Holocausto, pero sí Helga Weiss, que deja el
testimonio a su tío.
Ya no llevan su ropa, como en Tezerín, ni salen a la calle: solo ven las chimeneas, el
humo que sale de ellas, y viven atemorizados. Helga miente en su edad para que no la
separen de su madre. Al menos, eso, seguir juntas. Todo el mundo dice que está a punto
de acabar, pero no acaba y un día más, una hora más, es una pequeña eternidad, una
pequeña muerte. Vuelven al tren y las abandonan: no salen de él, no comen, no tienen
espacio para dormir siquiera, están agotadas. Y Helga, después de todo, no puede morir
así: aguantan de pie.
Hoy será la sexta noche en el tren, una semana en Triebschitz. Ya no aguanto más. Cada
noche me lo quito de la cabeza, pero hoy lo haré. Saltaré bajo el tren en marcha, me
sui idaré. No a uanto otra no he as …
Es entonces cuando llegan a Mathausen y ven cómo de duro ha sido para los demás. Las
personas que ven parecen muertos vivientes (no distinguen los vivos de los muertos
cuando se hace de noche), esqueletos —todas esas imágenes que tenemos grabadas del
Holocausto. Pero Helga ya no tiene su diario para dibujarlo, para dibujar el Holocausto,
el horror.
Después: vuelta a la vida
Finalmente: PAZ. Se acaba. Así lo escribe Helga, así lo escribe Raymond. Pero el
Holocausto, el nazismo, no acaba nunca para los niños sin infancia, perdura para siempre,
y la vuelta a la vida no acaba nunca, es una herida incurable, que no se cerrará.
Federman, sin familia, sin raíces. Helga, sin padre, sin diario. Ahora no cuentan el
Holocausto, lo recuerdan: lo reviven.
No había un rastro de bondad entre los kapos los SS. ran malos, rueles, s di os…
Nunca les olvidaré ni les perdonaré. Entiendo los deseos de venganza. Aún hoy, hay
muchas escenas de la vida cotidiana que me hacen volver la vista hacia aquellos días:
cada vez que veo un tren pienso en los penosos traslados en los vagones de ganado, la
visión fugaz de un bosque, de una cantina con alimentos: un sueño para nosotras, que nos
mor amos de hambre… reo ue mi deber, mi misión, es mantener viva esa memoria,
hablar de ello a los jóvenes para que algo así no se pueda repetir. (Helga Weiss)
Helga volvió a la ciudad y no tenía nada. Habían robado todo, expropiado las casas. Poco
a poco se fueron reconstruyendo, pero desde cero, desde la nada. Recuperó su diario,
gracias al tío, y lo terminó: contó de adulta todo lo que ocurrió en el campo de
concentración y lo hizo en presente, porque es como nosotros debemos leerlo. Raymond
Federman se reencontró con aquel amigo que dejó de hablarle, y se dio cuenta de que los
cubiertos con los que iba a cenar en su casa eran los de su familia: se levantó y se
marchó, no quería saber nada de ellos. Y poco a poco, la vuelta a la vida, una vida ya sin
miedo —extraña. Sin la vergüenza ni la degradación, pero diferentes: sobrevivir era el
premio y, aun así, no podían disfrutarlo como se merecía. PAZ, la palabra que Helga

escribió en mayúsculas, estaba inacabada, porque después de comprobar hasta dónde era
capaz de llegar una sociedad como la de entonces, ¿quién puede creérsela?, ¿qué era
aquella palabra lejana que pasaba de una boca a otra, soñándola?
Chitón. Historia de una infancia y El diario de Helga Weiss (Sexto Piso, 2013) son dos
piezas que complementan el testimonio de Ana Frank, hasta ahora el más leído y
comentado. Tres niños que vivieron la bajeza del ser humano y lo hicieron desde cerca o
lejos: escondido en una granja, oculta por unos vecinos o en el campo de concentración.
Si no hubiera otras personas en el mundo, podrían haber sido lo que quisieran, los que
hubieran querido ser sin la herida judía, el amarillo, el brazalete, la marca; pero había
otras personas en el mundo que no los dejaron y que les arrebataron lo sagrado y lo
sagrado, más que la vida, ha sido siempre la infancia. y porque éramos críos nos daban siempre un poco de comida de más y hasta mi madre nos daba también la comida de su fiambrera decía siempre que no tenía hambre (Raymond Federman)