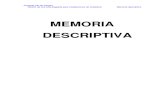Lopez Virgen De La Silla
-
Upload
veronica-meo-laos -
Category
Technology
-
view
2.839 -
download
6
Transcript of Lopez Virgen De La Silla

Simposio Internacional:
JORGE ISAACS: EL CREADOR EN TODAS SUS FACETAS
Ponencia: LA VIRGEN DE LA SILLA: EJE HISTÓRICO-CULTURAL DE LA TRADICIÓN
ISAACSIANA
LUIS FRANCISCO LÓPEZ CANO Antropólogo
XI FERIA DEL LIBRO DEL PACÍFICO UNIVERSIDAD DEL VALLE
2005


LA VIRGEN DE LA SILLA: EJE HISTÓRICO-CULTURAL DE LA TRADICIÓN ISAACSIANA
LUIS FRANCISCO LÓPEZ CANO Antropólogo Universidad Nacional de Colombia
Hacia 1514, el pintor renacentista Rafael Sanzio (1483-1520) daba por concluida su obra La Virgen de la Silla1 como síntesis de un proceso que desde la infancia, involucró la simbolización del elemento femenino con la temprana muerte de su progenitora Magia di Battista di Nicola Ciarla (Stepanov, 1958:VIII). Antes de quedar completamente huérfano, una sensibilidad que ya permitía el desarrollo de una fina captación “psicológica” de los objetos estaba siendo transformada por la fuerza del imaginario social; una categoría antropológica aún inconcebible pero subyacente en el rostro de la madre, de la hermana, de la Virgen María. El poder que entonces había destinado la fusión del artista y su pincel como un solo cuerpo, hizo que este, al observar el rostro de la Madonna con el niño Jesús en brazos, evocase el efecto de una mirada transmitida desde un plano intemporal, una mirada diferente a la que ahora exhibe La Fornarina (1518-1519), mujer voluptuosa y de ojos esquivos inspirada según dicen algunos, en Margherita Luti: hija de un panadero de la comarca de Santa Dorotea y supuesta amante de Rafael a la que un día, reza la leyenda, éste descubrió extraordinariamente hermosa en una taberna de Trastevere acompañada de dos niños: la propia imagen de la Virgen de la Silla finalmente plasmada como un modelo recurrente en la vida del pintor (FRICK, 2004; Silva, 1967:66). Más allá de la controversia que suscita el tema legendario, lo cierto es que a través de la realidad implícita en ese proceso la tradición mariana discurrió como forma simbólica: “En efecto, si la vida del espíritu no ha de disolverse en la mera forma del tiempo en la que tiene lugar, si no ha de deshacerse en ella, entonces ha de reflejarse en el trasfondo movedizo del acontecer otra cosa, un algo permanente, que posea en sí figura y duración”, afirma Cassirer (1989:159-160) para rebatir un aspecto de la investigación social que tradicionalmente desconoce o no da suficiente importancia al rol intermediario que juega la dinámica de los símbolos en la construcción histórica y, sobre todo, en el plano de la 1 Madonna della Seggiola: óleo sobre tela de 71 cms. de diámetro que desde finales del siglo XVIII reposa en la Galería Palatina de Florencia-Italia (Palazzo Pitti), exceptuando una breve permanencia en París entre 1799 y 1815 luego del traslado que de este hicieron las tropas napoleónicas. El cuadro, pintado en Roma quizá bajo el influjo artístico de Titian y Sebastiano del Piombo, destaca el ajuste de las figuras centrales: la Virgen acomodada en una silla con el niño Jesús y el pequeño Juan Bautista, a un contorno circular que se considera remanente del periodo Quattrocento. (Kren y Marx, 2005).

objetivación mítica, artística o científica. Sin profundizar en el concepto de un todo “espiritual” ligado de manera permanente a las formas de la conciencia y el tiempo (Ibid. p. 164), basta referirse aquí a lo determinante que fueron los imaginarios religiosos en la estructuración de una novela como María, publicada en Bogotá por los días del mes de junio de 1867 estando en plena vigencia las luchas políticas y los conflictos bélicos que caracterizaron el transcurrir del siglo XIX en la Nueva Granada. Jorge Isaacs, su autor, nacido treinta años antes en medio de una familia de corte burgués radicada en la ciudad de Cali, “Estado del Cauca (basta eso)”2, había forjado una personalidad muy cercana al ideal romántico en razón de varios aspectos decisivos en su vida: el origen esencialmente heterogéneo de su núcleo familiar (hijo de un judío converso oriundo de Jamaica y de una representante de la aristocracia caucana): “(...) y en uno de sus viajes se enamoró mi padre de la hija de un español, intrépido capitán de navío” (Isaacs, /1867:2005:21); la filiación
La Virgen de la Silla de Rafael Sanzio (1514)
2 Varios documentos que reposan en el Archivo Histórico de Cali (AHC. Fondo Notarías) no registran la presencia de la familia Isaacs en dicha ciudad en época anterior a 1837 (1836?). Procedentes de Quibdó, residieron inicialmente en una casa ubicada en el sector de San Nicolás (Cra 4ª entre calles 13 y 14). En la hoy denominada Plaza de Caicedo, Jorge Enrique Isaacs Adolfus (1808?-1861), padre del novelista, fue propietario de un almacén de telas y otros enseres incluso después de la adquisición de varias haciendas. Estas argumentaciones, que también contemplan el nacimiento del escritor antecedido por los de otros siete hermanos (López, 2002: 126) y, la carta enviada por el comerciante a José Abadía el 12 de enero donde describe a su esposa Manuela Ferrer Scarpetta en condición de embarazo: “(....) la barriga que tiene no la deja ni acercar a la mesa” (en: Valencia, 1943), necesariamente llevan a concluir que el autor de María nació en Cali el “1º de abril de 1837”, como él mismo lo afirma en su reseña autobiográfica.

cultural judeo-católica (ampliamente reflejada en la obra literaria): “La madre de la joven que mi padre amaba exigió por condición para dársela por esposa que renunciase él a la religión judaica” (Ibid.); el significado del paisaje local como elemento contemplativo nostálgicamente ligado a los recuerdos de la infancia: “Bajé a la vega montuosa del río por el mismo sendero por donde lo había hecho tantas veces seis años antes” (Ibid. p. 26); el rol de esa perspectiva en el contexto de las relaciones de poder: “Los esclavos, bien vestidos y contentos, hasta donde es posible estarlo en la servidumbre, eran sumisos y afectuosos para con su amo” (Ibid. p. 14); la impronta de un sentido trágico de la muerte a raíz de experiencias familiares. “Era la muerte que me hería...Ella, tan cruel e implacable, ¿por qué no supo herir?...” (Ibid. p. 328) y, desde el punto de vista ontológico, la transformación de esas impresiones en discurso literario bajo el influjo estético de autores como Lord Byron, Renè de Chateaubriand y Bernardin de Saint Pierre: “Las páginas de Chateaubriand iban lentamente dando tintas a la imaginación de María” (Ibid. p. 39). Así, la tesis planteada por Ricoeur (/1986/2002) en torno a los contenidos históricos, permite entender que el “significado” de los acontecimientos vendría a ser más trascendente que las condiciones sociales implicadas en su desarrollo, es decir, la persistencia, omnitemporalidad y el poder de transformación de los símbolos es lo que en últimas, permite explicar el impacto socio-cultural de María en el panorama latinoamericano de una manera sólo comparable con los clásicos griegos o los textos medievales en Europa, donde las figuras literarias y los hechos ligados a estas mantienen vigencia o se convierten en “objetos de fe” en medio de la dinámica que imponen los imaginarios colectivos a través de leyendas,.cuentos, iconografías o fórmulas mágicas. Siendo además la palabra una entidad inseparable del significado en el contexto de situación, tal como lo sostenía Malinowsky desde su perspectiva funcional de la Cultura (/1923/1984:323), la historia es concebida como una obra teatral donde los actores, al ser inconscientes de la trama, no pueden intervenir en el destino de lo que ya constituye una sumatoria de hechos interpretados socialmente (Ricoeur, op.cit. p. 181). Este planteamiento conlleva otra discusión: si en el ámbito de las Ciencias Sociales la obra literaria puede ser vista como un “texto” que, trasciende la valoración estética para mostrar al autor como un sujeto que “comprende” realidades sometidas a nuestra propia actividad hermenéutica, significa entonces que la estructura literaria y gramatical de la obra de Isaacs, como producto discursivo de unas relaciones de poder que comprometen a la burguesía ilustrada3, sólo constituye la punta del iceberg que enmascara contenidos psíquicos determinados por referentes históricos y culturales; referentes que desde la reversibilidad epistemológica defendida por Ibáñez: “(...) el objeto es producto de la actividad objetivadora del sujeto” (1994:XI), hacen factible la
3 Según el profesor Renán Silva (2002), la elite criolla terminó estructurando una “comunidad de interpretación” en la Nueva Granada a partir de un redireccionamiento del modelo ilustrado impuesto por la Corona española durante el Periodo Borbónico. Al suscitarse la crisis napoleónica en 1808, el interés por las Ciencias Naturales, siempre integrado a perspectivas de “riqueza, prosperidad y felicidad”, iba siendo puesto al servicio de proyectos nacionalistas. Una representación historiográfica impulsada a mediados del siglo XIX, en plena República, transformó en héroes y fundadores a quienes hicieron parte de este proceso como “gente de letras”. En el capítulo XXII de María, Carlos le manifiesta a Efraín: “Ya sabes que los estudios serios no han sido mi flaco: por eso no quise graduarme, aunque pude haberlo hecho” (Isaacs, op.cit. p. 100).

visualización de un plano metódico que basado en la idea de “integralidad”4, correlacione distintas fuentes antropológicas que permitan medir y dar respuesta a una inquietud que no es exactamente de origen académico o disciplinar; pues surge de manifestaciones sociales (por tanto integrales) que sin duda se remontan a los primeros meses de la publicación de María, hasta su plena consolidación a mediados del siglo XX cuando José Gers afirma: “No es un simple dogma poético. No es hija exclusiva de la fantasía hebrea del inmortal caleño. En la capital del Valle, los hombres más viejos dicen que María existió” (1954:1). La inquietud, ahora traducida en leyenda por la fuerza del imaginario, remite necesariamente a la reflexión que Bajtin (1895-1975) hace en torno a los “valores sobreentendidos” de la obra literaria, que por cierto, sólo se hace artística a través de la interacción comunicativa que define el creador con el receptor como potente mecanismo que, vale la pena reiterarlo, condensa “valoraciones sociales no expresadas” (/1986-1992/1997:112-125). Ahora bien, desde otro plano cognoscitivo, habrá que distinguir con este analista el papel intermediario que juega el lector al “modificar” la intensidad de la relación entre el novelista y su héroe, en el sentido analógico que por supuesto definen las conexiones: Rafael Sanzio/ Virgen de la Silla / María / Jorge Isaacs. ¿A qué viene dicha correlación simbólica?. Las fuerzas del espíritu a las que se refiere Cassirer (op.cit.) hacen evidente el sentido de omnitemporalidad y persistencia del icono renacentista desde el primer momento en que, el autor se transforma en Efraín para hacer de intermediario entre la tradición mariana representada por La Virgen de la Silla y la idealización virginal de su personaje: “(...) sonrió como en la infancia me sonreía: esa sonrisa hoyuelada era la de la niña de mis amores infantiles sorprendida en el rostro de una virgen de Rafael” (Isaacs, op.cit. p. 10). De esa forma, la María literaria conservará hasta su muerte, propiciada por la ausencia de Efraín, una serie de atributos propios de las santas del Catolicismo que la harán esencialmente inaccesible a las fuerzas terrenales: ella desaparecerá físicamente antes que ser abordada sexualmente por su prometido a través del vínculo matrimonial. A partir de 1867, esta condición literaria será un detonador simbólico en medio de una sociedad fervorosa en el culto a la madre de Cristo y, afianzada en la sobreprotección de la mujer como parte de la estructura social (López, op.cit, p. 177-180). Desde ese instante, María, con sus trenzas, recatamiento e interés por la lectura de Chateaubriand, será el nexo que hará compatible la tradición religiosa con el proyecto nacionalista burgués: la Virgen lucirá entonces trajes de muselina con pañolones de algodón fino de color púrpura, transitará por bosques, haciendas y riachuelos de la Nueva Granada y, con una flor en su cabello, será el objeto de atracción de muchos jóvenes en los grandes círculos sociales, las misas de domingo y las fiestas pueblerinas. Isaacs, reencarna trescientos cincuenta años 4 En este caso, la idea de “integración” (∫) no se reduce únicamente a la perspectiva sincrónica de los eventos (funcionalismo), sino al entrecruzamiento de esta con el plano diacrónico (historia) en función de diversas representaciones sociales que de antemano, son elaboradas en el plano psíquico. De esa manera, una representación en torno a “La María” sólo es posible desde el momento que un individuo de status como Jorge Isaacs, exterioriza y en seguida “reintegra” parte de su mundo interior “a través de” una obra artística (novela). Aquí sin embargo, dada la complejidad de semejante fenómeno, sólo nos compete hacer énfasis en las experiencias históricas y culturales del autor que se integran al argumento, y que lógicamente, tiene lugar entre 1837 y 1867.

después la misma experiencia de Rafael Sanzio al contemplar La Virgen de la Silla haciendo que sus personajes, sin desplazar en ningún momento la fuerza simbólica que los integra, logren transponer el contenido estético para fijar el rostro de María Isaacs como nueva representación. Se notará así que el novelista reproduce casi de manera exacta el cuadro de Rafael en el capítulo XXVII: “(...) besé los labios de Juan entreabiertos y purpurinos, y aproximando su rostro al de María, posó ella los suyos sobre esa boca que sonreía al recibir nuestras caricias y lo estrechó tiernamente contra su pecho” (Isaacs, op.cit., p. 128). De esa forma, Efraín se presenta como el simple organizador de una escena que modifica la posición relativa de su hermano Juan5 para dejar intacta la figura de María como eje que enlaza contenidos de valor histórico, los cuales, se apoyan en referentes concretos: “¿Y la Virgen de la Silla?.--Tránsito acostumbraba preguntarme así por María desde que advirtió la notable semejanza entre el rostro de su futura madrina y el de una bella Madonna del oratorio de mi madre” (Ibid. p. 147). Se recordará cómo la fusión de la progenitora y la amante en torno a la obra artística también está presente en Rafael Sanzio de acuerdo a la relación: Magia di Battista di Nicola Ciarla / Virgen María / La Fornarina, de tal forma que, teniendo algún respaldo documental la existencia de estas personas en la vida del pintor renacentista, es factible hacer un paralelo con la relación: Manuela Ferrer Scarpetta /Virgen de la Silla / María histórica, para justificar un método de integración de fuentes orales, archivísticas y arqueológicas dirigido a comprender el trasfondo histórico-cultural de la novela en el contexto biográfico de su autor. Pese al cuestionamiento de Bajtin sobre los estudios que se centran en las coincidencias fácticas entre personaje y novelista, al menos se puede admitir que: “Todo lo dicho no niega en absoluto la posibilidad de una confrontación científica productiva de las biografías del personaje y del autor, así como la comparación entre sus visiones del mundo, procedimiento útil tanto para la historia de la literatura como para el análisis estético” (/1979/1989:18). Fue Luis Carlos Velasco Madriñán (1954:80) quien señaló un problema básico: es imposible articular personas, situaciones y lugares verídicos en función de un personaje supuestamente quimérico sin que sea perceptible cierta falta de espontaneidad narrativa; sobre todo cuando la fuerza de un imaginario que integró el texto a la historia oral vallecaucana, exalta el “sentido común” que condujo a Luciano Rivera y Garrido, amigo íntimo de Isaacs, a destacar lo siguiente en 1898: “Mucho se ha discutido entre nosotros, y aún lejos de nosotros, acerca de si María existió verdaderamente” (1968:301). Dicha reflexión era posible gracias a la dinámica de un elemento que vendría a constituir el punto de convergencia de la tradición isaacsiana antes que José Gers, estuviese plenamente convencido de la realidad histórica de la virgen que habitó la Casa de la Sierra: “El oratorio estaba sin luz. María se apresuró a precedernos con una, y colocándola cerca de aquella bella imagen de la Virgen que tanto se le parecía, pronunció palabras que no oí, y sus ojos suplicantes se fijaron arrasados de lágrimas en el rostro de la imagen” (Isaacs, op.cit., p. 191). Desde la perspectiva antropológica, el personaje literario como “objeto de fe” amerita 5 En La Virgen de la Silla, es el pequeño Juan Bautista (Evangelista?) quien se halla marginado de la escena central: María abrazando al niño Jesús.

que se revise la idea de cronotopo defendida por Bajtin (/1975/1989) en el sentido de que, esta correlación espacio-temporal que da vida a la trama novelesca, antes que remitir a funciones abstractas constituye algo así como... el registro genético de las vivencias del autor. Es lo que parece salir a flote cuando se confronta el texto de María con referentes históricos examinados entre 1995 y 1997 (López, op.cit.). La transfiguración de los sucesos históricos en novela tiene como intermediario a un Jorge Isaacs definitivamente proyectado en Efraín. Esto comienza a ser evidente desde el primer capítulo de María, donde el narrador, igual que Isaacs, afirma haber adelantado “(...) estudios en el colegio del doctor Lorenzo Ma. Lleras, establecido en Bogotá hacía pocos años, y famoso en toda la República por aquel tiempo” (Isaacs, op.cit. p. 3)6, lo cual, es totalmente verídico exceptuando el punto de partida y el punto de llegada: una “casa paterna” donde suele escucharse el rumor del Sabaletas, es decir, la casa de la hacienda El Paraíso (El Cerrito-Valle) donde la familia Isaacs habitó entre 1855 y 1858. El problema es reconocible con ayuda de un sencillo análisis cronológico: el poeta nació en 1837 y comenzó estudios en Bogotá a la edad de once años (1848); allí se reunió con sus hermanos Alcides y Lisímaco para luego continuar actividades en San Buenaventura y San Bartolomé, reapareciendo en el Cauca durante la guerra civil de 1854. Todo esto indica que el autor nunca vivió su infancia en la hacienda El Paraíso aunque seguramente, esto si tuvo lugar en la casa de La Rita (Palmira): una propiedad adquirida por Jorge Enrique Isaacs en 1840. Aquí, consciente de la semejanza estilística de los dos edificios, el novelista transpone el tiempo y fusiona el espacio para exteriorizar el valor simbólico que genera la relación: Jardín del Edén / El Paraíso / Efraín y María/ Adán y Eva: “¿Qué había allí de María?, en las sombras húmedas, en la brisa que movía los follajes, en el rumor del río... Era que veía el Edén, pero faltaba ella (...)” (Ibid. p. 31), afirma Isaacs en su propósito de conducir al receptor a un solo escenario: la Casa de la Sierra. Esto de por sí, ya centra nuestro análisis en un marco histórico-geográfico que compromete a la hacienda El Paraíso y el sector del corregimiento de Santa Elena, al W de la zona, entre 1855 y 1858. No obstante, es llamativa una referencia cronológica que se infiere a partir de la fecha del matrimonio de Tránsito y Braulio (domingo 12 de diciembre), que de nuevo, evoca el alcance numinoso de La Virgen de la Silla con la manifiesta devoción de la novia por Nuestra Señora de Guadalupe (Ibid. p. 81, 148). Sólo aparecen dos años coincidentes con ese día de la semana, fecha y mes: 1852 y 1858 (UCC, 1994-2004); el primero de estos
6 Se tiene en cuenta la revisión crítica efectuada por María Teresa Cristina en Obras Completas de Jorge Isaacs, Vol. 1. La precisión sobre el colegio bogotano donde Efraín hizo sus estudios luego de partir de la Casa de la Sierra, no aparece en la primera edición (1867) sino en el texto definitivo preparado por el novelista en 1891 cuando residía en la ciudad de Ibagué. En lo que corresponde a las referencias autobiográficas, la profesora Cristina sugiere no confundir al autor con el “personaje en quien se proyecta”; sin embargo, aclara que dicha conceptualización surge “desde el punto de vista literario” (Cristina, 2005:XL-XLII, 3). El interés de esta ponencia es justamente, explorar el trasfondo histórico de María asumiendo que las relaciones textuales que involucran nombres, retratos, apóstrofes y omisiones, son precisamente las que dan sentido y facilitan la estructuración del argumento. Al medir la veracidad de aquellos indicios, se puede reconocer el manejo literario que el autor dio a experiencias históricas determinantes en su vida, las cuales, desde el punto de vista fenomenológico, constituyeron parte de su mundo subjetivo.

podría ser una evocación tácita al retorno del joven escritor desde Bogotá, pues algunas tradiciones afirman que estuvo presente en la boda de su hermano Lisímaco el 9 de noviembre de 1852 (López, op.cit. p.134) , y efectivamente, en el capítulo XVI de la novela el padre de Efraín conmina a este para que asuma sus responsabilidades: “No ignoras que pronto la familia necesitará de tu apoyo, con mayor razón después de la muerte de tu hermano” (Isaacs, op.cit. p. 51). El fallecimiento de Lisímaco Isaacs, se produjo alrededor de 1853. Se puede verificar así otro caso de transposición literaria: el autor necesita evocar su regreso desde la capital de la República pero simultáneamente, debe trasladar ese acontecimiento histórico a la hacienda El Paraíso: es imprescindible concentrar personajes, sucesos y sitios geográficos en un Jardín del Edén que no conoce las disputas políticas y las acciones bélicas. El cronotopo lleva implícito el hecho de que la permanencia de los Isaacs en El Cerrito, se yuxtaponga temporalmente a un corto periodo de paz en la Nueva Granada7. De esa forma, el escritor caleño descubre el Realismo Mágico un siglo antes de la aparición de Cien años de soledad. Por otro lado, el manejo espacio-temporal permite que el argumento articule otra situación determinante: el anacronismo que expresa la edad de Efraín con relación al contexto biográfico del autor: “(...) tu no tienes más que veinte años, y a esa edad un amor fomentado inconsideradamente podrían hacer ilusorias todas las esperanzas de que acabo de hablarte” (Isaacs, op.cit. p. 51). Si como se ha visto, el narrador es prácticamente el eslabón cronológico alrededor del cual gira la trama novelesca, y este remite a la figura histórica de Jorge Isaacs, entonces el texto ubica al lector en el año 18578 a pesar de que el poeta, había contraído matrimonio un año antes con Felisa Eulogia González Umaña (1840-1918), lo cual por supuesto, excluye a María como ente histórico si el análisis parte exclusivamente de concepciones estéticas. Si por el contrario, el objetivo es entender la estructuración del argumento desde una perspectiva integral (histórico-antropológica), habremos de insistir en la comprensión de unas técnicas literarias que no se ubican al margen de los contenidos históricos y psicológicos. Tener en cuenta por ejemplo qué razones llevaron a Isaacs a descubrir La Virgen de la Silla como eje simbólico que vitaliza y da trascendencia a su personaje, es un aspecto que frecuentemente ha estado fuera de los estudios isaacsianos.
7 Jorge Isaacs había participado en la guerra civil de 1854. Al concluir esta retorna al lado de sus familiares, quienes ahora residen en la hacienda El Paraíso; esto explica lo consignado en el capítulo II: “Pasados seis años, los últimos días de un lujoso agosto me recibieron al regresar al nativo valle” (op.cit. p. 5). Teniendo en cuenta que el autor de María viajó a adelantar estudios en Bogotá en 1848, el texto adquiere una lógica (1848+6=1854), pero a la vez, muestra un ajuste con relación a la verdadera fecha de retorno (1852). Esto explica porqué el novelista incrementó dos años a la cronología interna en la versión definitiva (Cristina, op.cit. p. 23), haciendo correr “seis” y no “cuatro” desde el último viaje del padre de Efraín, aparte de afirmar que María, era de “nueve años” (no siete) cuando tuvo lugar su partida hacia el colegio. Desde aquí, se infiere automáticamente que el nacimiento de una María histórica puede situarse cerca del año 1839 (1839+9=1848). Sólo cabe una conclusión: la cronología interna de la obra no es atribuible al azar; tiene sentido para el autor desde unos referentes verídicos ajustados a la trama, una trama que posee un núcleo: la hacienda El Paraíso entre 1855 y 1858. 8 Recordemos que el escritor nació en Cali el 1º de abril de 1837.

Más que satisfacer la curiosidad en torno a la existencia de María, nuestro modelo se aplica a varios problemas relacionados con el impacto cultural de la obra: entender que ese alcance, dependió de la asimilación que la gente hizo de la heroína como representación mariana en torno a las capillas y oratorios de las grandes haciendas; proponer que la elección del nombre “Efraín” para rotular el trasfondo autobiográfico del autor, obedece a analogías bíblicas entre los hijos del patriarca José y los descendientes de Jorge Enrique Isaacs Adolfus (Manasés y Efraín: José vendido por sus hermanos / Alcides y Jorge: Enrique Isaacs a quien traicionan sus allegados con el remate de las propiedades y la afrenta a su viuda en 1864); concluir que la María literaria es una entidad discursiva que integra cualidades de varias mujeres: Felisa González, esposa de Isaacs: “Cuando en un salón de baile [matrimonio de Lisímaco Isaacs en 1852?], inundado de luz, lleno de melodías voluptuosas, de aromas mil mezclados, de susurros de tantos ropajes de mujeres seductoras, encontramos aquella con quien hemos soñado a los diez y ocho años [1855 (1837+18): la familia vive en la hacienda El Paraíso en pleno noviazgo del escritor con Felisa]”9 (Ibid. p. 6); Manuela Ferrer Scarpetta: “—Hija mía, Dios viene a visitarte: ¿quieres recibirlo?. Ella continuó muda e inmóvil como si durmiese profundamente”10 (Ibid. p.334) y una mujer sin rostro que determina el sentido de la trama desde el momento en que Isaacs, permite que el receptor la transforme en La Virgen de la Silla, en una entidad sobrenatural que ha dejado registro histórico: “Entonces una fuerza nueva en mi dolor me hizo precipitar al oratorio. Iba a pedírsela a Dios... ¡ni él podía querer ya devolvérmela en la tierra!” (Ibid. p. 339). El texto permite inferir entonces la presencia de una entidad histórica ya desaparecida en el momento de la redacción y que no corresponde a Felisa González Umaña, puesto que ella sobrevivió a su marido hasta 1918 (López, op.cit. p. 246). ¿Quién pudo vivir oculto en la subjetividad del autor bajo la máscara de la virgen de Rafael?, ¿Cuál es el verdadero rostro de María Isaacs?. Llegamos al mismo interrogante de Luciano Rivera y Garrido y José Gers; parece como si todo girase alrededor de la heroína sin importar cual sea el método, el imaginario o el recurso epistemológico: el mismo Isaacs era consciente de eso cuando hace retornar a Efraín desde la montaña: “Aquellas soledades, sus bosques silenciosos, sus flores, sus aves
9 Según el testimonio de Clementina Isaacs, hija menor del poeta, éste había conocido a Felisa durante el matrimonio de Lisímaco (Velasco, 1942:72). Ellos contrajeron nupcias en el Colegio de Misiones de San Francisco el 19 de noviembre de 1856, por tanto, existe una fuerte correlación espacio-temporal centrada en la novia de Isaacs y la hacienda El Paraíso en 1855: “Mi novia era una muchachita de catorce años, fresca como los claveles del Paraíso (...)” (en: Rivera, op.cit. p. 305). Es posible que las visitas a Santa Elena, los paseos por el río y las lecturas en compañía de Rebeca, hermana del escritor, hayan inspirado algunas descripciones como: “(...) ella, mi hermana y yo, sentados sobre la ancha piedra de la pendiente, desde donde veíamos a la derecha en la honda vega rodar las corrientes bulliciosas del río” (Isaacs, op.cit. p. 39). Sin embargo, el cronotopo encarna en María la integración de al menos tres referentes: la madre, la esposa y paradójicamente, una mujer inalcanzable en el tiempo y el espacio: “¡María! ¡María! ¡Cuánto te amé! ¡Cuánto te amara!...” (Ibid. p.20). 10 Isaacs no pudo asistir a los funerales de su progenitora (1866). En la partida de defunción de la señora Ferrer, que reposa en el archivo de la Catedral de Cali, el sacerdote consignó lo siguiente: “(...) no recibió todos los sacramentos porque se privó de los sentidos” (en: López, 2002). De esa forma, el autor exalta la imagen de la madre incorporando el acontecimiento histórico a la descripción de los funerales de María en la Casa de la Sierra.

y sus aguas, ¿por qué me hablaban de ella?” (Isaacs, op.cit. p. 31). Evidentemente, el novelista expresa aquella “(...) afición por lo vago e impreciso” tan común en la literatura romántica (McGrady, 1989:36), para tejer un entorno que podría decirse ambiguo en el sentido de que las figuras históricas: esclavos, provincianos, vecinos y parientes cuya existencia está básicamente confirmada a través de los documentos de archivo y la tradición oral, son las que permiten la inserción de María como un ser idealizado pero a la vez tangible: “(...) me di por satisfecho con sus respuestas vagas o evasivas - que interpreté a mi modo - y continué forjándome la ilusión, gratísima, de que María existió”, concluye Rivera y Garrido (/1898/1968 :302). Era apenas lógico, si el autor hubiese decidido exteriorizar su secreto como una historia verídica, jamás se habría propiciado el surgimiento de una leyenda vallecaucana ni María hubiese tenido el mismo impacto social en Latinoamérica. Necesariamente, en medio de una sociedad recatada, la imagen de esa mujer oculta debía exhibir características muy ligadas al plano institucional: Felisa González Umaña, esposa de Isaacs, había nacido en 1840 en el seno de una familia prestigiosa de la ciudad de Cali que contaba entre sus sirvientes a la esclava Estéfana, confirmada en la Catedral de San Pedro el 14 de abril de 1844 (López. Op.cit. p. 461). Podrá destacarse otra “coincidencia”: Felisa, igual que María, tiene quince años en 185511. El reconocer un mecanismo que rige la cronología interna de la novela, permite identificar automáticamente otros aspectos que hacen parte de la estrategia del autor. Así por ejemplo, las fuentes archivísticas han permitido descubrir que en algunas oportunidades, dicha estrategia implicó algo que podríamos denominar inversión de género, es decir, mientras en el archivo parroquial de la Catedral de Palmira-Valle se hallan partidas de bautismo y defunción que mencionan a “Bruna” y “Remijio”, esclavos del “Señor Jorge Enrique Isaac”, el novelista describe en el capítulo V el matrimonio de “Bruno y Remigia” al cual asisten Efraín y su padre. La investigación histórica facilita transformar a otros personajes como Marcelina: “(...) devolvió unas camisas a la criada encargada de eso, porque dizque a su amito no le parecían buenas, me fijé yo en ellas y le dije a Marcelina que yo iba a ayudarle” (Isaacs, op.cit. p. 287) en referentes concretos de alegrías, pasiones y resistencias sociales; ella está presente en el bautizo de los gemelos Manuel Santos y Manuel de Jesús el 31 de octubre de 1841: “(...) Marcelina esclava del dicho Señor Ysac de esta feligresía” (Bautismos, libro 19, folio 30r). Desde una cotidianidad que enriqueció con el tiempo la vocación literaria del autor, desde los días de su infancia en la hacienda La Rita, provienen individuos como “Julián” y “Dolores”, también invitados a los festejos matrimoniales de Bruno y Remigia aunque sus conexiones históricas, reelaboradas por el influjo de la subjetividad isaacsiana, son parte de un cronotopo inseparable de la Virgen de la Silla. Esa obra teatral con actores inconscientes a la que alude Ricoeur (op.cit.) en su concepción de la historia (op.cit.), obliga a oponerse a métodos que escinden el análisis literario de las ciencias sociales, interpretando la fuerza creativa de los autores desde parámetros exclusivamente estéticos. La condición hermenéutica a la que se ve sometido el texto con relación al lenguaje hablado (Ibid.p. 169), determina el influjo de las tradiciones orales en la estructura literaria, y en María son destacables las alusiones a estos campos 11 En la primera edición de la novela, por las razones señaladas (nota 7), María es dos años más joven que en la versión definitiva (ver: McGrady, op.cit.). Habrá de tener quince años cuando Efraín regrese de Bogotá.

comunicativos. Según Bajtin, en el horizonte de una poética sociológica se percibe una manera diferente de comprender formas de comunicación social insertas en el producto artístico (op.cit. p. 112). En este caso, la escritura constituye el reflejo de una complejidad soportada en las vivencias del autor (cronotopo?): “Pero he aquí su historia, que referida por Feliciana con rústico y patético lenguaje, entretuvo algunas veladas de mi infancia” (Isaacs, op.cit. p. 206). El folio 187 del libro 21 de Bautismos de la iglesia Nuestra Señora del Rosario de Palmira (1840), señala que verdaderamente existió una esclava llamada Feliciana entre la servidumbre de la hacienda La Rita. Sin embargo, la correspondencia histórico-literaria no pasa de ser nominal, ya que la persona registrada en el archivo no es la madre del “negrito Juan Ángel” y lejos de ser viuda, está casada con alguien llamado Gregorio, con quien tiene un hijo de ocho días de nacido bautizado con el nombre de Pablo (López, op.cit. p. 252). Es cierto que ese niño tenía doce años cuando Jorge Isaacs regresa de Bogotá en 1852, por lo que resulta evidente una técnica de transposición histórica que es común en María. Juan Ángel Molina (1830-1899), el supuesto hijo de Feliciana en la vida real, apareció en Buga a finales del siglo XIX afirmando ser descendiente de una mujer llamada “Isidora”. Este nombre también aparece citado en el archivo parroquial como esposa del esclavo “Féliz” y no de Tomás Molina, progenitor de un Juan Ángel histórico nativo de Caloto-Cauca y no del Urabá como aparece señalado en la obra cuando se narra el retorno del padre de Efraín desde las Antillas, trayendo consigo a la pequeña Ester12. Es curioso además que, en la lista de esclavos manumitidos por Jorge Enrique Isaacs en 1852, aparezcan casi todas las personas citadas a excepción de... “Feliciana” y “Juan Ángel”. Sobre la primera, cabe inferir su deceso antes de ese año: “A las tres de la tarde del mismo día, dejando una cruz sobre la tumba de Nay, nos dirigimos su hijo y yo a la hacienda de la sierra” (Isaacs, op.cit. p. 236)13, mientras el segundo como testigo viviente, dijo a Luciano Rivera y Garrido haber desertado de la hacienda mucho antes que “(...) don Jorge y la señora se murieran” (/1897/1964:3). Se notará cómo el uso de la transposición se extiende a los vínculos familiares a través de los hermanos menores de Efraín, cuando el poeta caleño retoma los nombres de Eloisa
12 La elección del nombre de Ester para denotar los antecedentes judaicos de María, no es de ninguna manera aleatoria: Isaacs recurre nuevamente aquí al Antiguo Testamento para definir un paralelismo entre la heroína bíblica y su personaje: “Y había criado a Hadasa, es decir, Ester, hija de su tío, porque era huérfana; y la joven era de hermosa figura y de buen parecer. Cuando su padre y su madre murieron, Mardoqueo la adoptó como hija suya” (Ester, 2:7). Compárese con: “Ya era viudo Salomón. Sara, su esposa, le había dejado una niña que tenía a la sazón tres años. Mi padre lo encontró desfigurado moral y físicamente por el dolor (...) Instó a Salomón para que le diera su hija a fin de educarla a nuestro lado; y se atrevió a proponerle que la haría cristiana” (Isaacs, op.cit. p. 21-22). 13 Las defunciones que corresponden al periodo 1844-1849, en el cual se pierde registro de Feliciana, están desaparecidas del archivo de la catedral de Nuestra Señora del Rosario. La muerte de esta persona, constituiría un hecho real en la vida del autor cuando éste tenía entre siete y doce años de edad, quizá antes de iniciar estudios en el Colegio del Espíritu Santo y no al regreso, como describe la novela. De esa forma el autor traslada un recuerdo de su niñez a los días que antecedieron al viaje de Efraín a Londres, haciendo posible una interesante fusión entre la realidad y la fantasía que psicológicamente, está determinada por el sentimiento que produjo en Isaacs su fallido viaje a Inglaterra a adelantar estudios de Medicina.

(1834-1838) y Juan (m. 1833?), fallecidos mucho tiempo antes de la redacción de la novela, y, los reactiva como personificación de sus hermanos Sara (n. 1843?) y Alberto (n. 30 dic./1851) de catorce y cinco años respectivamente, quienes asisten a las confirmaciones en la iglesia Nuestra Señora de Chiquinquirá de El Cerrito el 20 de septiembre de 1857, de tal forma que, el último de ellos no superaba los tres años cuando los Isaacs arribaron a la zona de Santa Elena y El Paraíso en 1855 (López, op.cit. p. 260), lo cual nos transporta nuevamente a La Virgen de la Silla: “María había fingido jugar con la cabellera de Juan, hermano mío de tres años de edad” (Isaacs, op.cit. p. 33). Era simbólicamente inevitable que el novelista escapara a esta advocación virginal; antes de transmutarse en la Madonna de Rafael Sanzio, los cerriteños habían erigido una población que rendía culto a Nuestra Señora de Chiquinquirá por ser ésta la imagen venerada en una antigua hacienda. Las relaciones de poder, fundamentadas en modelos esclavistas y viejas formas de producción ganadera y azucarera, se legitiman en medio de las prácticas religiosas como el bautismo y la confirmación: un hacendado como Carlos Martínez, el supuesto Carlos M... de la novela, cobra vida en los documentos parroquiales al bautizar de emergencia a Serapio14, un niño nacido en la esclavitud quien muere de viruela poco tiempo después (1844) (López, op.cit. p.99-100). A varios kilómetros de distancia, en la hacienda La Rita, Manuela Ferrer Scarpetta pudo haber contemplado su imagen de La Dolorosa en una de las paredes del oratorio. Aunque la experiencia histórica sea transformada por la fuerza del espíritu, por la magia del artista que decide contemplar su obra para verse reflejado en ella, lo cierto es que el viernes 21 de octubre de 1864, siete meses después que las propiedades del ya fallecido Jorge Enrique Isaacs Adolfus fuesen rematadas en subasta pública, un cadáver es trasladado desde la iglesia de Nuestra Señora de Chiquinquirá de El Cerrito hasta el cementerio local. Se trata de María Manuela Conto, prima hermana del novelista de veinticinco años de edad, casada y madre de “dos” niñas, huérfana, posiblemente traída al valle desde el Chocó por el padre de Isaacs a su regreso de un viaje a Kingston en 1842, cuando ella “tenía a la sazón” unos “tres años”; y que por aquellos inexplicables designios de la “casualidad” lleva el mismo nombre de la esposa del comerciante: “María Manuela”15. En el siguiente mes, durante la época más terrible de su vida, hallamos a Isaacs como subinspector de trabajos del camino a Buenaventura. Pobre y deprimido sobre las riberas del río Dagua: “(....) hice los borradores de los primeros capítulos de María, en las noches que aquel rudo trabajo dejaba libres para mí”, comenta tiempo después a su amigo Adriano Páez (en: Velasco, op.cit. p. 108). Lo que no señaló en aquella Carta de Guayabonegro con relación al año 1864, fue que introdujo cierto elemento fúnebre en sus poemas: una “(...) tumba solitaria y
14 Según la creencia, la aplicación del “agua de socorro” cuando existía riesgo de muerte para el niño, evitaba que éste quedase atrapado en el limbo. 15 Los psicólogos Bolaños, Góngora y Ruiz (1995), sugieren que el texto revela contenidos de carácter incestuoso donde María, termina siendo asimilada por la figura de la madre. Efraín mientras tanto, se culpa por no haber enfrentado la autoridad del progenitor, responsable de su tragedia al organizar la separación de los amantes. A su regreso, Efraín sólo encontrará la tumba de María en el cementerio de la aldea: “¡Corazón cobarde!, no fuiste capaz de dejarte consumir por aquel fuego que mal escondido podía agostarla... ¿Dónde está ella ahora, ahora que ya no palpitas; ahora que los días y los años pasan sobre mí sin que sepa yo que te poseo!” (Isaacs, op.cit. p. 54).

sin sombra, en medio de una llanura que cubren aromos y zarzales” (en: Romero, 1967). Tampoco le contó a Páez que el vínculo matrimonial de la señora Conto con Manuel Antonio Delgado en 1861, pudo realizarse bajo presiones idénticas a las que hicieron obligatoria su alianza con Felisa González: el tío de ella, Lorenzo Umaña: “Compañero fiel de mi padre en los viajes frecuentes que éste hizo durante su vida comercial” (Isaacs, op.cit. p. 300), compartía una deuda con su progenitor sobre unos dineros extraídos de la Parroquia de El Salado, deuda que aparece vigente en el testamento de Isaacs Adolfus (en: Velasco, 1961; ver: AHC, Fondo Notarías). Posiblemente, sólo había una manera de garantizar un compromiso mutuo con relación a ese pago: la boda del poeta con la sobrina de Umaña.
Partida de defunción de María Manuela Conto (El Cerrito-Valle. 1864) Hacia 1880, con el notorio impacto cultural de María en la región, la naciente comunidad de Santa Elena, la misma que Efraín había contemplado aquella noche antes de vadear el río Amaime en busca del doctor Mayn, con los ladridos de sus perros y vacadas dormidas sobre el camino en proximidades a la casa de Jerónimo López y sus hijos Primitivo (1845-1930) y Salomé (1846-1918), estaba incorporando figuras legendarias a la tradición isaacsiana gracias a los testimonios de Manuel Santos Cabrera, el sepulturero Adolfo López y una líder conocida en la historia oral como Clara García. Ellos, comenzaron a tejer un imaginario alrededor de una cruz de madera erigida en el centro del nuevo cementerio por José Patricio Paredes, el mismo “anciano cura de la Parroquia” que había sepultado a María Manuela Conto en aquel fatídico octubre de 1864 (López, op.cit. p. 287). Lejos de ahí, en la ciudad de Buga, un pintor llamado Alejandro Dorronsoro (1839-1920) usaba a la señorita Ángela Riascos como modelo para la primera versión de su obra inmortal: María. Cuando el escritor supo de esta, la observó detalladamente, y queriendo verse reflejado en la imagen envió una carta al artista sugiriéndole algunos cambios: rostro un poquito menos carnudo y

Segunda versión de María de Alejandro Dorronsoro (1884)
manos un poco más grandes; luego, dijo lo siguiente: “La Virgen de La Silla de Rafael, modificando un poquito la nariz, del modo que le he dicho, puede servirle de modelo para esa facción; i perdóneme la insistencia en ese punto: ¿se ha fijado usted en algún retrato mío?” (Silva, op.cit. p. 57-58). Faltaban diecisiete años para que Juan Ángel Molina apareciese afirmando su deseo de regresar a El Paraíso. La leyenda afirma que antes de morir, un viernes santo de 1520, Rafael Sanzio alzó sus ojos y contempló extasiado su última obra: La Transfiguración (Stepanov, op.cit. p. LII).

FUENTES AHC. Archivo Histórico de Cali. Fondo Notarías. 1837-1842. BAJTIN, Mijail. “Las formas del tiempo y del cronotopo en la novela”. En: Teoría y estética de la novela. Madrid: Taurus. /1975/1989. -------------------. Estética de la creación verbal. Traducido por Tatiana Bubnova. México: Siglo Veintiuno. /1979/1989. -------------------. “La palabra en la vida y la palabra en la poesía: hacia una poética sociológica”. En: Hacia una filosofía del acto ético. De los borradores y otros escritos. Barcelona: Anthropos. /1986-1992/1997. BOLAÑOS B, Anuar Iván, GÓNGORA G, Eder y RUIZ P., Harold. Relación amorosa entre Efraín y María: una mirada psicoanalítica. Cali: Universidad del Valle. Facultad de Educación. Escuela de Psicología.1995. CASSIRER, Ernst. “El concepto de la forma simbólica en la constitución de las ciencias del espíritu”. En: Esencia y efecto del concepto de símbolo. México: Fondo de Cultura Económica. 1989. CRISTINA, María Teresa. Introducción y comentarios a la novela María de Jorge Isaacs. En: Obras Completas, Vol.1. Bogotá: Universidad Externado de Colombia. Universidad del Valle. 2005. FRICK. “Raphael´s Fornarina on view in The United States for the first time. Three-city tour begins at New York´s Frick Collection”. New York: The Frick Collection. 2004. GERS, José. “María, de Jorge Isaacs, fue una novia de carne y hueso”, prólogo a la obra Efraín y María: historia y leyenda de Luis Carlos Velasco Madriñán. Cali: Imprenta Márquez. 1954. IBÁÑEZ MARTÍNEZ-CONDE, Jesús. “Introducción”. En: El regreso del sujeto: la investigación social de segundo orden. Madrid: Siglo Veintiuno. 1994. ISAACS, Jorge. María. En: Obras Completas, Vol.1. Edición crítica de María Teresa Cristina. Bogotá: Universidad Externado de Colombia. Universidad del Valle. /1867/2005. KREN, Emil y MARX, Daniel. “Madonna della Seggiola”. En: http://keptar.demasz.hu/arthp/html/r/raphael/madonna/seggiola.htm. 2005. LÓPEZ CANO, Luis Francisco. La tumba de María Isaacs: génesis y desarrollo de una leyenda vallecaucana. Bogotá: Ministerio de Cultura. Premios Departamentales. 2002.

McGRADY, Donald. Introducción y comentarios a la novela María de Jorge Isaacs. Bogotá: Rei Andes. 1989. MALINOWSKY, Bronislaw. “El problema del significado en las lenguas primitivas”. En: El significado del significado: una investigación acerca de la influencia del lenguaje sobre el pensamiento y de la acción simbólica (Compilado por Ogden C.K. y Richards I.A.). Traducción de Eduardo Prieto. Barcelona: Paidos. /1923/1984. RICOEUR, Paul. “El modelo del texto: la acción significativa considerada como un texto”. En: Del texto a la acción: ensayos de hermenéutica II. Traducción de Pablo Corona. México: Fondo de Cultura Económica. /1986/2002. RIVERA Y GARRIDO, Luciano. “Una página olvidada : entrevista de L. Rivera y Garrido con Juan Angel, personaje de «María»”. Editado por Luis Carlos Velasco Madriñán. En : El Tiempo. Lecturas Dominicales. Bogotá. Año 54, No. 18.455 (nov.15). /1897/1964. p.3. -----------------------------------------. Impresiones y recuerdos. Cali: Carvajal & Cia. /1898/1968. ROMERO LOZANO, Armando. Estudio preliminar y comentarios a las poesías de Jorge Isaacs. Cali: Biblioteca de la Universidad del Valle. 1967. SILVA HOLGUÍN, Raúl. Dorronsoro y María. Cali: Imprenta Departamental. 1967. SILVA, Renán. Los ilustrados de Nueva Granada, 1760-1808: genealogía de una comunidad de interpretación. Medellín: banco de la República. Universidad EAFIT. 2002. STEPANOV, Giovanni. Rafael. Traducción de Francisco Payarols. Barcelona: Labor. 1958. UCC. Universal Calendar Calculator 1.53. Clarksville-Tennessee: Cumberland Family Software. 1994-2004. VALENCIA, Reinaldo. La cuna de Jorge Isaacs: estudio en torno al lugar de su nacimiento. Cartagena: Editora Bolivar. 1943. VELASCO MADRIÑÁN, Luis Carlos. Jorge Isaacs: el caballero de las lágrimas. Cali: Editorial América. 1942.. ------------------------------------------------. Efraín y María: historia y leyenda. Cali: Imprenta Márquez. 1954. ------------------------------------------------. “Testamento de Jorge E. Isaacs”. En: Revista Universidad de Antioquia (Medellín), tomo 36, No. 145. 1961. p. 405-410.