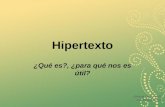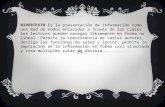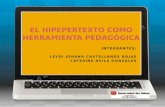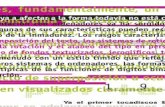Lo que suprime la repetición. Del hipertexto al hipotexto ... · También puede verse, del mismo,...
-
Upload
trannguyet -
Category
Documents
-
view
215 -
download
0
Transcript of Lo que suprime la repetición. Del hipertexto al hipotexto ... · También puede verse, del mismo,...

CRITICÓN, 76,1999, pp. 99-118.
Lo que suprime la repetición.Del hipertexto al hipotexto
de El amante liberal
Pedro CórdobaUniversidad de Reims
Ya conoce Ud. mi método. Se basaen la observación de las minucias.
Sherlock Holmes
Dans l'œuvre l'homme parle, mais l'œuvredonne voix en l'homme à ce qui ne parle pas.
Maurice Blanchot
Será, con ésta, la vez tercera que escriba El amante liberal1. Que lo comentes, diránalgunos aguafiestas, atrincherados en la propiedad de las palabras y en las dudosasevidencias de la cronología: dicha novela la escribió Cervantes, lo tuyo fue (siguesiendo) deleznable empeño universitario, leve picadura de parásito textual. Permítanmediscrepar de mis antagonistas. Si escribir es reescribir —y no sólo en aquel Siglo de Orotorturado por la obsesiva teoría de la imitatio, pues también tenemos el Ulises deJoyce—; si, pongamos por caso, El amante liberal de Cervantes reescribe la novelabizantina pero también, como quise demostrar antaño en Zaragoza, unas coplasmoriscas que, a su vez, fueron escritas por Alvar Gómez de Castro y por el propioCervantes en Los baños de Argel; si, por otra parte, el comentario es una forma de
1 Habría sido un abuso escribirlo por cuarta vez. Me limitaré pues aquí a transcribir un texto tal y comofue pensado para una comunicación oral, añadiendo tan sólo los epígrafes, algunas notas a pie de página yuna posdata. Todos nosotros sabemos cuan difícil resulta mantener la atención de un auditorio más allá delos consabidos tres minutos de cortesía. Esforzándome en no aburrir demasiado a mis oyentes, me parecióque una retórica algo anticuada —pero en clave paródica— podía ayudarme a combatir el usual letargo.También mezclé alguna chanza que pude evitar y que, a la hora de entregar estas reflexiones a la imprenta, seme antoja indigna de los cultos lectores de Criticón.

100 PEDRO CÓRDOBA Criticón, 76,1999
reescritura y si,incluso, la simple lectura vuelve a escribir el texto leído2, habremos deadmitir que todo es reescritura y reescritura de reescritura, interminable palimpsesto,obra de parásitos parasitando otros parásitos y que la inmensidad de la literatura seconfunde con su repetición.
Sólo existe pues la repetición. Pero hay dos grandes formas de repetición. Repeticiónde la identidad y repetición de la diferencia, repetición de lo mismo y repetición de lonuevo, repetición activa y repetición pasiva o reactiva3. Sean conmigo nietzscheanos unrato, en este mí turno de palabra. La repetición activa, positiva, no es aquella que, asemejanza de la dialéctica hegeliana, conserva lo que niega, sino la que afirma lo quecambia, afirma su novedad. Porque hay dos maneras de ser parásito: parásito como unseñor y parásito como un esclavo. Seamos pues señores, como ya casi sólo saben serlolos gitanos, que renuevan la siguiriya cada vez que la repiten y crean nuevas aurorascon un nocturno grito inmemorial.
Nadie se baña dos veces en el mismo río. Tampoco se lee dos veces el mismo libro.Pues leer un libro es volverlo a escribir. Hoy escribiré por tercera vez El amante liberal.En tiempos remotos —¡ay dolor!— lo escribí en Zaragoza como antes mencionara. Yen tiempos más remotos aún, en los albores de mi carrera de gitanismo universitario, loescribí con el motivo de un Coloquio sobre autobiografía en la Provenza de PaulCézanne. Dos hipotextos para este texto que hoy escribo o leo4.
Generoso o —digámoslo con añejas palabras— liberal en neologismos, GérardGenette acuñó los de hipertexto para el texto que repite y de hipotexto para el textorepetido5. Se dirá, por razones cronológicas, que L'amant libéral de Scudéry y L'amantlibéral de Beys y Guérin de Bouscal son hipertextos de El amante liberal de Cervantes,que es a su vez su hipotexto común. Más difícil —tal vez inútil— es decidir si, de losdos Amantes liberales franceses, uno es hipertexto del otro. Dicho en palabras mássencillas, pero más engañosas, si ambas obras sólo están copiadas de Cervantes o si,además, una de las dos copia la otra o al revés. Ambas hubieron de escribirse hacia1636 ó 1637 sin que se sepa cuál de ellas lo fue antes. Los argumentos que se puedensacar de una lectura de los textos no son concluyentes.
Emprenderé primero el camino habitual: el que lleva del hipotexto al hipertexto, dela obra de Cervantes a las de Scudéry y de Beys y Guérin de Bouscal6. Pero me parecemás interesante lo que intentaré esbozar en una segunda parte, desandando lo andadopara ir de las obras francesas a la novela española, del hipertexto al hipotexto. Pues
2 La hipótesis es más asombrosa pero se comprueba en las conclusiones de Borges tras detenido examende la obra tenue, casi invisible, del ilustre nimeño Pierre Ménard.
3 Estas nociones fueron magníficamente analizadas (o creadas) por Gilles Deleuze en su Nietzsche et laphilosophie, Paris, PUF, 1967.
4 Pedro Córdoba, «Signature et baptême: la dimension autobiographique de El amante liberal», Actes duIIe Colloque international sur l'autobiographie dans le monde hispanique, Aix-en-Provence, 1982, pp. 97-110; «Cita y autocita en Cervantes», en La réception du texte littéraire, Casa de Velázquez / Universidad deZaragoza, 1988, pp. 39-50. También puede verse, del mismo, «Hacia una pragmática de la novela ejemplar»,en Lenguaje, ideología y organización textual en las Novelas ejemplares, Madrid, Universidad Complutense,1983, pp. 19-30.
5 Gérard Genette, Palimpsestes, Paris, Éd. du Seuil, 1982.^ Para mayor fluidez de la frase, omitiré en adelante el apellido de Beys, colaborador ocasional de Guérin
de Bouscal en esta reescritura.

LO QUE SUPRIME LA REPETICIÓN 101
sólo quienes son esclavos de la historia —esa pasión inútil, vana superstición, hipótesissuperflua, breve cárcel de contingencias— piensan, e incluso arguyen, que el viaje porlos mares de la literatura sólo tiene camino de ida. También son fecundos los regresos.Como Ulises volveremos a Itaca, a Cervantes. Imaginaremos este disparate: que el textoespañol reescribe los textos franceses de El amante liberal. Opondremos a la repeticiónpasiva y algo mezquina de Scudéry y Guérin de Bouscal la repetición activa y generosade Cervantes. ¿Qué se gana dándole así la vuelta al calcetín de la historia? Algo, creo,fundamental para nosotros: definir la originalidad de Cervantes quien, al reescribiranticipadamente dos textos franceses de 1636 (o 1637), sabe transformar lo insulso enatrevido y envolver en profundo misterio triviales aventuras sin sorpresa. Y para que nome tilden, cual nuevo Vidriera, de licenciado en locura, lo diré de forma tal vez másaceptable por este excelso público, valiéndome de algún precedente histórico.
Recuerda Gérard Genette a quien lo hubiese olvidado —tantas cosas se olvidan—que se atribuyen a Dictis el Cretense y a Dares el Frigio sendas prosificaciones de lalitada. Fueron, durante toda la Edad Media, la única fuente sobre la Guerra de Troya,pues el texto de Hornero había quedado sepultado bajo un denso olvido. En 1670, elPadre Le Moyne —con semejante apellido había de ser Padre— escribe en su conocidotratado De l'histoire: «L'Iliade d'Homère, comme chacun sait, n'est presque qu'unecopie en vers sur ce que Dares et Dictis ont écrit en prose des guerres de Troie». Ycomenta Genette: «C'est l'hypertexte hypotextifié, et l'épopée d'origine lue à l'envers,comme une versification dérivée. Borges n'est décidément pas loin» (Palimpsestes,p. 305). Aquello que en Le Moyne era simple error, petulante ignorancia de clérigo, sevuelve heurístico método de investigación bajo la ilustrada pluma de Houdar de laMotte, quien prosifica en el siglo dieciocho la primera escena del Mithridate de Raciney publica ambas versiones bajo el título Comparaison de la première scène de«Mithridate» réduite en prose, d'où naissent quelques réflexions sur les vers. «D'oùnaissent quelques réflexions sur les vers...» ¡Admirable Houdar de la Motte, quien consemejante apellido habría merecido ser libertino! En sabia empresa de libertinajeliterario —pues ni el libertinaje ni el gitanismo desdicen de la sabiduría— toma lamolestia de escribir en prosa una escena de Racine para mejor definir lo que es verso,busca la originalidad del texto de Racine comparándolo con su reescritura. En nuestrosegundo apartado seguiremos el camino de La Motte, el mejor y más sabroso de loscaminos.
La hipótesis, como ven, es simple: aquellas modificaciones de la novela cervantinaque, en el contexto francés de 1636 —un año antes de la Querelle du Cid—, noparezcan imprescindibles a la dramatización de una prosa de ficción, han de revelar—cual si de una placa fotográfica se tratara— en qué consiste la originalidad deCervantes. Pues aquello que suprime la repetición, lo que no han sabido (o podido)adaptar los dramaturgos franceses será, con toda probabilidad, lo más característico delintrincado mundo de la ficción cervantina. La reescritura se enfoca así como la piedrade toque de lo más singular de una escritura que a su vez intentaré definir, en unaúltima vuelta de tuerca, como repetido intento de reescribir lo que nunca acertóCervantes a escribir por estar sepultado en lo que Freud llamaría su propia «novelafamiliar» y que es el verdadero y secreto hipotexto de cuantos hipertextos quieransumarse a la paradójica e imprescindible unión del liberalismo y del amor.

102 PEDRO CÓRDOBA Criticón,76,1999
Saben los aficionados al flamenco que existe un grupo de palos —bamberas,colombianas, guajiras— que reciben el nombre genérico de «cantes de ida y vuelta».Salieron de España, se aclimataron en las Indias y, al regresar a la Madre Patria, sesometieron al implacable compás de los artistas gitanos, que ios mejoró de formanotable. Quisiera invocar aquí, antes de embarcar, al duende de la Niña de los Peinesquien, amén de habernos dejado tremendas siguiriyas, fue inolvidable cantaora debamberas. Zarpemos pues —ya es hora— para este doble viaje, de ida y vuelta.
C A M I N O D E I D A : D E L H I P O T E X T O A L H I P E R T E X T O
Consta el primer recorrido de nueve estaciones, agrupadas en dos apartados yestrambote final.
Hay, para empezar, tres operaciones imprescindibles que son las siguientes:- traducción, o paso de un idioma a otro, del español al francés;- versificación, o paso de la prosa al verso, de la prosa cervantina al alejandrinofrancés;- transmodalización, o paso del modo narrativo al modo dramático.Las tres operaciones de este primer grupo son las más evidentes y definen por sí
solas las modificaciones que necesariamente ha de sufrir la novela cervantina de Elamante liberal para dar lugar a obras escénicas representables en la Francia de LuisXIII. Se imponen tanto a Scudéry como a Guérin de Bouscal.
El segundo grupo es el de las operaciones optativas, que son cinco en total. Secompone de dos subgrupos de signo contrario (ampliación y reducción), al que cabeañadir el subgrupo de las interpolaciones:
- expansión estilística y complicación argumentai son modos de ampliación textualque atañen respectivamente a la forma y al contenido;- por el contrario, condensación estilística y amputación argumentai remiten —aquítambién bajo la doble vertiente de la forma y del contenido— a figuras de lareducción textual.Ampliación y reducción son fenómenos opuestos pero compatibles. De la misma
manera que algunas jovencitas —a menudo las más seductoras— suelen atravesar fasessucesivas de bulimia y anorexia, sufre el texto cervantino en su reescritura momentos deobesidad bulímica seguidos por otros de anoréxica delgadez. Expansión, complicación,condensación y amputación son técnicas de reescritura que brindan mayor libertad quelas tres operaciones anteriormente mencionadas (la traducción, la versificación y latransmodalización). Las soluciones adoptadas por Scudéry y Guérin de Bouscal son,como veremos, diferentes, aunque ambos sienten la necesidad de ampliar y reducir eltexto cervantino para adecuarlo a las exigencias del público francés. Estructuralmentenecesarias en el contexto de 1636-1637, pero subjetivamente libres, diré que se trata detransformaciones optativas.
No quiero olvidar, en mi afán de exhaustividad, una transformación menor quellamaré (es su nombre) la interpolación: se trata de secuencias narrativas que aparecenen Cervantes pero que, en su hipertextualización dramática, cambian de sitio. Noalteran pues la inventio sino la dispositio: no se encuentran los episodios colocados en

LO QUE SUPRIME LA REPETICIÓN 103
el mismo lugar de la obra. Lógicamente, estas interpolaciones pueden combinarse, anivel formal, con los fenómenos de expansión y condensación.
Llegamos por fin al último apartado —o estrambote— que sólo consta de unacategoría: la transmotivación. En un detalle mínimo pero capital —y, al parecer, deforma arbitraria— los dramaturgos franceses alteran el final del texto cervantino,afectando gravemente la ejemplaridad de la novela española. Diré que se trata de unatransformación gratuita (aunque tendremos que discutir este adjetivo).
Volvamos, con la obligada brevedad, sobre estos nueve puntos.Entre 1615 y 1666, la influencia de España sobre la cultura francesa conoce su
apogeo. Importa recordar, para justificar estas fechas, que en las Navidades de 1615 sedesposaron el rey Luis XIII y la hija de Felipe III, Ana de Austria (a quien por ciertodedicó Scudéry su Amant libéral), y que, en 1666, moriría la reina española de formaatrozmente cristiana. Durante todo ese período, España está de moda en París, yprobablemente no volverá a darse semejante brote de hispanofilia cultural en la capitalfrancesa hasta fechas muy recientes con la ya difunta —y más que difunta— movidamadrileña, las películas de Almodovar, la pintura de Barceló y el desparpajo de VictoriaAbril. Publicadas por Juan de la Cuesta en 1613, las Novelas ejemplares fueron leídasprimero en su natural idioma. Pero muy pronto, en 1615, François de Rosset y Vitald'Audigier dieron a la imprenta una traducción francesa que, como es lógico, multiplicósu influencia. No es muy arriesgada hipótesis suponer que el verdadero hipotextocomún de Scudéry y Guérin de Bouscal no es el propio texto de Cervantes sino sutraducción francesa, que ellos versifican y adaptan para el teatro.
La versificación es consecuencia ineludible de la transmodalización. Se habíanpropuesto por aquellas fechas los dramaturgos franceses la noble empresa de dignificarel teatro —cuyo epicentro pasó a ser l'Hôtel de Bourgogne— y el uso de metro y rimaera, en dichas circunstancias, de obligado cumplimiento. Conviene sin embargo noconfundir versificación y poetización. La novela cervantina no adquiere —sino que másbien pierde— valor poético, si por «poético» entendemos lo que Jakobson incluyera ensu definición de la «función poética» del lenguaje, indisolubilidad del sonido y delsentido que nada tiene que ver con la elección de la prosa o del verso para laelaboración del mensaje. Ninguna de las dos tragicomedias francesas se distingue por lacalidad formal del alejandrino que encontraremos en la altisonante bravura deCorneille o en la suave y cruel tersura de Racine. Abundan, entre algún que otroacierto, versos de relleno y ripios: sólo cabe consolarnos pensando que probablementeno habría conseguido en esta empresa Cervantes un resultado muy superior.
Los años 1636-1637 son decisivos para la evolución del teatro francés. No sólo serepresentan y publican nuestros Amants libéraux, sino que también, y sobre todo, seenzarzan los ánimos en la famosa Querelle du Cid: celoso de su rival, Scudéry tomaráfirmemente partido por las reglas seudo-aristotélicas. Estamos pues en una encrucijada.Y al tiempo que ocurre la transición del barroco al clasicismo, se nota una inflexión enla influencia española. Los Amants libéraux de Scudéry y Guérin de Bouscal serán, dehecho, las últimas grandes adaptaciones de la novelística cervantina, un canto del cisne.En el decenio anterior, entre 1625 y 1628, Hardy había llevado al escenario La señoraCornelia, La fuerza de la sangre y La gitanilla. El propio Guérin de Bouscal había

104 PEDRO CÓRDOBA Criticón, 76,1999
sacado tres comedias (en el sentido francés) de la traducción del Quijote por Rosset yOudin. Todo cambia a partir de 1637. Los dramaturgos franceses ya no buscarántemas en la prosa de ficción —también se habían adaptado varias novelas italianas—sino en las comedias españolas: el hipotexto teatral sustituirá en adelante el hipotextonovelístico. Son así nuestras dos obras uno de los últimos ejemplos, en los albores delclasicismo francés, de transmodalización, paso del modo narrativo al modo dramático7.
No creo necesario insistir demasiado en verdades de Perogrullo. Es lógico quedesaparezcan en esta operación secuencias descriptivas y demás intervenciones delomnisciente narrador cervantino. Cuanto piensan, recelan, desean o temen lospersonajes ha de manifestarse en un discurso explícito, aunque valiéndose en ocasionesde la técnica teatral del aparte. Pero no desaparece el relato, a cargo por supuesto de talo cual personaje. El hipotexto cervantino ya utilizaba, aunque por motivos distintos, elrecurso del relato engastado. Lo que en Scudéry y Guérin de Bouscal resulta de lasnecesidades de la escenificación —y de la imposibilidad de representar teatralmentelargos viajes por mar, batallas, tormentas y naufragios— se debía en Cervantes a laadopción del modelo bizantino y de su comienzo in medias res, enterándose el lector dela prehistoria de la historia a través de los relatos secundarios de Ricardo y Leonisa. Lomismo ocurre en las tragicomedias francesas que pueden reescribir así, sin grandesmodificaciones, el hipotexto cervantino cuya primera mitad está casi por completoocupada por relatos retrospectivos. Observamos así un paradójico cruce de técnicasliterarias: demasiado discurso de personaje para ser novela en el caso de Cervantes ydemasiado relato para ser teatro en el caso de las obras francesas, dicho sea esto en arasdel gusto contemporáneo que tiende a separar con mayor nitidez que en épocas pasadasel modo narrativo del modo dramático. Teatralidad de la novela y abundancia derelatos en las tragicomedias facilitan pues la transmodalización de la historia de Elamante liberal.
Lo único que no podían permitirse los dramaturgos franceses en un momento en elcual, como se dijo, se está imponiendo la regla de las tres unidades, era representar elregreso a Trápana. Demasiadas millas marinas entre una y otra isla, Chipre y Sicilia,para que fuera respetada la unidad de lugar. Así pues todos los protagonistas cristianosde la obra han de ser reunidos en Chipre, y Cornelio, rival de Ricardo acerca de la bellaLeonisa, que, en la novela de Cervantes, se queda en Sicilia y sólo aparece en eldesenlace, ha de caer también en manos de los Turcos y sufrir idéntico cautiverio al dela pareja ejemplar: cambio de la trama argumentai debido a las necesidades de latransmodalización.
Constan los hipertextos dramáticosas de numerosas, y al fin poco relevantes,transformaciones optativas que atañen a las dimensiones o lugar ocupado por las
7 Sobre este contexto, véase Daniela Dalla Valle, «De la nouvelle espagnole à la tragicomédie française.Deux nouvelles de Cervantes et cinq tragicomédies de Hardy, Sallebray, Scudéry, Bouscal et l'Estoille», enL'âge d'or de l'influence espagnole. La France et l'Espagne à l'époque d'Anne d'Autriche (1615-1666), Actesdu 20e Colloque du CMR 17 (Bordeaux, 25-28 janvier 1990), Mont-de-Marsan, Éditions Inter-Universitaires, 1991, pp. 303-313. Sigue siendo útil el libro de G. Hainsworth, Les «Novelas ejemplares» deCervantes en trance au XVIIe siècle, Paris, Champion, 1933. Véase también A. Cioranescu, Le masque et levisage, Genève, Droz, 1983.

LO QUE SUPRIME LA REPETICIÓN 105
diferentes secuencias de la historia. Al ser los personajes soportes de la acción resultacómodo, en aras de la obligada brevedad, apoyarse aquí en un cuadro recapitulativo:
"•'.'•'• CERVANTES" • ••
Ricardo
Leonisa
Cornelio
Mahamut
Halí
Hazán
Cadí
Halima
Judío
Padre de Ricardo
- , ; • / . • • : > - .
' • • • ' • %
••' ~ y . • ' •
• ; . • ' ! ' • ; • . • •
SCUDÉRY
Léandre
Leonise
Pamphile
Mahamut
Hali
Hazan
Ibrahim
Halime
Isaac
Rodolphe,
père de Léonise' • ¡ s í ~ ' J '**
Sulmanire,confidente de Halime
Sarraïde,confidente de Halime
Mustapha,confident de Hali
Lélie, esclave
BEYS Y GUÉRIfí'DJÉ B(0ÜSCAL
Lysis
Leonise
Lycaste
Hali
Hazan
Cady
Halima
Marchand juif
Sophise, fille du cady
Mamet, confident de Hazan
Arbase, confident de Hali
Ormin, esclave de Sophise
Philidas, frère de Lysis
Tharonte, fils de Hali
He dividido a los personajes en cuatro grupos:- primero aparece, imprescindible, el trío infernal de los protagonistas —una féminay dos galanes— que estructura la aventura sentimental;- tenemos después un nutrido grupo de personajes secundarios que se oponen por lareligión (musulmana o hebrea) a los protagonistas: soportes del exotismo, sonrequisitos de la dimensión «bizantina» de la ficción;- una figura paterna es el único elemento del tercer conjunto: sólo existe en lasobras de Cervantes y Scudéry, a las que da una profundidad generacional ausente enla tragicomedia de Guérin de Bouscal, siendo de notar sin embargo que se trata en lanovela española del padre de Ricardo y en la tragicomedia francesa del padre deLeonisa;- exclusivo de las versiones teatrales, hay, por fin, un grupo de confidentes al que seañaden en la obra de Guérin de Bouscal, Sophise, hija del cadí, y Tharonte, hijo de

106 PEDRO CÓRDOBA Criticón, 76,1999
Hali, además de Philidas, hermano de Lysis-Ricardo, quien sustituye de hecho alMahamut de Cervantes y Scudéry.Pasaré muy rápidamente sobre los fenómenos de expansión o condensación
estilística, limitándome a dar como ejemplo del primero las estancias de Léandre enScudéry, que amplían retóricamente el lamento con que se abre la novela cervantina, ya señalar —para el segundo— la necesaria contracción en el escenario de loslarguísimos relatos de Ricardo y Leonisa en el hipotexto español.
Visible en el reparto con la aparición de confidentes y nuevos personajessecundarios, la complicación argumentai parece un requisito de las adaptacionesteatrales en Francia. Señala Genette que la tragedia clásica francesa nace de unaextensión temática de las tragedias antiguas, superponiéndose y mezclándose varioshipotextos míticos y/o épicos. Si esto es verdad para la depurada tragedia raciniana, afortiori lo será de las obras anteriores y muchísimo más impregnadas de gusto barrocoque aquí comentamos. Es como si a los dramaturgos de los años 1620-1630, la tramade las novelas italianas o españolas se les antojara demasiado escueta, o anoréxica, paraprovocar la admiratio teatral. Hambrientos de acción, multiplican personajes,parlamentos y episodios. La invención de Sulmanire y de Sarraide, confidentes deHalima, sirve a Scudéry para recrearse en un vistoso duelo oratorio entre las dossirvientas, que dan a su ama consejos contradictorios en su delicado «affaire» amoroso.Más tosco, Guérin de Bouscal se saca de la manga la pareja Sophise-Tharonte, quecomplica con nueva intriga el laberinto de amor.
Es curioso observar que tanto Scudéry como Guérin de Bouscal, empeñados enrellenar con varios remiendos la historia cervantina, suprimen sin embargo unpersonaje cuya función ya me parecía clave la primera vez que por mi parte escribí, enAix-en-Provence, El amante liberal y que ha sido, con sorprendente unanimidad,despreciado no sólo por los dos dramaturgos de marras sino por los más agudoscervantistas: la figura del Padre de Ricardo8, sobre la cual volveré cuando,emprendiendo nueva ruta, zarpemos para el viaje de vuelta.
Paso rápidamente sobre las mínimas interpolaciones que este doble juego deañadidos y recortes acarrea necesariamente en el orden de los acontecimientos. Scudéryatribuye, por ejemplo, torpes deseos al mercader judío. Más denso que en el relatocervantino, este personaje ha de recibir un nombre —Isaac— y la obra empieza con unintento de chantaje: rechazado por la bella cristiana, Isaac decide venderla enalmoneda. Como consecuencia de este arranque más dinámico (y más teatral), ellamento de Ricardo ha de ser retrotraído a -la segunda escena, quedando en suspenso eldestino de Leonisa y adivinando el espectador que la doncella cuya muerte llora elcautivo es la misma que acaba de defender su honor con tan hispana gallardía.
Mucho más importante me parece el cambio que sufre el desenlace. Aparentemente,todo se resuelve de la misma manera: en un gran potlatch de erótica liberalidad,Ricardo (llamado Léandre o Lysis en las obras francesas) regala Leonisa a su rival(Cornelio, Pamphile o Lycaste según el caso). Pero nadie puede ser liberal con lo ajeno
8 La presencia en Chipre del padre de Leonisa (versión de Scudéry) se explica por muy sencilla razón: hade dar su beneplácito al matrimonio final. En cambio, la presencia (en el recuerdo) del padre de Ricardo en lanovela cervantina no parece obedecer a ningún motivo.

LO QUE SUPRIME LA REPETICIÓN 107
—ahí reside la ejemplaridad de la historia— y Leonisa termina por elegir libremente aquien, duchos en estas lides, lectores y espectadores ya habían elegido desde unprincipio. Pero si la conclusión de la historia es en los tres casos idéntica, lasmotivaciones del protagonista masculino son infinitamente más ambiguas —como biense podía suponer— bajo la pluma de Cervantes. Éste es el fenómeno que he llamadotransmotivación y sobre el cual, más allá de las menudencias anteriores, habrá decentrarse en adelante nuestra mirada.
El amante liberal regala Leonisa a su rival. Se trata en las obras franceses de un donficticio, comedia dentro de la comedia, pura maniobra de Léandre o Lysis para poner aprueba los sentimientos de su amada. Viéndose entregada, cual trasto despreciado, a unvulgar Pamphile, a un triste Lycaste, se enoja con noble desazón la dama:
Vos faicts, et vos discours, n'ont rien qui se ressemble;Vostre bras me fait libre, et puis vous disposez;Ainsi donc j'ay des fers, qui ne sont pas brisez:Puisque vous me donnez, vous me faites paroistre,Que Leonise enfin, n'a changé que de Maistre?Vous me traictez d'Esclave, avec ma liberté,Et le bien qu'on me donne, à l'instant m'est osté? [...]
Puede entonces confesar el protagonista su ingenioso ardid:
Ha que cette colère est plaisante à mon âme!Connoissez mieux un coeur, qui vous connoist Madame:Et qui par cette feinte, a voulu seulement,Voir quel estoit son sort, et vostre sentiment [...]9
El cervantino Ricardo, en cambio, regala de verdad Leonisa a Cornelio, antes decomprender por sí mismo que nadie puede dar lo que no le pertenece:
¡Válame Dios, y cómo los apretados trabajos turban los entendimientos! Yo, señores, con eldeseo que tengo de hacer bien, no he mirado lo que he dicho, porque no es posible que nadiepueda demostrarse liberal de lo ajeno: ¿qué jurisdicción tengo yo en Leonisa para darla aotro? O ¿cómo puedo ofrecer lo que está tan lejos de ser mío?
Aprende así Ricardo su última lección —pues bajo la trama bizantina El amanteliberal es, de hecho, novela de aprendizaje—, mereciendo, ahora sí, el puro amor deLeonisa. Termina por comprender el protagonista que incluso las mujeres han de sertratadas como seres libres. ¿No será este final demasiado ejemplar para ser feliz?
No se me interprete con suspicacia: yo también pienso, como casi todo el mundo ennuestros días, que ha de respetarse la libertad de las damas. El problema que quieroplantear es distinto. No se trata de la ejemplaridad de una conducta sino de la felicidad
9 Cito según la edición crítica de Georges Scudéry, L'amant liberal, a cura de Maria Grazia Arena,Torino, Edizioni dell'Orso, 1995.

108 PEDRO CÓRDOBA Criticón, 76,1999
(literaria) de un final. Suponiendo que consiste la felicidad en el cumplimiento de undeseo —y semejante hipótesis no parece disparatada— me pregunto si el desenlace de lahistoria es conforme al deseo de Ricardo. En las obras francesas no caben preguntasociosas: usando antiquísimo ardid que no por conocido ha dejado de surtir efectos, elprotagonista finge renunciar a su dama; y como no suele gustarle a las damas sentirsedespreciadas, ella se entrega por fin —en legítimo matrimonio, eso sí, pues a su maneratambién son morales las tragicomedias de Scudéry y Guérin de Bouscal. Ejemplaridad ydeseo coinciden aquí en un verdadero y muy hollywoodíano happy end.
El Ricardo de Cervantes no peca por maquiavelismo sino por simpleza. Dice lo quepiensa. Lo malo es que lo dice —y lo piensa— dos veces: primero una cosa y luego otra;primero regala a Leonisa y luego se arrepiente. No nos importa ya la ejemplaridad delcaso sino la realidad del deseo: ¿cuándo dijo Ricardo la verdad sobre sí mismo? Elmaquiavelismo es juego de niños y por ello apto a las limitadas capacidades de quienessuelen dedicarse a tan infantil asunto como los trasiegos políticos. Miente elmaquiavélico, pero miente a los demás y miente por interés. ¿Cabe algo más sencillo dedescifrar? La verdadera duplicidad consiste en mentirse a sí mismo de tal forma que,siendo siempre sincero, nunca sepa uno dónde está su verdad, la verdad de su deseo. ElLéandre de Scudéry y el Lysis de Guérin son políticos del amor cuyas motivaciones sonde una absoluta transparencia. Mucho más turbia es la conducta de Ricardo. Sumotivación aparente es el respeto de la libertad de Leonisa. Pero sólo se trata de unaapariencia y sobre este punto sí discrepo del consenso actual: por muy moralmentecorrecto que sea dicho respeto, nunca puede considerarse como un signo del amor.Porque el deseo —¡vae victisl— no respeta nada, ni la libertad del otro ni la de unomismo. Lo más lógico parece lo siguiente: cuando Ricardo dio Leonisa a Cornelioexpresó su verdadero deseo ya que suele el arrepentimiento intentar corregir aposteriori esos extraños lapsus que, de cuando en cuando, a todos nos sorprenden porla brutalidad con la que revelan un deseo que preferíamos ignorar.
No se me acuse de ingenuidad: ya sé que Ricardo es un personaje de novela, un entede ficción. No lo estoy confundiendo con los seres reales que somos, con nuestrosdeseos edípicos o anti-edípicos y nuestras —pequeñas o grandes, pero siemprecuriosas— perversiones. No tiene Ricardo ningún deseo, ni consciente ni inconsciente.El problema que me interesa es el de la creación literaria, el de la escritura y reescrituraen las obras de ficción. Y, como habrán comprendido, me parece más digna de atenciónla prosa de Cervantes que los versos de Scudéry y Guérin de Bouscal. Ya es hora puesde emprender el viaje de retorno y de ver lo que añade el ingenio español a la insulsahistoria de los dos dramaturgos franceses.
V I A J E D E V U E L T A : D E L H I P E R T E X T O A L H I P O T E X T O
No volvemos con las manos vacías. Aunque rápido, el anterior análisis nos habrindado una importante conclusión: las únicas diferencias notables entre la novela deCervantes y las tragicomedias francesas son la transmotivación final y la supresión delepisodio en el que Ricardo recuerda un cuento que le contó su padre. Los demáscambios se deben a necesidades genéricas en determinado contexto histórico y a lamayor o menor habilidad técnica de ambos dramaturgos, más rústico Guérin de

LO QUE SUPRIME LA REPETICIÓN 109
Bouscal en sus remiendos que Scudéry en sus retoques. Añadir confidentes era casiimprescindible: no se dispone en el escenario de un narrador capaz de revelar lossecretos designios de los personajes. Sólo inventa Scudéry el despecho del mercaderjudío, rechazado por Leonisa: astuto recurso para acoger al espectador con unsobresalto. Guérin de Bouscal añade, por su parte, una intriga secundaria que nadaaporta a la primera y sólo introduce confusión.
Si adoptamos un criterio más habitual entre antropólogos que entre críticosliterarios, diremos que nos encontramos ante tres variantes de un mismo motivo, antetres actualizaciones concretas de una misma estructura virtual. Haciendo caso omiso dela ruidosa cuestión de la anterioridad, sí nos preocupan las nueces del sentido: ¿quétexto provoca las emociones más complejas? Eliminar cualquier referencia a lacronología tiene una ventaja: basta con invertir los términos de la relación paradescubrir la originalidad de Cervantes. Mirado al revés, lo que suprimen unos es lo queañade el otro, que también cambia el desenlace. Y como todos los elementos de unaestructura son solidarios, las dos modificaciones señaladas han de estar vinculadas entresí. Esto es lo que nos queda por descubrir: la relación entre la actitud final de Ricardo yla presencia, en su memoria, de un recuerdo infantil.
No se me escapa que la aventura que les propongo tiene algo de conjetural10. Yotambién —lo dije desde un principio— estoy reescribiendo la historia. Escuchen puesesta ficción11.
En un lugar de la Mancha, ha más de cuatro siglos vivía un hidalgo de limpio (o notan limpio) linaje que se encandiló en sus mozos años con las nunca vistas aventuras deAmadises y Palmerines, Floriseles, Esplandianes y Platires. Siguió el claro ejemplo deuna muchacha que llegaría a ser santa y quiso comprobar en la vida la asombrosaverdad de los libros, luchar contra los Moros, emprender nuevas Cruzadas. Erantiempos azarosos. Espejo de caballeros, dechado de virtudes, gallardía y prestanza, elhijo bastardo del Emperador había derrotado al fin a aquellos ilusos emboscados quenuevamente quisieron vivir, en las ásperas serranías de la Alpujarra, los fastos del reinonazarí. Pero al tiempo que, por decenas de millares, empezaban a salir de Granada losvencidos herejes, muy triste nueva llegaba a las Españas: los berberiscos habían tomadoTúnez y las huestes del Turco conquistado la bella isla de Chipre, patria de Venus yúltimo recuerdo de añejas victorias cristianas. Fue cruel desengaño para Venecia. Notardó en organizarse la Santa Liga y se alistó nuestro hidalgo al mando de don Juan. Enla más alta ocasión que vieron los siglos, un arcabuzazo le quitó el uso de una mano.No terminaron ahí sus cuidados. A la hazaña de Lepanto siguieron más inciertasbatallas. Recobró, pero volvió a perder, el joven don Juan aquella ciudad de Túnez que
10 Pero la argumentación conjetural es propia de las ciencias semióticas. Véase nuestra Posdata.íl Es imprescindible recordar aquí no sólo la vida y obra de Cervantes sino el artículo de Freud titulado
«La novela familiar del neurótico» y el magnífico estudio de Marthe Robert, Roman des origines et originesdu roman, Paris, Gallimard, 1977. Muchas obras novelescas suelen combinar la «novela del bastardo» y ladel «niño abandonado». A ello se debe la tensión, en Cervantes, entre lo que se ha venido llamando«realismo» e «idealismo» o, para tomar un ejemplo mucho más reciente, la oposición en Marsé entre elpersonaje de Java (o Pijoaparte) y el de Sarnita con sus fantasiosas avenus. Quedaría por examinar (no lohago aquí) la afinidad genérica entre la «novela familiar», que tiene de por sí estructura narrativa, y la prosade ficción: el recuerdo infantil de Ricardo cabe, aunque de manera muy forzada, en la novela de Cervantes;no se justificaría de ninguna manera en las versiones teatrales.

110 PEDRO CÓRDOBA Criticón, 76,1999
cuarenta años antes conquistara su padre. Menos suerte aún tuvo nuestro pobrehidalgo: en su viaje de vuelta, la galera en que viajaba fue atacada por temiblescorsarios y cinco largos años estuvo cautivo en Argel. Cuando regresó a la Corte dejólas armas por las letras.
Hijo de un cirujano de cuyo nombre no quiso acordarse, el tal de Saavedra concibióun designio grandioso, casi disparatado: reescribir cuanto hubiera leído, hasta lospapeles que encontrara por las calles, un piélago de escritos, una Babel de libros. Nadaescapó a su furiosa pluma: historias italianas, bizantinas y pastoriles, viejos ejemplos,comedias y entremeses, vidas de caballeros andantes en manuscritos árabes y hastacoloquios de perros. Llegó a confundir la biblioteca y el mundo, anticipó incluso lo porvenir. Compuso una novela, cuando aún no existían novelas. También reescribió, antesde que se escribieran, dos tragicomedias francesas.
Le atrajo el argumento, que recordaba sus anteriores periplos y triste cautiverio. Legustó sobre todo por situarse en Chipre, que inútilmente quisieron don Juan y élarrebatar a los Turcos. El modelo era conocido: Scudéry y Guérin de Bouscal sólohabían adaptado para el teatro el relato mil veces escrito de unas exóticas aventuras deamor con desenlace feliz. Ideó algunos cambios. Conservó, sin saber al principio porqué, el nombre de Leonisa pero desechó los de Léandre y Lysis, demasiadoconvencionales, también el de Pamphile y Lycaste. Recordó que aquella isla de Chipre,ahora en mano de herejes, fue conquistada por el rey Ricardo en memorable cruzada.Quiso mezclar la historia y la ficción. Su héroe también se llamaría Ricardo. Estenombre haría buena pareja con el de Leonisa. No sólo había alcanzado el Rey Ricardoel sobrenombre de Corazón de León sino que fue el hijo predilecto de Leonor deAquitania, en cuya corte se reescribiera la famosa historia del Rey Arturo, que inspirótodos los libros de caballería habidos y por haber. Hija y amante de trobadores—Guillaume d'Aquitaine, Bernard de Ventadour—, madre de héroe, Reina de Francia yde Inglaterra, la bella Leonor también fue abuela de una princesa castellana que diovida a otro rey-cruzado, el gran San Luis. Antes casi desconocido, el nombre de Leonorse fue esparciendo por España12. Su abuela y su madre también se llamaban así. Sólo
12 No he encontrado ninguna referencia del nombre de Leonor en España antes de la boda celebradaentre Alfonso VIII, el de Las Navas, con Leonor de Inglaterra, la hermana de Ricardo Corazón de León ymadre de Blanca de Castilla. Pero la celebridad de Leonor de Aquitania era tal que su nombre fueinmediatamente adoptado por la nobleza de Castilla, Aragón y Portugal. Para limitarnos a la realeza, cabeseñalar varios ejemplos. Leonor de Castilla, hermana de Alfonso X el Sabio, se casó en 1255 con Eduardo Ide Inglaterra y sorprendió a los ingleses por su vasta cultura y gran biblioteca. La famosa Leonor de Guzmán(1310-1357) se casó en segundas nupcias con Alfonso XI el Justiciero, y fue madre de Enrique de Trastámara.Antes de casarse, también en segundas nupcias, con Violante de Hungría, Jaime I, rey de Aragón (1213-1276)se había desposado por su parte con Leonor de Castilla. También se casó con una Leonor de Castilla, Alfonsoel Benigno de Aragón (1327-1336) tras la muerte de Teresa d'Entença. Su hijo Pedro el Ceremonioso (1336-1387) se llevaba muy mal con su madrastra, quien hubo de refugiarse en Castilla. Pero no fue óbice para quese casara con Leonor de Portugal y después, incurriendo en repetición onomástica, con Leonor de Sicilia. Lapropia hija de Pedro también se llamó Leonor y se casó con Juan I de Castilla, hijo de Enrique de Trastámaray nieto de los ya mencionados Alfonso XI y Leonor de Guzmán. La hermana de Juan I, otra Leonor, se casóen 1375 con Carlos III de Navarra. Fernando I, rey de Aragón tras el compromiso de Caspe, se casó a su vezen 1395 con Leonor de Albuquerque, abuela pues de Fernando el Católico. Una Leonor de Aragón fue esposade Eduardo I de Portugal; otra, hija de Juan II de Aragón, se casó con Gastón de Foix y, como es sabido,Leonor de Austria, hermana mayor de Carlos V, se casó primero con Manuel de Portugal y después con

LO QUE SUPRIME LA REPETICIÓN H l
faltaba un nombre para el rival. Llamarle Juan, como el hermano enemigo de Ricardo,habría sido una ingenuidad. También una imprudencia, pues no faltarían espíritus malintencionados que vislumbraran una alusión al vencedor de Lepanto, el hijo delEmperador. No era su intención: nunca había comprendido el odio que despertabanpor doquier bastardos y judíos (le pareció una buena idea para un entremés). Se leocurrió el nombre de Cornelio, con que se moteja de cornudo, como con ciervo ocabrón13. Casi comprendió en aquel instante que la nunca vista empresa de reescribirtodos los libros no era más que una forma de reescribir su propia biografía, inventarseotra estirpe y otro destino. Pero prefirió dedicarse a su Amante liberal.
Con seguro instinto de novelista, suprimió personajes secundarios y escenassuperfluas. Pero añadió un episodio que reflejara, cual si espejo de tinta se tratara, latrama de su novela. Ya le sobrevino la idea cuando quiso (y no pudo) escribir Hamlet:un teatro dentro del teatro, que actuara como revelador de los más escondidos secretosde los personajes. Escribiría un cuento dentro de un cuento, aludiría a otra escena decautiverio que a su vez aparece en Los baños de Argel. Se estaba apropiando la historiaajena, haciéndola cada vez más suya, más íntima, más dolorosa también. Fueordenando su propósito: al ver a su amada Leonisa vendida en almoneda en la tiendadel cadí, Ricardo habría de recordar una escena que nunca le tocó vivir (pero a vecessufren en nuestra memoria los relatos ajenos). El caso es que cuando el EmperadorCarlos V conquistó Túnez con la fuerza de la Goleta, llevaron a su tienda una cautivamora cuyos cabellos en ser rubios con los mismos del sol competían, cosa nueva en lasmoras que siempre se precian de tenerlos negros. Deslumhrados por su belleza, doscaballeros españoles improvisaron unas coplas sin saber que ya habían sido escritasanteriormente: cuanto ha sido escrito se volverá a escribir, es la ley de la escritura ytambién del deseo. Ricardo comprende que la historia que está viviendo repite unfragmento olvidado del pasado, que irrumpe brutalmente en su consciencia: el cuentoque le contó su padre. Chipre repite Túnez, el cadi repite a Carlos V, los dos bajaesrepiten a los caballeros españoles, el precio en ducados repite la justa poética (el tal deSaavedra guardó la idea para cuando escribiera La gitanilla), Leonisa repite a la mora,el propio Ricardo repite a su padre, observando ambos en silencio, mirando sin servistos14. Todo se repite, pero al revés, porque han cambiado los tiempos: Chipre no ha
Francisco I, rey de Francia. No olvidemos para terminar —y aunque no pertenezca a estas familias— aLeonor de Este, por quien enloqueció (se dice) Torcuato Tasso. En los documentos del siglo XVI que hepodido estudiar por otros motivos (relaciones de causa inquisitoriales, constituciones de cofradías, libros deapeo, etc.), se ve que el nombre de Leonor es relativamente corriente en España, casi igual que los de Isabel,Ana, María, Beatriz o Elena. Su origen está, sin ninguna duda, en el de Leonor de Aquitania, la madre deRicardo.
13 También Scudéry pretende darle un sentido al nombre del rival. Pero, menos preocupado queCervantes por problemas cornamentales, le llama Pamphile: el codicioso, el que todo lo quiere para sí (locontrario pues de un «liberal»). Por otra parte, el nombre de Ricardo se compone de dos radicalesgermánicos: «Ric» (noble, generoso, liberal, como en «ricos omnes») y «Hard» (duro, áspero). En un origenesos dos atributos eran compatibles, después dejaron de serlo. Al disfrazarse de Mario (pensado, aunque nadatenga que ver con la etimología real, como masculino de María), el protagonista «dulcifica» lo duro de sunombre, aquel ímpetu arrojadizo que provocó, en las marinas de Trápana, la desgracia de los cautivos. VerMucci Ghisotti, Mario, María, Milano, Armenia Editore, 1982.
14 Mirar sin ser visto es el ideal del «voyeur»: De ahí la fascinación que ejerce el motivo del «hombreinvisible».

112 PEDRO CÓRDOBA Criticón, 76, 1999
sido conquistada sino perdida, igual que Túnez; han desaparecido el Rey Ricardo yCarlos el Emperador, los gigantes son molinos y los caballeros andantes mofa detodos15.
Casi en el mismo instante comprende fugazmente por qué, desde su más tiernainfancia, está enamorado de Leonisa. Porque ella repite, a su vez, a la mujer deseadapor el padre. En aras del decoro, éste nunca terminó su cuento, cuyo final era sinembargo fácil de adivinar (o de inventar). El discreto vasallo hubo de dejar a la mora enmanos de su señor. Nadie supo lo que, una vez saciado su deseo, hizo el Emperador conla cautiva. Un día llegó de allende el mar un tierno infante. Quien tan fielmente enaquel caso de guerra sirvió a su rey supo lo que de él se esperaba. No rechazó sudestino. Se fue a Sicilia con una esposa que le dio el Emperador; también se llevó albastardo, lo trató como a su hijo. Nunca le dijo quiénes eran sus verdaderos padres,pero un día le contó la historia, a medias, pues no podía ni revelar su secreto nitampoco callarlo.
Pudo haber sido don Juan de Austria, pero al llamarle Ricardo (como el hermano deJuan sin Tierra) sellaron su destino. La hija de su vecino Rodolfo Florencio era el vivoretrato de aquella mora de los cabellos rubios. Y se llamaba Leonisa. Hay nombresfatídicos: Leonor se llamaba la madre del otro Ricardo, Corazón de León. Y suhermana. También la abuela y la madre de quien todo aquello estaba imaginando lé.
El tal de Saavedra tuvo un momento de duda porque aquella historia empezaba asemejarse demasiado a otras, ya escritas o aún por escribir. Prefirió alejar la sospechade su mente y cuidar el desenlace. Ni Scudéry ni Guérin de Bouscal habían ido más alládel consabido final feliz, propio de cuentos de hadas y novelas bizantinas. El espectadorquedaba satisfecho, tan alegre como los personajes, ya que, tras agitadas aventuras ysobresaltos, todo terminaba con el sempiterno santo matrimonio. Era nuestro autorexperto en finales ambiguos, llegó incluso a escribir dos versiones sucesivas, ycontradictorias, de El celoso extremeño. En apariencia, nada cambiaría. Respetaría lasleyes del género. Algunos lectores sin embargo, los menos, quedarían más perturbadosque satisfechos por el desenlace. Terminarían con la historia, pero no con los problemasque ésta habría suscitado. Se enfrentarían con una serie de preguntas sin respuesta yhabrían de bucear en sí mismos para encontrar, si la encontraban, la razón de sudescontento.
El punto estaba en mostrarse al tiempo más y menos ejemplar que los dos franceses.Porque, bien pensado, el amante de estos dramaturgos no era tan liberal como loanunciaba el título. La generosidad final no era más que una grosera trampa y, al caeren ella, Leonisa reaccionaba como mujer airada. Nadie defendía la verdadera
15 No ha de olvidarse que, en este episodio, la literatura habla de sí misma, plantea la cuestión de suorigen: ¿por qué se cuentan cuentos? ¿por qué se dicen coplas? Y el texto remite la creación literaria a undeseo, a una pulsión visual: el espectáculo de la cautiva. Lo mismo le ocurre a Ricardo, quien reescribe laliteratura de la generación anterior cuando su deseo viene a calcarse sobre el modelo paterno. Es también esadistancia generacional (entre la época de Felipe II y la de Carlos V) la que separa a don Quijote de lasnovelas de caballería.
16 La abuela paterna de Cervantes se llamaba Leonor de Torreblanca, su madre Leonor de Cortinas. En1982, cuando tenía más fe en el psicoanálisis, pensaba seriamente que la perversión «voyeurista» que aparecepor doquier en los textos de Cervantes estaba relacionada con un clásico deseo edípico, agudizado por elapellido de Cortinas. Lo sigo pensando, pero menos seriamente.

L O Q U E S U P R I M E LA R E P E T I C I Ó N 1 1 3
liberalidad, la que se detiene en la libertad del otro. Él lo haría. Pero, por otra parte, noexplicaría de forma satisfactoria la conducta de Ricardo. ¿Qué le impulsó a semejanteexceso de liberalidad? Un lector suspicaz habría de hacerse la pregunta. Triunfar detanto infortunio para renunciar al final parecía una forma de locura. Y una locura sólose explica por otra locura, tal vez una forma extraña de perversión. No faltabanejemplos en la historia. Se empeñó el Rey Candaules en que su favorito contemplaradesde un escondite la belleza desnuda de la Reina. También Arnao, esposo de Beatriz,observó la representación de su deshonra. En otra novela, no menos famosa que aquelcuento de El Crotalón, Anselmo insistió con semejante tesón que su mejor amigo tuvoque seducir a la honesta Camila, su esposa. ¿Y por qué oscuro motivo llevó el tristeCardenio a don Fernando hasta la casa de Luscinda y se la enseñó, de noche, a la luz deuna vela? Desear a la mujer deseada por otro es una banalidad17. Pero desear ver a lamujer amada en brazos de otro es algo, no por menos frecuente, más sorprendente paraquien se dedica a escudriñar los misterios del alma. Antes de llegar a Trápana, Ricardodisfrazó a Leonisa de mora, la vistió igual que cuando la vio vendida en almoneda en latienda del cadí y reconoció en su figura a la esclava de Carlos V. Se repetían situacionesy personajes. Y Ricardo se sorprendió a sí mismo renunciando a Leonisa. Aquellarevelación le dejó atónito pues no llegó a comprender que estaba reescribiendo elcuento que le contó su padre. Encontró un pretexto que disimulara a sus propios ojos larepugnante verdad de su deseo. Prefirió pensar que había confundido el sentido de laspalabras, que nadie podía mostrarse liberal con lo ajeno. Rectificó aquel error,meramente verbal, y sólo consiguió encerrarse en un error definitivo. Tuvo que casarsecon Leonisa, abocado ya para siempre a la mísera infelicidad de una unión conyugal18.
Para que el lector alcanzara esta conclusión habría que proporcionarle alguna pista,disimular hábilmente los indicios. Volvería a aparecer, declinado bajo todas sus formas(menos una), el nombre de Leonisa, y siempre estaría vinculado con parecidosenredos19. El episodio de la esclava de Carlos V había de parecer totalmente gratuito20:
1 7 A esa banalidad se resume la teoría del «deseo mimético» que René Girard ha expuesto en un sinfín delibros.
1 8 Como es bien sabido, la insana curiosidad de Anselmo es consecuencia de sus celos. Por eso, ycontrariamente a lo que podría suponerse, no se oponen celos y liberalismo, sino que son dos aspectos de unamisma perversión. As! pues, tanto £/ celoso como El curioso son suites lógicas de El amante liberal. ¿Puedeimaginarse más infeliz desenlace?
1 9 En La cueva de Salamanca aparecen Leonarda (y Leoniso); en El celoso extremeño, Leonora; en lahistoria de Cardenio, Leonela; en La Galatea, Leonida; Ricardo también aparece, ahora en figura de padre,en la historia de Cardenio (que sirve de marco a El curioso impertinente); en La española inglesa, Ricaredoestá vinculado con Isabel(a), siendo Isabel una variante combinatoria de Leonora (ambas son reinas inglesas),tal como lo muestra e El celoso. Es de notar que todos estos rodeos tienen como único fin decir, y evitar almismo tiempo, el nombre-tabú, el nombre de la madre: Leonor.
20 Es lo que afirma Julio Rodríguez Luis: «La anécdota ... resulta muy traída por los pelos en elAmante...», Novedad y ejemplo de las novelas de Cervantes, Porrúa, Madrid, 1980, tomo I, nota p. 19. Esteepisodio —tanto más significativo cuanto que es inútil— no aporta estrictamente nada a la historia deRicardo y Leonisa. Por eso lo suprimen Scudéry y Guérin de Bouscal. Ni siquiera se da cuenta de estasupresión Maria Grazia Arena quien, tras haber comparado secuencia por secuencia (pero saltando nuestroepisodio) las tres versiones, concluye: «Ben poca cosa del materiale originale è rimasta fuori dallatragicommedia; si tratta per lo più di particolari minori o di descrizioni e, ovviamente, degli interventi

114 PEDRO CÓRDOBA Criticón, 76, 1999
sólo se entendería como clave de la historia si no se le encontraba justificación algunaen la historia. Una palabra actuaría de revelador. Al mencionar a su padre, Ricardousaría un inciso impertinente. Le diría a Mahamut: «mi padre, que ya sabes cuancurioso fue...». ¿Elogio o vituperio? Ninguna de las dos interpretaciones pareceríaadecuada al caso. Lo único que se cuenta es la historia de un vasallo que mira a unabella cautiva en la tienda de su señor. Habría que pensar en otro cuento, engastado enotro libro, vincular también el segundo cuento con un tercero, la historia de un capitáncautivo. Todos los cuentos el cuento...
Habría paralelismos, juegos de espejo y reescrituras sin fin. Una de las historiasempezaría así: «En un lugar de la Mancha...». La segunda, con estas palabras: «En unlugar de las montañas de León...». Cualquier lector un poco sagaz entendería elalegorismo de los paisajes: contrastaría las alturas y el llano, la limpieza y las manchas,el león y ... ¿qué cuernos21? El protagonista de la historia manchega (o manchada)emprendería sus andanzas, cegado por el demonio de la curiosidad22. También seempeñaría en ver lo vedado otro loco impertinente... Los ojos, los libros, la carne: tresantiguos enemigos del hombre. Todas las curiosidades la curiosidad... 23
El tal de Saavedra, que conocía muy bien a Ruy Pérez de Viedma24, vio cómo seordenaban los caminos del laberinto. Había conseguido reescribir completamente subiografía y, al mismo tiempo, reconciliarse con ella. Si, cornudo voluntario, un Ricardoera más ciervo que un Cornelio, ¿para qué comparar limpiezas y linajes? Hijo de uncirujano o bastardo de un Emperador, ningún destino era superior a otro. Pues en elgran retablo del mundo todos somos igualmente cornudos o judíos. Ex Mis, ex nobis.Todas las sangres la sangre... No le hería ya tanto la frase que con tanto ahinco quisoolvidar (y por ello reescribió sin cesar): «Kornalla, Kuklillo, Zervantes: nombre con quese moteja de Kornudo como con Ziervo o Kabrón». Ni aquella otra que figura en laComedia Florinea: «Si ansí lo guías tú serás vecino de Cornualla y tendrás posesión enCervantes conocida, adonde andes a caca de cuclillos»25. Dejó que un famoso caballero
dell'autore nel corso délia narrazione» (op. cit. p. 8). Como ya estará claro para el lector, a m! sólo meinteresan los «particolari minori».
2 1 La cruel historia del león y de la cierva —que invierte los sexos de la escena primitiva— figura en unsueño de La Galatea (en el episodio ya aludido de Lisandro, Crisalvo y Leonida). Alter ego de don Quijote, elcaballero de León es, como se recordará, Ruy Pérez de Viedma, el capitán cautivo.
2 2 Así empieza la locura de don Quijote: «y llegó a tanto su curiosidad y desatino en esto, que vendiómuchas hanegas de tierra de sembradura para comprar libros de caballerías en que leer».
2 3 La relación de lo visible y de lo invisible aparece ya en la más antigua versión de El curioso, la deHeródoto : Giges, que vio la desnudez de la Reina y destronó a Candaules, poseía el anillo de invisibilidad.Vinculado con la perversión «voyeurista», la dialéctica de lo visible y lo no-visible (por prohibido o porinexistente) actúa en toda la obra de Cervantes. Piénsese, por ejemplo, en El viejo celoso o en El retablo, enLa cueva de Salamanca o en la cueva de Montesinos. Hay una interesante reflexión sobre el tema en John G.Weiger, «Lo nunca visto en Cervantes», Anales Cervantinos, XVII, 1978, pp. 111-122. Según la vulgatafreudiana, la curiosidad (incluso la curiosidad intelectual de Leonardo o la quijotesca curiosidad por loslibros de caballerías) tiene su origen en la pulsión scópica: irreprimible deseo de ver lo que no se ha de ver.
2 4 Ya propuso Dominique Reyre que se viera en Viedma un anagrama casi perfecto de «Mi vida»,Dictionnaire des noms des personnages du «Don Quichotte» de Cervantes, Paris, Éditions Hispaniques,1980.
2 5 Véase Menéndez y Pelayo, Orígenes de la novela, tomo III, N.B.A.E., Madrid, 1910, p. 197.

LO QUE SUPRIME LA REPETICIÓN
26 reinterpretara el apellido del padre. Cuando tuvo que hallarle nombre a su rocín, alfin le vino a llamar «Rocinante», nombre a su parecer, alto, sonoro y significativo de loque había sido cuando fue rocín, antes de lo que ahora era, que era antes y primero detodos los rocines del mundo. Jugó con los dos sentidos de «antes». Volvió a repetir laconjunción del ciervo y de la leona. Se engendró a sí mismo. Decidió ser Miguel deCervantes.
POSDATAEl método conjetural
No me gusta estar en desacuerdo con mi amigo Marc Vitse porque sospecho que, enel fondo, la razón la lleva él. Pero en aras de la verdad histórica, he de confesar losiguiente: en la discusión que, como es usual en estos casos, siguió a mi comunicación,Marc Vitse manifestó su disconformidad con la tesis defendida por mí: lo quedesaparece en las versiones teatrales de Scudéry y Guérin de Bouscal revela en quéconsiste la originalidad de Cervantes. Aun a sabiendas de lo diabólico que resulta,según los expertos en satanismo, perseverar en el error, mantengo mi punto de vista.Pero quiero explicarlo mejor y someter nuevamente estas reflexiones al acerado juiciodel capitán de Criticón. Movido por un afán de claridad expositiva —la simetría entreel «camino de ida» y el «camino de vuelta»—, creo que me expresé de formaincompleta, tal vez inexacta. Las diferencias entre el hipotexto español y los hipertextosfranceses no demuestran nada por sí mismas. No constituyen pruebas sino indicios dela originalidad de Cervantes. Lo decisivo es, de hecho, que porten sobre detalles tannimios que nadie les ha prestado atención: ni Daniela dalla Valle o Maria Grazia Arenaque, antes que yo, compararon estas tres versiones; ni tampoco los estudiosos deCervantes quienes, al considerar sólo el texto de la novela sin contrastarlo con sushipertextos, no se han percatado de lo extraño que resulta el desenlace ni se hanpreocupado por el sentido de un episodio tan superfluo en el desarrollo de la historiacomo el de la cautiva de Carlos V. En realidad no importa tanto lo que Scudéry yGuérin de Bouscal hayan suprimido o cambiado como su carácter de minucia. Lo único
26 Como es bien sabido de todos, cuando le hubo puesto nombre a su rocín, aquel famoso caballero sebautizó a sí mismo don Quijote de la Mancha. Su verdadero apellido se ignora pero el primero que semenciona, antes de Quesada o Quijana, es el de Quijada (como en el caso del discurso final de Ricardo, elarrepentimiento del narrador constituye un indicio que no conviene despreciar). Luis Quijada: así se llamó elmayordomo, y amigo íntimo, de Carlos V a quien el Emperador confió la educación del bastardo y que murióen una emboscada, venganza de los moriscos de Serón tras la terrible matanza de Galera. Luis Quijadaestaba a las órdenes de Juan de Austria quien, transformado así en padre adoptivo de su padre adoptivo, fueresponsable de su muerte. No es muy aventurado pensar que resucitó en un libro, como hijo adoptivo dequien soñara con haber sido su hijo adoptivo (Cervantes se presenta en el Prólogo como «padrastro» delQuijote). Miguel de Cervantes y Juan de Austria tenían exactamente la misma edad (ambos nacieron en1547). Este tipo de coincidencias son las que nutren las fantasías inconscientes de todos nosotros. Para unexamen de las diferentes interpretaciones del nombre de don Quijote, véase A. Redondo, «El personaje deDon Quijote: tradiciones folklórico-literarias, contexto histórico y elaboración cervantina», Nueva Revista deFilología Hispánica, XXIX, 1980, pp. 35-59. En cuanto al apellido de Cervantes, recuerdo viejasconversaciones con Dominique Reyre: de forma independiente, ambos habíamos llegado a la mismaconclusión.

116 PEDRO CÓRDOBA Criticón, 76, 1999
que aporta la confrontación de las tres versiones es poner de relieve unos detalles casiimperceptibles del texto, que, paradójicamente, se vuelven más visibles en Cervantesgracias a su ausencia en los hipertextos dramáticos. El problema toma así un alcancemás general, de tipo metodológico. Según la meta que se proponga el estudioso de laliteratura, dispone de instrumentos distintos y no creo inútil reflexionar brevementesobre esta cuestión.
Uno puede limitarse a proporcionar las imprescindibles informaciones históricas: eneste caso el contexto de recepción de la novela cervantina en Francia, en un momentode transición entre el barroco y el clasicismo. También puede describir de formaobjetiva los elementos constitutivos de un texto (o varios): es lo que intenté hacer en miprimera parte, basándome en las categorías de Gérard Genette. Puede por fin —y éstaera mi verdadera ambición— partir de estos resultados para plantear un problema eintentar resolverlo. Ni en el primer ni en el segundo caso puede hablarse deargumentación. Sólo hay un cúmulo de informaciones, más o menos exactas o sutiles, yno se debiera confundir argumentación y exposición razonada (escolástica) de datos ode glosas. Sí es argumentativo en cambio el último enfoque —el único que me hayajamás interesado—, pero supone que se use un método conjetural.
Peirce distinguió tres tipos de argumentos: por deducción, por inducción y porabducción. Los dos primeros son bien conocidos, no tanto el tercero. El métodoabductivo (o conjetural) es propio de las ciencias semióticas, las que estudian lossistemas de signos, entre otros —pero no sólo— los signos literarios. También lamedicina en su vertiente clínica (lo que la Facultad llamaba precisamente la«semiología»), el psicoanálisis o la investigación policial son ciencias conjeturales. EnMoisés y el monoteísmo, Freud señaló cuan próximo de su propio método era el de unextraño historiador del arte llamado Morelli. De todos es sabido que los museos estánllenos de obras falsamente atribuidas a tal o tal pintor. El problema que quería resolverMorelli, en una época en la cual no se disponía de la sofisticada tecnología actual (quetantos fallos tiene), era el de elaborar un método para distinguir un original de unacopia o de una imitación. Para ello era imprescindible poder reconocer en un cuadro lafactura de tal o cual artista. ¡En qué se distinguen un Signorelli, un Manteña y unGiovanni Bellini? ¿En qué se distinguen un Cervantes, un Scudéry y un Guérin deBouscal? Ésta es la cuestión. Pensaba Morelli que no había que centrarse en lascaracterísticas más obvias de una pintura —los ojos alzados al cielo de Perugini o lasonrisa de las mujeres de Leonardo—, ya que eran las más faciles de imitar. Había queestudiar en cambio con extremada atención los detalles más ínfimos y triviales, los quedescuidaban tanto los falsarios como los expertos: las orejas, los dedos o incluso laforma de pintar las uñas. Saltan entonces a la vista las enormes diferencias entre unpintor y otro: precisamente en todo lo que un artista realiza de forma automática, sinpensarlo, sin poner en ello ningún empeño o intención particular. De la misma manera,Scotland Yard se fiaba de los hechos masivos que acusaban a tal o cual sospechosomientras que Sherlock Holmes acumulaba minuciosas observaciones sobre detallesmarginales o irrelevantes; y Sigmund Freud, tras escuchar educadamente las ponderadaso confusas explicaciones de sus enfermos, les pedía que le hablaran de cualquier cosa,de lo primero que les viniera a la mente, aunque no tuviera la más mínima relación conel caso que les llevaba al diván. Freud, Conan Doyle y Morelli compartían una misma

LO QUE S U P R I M E LA R E P E T I C I Ó N
formación: los tres habían cursado estudios de medicina, tenían un punto de vistaclínico sobre la realidad, sabían interpretar los signos.
Volvamos a Peirce. El método deductivo consiste en elaborar la cadena siguiente: ley=> caso => resultado. El método inductivo toma el camino inverso: resultado => caso=>ley. Aunque a veces se confunde con los precedentes (Sherlock Holmes habla de sus«deducciones»), el método abductivo es mucho más extraño y se desarrolla según elesquema: resultado => ley => caso. Todos los saberes conjeturales obedecen a estemodelo. Suponen el salto imaginativo («salto ecuestre» lo llamaba Lorca) entre laobservación de un hecho (resultado) cuyas razones se ignoran a una ley (hipotética)que, de ser verdad, permitiría explicar casos semejantes. Se trata de concluir delresultado al caso por medio de la ley. Con muchísima razón subraya Peirce que elmétodo abductivo (o argumento conjetural) es el único que aporta un saber nuevo, elúnico creativo, porque transforma una observación en un problema. Se asemejan eneste punto las figuras del científico, del filósofo y del artista. La escolástica no perturbanada porque no inventa nada. La ciencia, la filosofía y el arte implican en cambio unaruptura y una creación: hay que inventar nuevas verdades, experimentar nuevas ideas,producir nuevas percepciones; revolucionar argumentos, conceptos y emociones. Eneste sentido, todas las ciencias tienen su momento creativo, inventivo, aunque luego seexpongan los argumentos de otra manera. Antes del teorema, está el problema. Inclusoen matemáticas, que son el modelo de las ciencias deductivas. Incluso en física o enbiología, que son los modelos de las ciencias inductivas. Mandelbrot no habríainventado las fractales si no se hubiera planteado un problema, que a ningún bretón sele había ocurrido desde que existen bretones: ¿cuál es la longitud exacta de la costabretona? La respuesta está en la invención de las dimensiones no-enteras: entre 1 y 2, oentre 2 y 3 o entre n y n + 1. Y cuando se dispone de esa ley, se puede aplicar a casosanálogos (aunque no lo parecen) como la forma de unas nubes o la del cerebrohumano. Lo mismo ocurre en física. Desde que existen manzanas, terminan por caer delárbol. Y desde que existe la luna, gira alrededor de la tierra. Newton inventa la ley deatracción universal cuando se plantea un problema aparentemente absurdo: ¿por quéno cae la luna? Y explica estos dos resultados (u observaciones) como casos, entreotros, de una misma ley. No hay creatividad sin conjeturas. Tampoco en la críticaliteraria.
Como ejemplo del método deductivo, Peirce da la secuencia argumentativa: «Todaslas judías de este saco son blancas. Estas judías son de este saco. Estas judías sonblancas». Tenemos por inversión la secuencia inductiva: «Estas judías son blancas.Estas judías son de este saco. Todas las judías de este saco son blancas». El métodoabductivo se presenta así: «Estas judías son blancas. Todas las judías de este saco sonblancas. Estas judías son de este saco». Sustituyendo los términos por los que aquícorrespondían, es lo que he pretendido —no sé si con éxito— hacer: llegar a laconclusión que «estas judías eran de este saco», que el exceso de liberalidad de Ricardoy el episodio de la cautiva de Carlos V eran unas de esas minucias irrelevantes en que sepodía descifrar, inconfundible, la firma de Cervantes. Léanse, pues, estas páginas comoun ensayo de clínica literaria.

118 PEDRO CÓRDOBA Criticón, 76,1999
[De existir algún curioso lector interesado por estos temas, habría de consultar losdiferentes estudios recopilados por Umberto Eco y Thomas A. Sebeock en The sign ofThree. Dupin, Holmes, Peirce, Indiana University Press, 1983. Existe traducciónespañola, Barcelona, Editorial Lumen, 1989.]
P.C.
CÓRDOBA, Pedro. «Lo que suprime la repetición. Del hipertexto al hipotexto de El amanteliberal». En Criticón (Toulouse), 76, 1999, pp. 99-118.
Resumen. Estudio de las relaciones entre El amante liberal (1613), novela ejemplar de Cervantes, y lasdramatizaciones de la misma elaboradas hacia 1636 ó 1637 por los franceses Georges de Scudéry por unaparte y, por otra, Ch. Beys y G. Guérin de Bouscal. En un primer momento, se recorre el camino de ida, desdeel hipotexto novelesco hacia los hipertextos dramáticos (traducción, versificación, transmodalización;procesos de amplificación —expansión y complicación—, de reducción —condensación y amputación— y deinterpolación; transmotivación). En un segundo momento, se da el viaje de vuelta, desde hipertexto de lastragicomedias francesas hacia el hipotexto cervantino, con miras a definir la originalidad del novelista, lo mássingular de una escritura que es repetido intento de reescribir lo que nunca acertó el autor a escribir por estarsepultado en su propia «novela familiar», y que es el verdadero hipotexto de cuantos hipertextos quieransumarse a la paradójica e imprescindible unión del liberalismo y del amor.
Résumé. Étude des relations entre El amante liberal (1613), nouvelle exemplaire de Cervantes, et lesadaptations théâtrales (1636-1637) de ladite nouvelle par les auteurs français Georges de Scudéry d'une partet, de l'autre, Ch. Beys y G. Guérin de Bouscal. Un premier parcours est fait depuis l'hypotexte romanesquejusqu'aux hypertextes dramatiques (traduction, mise en vers, transmodalisation; processus d'amplification—expansion et complication—, de réduction —condensation et amputation— et d'interpolation;transmotivation). Un deuxième parcours, en sens inverse, va de l'hypertexte des tragicomédies françaises versl'hypotexte cervantin. L'enjeu en est la révélation de l'originalité du romancier espagnol, de ce qui est le plussingulier dans son écriture, qui est tentative multiple de réécrire ce que l'auteur n'a jamais réussi à écrire, àsavoir, enfoui dans son propre «roman familial», le véritable et secret hypotexte de tous les hypertextessusceptibles de reprendre la paradoxale et indispensable union entre libéralité et amour.
Summary. A study of the relationship between Cervantes's exemplary novel El amante liberal (1613) and itsdramatizations written circa 1636 or 1637 by the Frenchmen Georges de Scudéry, and by Ch. Beys and G.Guérin de Bouscal respectively. First of ail, the outward steps are retraced, from the novelesque hipotexttowards the dramatic hipertexts (translation, versification, transmodalization; the processes of amplification—expansion and complication—, of réduction —abridgement and amputation— and of interpolation;transmotivation). Secondly, the return journey, from the hipertext of the French tragicomédies towards theCervantine hipotext. The objective is to define the Spanish novelist's originality and that which is mostremarkable in his writings, which constitutes a repeated attempt to rewrite that which the author neversucceeded in writing because he was too deeply inmersed in his own «family novel»: the true hipotext of asmany hipertexts as could be added to the paradoxical and necessary union of liberalism and love.
Palabras clave. Adaptación teatral. El amante liberal BEYS, Ch. CERVANTES, Miguel de. GUÉRIN DEBOUSCAL, G. Hipertexto. Hipotexto. «Novela familiar». Novelas ejemplares. Reescritura. SCUDÉRY, Georgesde.