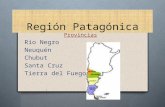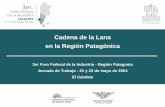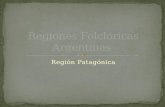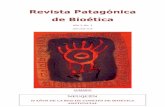Literatura patagónica
description
Transcript of Literatura patagónica

Publicado con permiso. En #NarrativasDigitales.com
La figura del escritor en la Patagonia1
Resumen: En la Patagonia, el escritor no siempre constituyó una figura diferenciada dentro del todo social. Durante mucho tiempo, las prácticas de escritura no estaban relacionadas con cierto grupo social o con determinado tipo de sujetos: los que escribían lo hacían sin tomar conciencia de que realizaban un acto específico y diferenciado e incluso, como ocurrió entre los memorialistas, explicitaban claramente que no se consideraban escritores o “literatos”. Este trabajo intentará desarrollar algunas reflexiones relativas a la emergencia, en nuestra región, de ciertas prácticas de escritura, figuras e, incluso, un grupo social (el de los escritores) que implicaron una progresiva diferenciación del escritor dentro de la sociedad patagónica. Se trata de un esbozo preliminar del tema, para cuya realización nos centraremos en algunos puntos de inflexión dentro del proceso a describir, tales como la escritura de crónicas y memorias, iniciada en la última década del siglo XIX, la publicación de “Hacia los Andes”, de Eluned Morgan (1904), la publicación del cuento “Dios no está lejos”, de David Aracena (1959), y la realización del primer Encuentro Patagónico de Escritores de Puerto Madryn (1977).
En el libro El trabajo sociológico de Pierre Bourdieu, deudas y críticas,
compilado por Bernard Lahire, se plantea la necesidad de hacer una historia
larga de los campos literarios e intelectuales. Más allá de la formación de
campos relativamente autónomos, que ha sido objeto de estudios realizados
por Pierre Bourdieu, y que es un fenómeno bastante actual, hay procesos de
mucha mayor duración, que sientan las bases de los campos literarios, y que
merecen ser investigados. Por ejemplo, el proceso de constitución de un
público lector de literatura o el del surgimiento de una conciencia de la
especificidad de lo literario: sin ellos, sería impensable la emergencia de un
campo literario tal cual lo concibe Bourdieu. Entre esos procesos largos se
puede ubicar a la configuración del escritor y de sus prácticas.
1 Este trabajo fue presentado en el VII Encuentro de Difusión de Proyectos de Investigación del ILLPAT,

Publicado con permiso. En #NarrativasDigitales.com
Deben darse por lo menos tres condiciones para que el escritor comience a
transformarse en una figura diferenciada dentro de la sociedad a la que
pertenece: a) que se desarrollen prácticas de escritura y lectura literarias, b)
que se configuren ciertas actividades reconocibles como “vida literaria”, c) que
los escritores adquieran una conciencia histórica del hecho de ser un grupo
diferenciado dentro de la colectividad. Con respecto a los intelectuales, Louis
Bodin sostiene algo que también puede afirmarse de los escritores:
…el grupo…sólo existe si tiene conciencia de sí mismo, es decir, de
aquello que lo separa de los demás hombres. (1965: 46)
Se trata, por supuesto, de fenómenos entrelazados: el hecho de que surja, en
una determinada sociedad, un “ambiente literario”, una “vida literaria”
separada de los otros ambientes y actividades, implicará la adquisición de una
conciencia histórica como la que he mencionado. Las prácticas de escritura y
lectura literarias también son procesos relativos con respecto a los otros: como
tales, se diferencian progresivamente de otras prácticas de escritura y lectura
o de otras prácticas intelectuales.
Al principio, la “vida literaria” está compuesta por actividades poco
diferenciadas. Por ejemplo, puede comenzar con la realización de cenas y
reuniones de amigos, en las que, entre otros temas, se habla de literatura y de
arte. Mediante eventos similares, comienzan a formarse grupos de personas
que tienen intereses y afinidades comunes. Un excelente ejemplo de
descripción de esta etapa de surgimiento de un “ambiente literario y artístico”
en el Trelew de los años ´70 puede verse en Campo de marte, novela inédita

Publicado con permiso. En #NarrativasDigitales.com
de Gustavo Rodríguez2. En el caso del Trelew de esos años, es interesante y a
la vez paradójico observar cómo la migración o el exilio interno pueden
generar, en una ciudad con poco movimiento, la efervescencia cultural
necesaria para que se forme un “ambiente literario y artístico”: varios de los
personajes de la novela de Rodríguez son intelectuales llegados desde otros
lados (huyendo, en general, de la persecución política).
Por supuesto, hay que tener en cuenta que la historia de la que hablamos aquí
no es lineal ni determinista: hay procesos diversos, múltiples temporalidades,
avances y retrocesos, tanteos, permanencias, reconfiguraciones, etc. En el
ejemplo antes referido de Trelew, la persecución que hizo posible en algún
momento cierta movilidad cultural, luego la anuló o la invisibilizó. Se podría
decir que la “vida literaria” pasó a la clandestinidad y eso se percibe
claramente en la novela de Gustavo Rodríguez. En ella se ve cómo el bar “El
gato del callejón” constituyó un lugar de reuniones semiclandestinas de los
artistas durante los años de hierro de la dictadura.
La escritura y la lectura literarias aparecieron en la Patagonia durante el siglo
XIX. No lo hicieron en un contexto vacío, como si constituyeran una función
social “universal y necesaria”, sino que se instalaron paulatinamente, en una
trama específica de prácticas y relaciones sociales. Hubo episodios esporádicos
y azarosos anteriores, como los sonetos escritos en el siglo XVII por el padre
Guglielmo, dedicados al paisaje cordillerano, o el famoso poema de protesta
escrito a fines del siglo XVIII por los habitantes del Fuerte San José, en
momentos en que se sentían abandonados por la corona española. Pero estos
2 Esta novela ha sido editada recientemente por Ediciones del Jinete Insomne.

Publicado con permiso. En #NarrativasDigitales.com
son casos aislados, no destinados a producir efectos duraderos porque no
existía la trama social necesaria para que ello ocurriera.
Por eso puede decirse que fue con la colonia galesa, en el siglo XIX, cuando
comenzaron a darse las condiciones que hicieron posible la difusión de la
escritura y la lectura literarias en la Patagonia. En la colonia galesa, había un
proyecto político – cultural que tenía como un núcleo fundamental a la poesía.
El Eisteddfod es un caso singular y sintomático de esta historia de la formación
de la figura del escritor en nuestra región. Por un lado, produjo una comunidad
de practicantes de la escritura y la lectura literarias; pero, por otro, obturó la
diferenciación de los escritores dentro de la sociedad. Según la práctica del
Eisteddfod, todos pueden ser poetas, basta con que ganen alguno de los
concursos de poesía de dicha festividad. William Meloch Hughes llama “Poeta”
a muchas de las personas que nombra en sus memorias; pero esa calificación
no implica la pertenencia a un grupo diferenciado; solamente significa que el
merecedor de esa calificación ha ganado el sillón bárdico.
Esta situación antinómica de la cultura galesa ha perdurado hasta nuestros
días, lo cual puede notarse en el reclamo que suele hacerse para que no
participen “escritores profesionales” en los concursos poéticos del Eisteddfod.
Con esa denominación, no se hace referencia a escritores que vivan de lo que
escriben, sino a aquellos que pertenecen a un grupo ya diferenciado dentro del
todo social, cuya formación los hace poseedores de un saber, con respecto a
las técnicas literarias, mucho más amplio y profundo que el que posee el resto
de la población. Ese reclamo muestra claramente que, en la práctica del
Esiteddfod, perdura aún la vieja concepción según la cual todos pueden ser

Publicado con permiso. En #NarrativasDigitales.com
escritores aunque sea una vez, sin que sea necesaria una formación o una
práctica específicas. Por supuesto, esta concepción sólo puede mantenerse, en
la actualidad, mediante la exclusión del Eisteddfod del grupo de escritores
llamados “profesionales”.
Las prácticas de escritura, en general, se instalaron rápidamente en la colonia
galesa. Desde el principio era habitual escribir cartas, diarios íntimos y diarios
de viaje, artículos (en una revista manuscrita que circulaba de mano en
mano), discursos y ensayos. De esas prácticas emergerá, sobre fines del siglo
XIX, el memorialismo, que constituye otro momento importante en la historia
del escritor patagónico. Desde la publicación de los primeros textos (las
crónicas de Matthews y Jones), los memorialistas intentaron diferenciarse de
los “literatos” (que, por otra parte, aún no existían en la colonia): en sus
prólogos afirmaban que, aunque escribían, no se consideraban escritores. Esta
diferencia con los que hacen literatura sigue señalándose: Juan Meisen, en El
Madryn olvidado, se siente obligado a declarar que su libro no pretende ser
una novela. Por supuesto, la sola indicación negativa ya permite deducir que
desde los primeros memorialistas se estaba formando una conciencia de la
diferencia.
Entre los memorialistas había un rasgo peculiar: solían decir que escribían
porque así se lo habían solicitado sus amigos y conocidos. La razón de esa
solicitud era que solamente ellos, por haberlos presenciado y vivido, estaban
en condiciones de relatar los sucesos de los inicios de la colonia. Esta situación
es muy particular, ya que se demandaba a alguien que escribiera no por su
capacidad para hacerlo, sino por los contenidos (hechos, vivencias) que estaba

Publicado con permiso. En #NarrativasDigitales.com
en condiciones de transmitir y preservar del olvido. Nos hallamos ante
escritores de un solo libro que no se reconocen como tales. Sólo las
circunstancias los han llevado a escribir.
Elías Chucair constituye una muestra del cambio que, a pesar de todo, se
produjo en el memorialismo patagónico (que es el tipo de escritura reclamado
por el público lector de nuestra región). En el final de un texto titulado “Romeo
Márquez Garabano”, después de narrar la historia de cómo un hombre simuló
por teléfono ser una mujer enamorada, para sacar de la depresión a un amigo
que había enviudado (amigo al que finalmente logró casar con una mujer
conocida de la familia), Chucair dice:
Romeo guardó el secreto de aquellas llamadas telefónicas de por vida,
como se dice… Unos años después de que dejaran de existir los
protagonistas de aquel matrimonio, recién reveló el hecho a su familia y
a algunos amigos íntimos, entre los que me incluyera; esto cuando ya
tenía más de ochenta años, pensando quizás que algún día podría
escribir algo sobre aquella historia que lo tuviera de protagonista” (pág.
29).
Puede verse que, de alguna manera, Don Romeo le encargó a Chucair que
escribiera esa anécdota. Sin embargo, veo una diferencia importante con los
memorialistas de la colonia: cuando su amigo le hizo el encargo, Chucair ya
era un escritor reconocido como tal por el público. Es por esa causa que se le
suelen ofrecer historias para narrar. Los amigos de los memorialistas galeses
les reclamaban que escribieran no por ser escritores, sino por haber vivido
ciertos hechos. A Chucair se le pide que escriba no solo por haber vivido, sino

Publicado con permiso. En #NarrativasDigitales.com
porque ya ha escrito y por ser reconocido como escritor. En ambos casos hay
una coincidencia, que constituye un momento típico de la historia cultural:
momento en que la decisión de que se escriba (y de quién debe hacerlo) no es
individual, sino social.
En el pequeño prefacio a Hacia los Andes, Eluned Morgan describe una
situación similar:
Son mis amigos los responsables de la aparición de “Hacia los Andes”.
Lo que yo quisiera sería recluirme como un ermitaño en algún recoveco
de la cordillera; no molestar a los lectores de Gales. Un deseo poco
generoso, quizá; una abeja que liba miel por amor al trabajo y no para
el bien de la humanidad. (pág. 7)
Pero, pese a la similitud con los otros memorialistas, otros rasgos la
diferencian de ellos y la convierten en una rara avis: a) una notable voluntad
de estilo: Morgan recurrió a juegos metafóricos, al embellecimiento artístico en
su escritura (un “plus” de trabajo que diferencia al que es escritor del que no lo
es): aunque escribía sobre vivencias, el estilo estaba puesto en primer plano;
b) a pesar de la autoironía, se ve cómo ella concebía a la escritura y cómo se
veía en tanto escritora: la escritura era como el trabajo de una abeja que
producía miel (algo bello y exquisito) para alguien (la humanidad, los lectores
de Gales); c)la figura de escritora que construyó se caracterizaba por poseer
una sensibilidad exquisita y por estar capacitada (técnica y estilísticamente)
para reproducir los avatares de esa sensibilidad; d) Morgan no fue una
escritora de un solo libro: escribió cuatro; si se busca narrar las propias

Publicado con permiso. En #NarrativasDigitales.com
vivencias, un libro basta, pero si se busca construir un estilo, se lo debe hacer
a través de varios libros.
A pesar de su importancia en esos años, la figura constituida por Morgan era
producto de su formación en Gales, y por eso, se hallaba, en la colonia, fuera
del contexto de su época, lo cual la convierte en un suceso singular que no
producirá efectos duraderos sino hasta el siglo XX.
Otro hito fundamental del proceso que estoy esbozando lo constituye la
escritura y publicación (en 1959) del cuento “Dios no está lejos”, de David
Aracena. Su importancia radica no sólo en que es uno de los mejores cuentos
escritos en la Patagonia, sino también en que produjo un salto cualitativo en la
producción literaria de la región En su cuento, Aracena desarrolló un
procedimiento narrativo que luego Cortázar haría famoso en su libro Todos los
fuegos, el fuego, y que la crítica conoce como la técnica de la “bisagra”. La
misma consiste en la puesta en conexión de dos realidades diferentes y el
desarrollo de una alternancia del relato entre ambas, que termina produciendo
ambigüedades, deslices semánticos y transformaciones. Un cuento de
Cortázar, ejemplar al respecto, es “La noche boca arriba”. El cuento de
Aracena es el primero de la literatura patagónica en desarrollar una técnica
literaria muy sutil y, además, en anticiparse en algunos años a la aparición de
esa técnica en la literatura nacional. Algo casi impensable en la Patagonia de
los años `50.
Aracena, además, se desempeñó como periodista durante largos años. Para
muchos escritores patagónicos, el periodismo ha constituido una oportunidad
de formación y de conocimiento del mundo, un lugar para adquirir conciencia

Publicado con permiso. En #NarrativasDigitales.com
profesional y oficio de escritura, así como contacto con el público masivo.
Particularmente, el diario “El Patagónico”, de Comodoro Rivadavia, se ha
caracterizado siempre por ceder espacios de publicación o contratar a
escritores (entre los que vasta mencionar, además de Aracena, a Asencio
Abeijón, Cristian Aliaga y Andrés Cursaro).
Aracena publicó un solo libro de cuentos, “Papá botas altas”, y lo hizo un año
antes de su muerte, a instancias de sus amigos. Esta situación de publicación
es parecida a la de los memorialistas galeses; pero hay una clara diferencia:
en este último caso, se demandaba a ciertos sujetos que escribieran sobre algo
que la comunidad esperaba leer, en cambio, en el caso de Aracena y otros
escritores posteriores, el hecho de que los amigos les pidan que publiquen
indica, más que una demanda colectiva, una circulación casi clandestina de la
literatura. Los textos literarios patagónicos suelen pasar largos años inéditos o
inadvertidos, porque aún no se ha constituido un público que los demande.
El último punto de inflexión en la historia del escritor patagónico que
comentaré es la realización, en 1977, del primer Encuentro Patagónico de
Escritores de Puerto Madryn. Este encuentro se gestó en el seno de la Fiesta
Nacional del Cordero, lo cual puede parecer extraño, pero no lo es: en esos
años, imperaba la estética regionalista, que era funcional a la ideología del
grupo social de los estancieros. No es extraño entonces que fuera en el
contexto de una fiesta ganadera que se proyectara un encuentro de escritores.
Según relatan algunos protagonistas de la experiencia, había varios escritores
que solían asistir a la mencionada fiesta, circunstancia que, en algún
momento, desembocó en la reunión de los escritores en una misma mesa. Este

Publicado con permiso. En #NarrativasDigitales.com
hecho es destacable: en el contexto público de una fiesta social, los escritores
patagónicos se reunieron por primera vez en su carácter de tales,
distinguiéndose del resto de la sociedad: se trataba de una mesa de los
escritores. El hecho se puede interpretar como una primera toma de conciencia
con respecto a la diferenciación social de los escritores. Esa mesa de la Fiesta
del Cordero fue la pista de despegue del Encuentro de Escritores de Madryn,
en el cual los escritores patagónicos se citaban por primera vez ante la
sociedad y ante sí mismos en su carácter de tales, para desarrollar actividades
específicas de su condición de escritores. La razón de que el encuentro se
realizara en Puerto Madryn es que la Fiesta del Cordero tenía su sede allí y,
además, extrañamente en esos años tan duros de la dictadura militar, había en
dicha ciudad un movimiento cultural incipiente que era bastante intenso (de
hecho, también en 1977 se constituyó la Casa de la Cultura de Madryn).
La historia que esbocé en este trabajo está sesgada por las limitaciones del
propio relator. En la Patagonia, es muy difícil estar actualizado con respecto al
movimiento literario y cultural de otras provincias, así como acceder a relatos
de testigos o a materiales de archivo de las mismas. Además, se trata de una
historia llena de complejidades y sutilezas, avances y retrocesos, que debe dar
cuenta de situaciones diversas en las distintas provincias patagónicas, razón
por la cual toda generalización de rasgos y tendencias puede ser arbitraria.
Elaborar un relato más detallado y sistemático de la formación de la figura del
escritor en la Patagonia demandará todavía largos años de investigaciones
particulares, trabajos de archivo, contactos entre investigadores de todas las
ciudades patagónicas. Sin embargo, de alguna manera se debe comenzar.

Publicado con permiso. En #NarrativasDigitales.com
Ariel Williams
(UNPSJB)
Bibliografía:
ALIAGA, CRISTIAN Y CORREAS, MARÍA EUGENIA (selección y prólogo).
Patagónicos. Narradores del país austral, Ediciones del Instituto Movilizador de
Fondos Cooperativos, Bs. As., 1997.
BODIN, LOUIS. Los intelectuales, Eudeba, Bs. As., 1965.
CHUCAIR, ELÍAS. Dejaron improntas, Ediciones Del Cedro, Gaiman, 2001.
COSTA, RICARDO. Fundación y utopía: la palabra poética en la Patagonia de
fin de siglo, en Revista Abrazo Austral, Edición Especial, Dic. 2000, pp. 16 –
21.
HUGHES, WILLIAM M. A orillas del río Chubut, en la Patagonia, Editorial El
Regional, Esquel, 1993.
JONES, LEWIS. La Colonia Galesa. Historia de una Nueva Gales en el territorio
de Chubut, en la República Argentina, Sudamérica, Editorial El Regional,
Rawson, 1986.
LAHIRE, BERNARD (director). El trabajo sociológico de Pierre Bourdieu, Siglo
Veintiuno Editores, Bs. As., 2005.
MATTHEWS, ABRAHAM. Crónica de la Colonia Galesa de la Patagonia, Ediciones
Alfonsina, Bs. As., 1995.
MEISEN, JUAN. El Madryn olvidado, sin datos editoriales.
MORGAN, ELUNED. Hacia los Andes, El Regional, Rawson, 1991.

Publicado con permiso. En #NarrativasDigitales.com
WILLIAMS, RAYMOND. Marxismo y literatura, Ediciones Península, Barcelona,
1980.