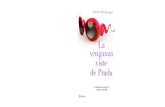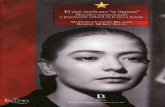Libros&ArtesNo30-31
-
Upload
rafa-ramirez -
Category
Documents
-
view
36 -
download
1
Transcript of Libros&ArtesNo30-31
LIBROS & ARTES Pgina 1
Han transcurrido ms de cuarenta aos de la publicacin del primer libro de Blanca Varela y su nombre se encuentra ahora, junto con el de Jorge Eduardo Eielson, a la cabeza de ese extraordinario grupo llamado Generacin del Cincuenta, y an ms, su poesa, dura, metlica, sin concesiones, est entre las ms ledas de Hispanoamrica.
Blanca Varela
EN LOS OJOS ARDIENTES DE ESTA TIERRAMarco Martos
E
l Per ha sido, desde el momento que empez a ser llamado con ese nombre, tierra de poetas. Puede que en otras reas de la creacin artstica haya intermitencias y discontinuidad. No ocurre lo mismo con la lrica, en todo tiempo y circunstancia. Sin embargo, salvo las excepciones de rigor, pocas mujeres, a lo largo de los siglos XVI, XVII, XVIII y XIX, se han dedicado a la poesa. En la poca virreinal, la mitolgica Amarilis, que intercambi escritos en verso con el clebre Lope de Vega, permanece, a pesar de su rostro difuminado en su deseado anonimato, como el mejor ejemplo de una mujer de temple que escoge la literatura como vehculo de su naturaleza femenina. La incipiente marca literaria de la mujer en el Per fue la de aquella fmina que se atrevi a hacer lo que las otras soaban. En el primer siglo de nuestra poca republicana, el XIX, hubo muchas mujeres que escribieron versos. Aparecen en sesudas investigaciones, pero no nos dejaron nada memorable. Fueron novelistas las que destacaron, Clarinda Matto de Turner y Mercedes Cabello de Carbonera. Iniciado el siglo XX, hubo una dama que pronto llamara la atencin por lo descarnado de sus versos y su capacidad de entrar de lleno en la acLIBROS & ARTES Pgina 2
Su discurso potico es fundamental en la literatura peruana.
cin poltica. Tempranamente conocida por Jos Carlos Maritegui, su prestigio de luchadora opac un poco su actividad literaria. Finada su vida, lentamente se le empieza a valorar como una de las ms importantes escritoras
peruanas de estos tiempos difciles. Magda Portal es ahora estudiada en artculos de revistas especializadas, en tesis y en libros que le son dedicados. La poesa peruana en el siglo XX, aparte del caso de Magda Portal, fue pri-
vilegio de varones. Dos de ellos, Csar Vallejo y Jos Mara Eguren, copan, ellos solos, con la calidad de sus versos, cuatro dcadas de poesa en el Per. En los aos cuarenta, dos jvenes poetas, Jorge Eduardo Eielson y Sebas-
tin Salazar Bondy, se reunan en los alrededores de la Universidad de San Marcos con una incipiente escritora, menor que ellos mismos. Blanca Varela haba nacido en 1926 y tena una profunda vocacin literaria que desarrollara recin a partir de 1959, cuando public en Veracruz, Mxico, con un prlogo de Octavio Paz, su primer libro, Ese puerto existe. Se cuenta la ancdota de que leyendo el poema liminar, titulado Puerto Supe, Paz le pregunt a su amiga. Ese puerto existe? Y como ese puerto exista, Blanca Varela le dijo, ese puerto existe, y Paz concluy, ese puerto existe es el ttulo del libro. Y as fue, el libro Puerto Supe se transform en Ese puerto existe, pero sin duda Puerto Supe tambin era muy hermoso. La llamada ahora Generacin del Cincuenta evolucion a partir de 1945. Hubo poetas que genricamente podemos llamar platnicos, como Javier Sologuren, Jorge Eduardo Eielson, y otros aristotlicos, como Sebastin Salazar Bondy, Wshington Delgado, Alejandro Romualdo, Gonzalo Rose, y otros a los que podemos llamar sofistas, porque adoptan cualquier punto de vista en su discurso potico, como Pablo Guevara. Detenindonos ms en el detalle podemos decir que a principios de los aos cuarenta hubo un
grupo conformado por Javier Sologuren, cuyos primeros versos se publicaron en 1939, Jorge Eduardo Eielson, Sebastin Salazar Bondy y Blanca Varela. Cada uno de estos poetas ha alcanzado mucha calidad y se ha convertido en paradigma de entrega al oficio. Uno de ellos, Sebastin Salazar Bondy, se transform en animador cultural, en periodista, en crtico de arte y poco a poco fue ejerciendo un liderazgo no en el grupo inicial sino en toda la sociedad. En vsperas de su muerte, en 1965, escribi uno de los libros ms bellos del siglo XX: El tacto de la araa. La poesa inicial de Sologuren y Eielson muestra un gran conocimiento de la tradicin, tanto de la espaola como la que viene del simbolismo y del surrealismo, adems de la poesa peruana del siglo XX. Algunos de los poemas de Detenimientos (1947), de Sologuren, o de Reinos (1945), de Eielson, continan ahora mismo estando entre los mejores de sus respectivos autores. Paralelamente a esta actividad de los poetas mencionados y sin ninguna relacin con ella, algunos estudiantes de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos se agruparon bajo la denominacin Los poetas del pueblo. Entre ellos figuraban Mario Florin, Gustavo Valcrcel, Felipe Neira, Eduardo Jibaja, Guillermo Carnero H., Luis Carnero Checa. Aparte de Mario Florin, el ms destacado fue Gustavo Valcrcel, quien en su propia prctica potica mostr que ciertos decires limeos de media voz no se ajustaban a la verdad. Se sostena que haba una distancia muy grande entre estos jvenes de patio y plazuela y Sologuren, Eielson y Salazar. A estos ltimos se les reconoca calidad potica y se les atribua arte purismo, y a los del grupo de Valcrcel se les tena por ignaros en poesa. Valcrcel escribi un poemario, Confn del tiem-
po y de la rosa, que renda expreso homenaje, a travs de varios epgrafes, a Jorge Eduardo Eielson y Martn Adn. Con ese libro Valcrcel mereci en 1948 el Premio Nacional de Poesa. Esa distincin la haba obtenido en 1944 Mario Florin y en 1945 Jorge Eduardo Eielson. En los aos cincuenta emigraron Eielson, Sologuren y Blanca Varela y aparece otra promocin de escritores de la misma generacin. Uno de ellos, Alejandro Romualdo Valle (1926), hizo, junto con Sebastin Salazar Bondy, una de las mejores antologas de la poesa peruana. Con este hecho se prueba que entre los poetas de la poca hubo no solamente cordialidad sino continuidad en el trabajo potico. Poco tiempo despus que Romualdo entraron el liza literaria Carlos Germn Belli,
Francisco Bendez, Wshington Delgado, Efran Miranda, Leoncio Bueno, Pablo Guevara, Amrico Ferrari, Jos Ruiz Rosas, Fernando Quspez Asn, Leopoldo Chariarse, Yolanda Westphalen, Cecilia Bustamante, Francisco Carrillo, Manuel Velzquez, todos ellos poetas de reconocido talento dentro y fuera del Per. Hay una leyenda falsa que habla de una oposicin y hasta de una polmica entre los poetas llamados puros y los considerados sociales. Machado deca que no conoca la poesa pura y eso vale para los poetas peruanos. Un orfice como Eielson es capaz de los ms desgarrados acentos en un libro como Habitacin en Roma (1954) y un poeta aparentemente ensimismado como Javier Sologuren puede entregarnos un poema sentido que busca la en-
traa del significado del Inca Garcilaso. Lo que hubo entre 1958 y 1959 fue una polmica entre un poeta, Alejandro Romualdo, que haba escrito en 1958 Edicin extraordinaria, y algunos crticos como Jos Miguel Oviedo o Mario Vargas Llosa que le reprochaban a Romualdo el sacrificio de la poesa, como puede verse en la revista Literatura N 3 de 1959, publicacin que dirigan Abelardo Oquendo, Luis Loayza y Mario Vargas Llosa. Ms all de la hojarasca que deja un enfrentamiento de circunstancias, los crticos se equivocaron porque en ese manojo de poemas de Romualdo hay tres o cuatro que merecen estar en toda antologa de poesa peruana. Reactivado en los aos cincuenta, el grupo Los poetas del pueblo incorpor entre sus miembros a Juan Gonzalo Rose y a
LIBROS & ARTESREVISTA DE CULTURA DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERSinecio Lpez Director fundador Hugo Neira Director de la Biblioteca Nacional LIBROS & ARTES Editor Luis Valera Ruth Alejos Aranda Directora Tcnica de la Biblioteca Nacional Irma Lpez de Castilla Delgado Directora General del Centro de Investigaciones y Desarrollo Bibliotecolgico Martha Hurtado Hurtado Directora General (e) de la Oficina de Cooperacin Internacional Benjamn Blas Rivarola Director Ejecutivo (e) de Ediciones Diagramacin: Jos Luis Portocarrero Blaha Secretaria: Mara Elena Chachi Gambini Coordinacin: rsula Len Castillo Biblioteca Nacional del Per Lima, 2009 Reservados todos los derechos. Depsito Legal: 2002-2127 / ISSN: 1683-6197Biblioteca Nacional del Per - Av. de la Poesa 160, San Borja. Telfono: 513-6900 anexo 7203 http: //www.bnp.gob.pe Correo electrnico: [email protected] de Estados Iberoamericanos para la Educacin, la Ciencia y la Cultura
Esta publicacin ha sido posible gracias al apoyo de la
Manuel Scorza. Rose es uno de los lricos ms finos del siglo XX y Scorza, despus de haber publicado tres libros de poesa, ha destacado como novelista y como animador cultural. Han pasado poco ms de cincuenta aos desde que estos poetas empezaron a escribir. Algunos crticos prefieren la escritura de Jorge Eduardo Eielson, otros, la de Javier Sologuren o la de Blanca Varela, o la de Wshington Delgado, o la de Carlos Germn Belli, o la de Alejandro Romualdo o la de Francisco Bendez. En todo caso, les debemos agradecer a todos. En numerosos momentos de su historia el Per tuvo poetas de gran calidad, desde Gonzlez Prada, Vallejo, Eguren, Martn Adn, Westphalen, Moro, Oquendo, Abril, pero entre ellos y sus coetneos hubo a veces diferencias abismales. No ocurre esto con los poetas de los aos cincuenta. Nunca hubo en el Per antes un grupo de tanta calidad. Despus de este necesario parntesis, volvamos a Blanca Varela. Si existen, como dice Northrop Frye, poetas del cielo, del edn, de la tierra y de las cavernas, aunque algunos, como Dante, atraviesan todas las zonas, conviene sealar que Blanca Varela es poeta de la tierra y, principalmente, de las cavernas. Es una poeta que excava en sus propias entraas y que establece un curioso contraste entre una diccin lmpida y el sentimiento exacerbado de estar arrojada en el mundo. Es, si las comparaciones caben, el par femenino de Paul Celan. Y si hablamos de formacin literaria, sin duda conoce bien el expresionismo, el surrealismo y el existencialismo, pero resulta aventurado juzgarla de acuerdo a los moldes de cualquier escuela literaria. La potencia de ese primer poema que public, Puerto Supe, llega intacta hasta nosotros, cuarenta aos despus de su publicacin.LIBROS & ARTES Pgina 3
PUERTO SUPE Est mi infancia en esta costa, bajo el cielo tan alto, cielo como ninguno, cielo, sombra veloz, nubes de espanto, oscuro torbellino de alas, azules casas en el horizonte. Junto a la gran morada sin ventanas, junto a las vacas ciegas, junto al turbio licor y al pjaro carnvoro. Oh mar de todos los das, mar montaa, boca lluviosa de la costa fra! All destruyo con brillantes piedras la casa de mis padres, all destruyo la jaula de las aves pequeas, destapo las botellas y un humo negro escapa y tie tiernamente el aire y sus jardines. Estn mis horas junto al ro seco, entre el polvo y sus hojas palpitantes, en los ojos ardientes de esta tierra adonde lanza el mar su blanco dardo. Una sola estacin, un mismo tiempo de chorreantes dedos y aliento de pescado. Toda una noche larga entre la arena. Amo la costa, ese espejo muerto en donde el aire gira como loco, esa ola de fuego que arrasa corredores, crculos de sombra y cristales perfectos. Aqu en la costa escala un negro pozo, voy de la noche hacia la noche honda, voy hacia el viento que recorre ciego pupilas luminosas y vacas, o habito el interior de un fruto muerto, esa asfixiante seda, ese pesado espacio poblado de agua y de plidas corolas.LIBROS & ARTES Pgina 4
falsas confesiones, de 1971, Blanca Varela escribe un texto que conviene contrastar con el que acabamos de leer. Es su Vals del Angelus. Dice: Ve lo que has hecho de m, la santa ms pobre del museo, la de la ltima sala, junto a las letrinas, la de la herida negra como un ojo bajo el seno izquierdo. Ve lo que has hecho de m, la madre que devora a sus cras, la que se traga sus lgrimas y engorda. La que debe abortar en cada luna, la que sangra todos los das del ao. As te he visto vertiendo plomo derretido en las orejas inocentes, castrando bueyes, arrastrando tu azucena, tu inmaculado miembro, en la sangre de los mataderos. Disfrazado de mago o de proxeneta en la plaza de la Bastilla Jules te llamabas ese da y tus besos hedan a fsforo y cebolla. De general en Bolivia, de tanquista en Vietnam, de eunuco en la puerta de los burdeles en la Plaza Mxico. Formidable pelele frente a los tableros de control; gran chef de la desgracia revolviendo catstrofes en la inmensa marmita celeste. Ve lo que has hecho de m. Aqu estoy por tu mano en esta ineludible cmara de tortura, guindome con sangre y con gemidos, ciego por obra y gracia de tu divina baba. Mira mi piel envejecida al paso de tu aliento, mira el tambor estril de mi vientre que slo conoce el ritmo de la angustia, el golpe sordo de tu vientre que hace silbar al prisionero, al feto, a la mentira. Escucha las trompetas de tu reino. No naufraga cada maana, todo mar es terrible, todo sol es de hielo, todo cielo es de piedra. Qu ms quieres de m? Quieres que ciega, irremediablemente a oscuras deje de ser el alacrn en su nido, la tortuga desollada, el rbol bajo el hacha, la serpiente sin piel, el que vende a su madre con el primer vagido, y el que slo es espalda y jams frente, el que siempre tropieza, el que nace de rodillas, el viperino, el potroso, el que enterr sus pier-
En Italia, sus aos juveniles.
En esta costa soy el que despierta entre el follaje de alas pardas, el que ocupa esa rama vaca, el que no quiere ver la noche. Aqu en la costa tengo races, manos imperfectas, un lecho ardiente en donde lloro a solas. Este poema llam la atencin cuando se public y contina llamndola, cuando se le somete a diferentes anlisis literarios. Basta decir que la originalidad reside tanto en la lmpida diccin, en la que con una imaginera de herencia simbolista se da cuenta de una situacin donde la hermosura de la naturaleza contrasta con una voluntad de destruccin y un sufrimiento. Quien dice que destruye la casa de sus padres est separndose de manera violenta de su tradicin y de su propia historia. Nace independiente de su pro-
sapia. El otro aspecto que la crtica ha subrayado ha sido el carcter masculino de la vox que narra el poema. Aunque este hecho aparece solo al final del texto, resulta ingenuo negar que tie desde esa posicin todo el poema. Es, pues, una vox varonil la que nos dice todo lo que expresa Puerto Supe. Represe que esta situacin no volver a repetirse en toda la escritura de Blanca Varela. Aun as, la eleccin de una vox masculina para el primer poema que en su vida da a conocer una mujer es un hecho revelador dentro de una sociedad patriarcal. Cierto es que existen otras formas literarias diferentes de la poesa lrica, el teatro, por ejemplo, o la novela, donde una mujer escritora indistintamente desarrolla parlamentos o modos de pensar de hombres, pero pocas veces en la historia literaria las mujeres, cuando se expresan lricamente, escogen una vox masculina. El hecho amerita un esbozo de in-
terpretacin por lo menos. Jung, el clebre discpulo de Freud que tempranamente se apart de las enseanzas del maestro, sostena que los varones tienen una parte femenina, a la que llam alma, y que las mujeres tienen una parte masculina, a la que llam animus. Aceptemos o no las denominaciones de Jung, no cuesta mucho consentir en que muchas mujeres de valor, llmense Teresa de Avila o Sor Juana Ins de la Cruz, destacan precisamente por su nimo. Adjudicarle al nimo, al temple, a la fortaleza, valores masculinos, sin duda es una variable de la sociedad patriarcal. Lo que hay en el texto de Blanca Varela es la desolacin de un individuo que rompe con el pasado, simbolizado por la casa de los padres destruida, que rompe su mundo afectivo y queda desolado, en una costa hermosa que es como un lecho donde llora a solas. En uno de sus libros posteriores, Valses y otras
Bienal de Trujillo 1987. De izquierda a derecha: Antonio Cisneros, Javier Sologuren, Abelardo Snchez Len, Blanca Varela, Rodolfo Hinostroza, Mara Ofelia Cerro, Guillermo Nio de Guzmn y Jorge Eduardo Eielson. Fotografa de Herman Schwarz.
nas y est vivo, el dueo de la otra mejilla, el que no sabe amar como a s mismo porque siempre est solo. Ve lo que has hecho de m. Predestinado estircol, cieno de ojos vaciados. Tu imagen en el espejo de la feria me habla de una terrible semejanza. La diferencia con el primer texto de la escritura de Blanca Varela es muy grande. Ahora la escritora no necesita recurrir a ningn recurso retrico. No intenta guarecer su vox bajo ropajes masculinos. Es una mujer la que habla, est claro. Y esta mujer tiene todas las marcas del sufrimiento en la sociedad patriarcal. Pobre, miserable, debe abortar cada luna. El hombre, adopta, en cambio disfraces, mago o proxeneta, general en Bolivia o tanquista en Vietnam, o eunuco en las puertas de los burdeles. Individuo que expresa en sus actos la explotacin smbolo de la muerte, imagen de la castracin. La vox narradora
del poema se compara con el alacrn en su nido, con la tortura desollada, el rbol bajo el hacha. La intensidad expresiva de este texto, pocas veces alcanzada en la poesa del Per, descarnadamente denuncia un mundo hecho para la guerra entre pases, para la confrontacin de gnero, con ventaja aparente para el varn, pero en verdad causa una degradacin que envuelve tanto al hombre como a la mujer, como se evidencia en la ltima lnea: Tu imagen en el espejo me habla de una terrible semejanza. El ttulo del poemario y el propio ttulo del poema merecen tambin una breve explicacin. El vals europeo se adopt en el Per y sufri una serie de transformaciones musicales. Pero ms importante, para lo que nos interesa, es que el vals peruano tiene letra y esta letra es preferentemente quejumbrosa. Los ms conocidos valses peruanos, los de Felipe Pinglo, nos hablan de
amores imposibles entre un plebeyo y una aristcrata o del triste transcurrir de la vida en los barrios populares. Cuando no es as, los valses estn colmados de nostalgia por un tiempo pasado mejor, como ocurre con las composiciones de Chabuca Granda. Durante dcadas, el vals fue el tipo de pieza preferida en las fiestas, tanto en las llamadas de sociedad como en las populares. En los aos setenta el vals ya haba iniciado su decadencia en el gusto de los peruanos. Hoy mismo existe un corpus intocable de valses que son los mismos desde hace treinta aos. Cristalizados, son piezas de museo que los peruanos recuerdan de cuando en cuando, pero que no expresan sentimiento alguno, aunque cuando fueron concebidos y cantados hayan parecido desgarradores. Cantando un vals, nadie se confiesa. Un vals es necesariamente una falsa confesin. Escogiendo el ttulo Valses y otras falsas confesiones, la
autora se distancia de la materia que narra, horrorizada hasta cierto punto de exhibir un sufrimiento como Benn, el gran poeta alemn, quien dijo: Sentimientos? Yo no tengo sentimientos. La mayor parte de la poesa de Blanca Varela est atravesada por el dolor que se resiste a exhibirse. Escribir para ella no es acumular poemas, ni libros ni distinciones. Es una obligacin interior. Cada uno de sus poemas es cabal, antologable, de un despiadado rigor. Veamos este, por ejemplo. SECRETO DE FAMILIA so con perro con un perro desollado cantaba su cuerpo su cuerpo rojo silbaba pregunt al otro al que apaga la luz al carnicero qu ha sucedido por qu estamos a oscuras es un sueo ests sola no hay otro
la luz no existe t eres el perro t eres la flor que ladra afila dulcemente tu lengua tu dulce negra lengua de cuatro patas la piel del hombre se quema con el sueo arde desaparece la piel humana solo la roja pulpa de can es limpia la verdadera luz habita su legaa t eres el perro t eres el desollado can de cada noche suea contigo misma y basta En su ltimo libro, titulado Concierto animal, de 1999, escribe estos versos: mi cabeza como una gran canasta lleva su pesca deja pasar el agua mi cabeza mi cabeza dentro de otra cabezaLIBROS & ARTES Pgina 5
y ms adentro an la no ma cabeza mi cabeza llena de agua de rumores y ruinas seca sus negras cavidades bajo un sol semivivo mi cabeza en el ms crudo invierno dentro de otra cabeza retoa A la intemperie, apenas difundida durante dcadas, la poesa de Blanca Varela ha sobrevivido a las inclemencias del tiempo, a la incuria, al desdn, gracias al impacto profundo que ha hecho en tantos lectores. Estamos seguros de que su lectora aumentar ms todava en el futuro. Tradicionalmente la poesa occidental ha sido escrita por varones. Sus mejores logros, conseguidos a partir de Dante y Petrarca, estn asociados a un platonismo que idealiza a la mujer. Su origen es medieval y se construye sobre la estructura del vasallaje. La mujer es alta dama y seora; con el poeta que la canta existen obligaciones de reciprocidad, o por lo menos de tolerancia, como ocurra en el siglo XVI con Fernando de Herrera y su inalcanzable musa, pero el sujeto que emite el discurso es narcisista, tiene enfermiza satisfaccin en su propio canto. Pero, como se ha dicho en numerosas ocasiones, la poesa hispanoamericana del siglo XX se caracteriza por la variacin de los registros del lenguaje. El sujeto emisor mezcla, como en el caso de Vallejo, el lenguaje de la ciudad y el lenguaje del campo, el habla culta y el habla familiar. En esa direccin, lo que hace Blanca Varela es abandonar el centro del discurso y hablar desde periferias y violentar al sujeto emisor. En el poema Puerto Supe cambia la mscara habitual, que es de identidad entre la mano del sujeto emisor y la vox que emite el discurso, por la discordancia. La vox que habla en el poema bien puedeLIBROS & ARTES Pgina 6
ser femenina o masculina, slo al final se percibe que es masculina. Traslada as Blanca Varela a la poesa lrica una caracterstica de la novela o del teatro; la no necesaria coincidencia entre personajes y el sexo del propio autor. Pero hay algo ms. El enmascaramiento, bajo la apariencia de un discurso autobiogrfico, prosigue a lo largo de toda la produccin potica de Blanca Varela. Sus confesiones son deliberadamente falsas, son sumamente intensas, pero al mismo tiempo, por su parquedad, por su cultivada sequedad, producen en poesa ese efecto de distanciamiento que anhelaba para la escena Bertolt Brecht. Varela introduce en sus versos, como Vallejo, distintos registros de lenguaje, una alusin culta puede convivir con una expresin tpica limea, esa yuxtaposicin da como resultado una sensacin de extraeza. Esa extraeza, esa dureza metlica que envuelve a un corazn palpitante y secretamente sentimental, da a esta escritura un parentesco, como queda dicho, con Paul Celan y con Arthur Rimbaud. Yo soy otro haba dicho el extraordinario poeta francs. Mi yo es andrgino y abarca todo el sufrimiento humano, podra decir si no Blanca Varela, su propia escritura, si acaso pudiera reflexionar sobre s misma.
DOS TIPOS DE CREADORES? Alonso Cueto
BIBLIOGRAFA David Cayley. Conversacin con Northrop Frye. Barcelona, Pennsula, 1997. Karl Kohut y Jos Morales Saravia (Editores). Literatura peruana de hoy. Frankfurt, Publicaciones del Centro de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Eichsttt, 1998. Blanca Varela. Poesa reunida. Mxico, Fondo de Cultura Econmica, 1986. . Ejercicios materiales. Lima, Jaime Campodnico editor, 1995. . Concierto animal. Pretextos. Valencia. Ediciones Peisa. 1999.
Hay alguna edad ms adecuada para escribir una obra maestra? Recuerdo que hace algunos aos, un amigo me deca que todos los grandes libros se haban escrito cuando sus creadores tenan alrededor de treinta aos. Es la edad, razonaba, en la que se integran la energa creadora y la experiencia de vida, la frmula exacta para escribir un gran cuento. En otra ocasin, le un comentario que sealaba en cambio que los cincuenta aos son la mejor edad para escribir una gran novela. Malcolm Gladwell, en un artculo reciente en el New Yorker, recoge una investigacin hecha sobre los ciclos de un creador. David Galenson, de la Universidad de Chicago, realiz una investigacin sobre las edades en las que sus autores haban escrito los ms grandes poemas en lengua inglesa y lleg a la conclusin, contra lo que se piensa, de que no siempre es cierto que la juventud sea la edad ms propicia a la poesa. Segn el recuento de Galenson, muchos poetas, como Robert Frost, William Carlos Williams y Wallace Stevens, haban escrito cerca de la mitad de sus poemas antologados despus de los cincuenta aos. El Baile de Williams, por ejemplo, se escribi a los cincuenta y nueve aos, una edad que pocos imaginan la de un poeta en la plenitud de sus energas. Galenson establece una diferencia entre escritores precoces y tardos. Los precoces son aquellos que tienen unos objetivos muy claros desde muy pronto en su obra y se concentran en ellos de un modo obsesivo desde el primer da. Los tardos son tan obsesos como los precoces pero su mundo pertenece ms a la experimentacin y son capaces de realizar muchas pruebas antes de dar lo mejor de s. Los tardos, por lo general, no se convencen de que son buenos en algo hasta que cumplen los cincuenta aos. Los precoces, en cambio, tienen una fe en su poder muy clara desde el primer momento. Los tardos tienen objetivos imprecisos y son capaces de volver
muchas veces sobre los mismos temas de su investigacin (Gladwell cita a Ben Fountain, un escritor que escriba una novela sobre Hait y que fue a visitar el pas decenas de veces, antes de sentirse listo para escribir). Segn Gladwell, precoces son pintores como Picasso y cineastas como Orson Welles. Ambos triunfan de modo muy claro desde muy jvenes. Un tardo ilustre, en cambio, es Czanne. Los tardos necesitan de ayudas: mujeres, mecenas, padres, amigos. Sin la ayuda de Zol, de su padre y de Vollard, que auspici su primera exhibicin a los cincuenta y seis aos, Czanne nunca habra llegado a la genialidad de su obra final. Los precoces, en cambio, slo se bastan a s mismos. La literatura moderna est llena de ambos gneros. Uno de los precoces es sin duda Pablo Neruda, que publica Veinte poemas de amor y una cancin desesperada a los veinte aos y escribe su obra maestra, Residencia en la tierra, antes de los treinta. Mario Vargas Llosa haba terminado La ciudad y los perros a los 26 aos y La Casa Verde a los treinta. Hay pocos casos como el de Faulkner. Entre los treinta y dos y los treinta y cinco aos, escribe cuatro obras maestras, El sonido y la furia, Mientras agonizo, Santuario y Luz de agosto. Sin embargo, Alfred Hitchcock, entre las respetables edades de 59 y 61 aos, dirige Vrtigo, North by Northwest y Psicosis. Libros como Pedro Pramo y Cien aos de soledad se terminan de escribir a edades intermedias, 38 y 40 aos. Por otro lado, Robinson Crusoe se escribi a los casi sesenta. Borges no escribi sino sus mejores libros hasta despus de los cuarenta aos. Tanto los precoces como los tardos son creadores serios y trabajadores que tienen disciplina desde muy pronto en sus vidas. La gran diferencia est en la edad en la que logran lo mejor de si. La creacin es el resultado de una integracin de energas, y su esplendor tiene edades distintas e inesperadas, misteriosas en cada uno. La investigacin de Galenson no hace sino acentuar el misterio.
Hablar sobre Luis Alberto Snchez a propsito del Inca Garcilaso en un deber que debo cumplir como viejo estudiante de San Marcos que pudo gozar esos tres aos de Reforma Universitaria, entre 1945-1948, liderados por Snchez durante su primer rectorado. A esos aos excepcionales sigui el anticlmax del gobierno odrista con toda su oscuridad, pese a los esfuerzos de algunos sucesores de Snchez como Mariano Ibrico y Aurelio Mir Quesada.
Garcilaso Inca de Luis Alberto Snchez
A PROPSITO DE LOS CUATROCIENTOS AOSPablo Macerasta no es sin embargo la figura de Luis Alberto Snchez que venimos a recordar aqu a propsito de Garcilaso Inca de la Vega. Primer Criollo, libro que public Snchez a comienzos de los aos 40, hace ya ms de medio siglo. Haba en la eleccin del personaje por parte de Snchez un desafo implcito a su antiguo maestro Jos de la Riva Agero. Ambos haban quedado distanciados por la accin poltica. Riva Agero escribi un agresivo informe contra un texto escolar de Luis Alberto Snchez sobre economa poltica, al cual tild de marxista (quizs lo era, lo que no est mal ni entonces ni ahora). Snchez haba replicado con palabra vengativa y la reconciliacin ha llegado muchos aos despus de muerto Riva Agero. Hablar de Garcilaso en los trminos que hizo Snchez tena en aquellos aos un efecto desmitificador para evitar que esta figura tan transtornada de Garcilaso terminara siendo un pastel de caramelo, como siempre ha querido la derecha peruana. Luis Alberto Snchez entendi que ms que el primer criollo o primer cholo peruano Garcilaso fue el primero de los descielados del Per, en la precisa definicin de Unamuno: lejos del propio cielo, bajo cielo ajeno; sin duda porque aqu exista en la base una primera identificacin, ya
E
que Snchez escribi este libro sobre Garcilaso durante su exilio en Chile. Snchez no intent la reconstruccin erudita del personaje histrico y su obra literaria sino una narracin casi novelada en la cual, sin embargo, no haba ninguna falsificacin. Lo que no es verdad escrita rigurosamente documentada en este libro de Snchez, resulta por lo
menos verosmil y hasta de necesidad forzosa si aceptamos la premisa de la definicin psicolgica e ideolgica que emplea Snchez. No deja por supuesto de haber en esta obra proyecciones que corresponden al verdadero pensamiento histrico; pues al final slo sabemos ver en el pasado aquello que a nosotros mismos nos viene ocurriendo. Es muy
probable que Snchez pensara en su propio Per y en su propia Lima cuando repite en este libro la despectativa frase escrita por el cronista Herrera en el siglo XVII: Vieja costumbre de chismero y cizaa en el Per, y quizs ese mismo carcter proyectivo tena el hecho de consignar la dificultades de Garcilaso en Espaa cuando viva alojado se-
gn su frase textual en pobres casas de alquiler o cuando a propsito de los indios peruanos del siglo XVI repite la sentencia del licenciado Matienzo: para ellos no hay maana. Ignoramos cules fueron las reacciones locales cuando el libro de Snchez comenz a circular en Lima. Garcilaso haba sido sepultado y contina sepultado por un montaje de palabras sabihondas que slo sirven para que su obra quede definitivamente alejada de aquellos a quienes desde el inicio dedic su obra el inca, es decir a los peruanos hijos de una tierra que, segn l, suele ser madre de los ajenos y madrastra de los propios. Dicen, por ejemplo, que fue hijo de un capitn de la nobleza espaola y de una princesa inca; con lo cual a la vez dicen la verdad y engaan; porque aunque cierto, lo decisivo es que no hubo matrimonio entre sus padres y que experiment desde el principio discriminacin racial y desigualdad dentro de las relaciones familiares e infantiles. Alguna vez he dicho que en el Per en el siglo XVI, y quizs tambin hoy da, podramos distinguir dos clases opuestas de familias; familias de tas y familias de tos. Las familias de tas pertenecan al sector espaol y ms alto de la sociedad; dentro de ellas el padremarido tena una relacin machista de poligamiaLIBROS & ARTES Pgina 7
simblica sobre sus cuadas y sus propias hermanas, que moran solteronas despus de custodiar a sus sobrinos durante aos. Esta era o es la familia criolla. En el otro lado estaba la familia india y hoy la popular, en las cuales muy a menudo la carencia principal es del padre y este vaco es con frecuencia llenado con los hermanos de la madre, los tos de Garcilaso que hablaban del paraso perdido. A esos aos de humillacin como sobrino siguieron otros en Espaa, cuando se vio obligado a cambiar su nombre de bautismo, Gmez Surez de Figueroa, para evitar confusin porque era tambin el apellido del marqus consorte de Priego. En medio de ese caos emocional Garcilaso quizs dio palos de ciego. Sirvi bajo las rdenes de Juan de Austria, otro hijo natural, y combati a los moros de la Alpujarras, criollos y mestizos vencidos como l, cuya resistencia en Espaa era comparable a la de los incas de Vilcabamba. Quizs en algn momento empez a desarrollar Garcilaso en forma inconsciente ese paradigma binario que nos lleva a pensar y organizar nuestras vidas en dos fases, en la segunda de las cuales trataremos de repetir aquellos hechos que en la primera tuvieron signos negativos; no para que se realicen de igual manera sino para lo contrario. En una suerte de accin mgica porque en el fondo esperamos que en la segunda fase todo tenga un final feliz. As Garcilaso tiene por amante una esclava morisca de la cual nace un hijo en las mismas condiciones que l naci pero tampoco lleg esta segunda vez a ocurrir matrimonio. Garcilaso no es, por lo que vemos, un smbolo de armona y reconciliacin entre lo occidental y lo andino sino un esfuerzo, un drama, un contrapunto. Al final de su vida, cuando un amigo le pidi consejo para viajar a laLIBROS & ARTES Pgina 8
Amrica le respondi: al Per antes que a ninguna parte y mejor hoy que maana; y en su testamento pidi que le rezaran las misas del destierro. Este es en definitiva el Garcilaso rescatado por Luis Alberto Snchez. Un Garcilaso casi subversivo visto con los ojos de un desterrado poltico peruano del siglo XX. Eran los momentos ms duros del APRA, el partido al que perteneci Snchez desde su juventud; un partido entonces denunciado como un enemigo no slo del orden sino tambin del rgimen y sobre todo del sistema. Pasaron los aos, vinieron cambios ideolgicos, polticos y personales referidos tanto a Luis Alberto Snchez como al partido aprista; cambios que no corresponde precisar en estos momentos. De algn modo las preferencias estilsticas de Snchez pusieron en evidencia todas esas tensiones de tan diversa ndole. Continu manejando la agudeza y la dialctica como poderosas herramientas de anlisis; pero privilegi cada vez ms a la stira; y daba la impresin de no querer jugarse a fondo la mayora de las veces quizs porque, al final, le quedaban estrechos el tiempo y los enemigos. Con todo, hubo siempre un trasfondo, slido y triste, donde apuntaba ese magma nostlgico tan visible en este libro suyo sobre Garcilaso. En el futuro habra que leer a Luis Alberto Snchez con el mismo nimo desmitificador que l emple para el cronista inca. Despojados de todo lo adjetivo, en estos dos escritores subsiste el mismo nimo disconforme, la necesidad de soar, de inventar y hacer una realidad mejor; si no para uno mismo, quizs para los dems. Es decir, las virtudes que, ms all del discurso mismo, comprometen a cada hombre con la autntica accin a la vez tradicional y revolucionaria.
Javier Sologuren MEMORIA DE GARCILASO, EL INCA
En todo amor se escucha siempre la soledosa vena del agua donde se copia ausente un rostro vivo que fue nuestro. El agua surge, el agua nombra, con suaves labios transparentes, la vieja cuna sola y unas palabras en rescoldo. El amor no es as. Nos siembra sol en el alma, y con el agua cnticos de la tierra nos traen anhelos memoriosos. Paloma triste de mi madre abre en mi pecho la nostalgia; Crdoba es adusta, y cae en m un ocaso susurrante. Mi padre cabalgando, en marcha, en hierro gris, en enemiga; el Cuzco, noble patria, piedra viril ante el destino. Oh corazn, s pozo quieto pero vivo de amor por ellos; guarda sus sombras, guarda sus muy humanos resplandores. Por sobre ti pongo el odo y siento el rumor del sol, la luz del agua, el surco tibio, la mano buena del labriego. El amor es as. La sangre, el pas que me habla por dentro, me hacen saber, y sabe ser corriente agua el recuerdo. (De La gruta de la sirena)
o se sabe cundo se comenz a festejar en Lima los carnavales en la forma que conocemos, y que ahora apenas si subsiste. Fue una temprana importacin de Espaa? La cosa es que el lugar donde mejor se celebraban era, desde mediados del siglo XIX, o aun antes, en el balneario de Chorrillos, por entonces el ms elegante de la capital. Y debemos, entre otros, al escritor colombiano Jos Mara Samper, quien estuvo aqu entre fines de 1862 y un semestre de 1863, una vvida descripcin de la festividad en su novela ambientada en Lima Una taza de claveles. Pues bien, un feliz azar ha hecho que encuentre en mi casa de Jauja unas hojas impresas de colores, en las que se difunda entre los moradores de esa ciudad minera la letra de los huaynos, mulizas y chimaychas ganadoras de los concursos a los que convocaban ciertos clubes, al parecer entre otras instituciones, con el Club Filarmnico Andino o el Club Juventud Apolo. Y esa difusin se haca siempre en nombre no de una deidad de nuestras alturas, sino del Olimpo, y en este caso de Vulcano o de Apolo. Juntos ellos y la msica de la sierra, quin lo creyera? Y a propsito, no estar dems recordar que el rey Momo lleva el nombre de una figura tambin griega, vinculada con las Hesprides. Y por cierto el tema de todos esos cantares es el amor. Entre esos volantes se halla un trptico bajo el nombre del club que hemos citado primero, y en el Carnaval de 1927, y donde se da cuenta de la Entrada Triunfal de S. M. Andino III, el cual pronuncia un Mensaje dirigido A sus sbditos de esta archicalurosa tierra de mineros acaudalados y trabajadores calatos como pichn de rana: Salud!. Texto en prosa que aspira a ser muy humorstico, y que firman como secretarios Robustiano TablaCasaca y Procopio Mano-
N
Huaynos y mulizas 1927-1928
CARNAVALES DE CERRO DE PASCOEdgardo Rivera MartnezAntiguamente los carnavales no solo se festejaban en Lima, sino tambin en provincias, incluso en las de la sierra. En Jauja, por ejemplo, esa celebracin dio lugar a los tumbamontes, muy difundidos ahora en el valle del Mantaro. Pero la fiesta tambin se realizaba en asientos mineros, como Cerro de Pasco y Morococha. S, en esos frgidos lugares.
pla. En el trptico figuran adems una muliza y un huayno. En la primera se seala como autor de la letra, con pretensiones cultas, a R. Raez Cisneros, y de la msica a G. Chvez. Dice as: MORENA DE MIS QUERERES Brisas de la noche umbra que conocis mi dolor, que me muero por su amor decidlo a la amada ma. Jilguero alegre y parlero t que sabes de mi pena vuela y dla [sic] a mi morena lo mucho que yo la quiero. Dla que su amor anso como a la gloria el cristiano; como la flor en verano a las gotas de roco. Estribillo Morena de mis quereres escucha mi triste canto: te dir de mi quebranto y mis hondos pareceres. A vuelta de pgina, y de los mismos autores, se halla la cancin que sigue: PENITA MA Huaynito Adentro del pecho tengo una honda penita ma, es pena y es alegra y por eso la retengo. Vivir con ella es llorar, y sin ella tanto peor, es una pena de amor que no la puedo olvidar. Unida a mi ser est con la cadena ms fuerte: solamente con la muerte mi pena se acabar. Estribillo A nadie le avisar quin tanto me hace penar, si no me ha de consolar el contarle para qu? Tenemos luego una muliza, Premiada con Medalla de Plata y Diploma de Honor, en el concurso de versos para CarLIBROS & ARTES Pgina 9
La diablada, carnavales en el valle del Mantaro.
naval, promovido por el Club Vulcano, reinando en la fiesta S. M. Vulcano XXI, dato este que indicara que tal forma de celebrarla se remontaba a muchos aos atrs. La letra es de Lorenzo H. Landauro, y la msica de Antonio C. Jimnez. Hela aqu: ALABANZAS Muliza Quiero saciar mis antojos alabando tu hermosura; quiero ver si con ternura me miran tus lindos ojos. Eres bella y caprichosa, como el cielo de la sierra; eres capullo que encierra la voluble mariposa. Eres reina de candor, tienes por trono los Andes, y por divisa los grandes ideales del amor. Eres en fin ms hermosa que la ambicin del poeta, cuando siente en su alma inquieta una pasin imperiosa. Estribillo Sin embargo tu ilusin que no te envanezca tanto, que ser cruel tu quebranto, si desdeas mi pasin. El huaynito que sigue, Flor de puna, tambin fue premiado con Medalla de plata y Diploma de Honor en el concurso de versos para Carnaval promovido por el Club Vulcano. La letra es de ngel Barreda del Carpio, y la msica de Antonio C. Jimnez R. FLOR DE PUNA En el jardn de la puna cultivaba una ilusin, que los hielos de la Luna marchitaron sin compasin. Qu pena siente el pecho cuando la suerte impa invade mi jardn deshecho con su indolente porfa! En el carnaval de la vida placeres hay con razn, y en mi alma entristecida penas, martirios, desilusin. Al son de doliente quena canta el cerreo su dolor, y solo alivia su pena con sus canciones de amor. Estribillo Olvida triste alma ma las amarguras de amor, que ya en la puna fra nadie escucha tu dolor. Tambin de febrero de 1927 es un sentido huayno de despedida, con el acento puesto en los riesgos y la pobreza del minero, que decide abandonar su amada ciudad natal, Cerro de Pasco. La letra es de A. E. U., y la msica de ngel Portillo. DESPEDIDA Huaynito del correo de S. M. Apolo VI Ya me voy del Cerro china, en busca de mejor suerte, mal pagado en la mina no quiero encontrar la muerte. Por un derrumbe enterrado no quiero perder la vida, adis Cerro tan amado, adis, mi china querida. Porque ya es imposible vivir con dieciocho reales, siendo mejor preferible dejar estos minerales. Quizs en tierras ajenas se acabar mi dolor, aunque sufrir mil penas por ti, mi china, mi amor. Estribillo Desengaado te dejo, ay, tierra donde nac. Hoy que triste me alejo, ay, china, que har sin ti! La muliza que sigue, dedicado al Club Juventud Apolo, e igualmente compuesta con ocasin de los carnavales de 1927, tiene como autor de su letra no se dice nada de la msica a un tal F. G. Q. V. M. TRISTE SUSPIRO Triste suspiro de mi alma, que patentiza mi pena; Ay! Dulce prenda cerrea, t me has robado la calma. Mujer que tu nombre encierra el secreto de mi dicha: puesta fuiste Ay! en la tierra, para causar mi desdicha. Cual ngel fingir supiste las ternezas [sic] del cario; dicha, amor, todo mentiste, me engaaste cual a un nio. Prfida sombra que vaga en mi mente, en mi memoria; con tu mentira que embriaga, has escrito triste historia. Estribillo Por eso cuando te miro y contemplo tu belleza, mi pecho lanza un suspiro, de dolor y de tristeza. Tenemos despus una chimaycha, pero del carnaval de 1928. Su letra es de A. E. U., y la msica del no menos enigmtico A. P. En sus versos hay una humorstica stira a los pretenciosos de esa poca, que vestan abrigo, lucan chalina y se cubran con esos sombreros que se llamaban saritas. Esos jvenes o no tan jvenes que deseaban lucirse con prosa. YA S POR QU... Chimaycha Ya s por qu no me quieres. cholita cerropasquina: porque t solo prefieres al mocito de chalina. Ya s por qu tus desdenes has compartido conmigo: porque ms cario tienes al entallado de abrigo. Ya s por qu has matado mis esperanzas, vidita: porque ms te ha gustado el huachafo de sarita. Ya s por qu vanidosa desprecias mi pobre amor: porque ms amas la prosa del cholito de oxford. Estribillo Cerreita pretenciosa, Nunca desprecies al pobre, no te fijes en la prosa de quien no tiene un cobre. Tenemos asimismo esta muliza (S. M. Vulcano XXII), que suscriben R. R. C., por la letra, y A. J. R. por la msica: TODO MAL SIEMPRE SE PAGA A mi pobre corazn
con tus miradas de fuego, le arrebataste el sosiego engendrando una pasin. Con sonrisas y caricias y simulados desvelos, soar le hiciste en los cielos y en un mundo de delicias. Tu cario era mentido, y tus caricias falsa, porque jams has sentido amor por quien te quera. Con tus palabras de miel y falaces juramentos, trocaste mi vida en lamentos llenando mi alma de hiel. Estribillo Si a tu vanidad halaga lo que hoy has hecho conmigo, ten cuidado, te lo digo: todo mal siempre se paga. Y para finalizar, un huaynito del mismo ao, con letra de Hugo Fernelly y msica de N. B.: DISCULPA Hasta cundo cerreita he de sufrir tus enojos sin merecer de tus ojos siquiera una miradita. Bien debieras comprender que an conservo en mi pecho la herida que t me has hecho con tu ingrato proceder. La culpa no tuve yo sino tu loca ambicin, que desde mi pasin por otra que no dur. Yo no te guardo rencor a pesar de que has herido mi corazn, que ha podido olvidarse de tu amor. Estribillo Vuelve de nuevo a querer como quiere la cerrea al amante que se empea por amor al padecer.
LIBROS & ARTES Pgina 10
Le por primera vez La condicin humana de Andr Malraux en el verano de 1964 en Muquiyauyo, un pueblo de la margen derecha del Mantaro, cuando en un estado de alegra y de esplndida irresponsabilidad avanzaba en la escritura de mi primera novela, que aos despus titul El viejo saurio se retira. Para ser exacto, tres aos atrs yo haba iniciado la lectura del libro de Malraux en Lima, por desgracia lo perd o, lo que es ms probable, me lo robaron en una de esas noches de desordenada bohemia juvenil donde no se hablaba de otra cosa ms que de literatura, sobre todo de novelas y de novelistas.
Andr Malraux
CUATRO LECTURAS DE LA CONDICIN HUMANAMiguel GutirrezI n los aos siguientes no me fue posible conseguir otro ejemplar de la novela, quiz porque no puse todo el empeo para encontrarlo pues por entonces yo me hallaba absolutamente entregado a la lectura de Faulkner. Pero un da de aquel verano, mientras husmeaba en la para m asombrosa biblioteca de don Cosme Espritu, un anciano maestro muy respetado por todas las comunidades del valle del Mantaro y antiguo amigo e informante de Maritegui en ese estante con puertas de vidrio vi por primera vez la coleccin completa de la revista Amauta, inesperadamente descubr en la seccin de libros soviticos o relacionados con el movimiento comunista internacional la novela del escritor francs. Recuerdo que reprim mi deseo de leer la obra hasta que acabase de escribir el captulo de la historia que estaba trabajando. Cuando una semana despus, luego de dos noches corridas, termin de leer La condicin humana, me abrumaban dos sentimientos contradictorios; por el estremecimiento humano y vital que me despert la lectura tuve la certeza que haba ledo una novela fundamental en la historia de la literatura contempornea; pero
E
esta exaltacin (incluso esta felicidad) se vea enturbiada por un sentimiento menos noble, egosta: por qu el azar me haba puesto ante un libro que no slo descalificaba el contenido humano de la novela que estaba escribiendo, sino mi propia relacin con la realidad y la
vida? Si al menos hubiera ledo la novela de Malraux despus que ya hubiese concluido mi pobre ficcin! Porque frente a esta autntica tragedia revolucionaria que es La condicin humana, con personajes de estirpe dostowieskiana Raskolnikov, Stavrogin, Ivan Kara-
mazov, Verjovensky, son los antecesores ms cercanos de Chen, Kyo, Katow, incluso de Gisors y Clappique los tormentos y las correras alcohlicas y las fantasas erticas de los adolescentes de El viejo saurio me parecieron banales y mezquinos. Por otro lado, qu ha-
ca yo en esa comunidad andina? Por qu no haba escuchado la voz de mi tiempo y de mi generacin viajando a Cuba a recibir enseanzas polticas y entrenamiento militar como lo haba hecho, entre muchos otros, mi buen amigo Pedrito Pinillos? Pens, pens mucho, en Javier Heraud, la noticia de cuyo asesinato haba escuchado casi un ao atrs en esta misma comunidad. Nunca fui su amigo ni cruc palabras con l, pero lo vea a diario en la Plaza Francia y en los pasillos de la Facultad de Pre-Letras y algunas veces habamos coincidido en las cantinas de los alrededores. Sin duda por prejuicios de provinciano, de clase y hasta raciales, Javier me despertaba ms bien antipata, como por lo dems me la despertaban los limeitos y pitucos de la mediana y alta burguesa que en esos aos constituan la mayora de los alumnos de la Catlica. Y recuerdo que mi antipata era mayor con aquellos condiscpulos que mostraban entusiasmo por el socialismo y la revolucin cubana, pues todos me parecan una partida de impostores y oportunistas. En realidad, por esos aos yo estaba molesto con el mundo, no por razones sociales o polticas sino por el hecho mismo de existir. Hasta que un da, en un histrico reciLIBROS & ARTES Pgina 11
tal de la Catlica, en que por primera vez participaron poetas de San Marcos o ligados a la izquierda entre los que estaba el inolvidable Juan Gonzalo Rose, para mi sorpresa y molestia sali a leer ese mismo muchacho cuya exaltacin y entusiasmo me desagradaban tanto. Por fortuna los poemas de Sologuren, Belli y Juan Gonzalo haban remansado mi espritu y me hicieron lo suficientemente tolerante como para no abandonar el recinto. Entonces Javier Heraud, un muchacho distinto al que yo haba visto a lo largo de los meses, ley con voz clida y sobria los pursimos versos de su poema El ro. Yo no era ajeno al poder de la poesa (cmo serlo despus de leer a Vallejo, Eguren o a Eielson?), pero ahora los versos de Heraud me revelaron a un poeta de espritu solar, cuyo poder me ayud a liberarme paso a paso, con sus avances y retrocesos, de los ms irracionales prejuicios que aquejan a los habitantes de nuestra patria. Un ao despus (o algo ms) me enter de su viaje a Cuba. Y como dije estaba en Muquiyauyo cuando supe de la brbara cacera de que fue vctima en las aguas lustrales del ro Madre de Dios. En esa primera lectura de La condicin humana no prest atencin a sus aspectos formales, sino que me arrebat su contenido, con las acciones pico trgicas de sus personajes en el marco de una situacin revolucionaria. Si bien mis lecturas del marxismo eran precarias y bastante distradas, no haba sido ajeno a los problemas sociales y polticos del Per y el mundo. Como parte de la masa particip en algunas de las marchas estudiantiles, sobre todo en apoyo a Cuba. Recuerdo que una noche me sum a las fuerzas que el FER de San Marcos organiz en la Casona para defender los resultados de una cierta eleccin del Centro Federado de Derecho en queLIBROS & ARTES Pgina 12
haba triunfado la lista de izquierda y, segn prctica de esos aos, se tema el asalto de la bufalera aprista para arrebatar y destruir las nforas. Tambin recuerdo que establec relaciones con crculos de alumnos simpatizantes de la juventud comunista, pero la relacin no prosper porque me espantaron sus ideas sobre arte y literatura y su oculto desprecio por los intelectuales y artistas. Con todo, la atmsfera que se viva en el patio de Derecho y en los pasillos de la recin inaugurada ciudad universitaria llena de discusiones y mtines, ms la lectura de autores como Vallejo,
Alegra y Arguedas, me incitaron a emprender un viaje de ms de seis meses por los andes del centro y el sur. Como creo ya haberlo dicho en otro texto, necesitaba mirar de cerca las huelgas y toma de locales que libraban los mineros contra la Cerro de Pasco Corporation en La Oroya, Cerro de Pasco y Cobriza, deseaba conocer el mundo de las comunidades indgenas descritas en las novelas y relatos de Arguedas, pero sobre todo quera llegar al valle de La Convencin donde en algn sitio se hallaba escondido Hugo Blanco, mientras las organizaciones campesinas, tras haber
hecho huir a los gamonales de la regin, proseguan sus luchas por una reforma agraria basada en el principio de la tierra para quien la trabaja. Y una feliz consecuencia de aquel viaje fue precisamente que me viniera a trabajar en el flamante colegio comunal de Muquiyauyo. En todo esto pensaba, pero bajo una nueva luz, luego que conclu la lectura de la gran novela de Malraux. Por supuesto, yo haba procurado integrarme a la vida comunitaria, haba hecho buenos amigos e incluso me haba convertido en miembro del cuartel 2 y como tal
participaba en las faenas comunales. Sin embargo, la parte esencial de mi espritu vagaba por otros lugares y por eso me puse a escribir mi novela, que era una manera de retornar a Piura y a los aos de mi exaltada adolescencia. Yo haba ledo a Sartre y Camus, pero no era necesario conocer la filosofa existencialista para sentir que el mundo apestaba y que ningn goce poda abolir el aburrimiento de la vida. Y si otros haban viajado a Cuba, mi largo viaje por la sierra y mi permanencia en este pueblo andino era parte de una bsqueda cuyo sentido no alcanzaba a comprender. Y de pronto, esta novela me sealaba un camino. Chen y Kyo tambin han sentido la absurdidad y el asco de la existencia, pero a diferencia de los personajes de Sartre y de Camus (o como Garin y Perken, de las novelas anteriores de Malraux), encuentran el sentido y plenitud de la existencia en la accin revolucionaria. Esper unos das para superar mi estado de nimo. Pero cuando intent retomar mi novela me fue imposible concentrarme. Era necesario escribir otro tipo de ficciones. De modo que somet a cuarentena mi novelita algo disoluta y como dije escrita en plena irresponsabilidad. No saba que esta cuarentena se iba a prolongar por cinco aos. II Mi segunda lectura de La condicin humana coincidi con un acercamiento serio al marxismo, un acercamiento que, en parte, se deba a mi lectura de esta misma novela. Hasta entonces, fuera del Manifiesto comunista, mi bagaje marxista se reduca a unos pocos libros de lo que podramos llamar marxismo acadmico o universitario y que haba revisado con tanta pereza, mientras que de Maritegui slo haba ledo con deleite y mucho provecho sus ensayos sobre el arte y la literatura de las tres pri-
meras dcadas del siglo XX. Pero el marxismo dej de ser una cuestin abstracta, acadmica y en suma un asunto extrao a mi vida cuando termin de leer un libro que contena las cartas diez en total que intercambiaron los partidos comunistas de la URSS y de China Popular, los dos partidos comunistas ms poderosos del mundo. Como consecuencia de esta polmica, aqu en el Per se haba escindido el Partido Comunista, entre uno de orientacin moscovita y otro de orientacin pekinesa, segn los trminos que se utilizaban en esos aos. Y entre tanto haba estallado en China la Revolucin Cultural Proletaria. Si, como aseveraban las cartas pekinesas, el marxismo es fundamentalmente una filosofa de la lucha, quedaba claro que la coexistencia pacfica que propona el partido comunista sovitico como lnea ideolgico poltica general constitua un abandono de la causa de la revolucin proletaria mundial. Dentro de este contexto fue que le por segunda vez La condicin humana y recuerdo que me dije que de vivir en este tiempo hablo de 1965 Kyo y Katow habran optado por la lnea pekinesa. Por todo lo anterior, y porque entretanto haba ledo las otras novelas de Malraux Los conquistadores, La va real, El tiempo del desprecio y La esperanza esta segunda lectura de La condicin humama fue mucho ms rica, sugestiva y provechosa, ya que me revel ciertos aspectos y dimensiones que me haban resultado oscuros o pasado inadvertidos en mi lectura inicial. En primer lugar, mis estudios (en verdad, todava muy limitados) del movimiento comunista internacional y del proceso de la revolucin china, en especial de la etapa de la revolucin de Shanghai en 1927, me permitieron comprender mejor la intriga de la novela, que concluye trgi-
camente con la derrota, la tortura y el asesinato de miles de militantes comunistas, entre los que se encuentran Kyo y Katow, dos de los hroes de la novela el otro es el terrorista Cheng, el relato y la descripcin de cuyas muertes constituyen una de las pginas memorables de la novela. El asunto es el siguiente: despus del triunfo de la revolucin de Canton en 1926 (tema de Los conquistadores), el ejrcito del Kuomintang, del cual todava forma parte el Partido Comunista, bajo el mando de Chang Kai-shek, toma Shanghai en abril de 1927. En estas circunstancias, surge una
raux, la crtica consider (lo cual no es exacto) que La condicin humana est concebida desde la perspectiva trotskista, ya que, segn afirman, lo que hay como trasfondo es el enfrentamiento de dos estrategias: la del socialismo en un solo pas, propugnada por Stalin, y la de la revolucin permanente que defenda Trotsky. En cuanto al Partido Comunista Chino, la traicin de Chang Kai-shek y la inmolacin de miles de cuadros del partido determin que se abandonara la lnea estratgica insurreccional en las ciudades industriales, como demandaba la III Internacional, y se impu-
co como Eisenstein y Pudovkin. Esto imprime mayor movimiento al relato y plasticidad a las imgenes de una urbe populosa y convulsionada como era Shanghai por esos das y noches. Ya me he referido en el apartado anterior a la influencia de Dostowiesky en el diseo de los personajes, pero tambin en esta segunda lectura pude descubrir la impronta dejada por los trgicos griegos y del teatro de Corneille, sin cuyo magisterio la obra no habra alcanzado esa dimensin de autntica tragedia revolucionaria. Por ltimo, en esta segunda lectura La condicin
En esta nueva lectura puse mayor atencin en los aspectos formales y artsticos de La condicin humana, pues me di cuenta que el impacto que produce en el lector no slo se debe a su contenido sino a su eficacia como obra artstica, es decir, a su composicin, a su lenguaje y a sus recursos tcnicos.primera contradiccin: mientras los comunistas quieren desencadenar la insurreccin y desarrollar y profundizar la revolucin, Chang Kai-shek y los militares del ala derecha del Kuomintang no slo se oponen al plan sino que, pactando con los imperialistas, deciden reprimir y asesinar a sus aliados comunistas. Entonces surge otra contradiccin aun ms terrible y dolorosa. Los funcionarios de la III Internacional, de acuerdo con las directivas de Stalin, prohben cualquier insurgencia de los militantes comunistas y los obligan a entregar las armas (a lo sumo acceden a que estos las entierren), pues consideran que es indispensable mantener la alianza con el Kuomintang. A partir de este momento, la suerte de los revolucionarios de Shanghai est echada y slo les espera el sacrificio y la muerte que asumen con dignidad. En la historia real, as ocurrieron los hechos, pero como Trotsky, que ya estaba en el exilio, celebr la novela de Malsiera la lnea de Mao Tsetung segn la cual, de acuerdo a la estructura de la sociedad china con inmensa mayora del campesinado, la revolucin deba marchar del campo a las ciudades. En segundo lugar, en esta nueva lectura puse mayor atencin en los aspectos formales y artsticos de La condicin humana, pues me di cuenta que el impacto que produce en el lector no slo se debe a su contenido sino a su eficacia como obra artstica, es decir, a su composicin, a su lenguaje y a sus recursos tcnicos. Profundizando y elevando a un plano literario mayor la potica que ya haba empleado en Los conquistadores, Malraux da la espalda a la tradicin francesa del arte de narrar y sigue la tradicin reciente de la novela norteamericana, incluyendo la novela negra, a la vez que emplea recursos del cine (como la elipsis, primeros planos, el montaje de escenas) que haba aprendido de los expresionistas alemanes y de los maestros del cine sovitihumana me incit a imaginar e intentar escribir una novela en que la pasin poltica, la pasin por transformar la realidad definiera la conducta y la moral de los personajes. Sin embargo, empec a darme cuenta que en la potica de Malraux slo tenan cabida personajes heroicos enfrentados a situaciones lmite, como eran las revoluciones, lo cual implicaba la exclusin de otros aspectos de la realidad, como la dimensin cotidiana y corriente de la existencia humana. Gide, que admiraba mucho a Malraux, dijo que el problema fundamental del autor de La esperanza como novelista era su incapacidad de meterse en el pellejo de un idiota. Malraux le respondi, con algo de soberbia, que ya existan suficientes imbciles en el mundo como para tener, adems, que meterse en el pellejo de uno de ellos. Pero Gide tena razn. Justamente un novelista autntico es aquel que es capaz, incluso, de escribir sobre personajes de mente retarda-
da, como lo hace, por ejemplo, Faulkner en El sonido y la furia, en que, segn la enseanza shakespereana, parte de la historia est contada desde la perspectiva mental de un idiota. Lea USA de John Dos Passos cuando tom ms conciencia de las limitaciones de la novelstica malrauxiana, porque, precisamente, en el escritor norteamericano ocupan un lugar importante las contiendas ideolgicas y las luchas sociales y polticas de sus personajes dentro de la sociedad norteamericana, que del capitalismo marchaba a convertirse en una gran potencia imperialista. Hoy Dos Passos es un escritor casi olvidado, pero por los aos que public su primera gran triloga novelesca Sartre lleg a afirmar que consideraba al autor de Manhattan Transfer el mejor novelista del siglo XX. No puedo ni siquiera esbozar la deslumbrante, compleja e innovadora estructura de USA, slo dir que como novelista de estirpe tolstoyana, Dos Passos incorporaba la totalidad de seres y cosas, y lo poltico y lo privado, lo social y lo ntimo, lo serio y lo risible de la vida de decenas de personajes se desenvolvan en el devenir de la historia y en espacios novelescos abarcadores. As, pues, el Malraux de La condicin humana y el Dos Passos de USA me sirvieron de estmulo (el primero desde el punto de vista del pensamiento y el segundo como estructura formal) para intentar escribir una novela que, a diferencia de El viejo saurio, estara ms de acuerdo con los requerimientos sociales y polticos de la sociedad peruana en ese momento histrico. La novela, que mi editor de manera unilateral y arbitraria llam Matavilela (cmo detest durante aos ese ttulo absurdo!), trataba de la vida formativa de diez personajes, hombres y mujeres, nacidos en distintas partes del Per y dentro de distintasLIBROS & ARTES Pgina 13
clases sociales entre 19301945, en que la dimensin poltica de la existencia, en algunos casos convertida en pasin casi absoluta, era la clave para comprender sus respectivas vidas. Escrib ms de trescientas pginas, pero lleg un momento en que me fue imposible continuar. No voy a repetir lo que he escrito en otra ocasin sobre las probables razones de mi fracaso. Sin embargo, no fue un tiempo perdido, pues si no hubiera pasado por esta experiencia no me habra atrevido a escribir muchos aos despus La violencia del tiempo ni, sobre todo, mi ltima novela, Confesiones de Tamara Fiol, que en cierta forma responde a las propuestas estticas, humanas y polticas de aquella novela cuyo ttulo no voy a repetir. III Como he contado en mi ensayo Celebracin de la novela y en otro muy reciente, Regreso a Babel, en busca de coherencia con las ideas marxistas que haba asumido (en especial las ideas de Mao Tse-tung), durante toda la dcada del 70 trabaj sin xito en varias novelas en las que trat de aplicar, aunque fuera en forma personal, la nocin de hroe positivo, nocin central del realismo socialista que se impuso como doctrina oficial en el primer congreso de escritores socialistas que se celebr en Mosc en 1934 y que Mao desarroll en el Foro de Yenan de 1942. La imposibilidad de concluir ninguna de las novelas emprendidas me llev a emprender la tercera lectura de La condicin humana y de otros relatos como El viejo y el mar, en que sus autores haban logrado representar hroes positivos sin ser militantes comunistas y al margen de ortodoxias ideolgico-polticas. Tomemos, en primer lugar El viejo y el mar, la notable novela corta de Hemingway, tan alabada por Fidel Castro. CiertaLIBROS & ARTES Pgina 14
El gran intelectual es un hombre de sutilezas, de finos matices, de valoraciones; est interesado en la verdad absoluta y en la complejidad de las cosas. Es; cmo lo dira?, antimaniqueo por definicin, por naturaleza. Pero todas las formas de accin son maniqueas, por ser todas un tributo al demonio; ese elemento maniqueo se hace ms intenso cuando intervienen las masas. Todo revolucionario autntico es un maniqueo innato. Lo mismo puede decirse de los polticos, de todos los polticos. Andrs Malraux en La esperanza.mente, el viejo Santiago, el protagonista del relato, tiene toda la talla de un hroe, un hombre austero y digno que, pese a la vejez y luchando contra la adversidad y el tiempo, se sobrepone a todas las flaquezas y pesca un enorme pez, se enfrenta a los tiburones y regresa al puerto con su pez medio devorado por los terribles depredadores, pero aun as victorioso en medio de su derrota. Sin embargo, dentro de la ortodoxia zdanoviana Santiago carece del rango de un autntico hroe: es un personaje atrasado polticamente pues carece de ideas polticas, es un marginal sin lazos firmes con la comunidad (no pertenece, digamos, al sindicato de pescadores) y su solitaria hazaa es la epopeya del individuo, tan cara al pensamiento burgus. En cambio, los personajes del Malraux novelista, sobre todo los de La condicin humana, El tiempo del desprecio y La esperanza, se acercan ms a la concepcin del realismo socialista del hroe positivo. Malraux public La condicin humana en 1933, un ao despus el autor francs, convertido ya en celebridad por la obtencin del Premio Goncourt, particip en Mosc en el Primer Congreso de Escritores Soviticos, en el que se impuso la doctrina del realismo socialista tal como la fundament Yuri Zhdanov. En el evento,
Malraux, que fue sucesiva o alternadamente exaltado y criticado (aunque se le llam camarada, algunos de los participantes, como Kar Radek, le negaron la condicin de escritor revolucionario, considerndolo como un compaero de ruta, o escritor pequeo burgus), tuvo intervenciones provocadoras en las que, con un tono respetuoso y fraternal, critic y seal distancia con el zhdanovismo y critic a Radek, quien en su intervencin central alab el realismo de Balzac y denost a Proust, ese sarnoso incapaz de actuar, y a Joyce, montn de estircol donde se agitan los gusanos. Como a todo lector sensato, desde mi primera lectura consider como uno de los logros de La condicin humana el haber representado una serie de personajes esttica y humanamente convincentes, tres de los cuales Cheng, Kyo y Katow alcanzaban la estatura de hroes trgicos como los de la tragedia griega, el teatro shakespereano y el teatro de Racine y Corneille. Sin embargo, desde la perspectiva zhdanovista ninguno de los tres alcanzara la jerarqua de hroe positivo. Aunque el terrorista Cheng era un aliado del Partido Comunista, tena un alma demasiado sombra y su pensamiento, que desembocaba en una mstica del terrorismo, que converta el asesinato poltico en un ritual religioso, era oscurantista como el de un personaje dostowieskiano. Kyo, lcido y valiente, adems de sucumbir a la pasin de los celos, padeca de un mal de origen: proceda de la capa ilustrada china, de la casta de los mandarines confucianos. Y a Katow, su muerte heroica y solidaria no lo redima de su error poltico de haberse opuesto a las directivas de la Komintern, lo que lo haca sospechoso de trotskismo. En cuanto a May, pareja y esposa de Kyo, su origen no proletario y la
infidelidad sexual que comete la degradan como militante comunista. Quin, entonces, segn los Radek y los Zhdanov, sera el hroe positivo de La condicin humana? Creo yo que sera Borodin, el burcrata de la III Internacional, pues si bien en esta novela apenas si aparece, en Los conquistadores ocupa un rol protagnico al lado de Garin. Dir de paso que en la ltima novela de Malraux, La esperanza, que tiene como trasfondo la guerra civil espaola, desaparecen los hroes individuales y se relata la heroicidad de los grupos de combatientes que sin conciencia problemtica se someten a la disciplina partidaria, lo cual ha llevado a la crtica a sostener que en este libro aplica Malraux la lnea estalinista para narrar los acontecimientos que forman la trama novelesca. Como ya he sostenido en mi ensayo Regreso a Babel, no he ledo ninguna novela que despus de la instauracin del realismo socialista en la Unin Sovitica a partir de 1934 presente personajes positivos que sean humana y artsticamente convincentes. Con todo lo controversial que pueda ser la nocin de hroe positivo, slo en La condicin humana (La esperanza, la otra gran novela de Malraux, necesitara un estudio aparte), con Cheng, Kyo y Katow, he visto representados personajes individuales y concretos que, sin ocultar la densidad de sus universos interiores, son autnticos hroes revolucionarios. De los tres personajes, a mi entender Katow es el menos logrado, pues carece de esa rotundidad plstica, existencial y sicolgica que poseen los restantes personajes principales, como, por ejemplo, el falstasiano Clappique y el humillado y ofendido Hemmerlrich. Hasta el momento crucial, en una de las escenas ms conmovedoras en la historia de la novela, aquella en la
Andr Malraux. Pars, dcada del treinta.
que por dos veces obsequia el cianuro a dos camaradas aterrorizados porque iban a ser quemados vivos en el horno de una locomotora, y l marcha con sobria dignidad al terrible sacrificio, hasta entonces, deca, Katow es un combatiente comunista ms bien borroso, casi sin pasado y densidad existencial, yo creo que se mereca unas pginas ms que permitieran al lector asomarse a su intimidad y acaso a los enigmas de su vida. En esta novela tan rica en acontecimientos y en escenas impactantes, hay tres momentos memorables que de manera unnime la crtica ha resaltado. El primer momento es
la secuencia con que se abre la novela. Cheng, el terrorista, se dispone a asesinar al traficante de armas en cumplimiento de una misin que tiene que ver con la insurreccin comunista en Shanghai. Los momentos previos a la ejecucin del crimen, las imgenes y pensamientos que invaden a Cheng mientras con el pual en la mano observa el cuerpo, la carne dormida e indefensa del traficante, el acto mismo del apualamiento y luego la visin nocturna de Shanghai vista desde la conciencia atormentada de un hombre que acaba de matar a un ser humano, difcilmente se borrar de la memoria de los
lectores. Ya me he referido al otro gran momento de la novela: es aquel en que se suicida Kyo tragndose la cpsula de cianuro y en que Katow, despus del acto de fraternidad al que ya he aludido, se dispone a marchar a la muerte. El otro momento memorable que ahora con la tercera lectura he apreciado mucho ms lo compone el tenso y doloroso dilogo de amor que sostienen Kyo y May, cuando ya es inminente la sangrienta represin contrarrevolucionaria de Chang Kai-sek. Kyo no tiene escapatoria y sabe que le esperan la crcel, la tortura y la muerte. Camaradas y
pareja de amantes del siglo XX, para decirlo con palabras de Lucien Goldmann sabiendo que en su unin cada uno de ellos ha conservado su propia libertad y decidido respetar la del otro, May, en un momento de fatiga y en parte tambin emocionada por la piedad y la solidaridad que la unen a un hombre de quien sabe corre el riesgo de morir dentro de unas horas, se ha acostado con un compaero que la deseaba, si bien ella no le amaba. Convencida de que esto no tiene ninguna importancia respecto de su relacin con Kyo, que quedara, sin embargo, mancillada por la menor mentira, May se lo cuenta a este, quien experimenta un intenso dolor y un vivo sentimiento de celos. Novelistas del siglo pasadopor un lado, Proust, Thomas Mann, Joyce, Musil; por otro lado, Faulkner y Hemingway, ms cercanos generacionalmente a Malraux han escrito estupendas historias de amor con escenas muy celebradas por la crtica. Pero lo que torna singular al pasaje de La condicin humana que estoy comentando es que se trata de un amor de naturaleza nueva y diferente, que no rinde tributo al viejo romanticismo (como lo hace, por ejemplo, Hemingway en Adis a las armas) y que slo poda darse en una situacin revolucionaria del siglo XX. Kyo, revolucionario y hombre de pensamiento moderno, sucumbe, sin embargo a los celos y con distintas razones que encubren su deseo de venganza y castigo se niega, pese a los ruegos reiterados de ella, a llevarla a una reunin urgente del comit donde seguramente caer preso. Kyo, dejando sola a May, sale de la habitacin y emprende la marcha apresurada en busca de sus camaradas. Pero entonces toma conciencia del oculto sentido de su conducta y la profundidad de su amor y vuelve corriendo a la habitacin donde May ha quedado abandoLIBROS & ARTES Pgina 15
nada. [Porque] Comprenda, ahora, que aceptar llevar a la muerte al ser que se ama es, acaso, la forma total del amor, aquello que no puede ser superado. IV La ltima lectura de La condicin humana la realic hace cuatro meses, mientras escriba los captulos finales de mi novela Confesiones de Tamara Fiol. Haban transcurrido ms de veinticinco aos desde mi tercera lectura y no obstante el hundimiento, la descomposicin y desnaturalizacin de las sociedades socialistas, de las revoluciones traicionadas y de los cambios econmicos, sociales y polticos que se han operado en el mundo, el libro conserva su jerarqua artstica y su validez humana, poltica y moral, pues la causa popular y la lucha por la dignidad y la decencia es anterior y posterior al socialismo. De otro lado, comprend que la mejor de las novelas que escribi Malraux ha ejercido en mi vida y en mi obra una influencia permanente, no en cuanto a la forma y el lenguaje, sino en cuanto al pensamiento y al humanismo revolucionario que trasunta el libro. De no haber ledo esas extraordinarias escenas de combate en las calles de Shanghai por obreros y militantes comunistas no habra sentido la necesidad ni tenido la audacia y la fuerza para evocar en La violencia del tiempo, por ejemplo, los ltimos das de la Comuna de Pars. Y tampoco hubiera viajado a China Popular en busca de AQ, es decir del hroe positivo, que como Kyo enfrenta una situacin contrarrevolucionaria, experiencia que me permiti concebir al AQ de mi novela Babel, el paraso. Y ahora mientras lea por cuarta vez (no s si ser la ltima) me di cuenta que escriba con mayor facilidad y fluidez las contiendas ideolgicas y partidarias entre Tamara Fiol y el abyecto Ral Arancibia.LIBROS & ARTES Pgina 16
En la via del Seor
LIBRES DE TODA CULPALorenzo Osoresn tpico deleznable asegura que el arte y la literatura estn ms all del bien y del mal, que a los artistas y escritores hay que ponderarlos por su talento y no por su conducta y sus convicciones. Como si se pudiera separar la vida de la obra! En Historia de Mayta, Mario Vargas Llosa confiesa que cuando intenta leer a Ernesto Cardenal o a otros escritores comunistas, del texto mismo se levanta, como un cido que lo degrada, el recuerdo de las posiciones polticas del autor. Algo similar me sucede con muchos escritores, con la diferencia de que mi aversin la hago extensiva al plano tico. Para m, un verdadero escritor, un artista autntico, adems de ser polticamente correcto, debe tener una conducta intachable, debe ser un ejemplo de moral y rectitud en su vida pblica y privada. Es por esa razn que me he negado a leer a Catulo, bisexual y procaz poeta latino que hace ostentacin de su vida libertina. Y no entiendo cmo algunos amigos mos, lectores exigentes, pueden degustar la poesa de Francois Villon, asaltante y vagabundo del siglo XV. En el colmo del cinismo, burlndose de la conciencia y sus pesares, el desvergonzado ladrn escribe: Yo soy Franois cunto me pesa! de Pars, muy cerca de Pontuesa. Pendiendo de la cuerda de una toesa sabr mi cuello lo que mi culo pesa. Esta insolente cuarteta fue el punto de partida de su clebre Balada de los ahorcados, pieza muy ilustrativa porque pone en evidencia la talla delictiva de su autor. Y pensar que no faltan historiadores y crticos literarios que consideran a Villon padre de la literatura francesa. La pintura tambin tiene delincuentes notables y mucho ms avezados que los literatos. El caso de Caravaggio es emblemtico. Adems de ser diestro con la paleta y con la navaja, era un conocido sodomita, amigo de prostitutas y asesino a sueldo. El carcter religioso, a veces sobrecogedor, de muchos de sus cuadros no es excusa para su exhibicin en las iglesias. Es moralmente inadmisible que estos sagrados lugares den cabida a la obra de semejante escoria que no tuvo ningn reparo en usar como modelos a vagos, maricas, ladrones y rameras para pintar personajes del santoral catlico. Enterarme de la verdadera catadura moral de escritores y artistas por los que senta una gran admiracin ha sido para m una experiencia dolorosa. Es el caso increble de Lewis Carroll. Justo cuando lea, tan maravillado como la propia Alicia, su libro ms famoso, me enter de que este clrigo desgarbado era tambin un pedfilo taimado que fotografiaba desnudas a nias muy tiernas, abusando de su inocencia. Nunca ms volv a leer un libro suyo, a pesar de sus tan atractivos ttulos. Otro pedfilo solapado es el pintor renacentista Antonio Allegri, ms conocido como Correggio. Aparte de sus hermosos cuadros religiosos, tiene otros inspirados en la mitologa pagana. Precisamente, hablando de la serie Mitos y alegoras, en su cuadro Venus, Stiro y Cupido, las voluptuosas formas del rollizo putto compiten con las de Venus. Una verdadera provocacin para el ms inadvertido pederasta. De la pintura de este esquizofrnico se podra decir que una de sus manos era guiada por Dios y la otra por el demonio. Pero ms malfico que estos dos pedfilos es el poeta Louis Aragn. Aparte de su bien conocido estalinismo, en su juventud escribi una novela pornogrfica titulada obscenamente El coo de Irene. A este canalla le gustaba escandalizar haciendo pblicas sus torcidas preferencias: deca que entre un preceptor, un pediatra y un pedfilo, el que verdaderamente ama a los nios es el pedfilo. No me extraa, porque otro comunista considerado como cineasta genial, Eisenstein, tena iguales inclinaciones. Los comisarios de la cultura, siempre dispuestos a la censura, se hacan de la vista gorda con las perversiones del cinfilo pedfilo, perfecto doble filo. Mientras filmaba Que viva Mxico! se daba maa para seducir a los adolescentes lugareos. Las alertadas madres escondan a sus hijos como si hubiera llegado el ogro. Por ms maravillas que me hablen del Acorazado Potemkin, de Ivn el terrible o de Alejandro Nevsky, jams ver una sola de sus pelculas. Se podra decir que en los artistas y escritores marxistas hay una cmplice correspondencia entre su incorreccin poltica y su propensin a una conducta disoluta. La vida y la obra de Eluard, Brecht, Picasso, Neruda, Visconti y otros as lo confirman. No por gusto, la escritora austriaca Ruth Fischer, cuando era comunista, propuso incluir la promiscuidad sexual entre las conquistas sociales. Su mocin fue rechazada por razones tcticas y no por escrpulos morales. Ni la msica, por ms celestial que parezca a nuestros odos, se salva de la presencia de seres repudiables. Confieso que desde muy nio me encantaba Mozart, su msica me pareca maravillosa, excelsa. Me he emocionado con su Rquiem, casi tanto como el melmano Aranbar. Sin embargo, ni bien supe de la vulgaridad de Amadeus, de su coprolalia, de su vida escandalosa y libertina, renunci a sus pompas y a sus obras. Ahora mi hroe musical es Salieri, que consagr su castidad al Altsimo a cambio de un poco de talento. Prejuicios aparte, creo sinceramente que la msica de Salieri se deja or plcidamente y sin ningn tipo de cido que degrade sus partituras. Otra peluca empolvada, otra abominacin moral es el Marqus de Sade, estpidamente divinizado por los surrealistas. Ni siquiera en los momentos ms descarriados de mi juventud sent el deseo de leerlo. Solamente un depravado como Sade puede proponer un personaje que pretende en un nico acto cometer los pecados de estupro, sodoma, incesto, adulterio y sacrilegio: violar contra natura a su propia hija frente al altar mayor, instantes despus de haber ella contrado matrimonio. Como la lista es larga, ms bien inacabable, prefiero cortarla con un escritor de reconocida discrecin y, aparentemente, libre de toda sospecha. Me refiero al guatemalteco Augusto Monterroso, que tuvo la indecencia de escribir que los viejitos provienen de la cpula de dos nios varones al dejarse llevar por los arrebatos propios de su edad. Seguramente al timorato Monterroso le debe haber parecido una gran audacia posar de provocador. Que alguno de los crculos del infierno lo cobije por los siglos de los siglos, amn.
U
En el XVI se inicia la expansin europea que culmina en la formacin del tempo mundial de hoy. Las guerras religiosas y la creacin de los Estados nacionales orientan el oficio del historiador y desde entonces habr una verdad al servicio de cada credo y nacin. Nunca han mentido tanto los profesionales de la historia como en esos aos de sesgo y prejuicio -sin agraviar la poca presente, en que prolongan el legado los periodistas, sus hijos naturales, que alzan en vilo y narran las cosas del momento. Siempre se ha mentido y miente en nombre de la verdad y del poder. Y, los cronistas de Indias no escapan al molde perverso de una verdad de conveniencia. Tratar de entenderlos es, a mi juicio, empezar a apreciarlos en su justo valor, a veces, en ms de lo que valen.
El sueo del paraso IV
LA VERDAD HISTRICACarlos Aranbarpropsito de jugarretas y manipulaciones en obras histricas, que pronto servirn de ABC y catecismo a los relatores indianos, es ilustrativo el caso de Toms Moro. A principios del XVI con tono edificante compone la historia de Ricardo III, antipanegrico del ltimo rey Plantagenet cuya muerte en 1485 en Bosworth abri paso a la dinasta Tudor. Hoy da joya del santoral catlico, el cerebral autor de Utopia no es de igual ralea que falsarios coevos como el suizo Gilg Tschudi y su mtico Guillermo Tell o el dominico Annius de Viterbo, que fragu textos que atribuy al caldeo Beroso, al griego Megstenes, al egipcio Maneton, al romano Fabio Pictor, con buena acogida en Espaa y entre los cronistas de Indias. Pero Moro serva a la casa Tudor y al calor de viejos odios, inspirado en The tragic deunfall de Robert Honorr y en abierta pugna con testimonios que hoy se conocen carg las tintas y forj la pertinaz leyenda del rey tirano, criminal y de repelente figura que recorre intacta los siglos: little of stature, ill fetured of limmes, croke backed, his left shoulder much higher then his right, hard fauoured of visage malicious, wrathfull, enuious and from afore his birth, euer frowarde [de baja estatura, las piernas contrahechas, giboso, el hombro
A
La carabela perfeccion el arte de la navegacin.
izquierdo muy ms alto que el derecho, desfavorecido de rostro malicioso, iracundo, envidioso y, desde que naci, dscolo. The history of king Richard the third. London, ed. Rastell, 1557]. Esta imagen odiosa y estigmtica, como perversa calcomana de fbrica entra tal cual en la Chronicle de Edward Hall (1548) y pasa a la de Holinshed (1577). De ah la toma William Shakespeare, que en su teatro inmortal afianza la hechiza y casi goyesca contrafigura. Slo a raz de un clebre filme de Laurence Olivier (1955) las prolijas y polmicas investigaciones de la Richard III
Society han sacado a luz hbiles reajustes de conveniencia y un marcado biais poltico en la obra del humanista Moro. El escocs George Buchanan, maestro de Montaigne y el ms avezado latinista de su tiempo, autor de obra en que sostuvo que el poder poltico nace del pueblo, por lo que un siglo despus la conden el Parlamento a los honores de la hoguera en Oxford, en su patriotera e interminable historia de Escocia anuncia que registrar res gestas maiorum nostrorum fabularum vanitate liberare [los hechos famosos de nuestros antepasados, tras libe-
rarlos de fbulas vanas. Rerum scotarum historia 1582. ib. I, ad in.], pero recoge de Boethius consejas medievales y dudosas fuentes que adopta sin examen serio. El anticuario, coleccionista e historiador isabelino William Camden, en sus Annales Rerum Angliae et Hiberniae Regnante Elizabetha [Anales de los hechos anglo-escoceses durante el gobierno de Isabel. 1558-1603. Ed. Londres, 1615], resucita el viejo esquema de los analistas con puntes autnomos en cada ao y dice: Veritatis enim studium mihi ad hoc opus aggrediendum, ut solus stimulus, ita et scopus unicus. Quam histo-
riae detrahere, nihil aliud est, quam pulcherrimo animanti oculos effodere, et pro salubri succo lectorum animis venenum propinare [El amor a la verdad ha sido mi nico acicate para emprender esta obra y mi nico objetivo y meta. Privar de la verdad a la historia no es otra cosa que cegar los ojos de la ms hermosa criatura viviente y, en vez de un sustento saludable, ofrecer un veneno al espritu del lector. Anales, Prefacio al lector, 3]. Encomiable intencin. Pero es un escritor ulico y se puede anticipar la aureola que obsequia a los reyes de la dinasta Tudor, a Isabel y al futuro Jacobo I. A cambio de eso, aunque l se consideraba menos historiador que corgrafo, fund la ctedra de historia en Oxford en 1621. Como fuere, antes que a Buchanan (borrachn, mordaz, impuro, Teatro crtico universal, tomo IV, disc. 8, 11-30) Feijoo prefera a Camden (contenido, modesto, amante de la verdad histrica, ibidem). Ya a principios del XVII la frase y concepto la verdad de la historia forman parte del lxico culto europeo. El hombre ms sabio de su tiempo, el clrigo oxoniano Robert Burton, que mud en virtud una extraa compulsin cacoethes legendi, escribi su elaboradsima The Anatomy of melancholy (el ttulo ms bello que se ha inventado para un libro, deca Emile Cioran),LIBROS & ARTES Pgina 17
tachonada de citas grecolatinas y cuya erudicin abruma o aniquila, segn el lector y que a juicio del crtico literario Nicholas Lezard its the best book ever written (es el mejor libro jams escrito. The Guardian. 18-VIII-2001). En esta bella e inslita pieza de la literatura universal, que en vida del autor vio seis ediciones y que tanto aprovecharon y loaron en el pasado John Milton, Samuel Johnson, Jonathan Swift, Tobias Smollett, Laurence Sterne, John Keats, lord Byron o Charles Lamb y en el siglo XX Jacques Barzun, Virginia Woolf, Stanley Fish, Jorge Luis Borges, Winfried Georg Sebald, Anthony Burgess o Samuel Beckett, define Burton a la historia en una breve y voltil cita estndar: I am bound by the laws of history to tell the truth [Estoy obligado por las leyes de la historia a decir la verdad. Op. cit., III partition, sect. III, memb. IV. Londres, 1621]. En 1613 el anciano memorialista Jean de Mergey, escritor del gnero quejoso pero que bien atrapa al lector con lo anecdtico, disculpa su estilo por no ser ni Hystorien ni Rethoricien. Ce nest pas que je vueille contrefaire lHystorien; mais seulement por reciter ce que jay veu mes enfants [No es que yo quiera contradecir al historiador, sino slo relatar a mis hijos aquello que he vivido Mmoires, ad finem]. Mas, a fuer de calvinista converso y pues no hay peor cua que la del propio palo, deforma los hechos cuanto a su fe conviene, como al resear los prembulos de la triste noche de san Bartolom. El hugonote Thodore Agrippa dAubign, hombre de armas y letras, buen poeta y autor de ballets, fiero calvinista rival de los catlicos de la Plyade y conspirador poltico, en su apasionada Histoire Universelle (1616 ss.) con ribetes de libelo antipapista y pasajes de inflada apologa de una presunta precocidad infantil y, ms tarLIBROS & ARTES Pgina 18
de, de sus proezas blicas, afirma: je veux donner la posterit, non comme un intermeze de fables biensantes aux potes seulement, mais comme une histoire [deseo legar a la posteridad no un entrems de fbulas apropiadas slo a los poetas, sino una historia]. Y en afectado estilo barroco dice: Quand la verit met le poignard la gorge, il fault bayser sa main blanche, quoique tache de notre sang [Cuando la verdad nos pone el pual en la garganta, es preciso besar su blanca mano, as est manchada de nuestra
medio del relato sea el oficio idneo de quien escribe historia es cosa tan obvia que no slo la mentira, sino aun la semejanza de lo verdico, despoja de su esencia a la historia. Ibid. II-4]. Tambin los espaoles recurren al diapasn poltico al decidir lo verdadero y lo falso. Para separar el buen trigo la historiografa pennsular lo cierne por un cedazo inflexible: lo que yo digo es cierto, mis enemigos mienten. Ignoro si en todo tiempo tal cors axiomtico aspira a devenir ley universal,
antiguedades son omnes de poca verguea e mas les plaze relatar cossas estraas e marauillosas que verdaderas e iertas, creyendo que no sera auida por notable la estoria que non contare cossas muy grandes e graues de creer: ansi que (= aunque) sean mas dignas de marauilla que de fee (Generaciones y semblanzas, Plogo. 1450). Con todo, si bien emite acerbos juicios sobre gentes de baxo origen que subieron al poder, prodiga elogios sin tasa a ilustres personaje que estudia.
El progreso de la navegacin permiti los nuevos descubrimientos.
sangre. Histoire universelle, ed. 1626, vol. IV, Supplement, p. 8]. Para Agostino Mascardi, retrico en el Colegio Romano y autor de uno de los mejores textos de la poca sobre la materia, el historiador nel racconto de fatti deve essere osservator religioso del vero [en el relato de los hechos debe ser fiel observante de lo verdadero. Dellarte istorica trattati cinque. Trat. II, cap. 4, p. 595 ss. Roma, 1636]. Y afirma: che la manifestatione della verit, per via di racconto, sia proprio ufficio di chi compone lhistorie cosa s manifesta, che non solamente la falsit, ma la somiglianza del vero toglie lessenza dellhistoria [que la expresin de la verdad por
pero en los siglos XVIXVII los historiadores juran que la verdad es el corazn de su mtier. Es muy fcil hallar botones del gnero en autores que con sumisin inelegante sirven a una Corona y a la hora de dispensar moralina sobre verdad e historia olvidan que son escritores de soldada y fieles portavoces del Poder. A mediados del XV Fernn Prez de Guzmn, panegirista de corazn si los hay, se despacha contra quienes componen historias inciertas y fabuladas: Muchas vees acaee que las coronicas & estorias son auidas por sospechosas e iniertas e les es dada poca fee e abtoridat porque alg