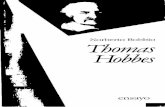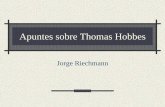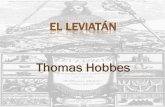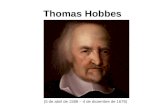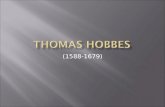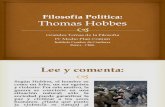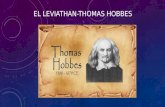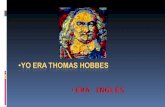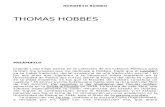Lenguaje y pacto en Thomas Hobbes, de Víctor Palacios
-
Upload
palaciosvictor -
Category
Documents
-
view
1.308 -
download
5
Transcript of Lenguaje y pacto en Thomas Hobbes, de Víctor Palacios

Tesis de Licenciatura
Lenguaje y pacto en Thomas Hobbes
Víctor Palacios
Agosto de 2000
Director: Dr. Leiser Madanes
Departamento de FilosofíaFacultad de Filosofía y LetrasUniversidad de Buenos Aires
DNI/LU: 17.636.078

Índice
Introducción………………………… pág. 3.
Capítulo 1…………………………… pág. 7.
Capítulo 2…………………………… pág. 14.
Capítulo 3…………………………… pág. 23.
Capítulo 4…………………………… pág. 38.
Capítulo 5…………………………… pág. 50.
Capítulo 6…………………………… pág. 66.
Capítulo 7…………………………… pág. 74.
Apéndice 1………………………….. pág. 87.
Apéndice 2………………………….. pág. 93.
Resumen y conclusión……………… pág. 99.
Bibliografía…………………………. Pág. 105.
2

Lenguaje y pacto en Thomas Hobbes
Introducción
La idea de esta tesis surgió de la relectura del capítulo 4 del Leviathan,
particularmente de aquella frase en la que Hobbes dice que sin lenguaje: “no hubiera
existido entre los hombres ni gobierno ni sociedad, ni contrato ni paz, ni más que lo
existente entre leones, osos y lobos.”1 ¿Qué quiso decir Hobbes con esta frase? Esta
pregunta inicial nos llevó a interesarnos por la concepción hobbesiana del lenguaje con
el objetivo de entender qué lugar le asigna en su doctrina política. Hobbes dice que sin
lenguaje no habría pacto, pero ¿qué relación hay entre lenguaje y pacto? Cuando alguien
dice que una circunstancia B no se hubiese dado sin una circunstancia A, puede querer
decir varias cosas distintas. Por ejemplo, cuando alguien dice que sin las raíces el árbol
no existiría, no quiere decir lo mismo que cuando se dice que sin atravesar la infancia no
se puede llegar a ser adulto. Las raíces existen a la vez que el árbol. La existencia, tanto
del árbol como de las raíces se suponen mutuamente, puesto que la existencia del todo
supone la existencia de la parte y la parte supone la del todo. Mientras que la infancia es
necesariamente una etapa distinta, anterior a la edad adulta y, por tanto, debe darse
respecto de ésta de modo sucesivo y no simultáneo. En nuestra lectura de varias obras de
Hobbes, entendimos que la existencia de un lenguaje público supone para él un acuerdo
entre los hablantes respecto del significado de los nombres de ese lenguaje. Nos
preguntamos, entonces, qué clase de acuerdo es éste y cuál es la relación que tiene con el
1 Thomas Hobbes, Leviatán o la materia, forma y poder de una República eclesiástica y civil , traducción de Manuel Sánchez Sarto, F.C.E., México, 1994, Capítulo 4, pág. 22, en adelante: Leviathan. En algunas citas he propuesto ligeros cambios a esta traducción, indicándolo al pie. He preferido escribir el nombre del libro y el del Soberano hobbesiano con “th” para mantener la ortografía original.
3

acuerdo que implica la celebración del pacto político. Nos preguntamos si Hobbes
concibe el lenguaje como un acuerdo subsidiario del acuerdo político o previo a este
acuerdo. ¿Es el lenguaje un fruto más del Pacto, cuya posibilidad es posterior o
simultánea con su celebración o, por el contrario, el lenguaje es anterior al pacto
político?
Si la comunicación implica la observancia de una regla de uso de los significados
de los nombres del lenguaje, esta subordinación en cuanto a qué uso se puede o no se
puede hacer de los nombres, ¿no implica un cierto orden político? Wittgenstein dice
respecto de las reglas de los juegos del lenguaje: “Seguir una regla es análogo a
obedecer una orden.”2 Si el estado de naturaleza hobbesiano es de guerra de todos contra
todos, ¿por qué habríamos de obedecer las reglas del lenguaje? ¿Quién impone estas
reglas? ¿Cuál es, entonces, el origen del lenguaje? ¿Puede haber una comunidad
lingüística anterior a la comunidad política sin que esto implique una objeción al
contractualismo hobbesiano? ¿No implica esto un círculo vicioso en su argumentación?
¿Cuáles son los elementos de que se compone el lenguaje? ¿Cuál es la relación entre
lenguaje y conocimiento? ¿Implica el lenguaje la existencia de un pacto lingüístico
anterior al pacto político o de un pacto posterior subordinado a él? ¿Cuál es la relación
entre el lenguaje, la verdad y el Leviathan?
El desarrollo de nuestra tesis intenta responder a estas preguntas iniciales y
analizar cuál es la relación de las consideraciones de Hobbes sobre el lenguaje con el
resto de su filosofía. Para ello seguiremos el siguiente plan:
2 Ludwig Wittgenstein, Investigaciones filosóficas, Instituto de Investigaciones Filosóficas, UNAM, Crítica, Trad. de Alfonso García Suárez y Ulises Moulines, Barcelona, 1988, edición bilingüe, § 206, pág. 205.
4

En el primer capítulo analizaremos las definiciones que Hobbes da de los
distintos usos del lenguaje. Luego veremos si alguno de estos usos aparece en la
formulación del pacto político que origina el Estado. Entonces, estableceremos la
hipótesis central de nuestra tesis sobre la relación que guarda el lenguaje con la
celebración del pacto político, a saber, que el lenguaje es condición de posibilidad del
pacto político: su existencia es condición necesaria del Pacto. En el segundo capítulo
mostraremos el origen que Hobbes atribuye al lenguaje. Investigaremos cómo se
establece el significado de sus nombres, qué tipo de acuerdo implica su utilización y qué
efectos políticos tiene. En el tercer capítulo vamos a considerar posibles objeciones a
nuestra tesis y postularemos una hipótesis subsidiaria respecto de la conformación de
una comunidad lingüística anterior a la comunidad política. En el capítulo cuarto
analizaremos las definiciones que da Hobbes de los elementos del lenguaje.
Explicaremos cómo surge la posibilidad de un lenguaje público y de un lenguaje
objetivo, compuesto de proposiciones con valores de verdad independientes del aquí y
ahora de su formulación. Mostraremos la relación establecida por Hobbes entre lenguaje
y filosofía. En el quinto capítulo contrastaremos la hipótesis de nuestra tesis con la
interpretación de algunos comentaristas; mostraremos las razones de las coincidencias
que avalan nuestra interpretación y argumentaremos en contra de aquellas que se
oponen. En el capítulo sexto investigaremos si el acuerdo lingüístico supone la
celebración de un pacto respecto del significado de los nombres del lenguaje y
formularemos otra hipótesis subsidiaria al respecto, a saber, que la comunidad
lingüística no se establece por un pacto sino por un acuerdo de otro tipo. En el capítulo
séptimo investigaremos si el Leviathan es considerado por Hobbes juez de la verdad.
Dado que la verdad radica en el lenguaje, que según nuestra interpretación el lenguaje
tiene componentes convencionales, que de esas convenciones dependen las primeras
verdades y que el Leviathan tiene potestad para imponer convenciones, algunos
pensaron que el Leviathan puede determinar qué proposiciones son verdaderas y cuáles
son falsas. Mostramos que, según nuestra interpretación, el Leviathan no es juez de la
verdad y que la verdad y falsedad de las proposiciones del lenguaje no depende de su
autoridad y viceversa.
5

Hacia el final, añadiremos dos apéndices. En el primero haremos algunas
consideraciones sobre el método denominado paduano o galileano, utilizado por Hobbes
en estas investigaciones; en el segundo, presentaremos el pacto político como acto de
habla, comparando la función performativa que Hobbes atribuye al lenguaje en la
celebración del Pacto con la definición que da Austin de los actos de habla. Por último,
repasaremos los temas tratados, recapitulando las conclusiones parciales y enunciando la
conclusión final respecto del lenguaje como condición de posibilidad del pacto político.
6

Capítulo 1:
Definiciones de los distintos usos del lenguaje.
EN ESTE CAPÍTULO SE DAN LAS DEFINICIONES DE LOS CUATRO USOS DEL LENGUAJE Y SUS CORRESPONDIENTES ABUSOS. MEDIANTE LA COMPARACIÓN CON LA DEFINICIÓN DE PACTO, SE IDENTIFICA EL TERCER USO DEL LENGUAJE COMO AQUEL QUE SE EMPLEA PARA CELEBRAR EL PACTO. SE PRUEBA QUE, PARA HOBBES, TODO PACTO REQUIERE LA MANIFESTACIÓN DE LA VOLUNTAD DE TRANSFERIR UN DERECHO Y QUE ESA MANIFESTACIÓN SE HACE A TRAVÉS DEL LENGUAJE. SE JUSTIFICA POR QUÉ LOS OBJETIVOS FIJADOS POR HOBBES PARA EL TERCER USO DEL LENGUAJE COINCIDEN CON LOS OBJETIVOS DEL PACTO. SE MUESTRA QUE EL TERCER ABUSO COINCIDE CON LO QUE SUCEDE CUANDO SE ROMPE EL PACTO.
Hobbes dedica el capítulo cuatro del Leviathan al tema del lenguaje. Allí
establece cuatro usos del lenguaje, a los que contrapone cuatro abusos correlativos. El
primer uso de los elementos del lenguaje es:
“servir como marcas o notas del recuerdo”3.
Dice Hobbes que este primer uso del lenguaje nos permite:
“registrar lo que por meditación hallamos ser la causa de todas las cosas, presentes o pasadas, y lo que a juicio nuestro las cosas presentes o pasadas pueden producir, o efecto: lo cual, en suma, es el origen de las artes.”4
A este primer uso corresponde el primer abuso del lenguaje, a saber, aquel en el
que se incurre cuando:
“los hombres registran sus pensamientos equivocadamente, por la inconstancia de significación de sus palabras; [cuando] con ellas registran significaciones que nunca han concebido, y se engañan a sí mismos.”5
3 Leviathan, Capítulo 4, pág. 23.4 Leviathan, Capítulo 4, pág. 23.5 Leviathan, Capítulo 4, pág. 24.
7

El segundo uso del lenguaje dice:
“se advierte cuando varias personas utilizan las mismas palabras para significar (por su conexión y orden), una a otra, lo que conciben o piensan de cada materia” o para “mostrar a otros el conocimiento que hemos adquirido, lo cual significa aconsejar y enseñar uno a otro.”6
A este segundo uso corresponde el segundo abuso:
“cuando –dice Hobbes– [los hombres] usan las palabras metafóricamente, es decir, en otro sentido distinto de aquel para el que fueron establecidas, con lo cual engañan a otros.”7
El tercer uso del lenguaje es el que se utiliza para:
“dar a conocer a otros nuestras voluntades y propósitos, para que podamos prestarnos ayuda mutua.”8
A este tercer uso se contrapone el tercer abuso del lenguaje en el que incurren los
hombres:
“cuando por medio de las palabras declaran cuál es su voluntad, y no es cierto.”9
El cuarto y último uso del lenguaje es el que se utiliza para:
“complacernos y deleitarnos nosotros y los demás, jugando con nuestras palabras inocentemente, para deleite nuestro.”10
6 Leviathan, Capítulo 4, pág. 23.7 Leviathan, Capítulo 4, pág. 24.8 Leviathan, Capítulo 4, pág. 23.9 Leviathan, Capítulo 4, pág. 24.10 Leviathan, Capítulo 4, pág. 23-24.
8

A este cuarto uso contrapone Hobbes el cuarto abuso:
“cuando usan el lenguaje para agraviarse unos a otros: porque viendo cómo la Naturaleza ha armado a las criaturas vivas, algunas con dientes, otras con cuernos, y algunas con manos para atacar al enemigo, constituye un abuso del lenguaje agraviarse con la lengua”.11
El tercer uso del lenguaje, según lo define Hobbes, es el que nos permite “dar a
conocer a otros nuestras voluntades y propósitos”. Este uso del lenguaje tiene ciertas
características que nos proponemos analizar en relación con la definición hobbesiana de
pacto.
En el Leviathan Hobbes define pacto como un tipo de contrato en el que se
transfieren mutuamente derechos12: aquel tipo de contrato en el que uno de los
contratantes transfiere a otro un derecho a partir de ese momento, a cambio de acceder a
otro bien13 en un tiempo posterior. La definición de Hobbes es la siguiente:
“uno de los contratantes, a su vez, puede entregar la cosa convenida y dejar que el otro realice su prestación después de transcurrido un tiempo determinado, durante el cual confía en él. Entonces, respecto del primero, el contrato se llama PACTO o CONVENIO.”14
El procedimiento mediante el cual se realiza el pacto implica dar a conocer a otros
nuestra voluntad y propósito de transferir un derecho a través de la utilización de un
cierto lenguaje. Dice Hobbes:
11 Leviathan, Capítulo 4, pág. 24.12 “¿Qué es contrato? La mutua transferencia de derechos es lo que los hombres llaman CONTRATO.” Leviathan, Capítulo 14, pág. 109.13 “Cuando alguien transfiere un derecho, o renuncia a él, lo hace en consideración a cierto derecho que recíprocamente le ha sido transferido, o por algún otro bien que de ello espera.” Leviathan, Capítulo 14, pág. 108.14 Leviathan, Capítulo 14, pág. 109.
9

“El procedimiento mediante el cual alguien renuncia o transfiere simplemente su derecho es una declaración o expresión, mediante signo voluntario y suficiente, de que hace esa renuncia o transferencia, o de que ha renunciado o transferido la cosa a quien la acepta. Estos signos son o bien meras palabras o simples acciones; o (como a menudo ocurre) las dos cosas, acciones y palabras.”15
Esta transacción o transferencia de derechos que se realiza en el pacto requiere
una forma de hacerse explícita a través de signos, que, como dice Hobbes, pueden ser
palabras o bien acciones con capacidad de hacer explícita la voluntad de los pactantes.
El vehículo que pone de manifiesto las intenciones puestas en juego al pactar es, por
tanto, el lenguaje. El lenguaje se convierte así en una condición necesaria del pacto. No
es sólo un ingrediente material más que se da mezclado con los acontecimientos o
circunstancias empíricas en que se realiza el Pacto. Porque, como vimos, la esencia del
Pacto es la manifestación de la voluntad de transferir un derecho, y el medio que se
utiliza para ello es definido por Hobbes como lenguaje. Esta parece ser la postura de
Hobbes en el capítulo 4 del Leviathan que esta dedicado precisamente al tema, donde
dice :
“Sin él [el lenguaje] no hubiera existido entre los hombres ni gobierno ni sociedad, ni contrato ni paz, ni más que lo existente entre leones, osos y lobos.”16
Por tanto, según la cita del capítulo 4, podríamos concluir que, donde no hay un
lenguaje común no se puede pactar. Hobbes refuerza esta idea en el capítulo 14 al
rechazar la posibilidad de pactar con animales por falta de un lenguaje en común con
ellos:
15 Leviathan, Capítulo 14, pág. 108.16 Leviathan, Capítulo 4, pág. 22.
10

“Es imposible hacer pactos con las bestias, porque como no comprenden nuestro lenguaje (our speech17), no entienden ni aceptan ninguna traslación de derecho”18.
En la siguiente cita del De Cive reúne en la misma oración la afirmación de que
todo pacto requiere la utilización de signos (del capítulo 4 de Leviathan) con la de que
los animales no pueden pactar porque carecen de lenguaje (del capítulo 14 de
Leviathan), y dice :
“Del hecho de que en toda donación y en todo pacto se requiera la aceptación del derecho que se transfiere, se deduce que nadie puede pactar con alguien que no ofrezca signos de dicha aceptación; como tampoco se puede pactar con los animales, ni podemos atribuirles ningún derecho ni quitárselo, por falta de lenguaje y de inteligencia.”19
Asimismo, en The Elements of Law, Hobbes dice:
“También es imposible hacer pactos con aquellas criaturas vivas de cuya voluntad no tenemos signos suficientes, por falta de un lenguaje común.”20
Los textos citados muestran que Hobbes considera indispensable la mediación
del lenguaje para llevar a cabo el Pacto. El lenguaje es utilizado para poner de
17En la edición inglesa de Michael Oakeshott, Leviathan. Or de Matter, Forme and Power of a Commonwealth Ecclesiasticall and Civil, Collier Macmillan Publishers, London, 1962, pág. 109. 18Leviathan, Cap. 14, pág. 113.19Thomas Hobbes, De Cive, traducción propia de la edición de Howard Warrender en Clarendon Press, Oxford, 1983. En adelante De Cive. Corrijo en mi traducción la de Joaquín Rodriguez Feo que he consultado, Cf. Thomas Hobbes, El Ciudadano, edición bilingüe: texto latino edición del Sr. Molesworth de 1839 complementado por el texto latino editado por Howard Warrender en Clarendon Press, Oxford, 1983, con documentos no tenidos en cuenta por Molesworth; traducido por Joaquín Rodriguez Feo, Editorial Debate, Madrid, 1993, Capítulo 2. punto XII, pág. 26. En esta traducción, Rodriguez Feo traduce al castellano como “raciocinio e inteligencia” en lugar de “lenguaje e inteligencia”. Pero creemos que debería decir “lenguaje” y no “raciocinio” porque en la versión latina de Molesworth que Rodriguez Feo edita en la página contigua a su traducción dice: “sermonis & intellectus” y en la versión inglesa de Haward Warrender, Op. Cit. pág. 56, de la cual traduce Rodriguez Feo dice “speech and understanding”.20“Also it is impossible to make covenant with those living creatures, of whose wills we have no sufficient sign, for want of common language.” Thomas Hobbes, The Elements of Law, edited with a Preface and Critical Notes by Ferdinand Tönnies, Second edition, Barnes & Nobles, New York, 1969, pág. 79. En adelante “The Elements of Law”.
11

manifiesto la transacción de derechos que se está llevando a cabo con su celebración. En
la celebración del pacto, la función del lenguaje difiere de las descriptas por Hobbes en
el capítulo cuatro del Leviathan como primer y segundo uso y obviamente no se trata de
un mero juego inofensivo como Hobbes describe en el cuarto uso. La utilización que se
hace del lenguaje para llevar a cabo el pacto, se puede asimilar, según creemos, a la que
Hobbes describe como el tercer uso del mismo, a saber, la utilización del lenguaje que
se hace con el objeto de “dar a conocer a otros nuestras voluntades y propósitos, para
que podamos prestarnos ayuda mutua”21. Los efectos del pacto político serían esa ayuda
mutua que en una sociedad organizada sus miembros se brindan entre sí, a partir de la
manifestación del propósito de cambiar protección por obediencia, puesta de manifiesto
en este caso particular de las posibles formas de utilización del lenguaje. Si se comparan
las citas que describen la celebración del pacto político con aquellas que definen el
tercer uso del lenguaje descripto por Hobbes, se puede ver, según creemos, que el objeto
con el cual se celebra el pacto coincide con las intenciones generales de la utilización del
lenguaje descripta por Hobbes como tercer uso del mismo. Puesto que Hobbes define el
objeto del pacto por el que se constituye el Estado de la siguiente manera:
“Dícese que un Estado ha sido instituido cuando una multitud de hombres convienen y pactan, cada uno con cada uno, que a un cierto hombre o asamblea de hombres se le otorgará, por mayoría, el derecho de representar a la persona de todos (es decir, de ser su representante). Cada uno de ellos, tanto los que han votado en pro como los que han votado en contra, debe autorizar todas las acciones y juicios de ese hombre o asamblea de hombres, lo mismo que si fueran suyos propios, con el objeto de vivir apaciblemente entre sí y ser protegidos contra otros hombres.”22
Nótese que el pacto se hace entre los hombres que manifiestan su voluntad de
pactar con el objeto de “vivir apaciblemente entre sí y ser protegidos contra otros
hombres”. El tercer uso del lenguaje descripto por Hobbes permite “dar a conocer a
otros nuestras voluntades y propósitos, para que podamos prestarnos ayuda mutua”. La
21 Leviathan, Capítulo 4, pág. 23.22 Leviathan, Capítulo 18, pág. 142.
12

intención general puesta de manifiesto en esta frase resulta compatible, según nuestra
opinión, con la intención que manifiesta el pactar “con el objeto de vivir apaciblemente
entre sí y ser protegidos contra otros hombres”. Aquí está la “ayuda mutua” que Hobbes
describe como objetivo del tercer uso del lenguaje. Por ello proponemos asimilar la
utilización del lenguaje hecha durante la celebración del pacto político a aquella que
Hobbes describe como este tercer uso del lenguaje.
Hobbes contrapone al tercer uso del lenguaje el tercer abuso en el que incurren
los hombres, como vimos, “cuando por medio de las palabras declaran cuál es su
voluntad, y no es cierto”. Si la celebración del Pacto se asimila al tercer uso, su
incumplimiento deberá ser compatible con el tercer abuso, es decir que deberá darse en
el incumplimiento una mentira o contradicción al manifestar la voluntad de pactar y no
pactar. El incumplimiento es una especie de contradicción respecto de la voluntad de
pactar. Por eso dice Hobbes que el que manifiesta su voluntad de pactar:
“al pactar quiere que se realice una acción futura, y al no hacerlo quiere que no se realice: lo cual es querer y no querer la misma cosa al mismo tiempo, lo cual es una contradicción.”23
23De Cive, Cap. 3, pág. 32.
13

Capítulo 2:
El lenguaje es artificial y supone un acuerdo.
DONDE SE DEFINE EL LENGUAJE COMO INVENCIÓN HUMANA. SE MUESTRA SU PERDIDO ORIGEN DIVINO. SE COMENTA LA INTERPRETACIÓN HOBBESIANA DEL RELATO DE LA TORRE DE BABEL Y SE CONCLUYE LA RELACIÓN QUE ESTA INTERPRETACIÓN ESTABLECE ENTRE LA DESTRUCCIÓN DE LA COMUNIDAD CIVIL Y LA PÉRDIDA DE LA COMUNIDAD LINGÜÍSTICA. SE ESTABLECE LA NATURALEZA CONVENCIONAL DEL LENGUAJE. SE PRESENTA AL LENGUAJE COMO ARMA DE DOS FILOS, CAPAZ DE CONSTRUIR UN ESTADO CUANDO NO EXISTE Y DE DESTRUIRLO CUANDO EXISTE.
Hobbes define el lenguaje como una invención humana. En el Leviathan dice:
“Fue, ésta, una invención provechosa para perpetuar la memoria del tiempo pasado (...) la más noble y provechos invención de todas fue la del lenguaje, que se basa en nombres o apelaciones, y en las conexiones de ellos. ”24
Sin embargo, a pesar de declarar que el lenguaje es una invención humana,
Hobbes alude a su origen divino.
“El primer autor del lenguaje fue Dios mismo, quien instruyó a Adán sobre cómo llamar a las criaturas que iba presentando ante su vista.”25
No obstante esta alusión, hay dos motivos que explican por qué este origen
divino propuesto por las Sagradas Escrituras (Génesis 2:18-20) es irrecuperable. Estas
razones justifican, como se verá, que se hable del lenguaje como de una mera invención
humana. El primero es que los hombres añadieron nombres nuevos al acervo de nombres
que Dios les reveló. No sólo para nombrar cosas nuevas, sino con el objeto de alcanzar
una mejor comunicación a partir del original obsequio divino.
24 Leviathan, Capítulo 4, pág. 22. Las negritas son mías.25 Leviathan, Capítulo 4, pág. 22.
14

“Ello fue suficiente –dice Hobbes– para inducir al hombre a añadir nombres nuevos, a medida que la experiencia y el uso de las criaturas iban dándole ocasión, y para acercarse gradualmente a ellas de modo que pudiera hacerse entender. Y así, andando el tiempo, ha ido formándose el lenguaje tal como lo usamos hoy.”26
El segundo motivo que explica la pérdida del origen divino del lenguaje es el
acontecimiento mítico de la Torre de Babel. Este relato funciona como una justificación
del estado actual del lenguaje a la vez que salva su origen divino. En la cita siguiente, se
puede ver cómo no sólo el origen del lenguaje es atribuido a Dios, sino también la
confusión que generó la pérdida de los significados originales, es decir, el estado actual
del lenguaje como un artificio cuyo control ha quedado en manos de los hombres.
“Todo este lenguaje ha ido produciéndose y fue incrementado por Adán y su posteridad, y quedó de nuevo perdido en la torre de Babel cuando, por la mano de Dios, todos los hombres fueron castigados, por su rebelión, con el olvido de su primitivo lenguaje.”27
A partir de la caída de la Torre de Babel sucedieron dos cosas. Por un lado, se
perdió la lengua adánica y, por el otro, dice Hobbes, los hombres se dispersaron por
distintas partes del mundo, como consecuencia del castigo divino contra la soberbia
humana:
“Y viéndose así forzados a dispersarse en distintas partes del mundo, necesariamente hubo de sobrevenir la diversidad de
26 Leviathan, Capítulo 4, pág. 22. La cita continúa describiendo algunas de las palabras inventadas por los hombres. Hobbes aprovecha la oportunidad para denostar a aquellos hombres que, como los Escolásticos, abusan de esta posibilidad de inventar palabras. “En efecto, no encuentro cosa alguna en la Escritura de la cual directamente o por consecuencia pueda inferirse que se enseñó a Adán los nombres de todas las figuras, cosas, medidas, colores, sonidos, fantasías y relaciones. Mucho menos los nombres de las palabras y del lenguaje, como general, especial, afirmativo, negativo, indiferente, optativo, infinitivo, que tan útiles son; y menos aún las de entidad, intencionalidad, quididad, y otras, insignificantes, de los Escolásticos.” Leviathan, Capítulo 4, pág. 22-23. 27 Leviathan, Capítulo 4, pág. 23.
15

lenguas que ahora existe, derivándose por grados de aquella, tal como lo exigía la necesidad (madre de todas las invenciones) y que con el transcurso del tiempo fue creciendo de modo cada vez más copioso.”28
La pérdida de la unidad original de la lengua coincide, según vemos, con una
diáspora, con la dispersión de una comunidad original. En la interpretación hobbesiana
del relato bíblico, la pérdida de la unidad civil está relacionada con la pérdida de la
unidad lingüística. Esta relación aparece en las consideraciones hobbesianas acerca del
lenguaje de manera anecdótica. Pero permite especular con la posibilidad de plantear la
necesidad de reconstituir la unidad lingüística como requisito para recuperar la unidad
civil. Asimismo, permite entender el estado de naturaleza como un castigo divino, la
necesidad de obedecer al Leviathan como una consecuencia del pecado, como un
remedio a la soberbia de los hombres y el orden civil como la reconstrucción humana de
un orden anterior perdido. Es esta una posición teológico-política en la que Dios no
sería, por tanto, el autor y la fuente directa de legitimación del orden civil. El orden civil
es una reconstrucción humana de un orden preternatural perdido. Esta interpretación del
orden civil como un remedo humano del orden preternatural perdido, desplaza el
argumento del derecho divino de los soberanos como argumento de legitimación del
poder político, puesto que éste no es el orden político que Dios quiso darle a las
ciudades, sino aquel que los hombres se vieron forzados a buscar a causa de la soberbia
con la que se comportaron y que los llevó a perder para siempre el Paraíso. Porque en el
estado de naturaleza no hay ciudades organizadas sino hombres dispersos por el mundo.
Más allá de estos comentarios teológicos hechos al pasar por el tema del lenguaje
adánico, parece claro en estas citas y en las siguientes que Hobbes considera que el
lenguaje ha devenido el resultado de una invención humana, es decir, que es artificial.
Nos proponemos investigar si esta construcción (o reconstrucción) artificial del lenguaje
es, a su vez, el fruto de un pacto en torno al establecimiento del significado de las
28 Leviathan, Capítulo 4, pág. 23.
16

palabras, puesto que, a juzgar por algunas citas tomadas de diferentes obras, parece que
esa fuera la opinión de Hobbes. Dice Hobbes que:
“Las voces humanas conectadas como para ser signos de los pensamientos, son lenguaje, pero las partes individuales son llamadas nombres. (...) Un nombre es una voz humana empleada por decisión del hombre [arbitratu hominis adhibita en la versión latina y by a decision of men en la versión inglesa]29 (...) Yo he asumido que los nombres fueron establecidos a partir de una decisión de los hombres [arbitrio hominum en la versión latina y from a decision of men en la inglesa] (...) pues ¿quién puede pensar que la naturaleza de las cosas se muestra en el nombre de las cosas mismas, cuando aparecen palabras diariamente, las viejas se destruyen, se usan diferentes palabras en diferentes naciones y, finalmente, cuando no se ve ni una similitud entre palabras y cosas ni alguna comparación posible entre ellas?”30
También en The Elements of Law dice Hobbes que:
“Un nombre o apelación es la voz de un hombre, arbitrariamente impuesta [arbitrarily imposed], como una seña para traer a su mente alguna concepción concerniente a la cosa sobre la cual fue impuesta.”31
Aun cuando el lenguaje tuviera un origen divino, el significado de las palabras
también dependería de una disposición arbitraria de la voluntad, en este caso, de Dios tal
como se puede entender a partir de esta cita del De Corpore:
“Pues aunque Dios enseñó ciertos nombres de animales y otras cosas, que nuestros primeros ancestros usaron, aún así Él los ordenó por su propia decisión (“his own decision” en la versión inglesa y “arbitrio suo” en la versión latina); y después, primero en la torre de Babel y ahora tal como
29 Cf. Thomas Hobbes, De Corpore. Computatio Sive Logica, Translatiosn and commentary by Aloysius Martinich, Edited, and with an Introductory Essay, by Isabel C. Hungerland and George R. Vick, Abaris Books, New York, 1981, cito traducción propia de esta obra. En adelante De Corpore.30 De Corpore, II, 4, pág. 199.31 The Elements of Law, I, 5, pág. 18. Cf. también Leviathan, Cap. 4, pág. 23 citado antes.
17

sucedía antes, con el paso del tiempo, ellos cayeron en desuso y fueron olvidados, y otras palabras, inventadas y aceptadas por una decisión de los hombres (“invented and accepted a decision of men” en la versión inglesa y “arbitrio hominum inventa et recepta” en la versión latina), las sucedieron en su lugar.”32
Esta arbitrariedad en la imposición de nombres hace que el significado de los
mismos sea inconstante y su imposición dependa de las diversas pasiones humanas y sus
concepciones mentales privadas. Esta significación inconstante en cuanto a las reglas de
uso de los nombres es lo que más adelante llamaremos una pragmática inestable o de
bordes difusos. Dice Hobbes en el Leviathan:
“Los nombres de las cosas que nos afectan, es decir lo que nos agrada y nos desagrada (porque la misma cosa no afecta a todos los hombres del mismo modo, ni a los mismos hombres en todo momento) son de significación inconstante en los discursos comunes de los hombres. Adviértase que los nombres se establecen para dar significado a nuestras concepciones, y que todos nuestros afectos no son sino concepciones; así, cuando nosotros concebimos de modo diferente las distintas cosas, difícilmente podemos evitar llamarlas de modo distinto. Aunque la naturaleza de lo que concebimos sea la misma, la diversidad de nuestra percepción de ella, motivada por las diferentes constituciones del cuerpo, y los prejuicios de opinión prestan a cada cosa el matiz de nuestras diferentes pasiones.”33
El vacío moral acerca de la definición de lo bueno y de lo malo abre también un
espacio de ambigüedad en la utilización de esos nombres.
“Lo que de algún modo es objeto de cualquier apetito o deseo humano es lo que con respecto a él se llama bueno. Y el objeto de su odio y aversión, malo; y de su desprecio, vil e inconsiderable o indigno. Pero estas palabras de bueno, malo y despreciable siempre se usan en relación con la persona que las utiliza. No son siempre y absolutamente
32 De Corpore, II, 4, pág. 199. El subrayado es mío.33Leviathan, Cap. 4, pág. 30-31.
18

tales, ni ninguna regla de bien y de mal puede tomarse de la naturaleza de los objetos mismos, sino del individuo (donde no existe Estado) o (en un Estado) de la persona que lo representa; o de un árbitro o juez a quien los hombres permiten establecer e imponer como sentencia su regla del bien y del mal.”34
Parece quedar claro que si un grupo de hombres mantiene un uso común de
signos lingüísticos, este uso común no es natural aunque algunos sustantivos hayan sido
revelados por Dios a Adán. Puesto que Hobbes dice que el lenguaje tal como lo
utilizamos hoy es una invención humana, es artificial, ya que exige un acuerdo
convencional acerca del significado de sus términos35. Este acuerdo en torno al uso
común del lenguaje y sus significados depende de un consenso arbitrario que podríamos
considerar como una especie de pacto. Dice Hobbes en el De Cive:
“vemos que se ha establecido por acuerdo de todos los que utilizan la misma lengua (como por un pacto necesario para la sociedad humana) [ita consensu communi eorum qui eiusdem sunt linguae (quasi pacto quodam societati humanae necessario) en la versión latina y by the common consent of them who are of the same language with us, (as it were by a certaine contract necessary for humane society)36 en la versión inglesa] que el nombre de cinco unidades conste de tantas como las que se contienen en el de dos y en el de tres tomados conjuntamente, en ese caso, si alguien acepta que eso es verdad porque dos y tres a la vez es lo mismo que cinco, a ese asentimiento se le llama ciencia. Conocer esta verdad no es otra cosa que reconocer que nosotros la hemos hecho. Porque por la decisión y por la ley lingüística de aquellos por los que el número .. se ha llamado dos y el ... tres, y el ..... cinco, por esa misma decisión se ha hecho posible que la proposición dos y tres tomados conjuntamente suman cinco, sea verdadera. (...) Conocer la verdad es lo mismo que recordar que ha sido construida por nosotros mismos con el mero uso de los
34 Leviathan, Cap. 6, pág. 42.35 “ El acuerdo entre los animales es algo natural, y entre los hombres sólo surge mediante pactos, esto es, de forma artificial”. De Cive, Cap. 5, pág. 52.36 Las negritas de las versiones inglesa y latina son mías.
19

nombres. Platón dijo, y no temerariamente, en su tiempo, que la ciencia era memoria.”37
Estas citas parecen confirmar la interpretación de que para Hobbes el lenguaje no
sólo es artificial sino que además es el resultado de lo que podríamos traducir por una
especie de pacto o de una suerte de pacto o cierto pacto, tal como Hobbes dice en esa
oración parentética. Puesto que en latín dice quasi pacto y en inglés dice certaine
contract. En los capítulos siguientes analizaremos cuál es la naturaleza de tal pacto
lingüístico y lo compararemos con la del pacto político o pacto propiamente dicho, para
hacer explícita la relación que hay entre estas dos instancias teóricas.
A partir de la interpretación de las citas anteriores, hemos establecido que la
posibilidad de llevar a cabo el pacto político requiere el uso de un lenguaje, que este
lenguaje es para Hobbes construido por los hombres artificialmente y que el significado
de sus nombres supone la celebración de un cierto contrato o de un cuasi pacto previo.
El lenguaje es, por tanto, la herramienta que hace posible abandonar el estado de
naturaleza, la guerra de todos contra todos y llevar a cabo la construcción de un Estado
político, cuyo objetivo último es garantizar la paz pública.
Pero el lenguaje es para Hobbes un arma de doble filo y a cada uso contrapone un
correspondiente abuso. El lenguaje es para Hobbes tanto la herramienta con la que se
construye el orden civil como un arma que puede ser utilizada para derrumbarlo o para
delinquir contra él. Los hombres cometen, como vimos el cuarto abuso “cuando usan el
lenguaje para agraviarse unos a otros: porque viendo cómo la Naturaleza ha armado a las
criaturas vivas, algunas con dientes, otras con cuernos, y algunas con manos para atacar
al enemigo, constituye un abuso del lenguaje agraviarse con la lengua”.38 La palabra
37De Cive, Cap. 18, pág. 193. Las negritas son mías.38 Leviathan, Capítulo 4, pág. 24.
20

utilizada como arma no es, según Hobbes de las más inofensivas, sino todo lo contrario;
es un arma peligrosa:
“Y dado que todo placer del ánimo y todo entusiasmo consiste en tener alguien con quien, al relacionarse, pueda uno sentirse satisfecho de sí mismo, es imposible que no se muestre alguna vez odio o desprecio por medio de la risa, de la palabra, del gesto o de otro signo, que son la cosa más molesta para el ánimo y de la que suele surgir el mayor deseo de ofender.”39
El acuerdo natural que se da entre algunos animales como las hormigas o las
abejas, que llevó a Aristóteles a decir que estos animales son también políticos, es
imposible entre los hombres.40 Lo que rompe la posibilidad de este acuerdo natural es,
entre otras cosas, el abuso del lenguaje.
“Los animales, aunque puedan usar su voz de alguna forma para dar a entender los sentimientos que se dan entre ellos, no obstante carecen del arte de la palabra que es necesario para excitar las pasiones, y que sirve para presentar el bien mejor de lo que es, y el mal peor; pero la lengua del hombre es una especie de trompeta de guerra y sedición, y así se dice que Pericles con sus discursos había tronado y relampagueado y que había aglutinado con ellos toda Grecia.”41
Hobbes presenta el lenguaje como un arma poderosa capaz de encender pasiones
encontradas, de generar guerras y sedición. En los abusos plantea la posibilidad de una
39De Cive, Cap. 1, pág. 18. El subrayado es mío.40 “Entre los animales que llama políticos, Aristóteles enumera no sólo al hombre sino también a otros muchos como las hormigas, las abejas, etc., los cuales aunque se vean privados de razón por la que pudieran firmar pactos y someterse a un gobierno, sin embargo, poniéndose de acuerdo, esto es, buscando y evitando las mismas cosas, dirigen sus acciones a un fin común de tal forma que sus comunidades se vean exentas de toda sedición. Pero sus agrupaciones no forman Estados y por ello los propios animales no son políticos, ya que su régimen se limita a un acuerdo, a dirigir muchas voluntades a un solo objeto, y no a una sola voluntad (como debe ser en el Estado). Bien es verdad que en tales circunstancias, que viven únicamente por los sentidos y el apetito, reina un acuerdo de sus espíritus tan durable que no necesitan para conservarlo y (en consecuencia) para garantizar la paz, más que su apetito natural. Pero entre los hombres las cosas son diferentes...” De Cive, Cap. 5, pág. 52.41De Cive, Cap. 5, pág. 52.
21

especie de arte de injuriar. Nos advierte sobre la utilización tendenciosa de la retórica y
de la posibilidad de una hermenéutica aviesa. En el Diálogo entre un filósofo y un
jurista, Hobbes describe el abuso del lenguaje que promueven los abogados:
“Por regla general un abogado cree que debe decir todo lo que pueda en beneficio de su cliente y, por consiguiente, necesita la facultad de violentar el sentido de las palabras retorciendo su verdadero significado, así como la facultad de la retórica para seducir al jurado y a veces incluso al juez.”42
En esta misma obra, Hobbes explica también cómo charlatanes sediciosos
embaucaron al pueblo de Inglaterra, haciéndole creer que era lícito negarle al Rey (en
favor del Parlamento) la potestad de recaudar todo el dinero que creyera necesario. Se
refiere a lo llevado a cabo por:
“el reciente Parlamento Largo, que en 1648 asesinó a su rey (un rey que no buscó mayor gloria sobre la tierra que la de ser indulgente con su pueblo y piadoso defensor de la Iglesia de Inglaterra, [mientras que] tan pronto como [el Parlamento] tomó sobre sí el poder soberano, impuso al pueblo exacciones a su propia discreción. (...) Ello es prueba suficiente de que el pueblo de Inglaterra nunca puso en duda el derecho del rey a recaudar dinero para el mantenimiento de sus ejércitos, hasta que le embaucaron maestros y otros charlatanes”.43
En su biografía escrita en verso, cuando hace el recuento de las cosas importantes
que le enseñó al conde de Devonshire dice:
“Le enseñé a conocer el sentido de las voces romanas, de qué modo hay que concertar las palabras latinas, con que
42 Thomas Hobbes, Diálogo entre un filósofo y un jurista, Tecnos, Madrid, 1992, pág. 7, traducido por Miguel Ángel Rodilla de la versión inglesa de A Dialogue between a Philosopher and a Student of the Common Laws of England. Las negritas son mías. En adelante “Diálogo entre un filósofo y un jurista”.43 Diálogo entre un filósofo y un jurista, pág. 17. Las negritas son mías.
22

arte suelen engañar los oradores a los ignorantes, qué hace el orador y qué el poeta.”44
También en el Behemoth dice que los presbiterianos recurrieron a prédicas
sediciosas:
“mediante los discursos y la comunicación mantenida con las gentes del país, donde de continuo se exaltaba la libertad y se anatematizaba la tiranía, dejando al pueblo colegir por sí mismo la correspondencia entre dicha tiranía y el actual gobierno del Estado (...) Tan es así, que a un hombre no familiarizado con dicho arte, nunca se le hubiera ocurrido sospechar, viéndoles, una ambiciosa trama para suscitar una sedición contra el Estado, según eran sus designios por entonces”.45
Estos párrafos prueban que Hobbes considera que, así como el lenguaje es
aquello que nos permite celebrar el Pacto, ciertos usos abusivos lo transforman en un
arma de dos filos. Un instrumento capaz de provocar concordia pero también sedición.46
44 Thomas Hobbes, Thomae Hobbes Malmesburiensis Vita Carmine Expressa Authore Seipso, incluido en Diálogo entre un filósofo y un jurista, pág. 153. Las negritas son mías.45 Thomas Hobbes, Behemoth, or the Long Parliament, ed. Molesworth, vol VI, Aalen Scientia Verlag, 1969, traducida por Antonio Hermosa Andújar, Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1992, pág. 28-29. Las negritas son mías. En adelante: “Behemoth”. Respecto del estilo de predicar de los presbiterianos, dice Hobbes: “afectaban al entrar en el púlpito su semblante y gestos, su declamación de las plegarias y sus manos, y se valían en tal modo de frases de las Escrituras –no importa que la gente las comprendiera o no-, que ningún actor del mundo habría representado mejor el papel de hombres religiosos; tan es esí, que a un hombre no familiarizado con dicho arte, nunca se le hubiera ocurrido sospechar, viéndoles, una ambiciosa trama para suscitar una sedición contra el Estado, según eran sus designios por entonces; ni tampoco poner en duda que la vehemencia de su voz –las mismas palabras, en el tono habitual, habrían tenido ciertamente menor efecto- o la afectación de sus gestos y miradas tuvieran un origen distinto del celo por el servicio a Dios.” Behemoth, pág. 29. 46 Cf. D. Johnston, The Rhetoric of Leviathan. Thomas Hobbes and the politics of cultural transformation , Princeton University Press, Princeton, 1986.
23

Capítulo 3:
Comunidad lingüística y comunidad política.
DONDE SE CONSIDERAN DOS OBJECIONES. LA PRIMERA POSTULA QUE SEGÚN EL MÉTODO UTILIZADO
POR HOBBES, DENOMINADO PADUANO, NO ES CORRECTO PLANTEAR LA INSTITUCIÓN DEL LENGUAJE
COMO UN ESTADIO TEÓRICO DISTINTO DE AQUEL EN EL QUE ES CELEBRADO EL PACTO. SE REFUTA
ESTA OBJECIÓN. LA SEGUNDA OBJECIÓN PRETENDE SEÑALAR UN CÍRCULO VICIOSO EN NUESTRA
INTERPRETACIÓN DE LA CONCEPCIÓN HOBBESIANA DEL LENGUAJE EXTRAPOLABLE AL
CONTRACTUALISMO POLÍTICO EN GENERAL. SE REFUTA LA SEGUNDA OBJECIÓN.
Revisaremos aquí dos objeciones que se pueden presentar a nuestra
interpretación del lenguaje como condición de posibilidad del pacto, una metodológica y
otra formal. Para plantear la primera objeción con toda su fuerza debo hacer una breve
introducción al método hobbesiano y a algunos postulados básicos de su doctrina. La
filosofía política de Hobbes desarrolla una legitimación del poder soberano en términos
contractualistas. A diferencia de la doctrina política antigua, que desde Aristóteles
postulaba que el hombre es un y el Estado una forma de organización
natural, Hobbes sostiene que el Estado es una construcción que los hombres pueden
llevar a cabo si celebran un pacto. Esta posición importa un giro respecto de las formas
clásicas de legitimación del poder soberano de la filosofía política anterior. Para Hobbes
el Estado es artificial.
La novedad en la concepción de la naturaleza del Estado es parte de una filosofía
política que describe también al hombre, la familia y la relación entre individuos en
términos propios.47 Por ejemplo, Hobbes dice en el De Cive:
47 “La supresión y el abandono de la familia como sociedad prepolítica por excelencia y su sustitución por el estado de naturaleza que va adquiriendo paulatinamente la representación de la sociedad en que se desarrolla la red de relaciones elementales (hasta llegar a recibir el nombre de ‘sociedad burguesa’ o ‘civil’ en la teoría hegeliana), vistas a la luz de la diferenciación entre momento económico y momento político de una sociedad considerada globalmente, se pueden interpretar como el reflejo a un nivel teórico de la gran transformación que caracteriza el paso de la sociedad feudal a la sociedad burguesa, de la
24

“Los hombres son por naturaleza iguales entre sí. La desigualdad que ahora existe ha sido introducida por la ley civil.”48
Respecto de la sociabilidad natural dice:
“No buscamos pues por naturaleza compañeros, sino obtener de los demás honor o comodidad; esto es lo que buscamos en primer lugar y a los demás secundariamente.” Y anota: “No niego que los hombres por naturaleza tiendan a asociarse unos con otros. Pero las sociedades civiles no son meras agrupaciones, sino alianzas, y para conseguirlas son necesarios la lealtad y los pactos. (...) Por consiguiente, el hombre se hace apto para la sociedad no por naturaleza sino por educación.”49
Hobbes rechaza explícitamente en el Leviathan la doctrina aristotélica de la
naturaleza política del hombre con seis argumentos:
“Es cierto que determinadas criaturas vivas, como las abejas y las hormigas, viven en forma sociable una con otra (por cuya razón Aristóteles las enumera entre las criaturas políticas) (...) Por ello algunos desean inquirir por qué la humanidad no puede hacer lo mismo. A lo que contesto: Primero: (...) Segundo: (...)”, etc.50
economía como ‘gobierno de la casa’, en el amplio sentido de ‘casa en su conjunto’, a la economía de mercado; en otras palabras, como una tronera a través de la cual se ve la disolución de la empresa familiar y la aparición de la empresa agrícola (comunitaria, en el sentido de Tönnies, o racional, en el sentido de Weber), caracterizada por la progresiva separación entre el gobierno de la casa y el gobierno de la empresa, entre la función de procreación y educación de la prole que queda en la familia y la función más estrictamente económica que se desarrolla por lo menos idealmente entre individuos libres e iguales, y que queda confiada a formas de sociedad cuya estructura tiende a la organización del poder legal y racional más que a un poder de tipo personal y tradicional.” Bobbio, Norberto, Thomas Hobbes, Paradigma, Barcelona, 1991, pág. 32-33.48 De Cive, Cap. 1, pág. 17.49 De Cive, Cap. 1, pág. 14-15. En la doctrina política de Hobbes está ausente “toda precisión que pueda caracterizar al soberano por unas cualidades naturales o por un tipo de educación. La cuestión está totalemente desplazada de la institución (o educación) del príncipe a la institución del Estado.” Yves Ch. Zarka, Hobbes y el pensamiento político moderno, Herder, Barcelona, 1997, pág. 53.50 Leviathan, Capítulo 17, pág. 139.
25

Hobbes considera que la naturaleza del Estado es artificial. Es fruto de la
educación. Es una construcción. Toda construcción humana está hecha a partir de ciertos
materiales. Como producto humano, el Estado no es creado de la nada sino que es
fabricado a partir de cierta materia prima. Es una producción elaborada a partir de
elementos preexistentes. Hemos dicho más arriba que el lenguaje es uno de los
requisitos que supone la celebración del pacto. La naturaleza artificial del Estado
hobbesiano nos permite especular acerca de los materiales con que ha sido construido.
Nuestra interpretación del lenguaje como condición de posibilidad del pacto político es
coherente con la idea de un Estado artificial y nos permite dar cuenta de cómo los
hombres han llevado a cabo esta construcción. El material utilizado para construir el
pacto es el lenguaje. A partir de esta interpretación se pueden plantear algunas
objeciones.51
La mayoría de los comentadores piensa que la instancia explicativa del pacto no
es histórica.52 El mismo Hobbes dice que es probable que nunca haya existido un estado
de guerra de todos contra todos, salvo entre los salvajes de América.53 En los casos de
adquisición de la soberanía por conquista o donde el origen del Estado se pierde en la
noche de los tiempos, el pacto es sobreentendido por la conducta de los súbditos. Se trata
de un pacto tácito. En el desarrollo del método de la filosofía política de Hobbes, el
pacto funciona como una instancia lógica de análisis, a partir de la cual se explica la
legitimidad del poder del Estado o se proveen recetas para fortalecerlo. Estas recetas
51 Algunas de estas objeciones fueron planteadas y discutidas en las conferencias Hobbes en su entorno, organizadas por la Universidad Torcuato Di Tella con la colaboración de la Asociación hobbesiana Argentina de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, del 11 al 12 de agosto de 1999, donde leí la comunicación Pacto lingüístico y pacto político en Hobbes, en la que adelanté algunas ideas que estaba desarrollando en esta tesis con el objetivo de discutirlas. Agradezco especialmente las preguntas y sugerencias del Dr. Jorge Dotti y los comentarios del profesor invitado Renato Janine Ribeiro, quien dedicó su ponencia también al tema de la concepción hobbesian del lenguaje. 52 Cf. J.W.N. Watkins, Hobbes’s System of Ideas, traducción de Antonio Gallifa como, Qué ha dicho verdaderamente Hobbes, Doncel, Madrid, 1972. Yves Ch. Zarka, op. cit. Bobbio, Norberto, Thomas Hobbes, op. cit. Richard Peters, Hobbes, Penguing Books, Harmondsworth, 1956. 53 “Acaso puede pensarse que nunca existió un tiempo o condición en que se diera una guerra semejante, y, en efecto, yo creo que nunca ocurrió generalmente así, en el mundo entero; pero existen varios lugares donde viven ahora de ese modo. Los pueblos salvajes en varias comarcas de América.” Leviathan, capítulo 13, pág. 103-104.
26

están basadas en el entendimiento filosóficamente correcto del mecanismo de su
constitución. El método aplicado por Hobbes al desarrollo de su filosofía política es el
que se utilizaba en la Universidad de Padua, por lo que se lo conoce con el nombre de
método paduano. La comprensión de este método es importante para nuestra tesis.
Consiste en remontarse a través de un movimiento de análisis a las condiciones de
posibilidad de cada instancia lógica antecedente de una situación dada, que luego es
reconstruida, a partir de estos antecedentes lógicos, en un movimiento compositivo
llamado sintético. 54 Nosotros pretendemos seguir en el análisis de la naturaleza del
lenguaje (como condición de posibilidad del pacto) los pasos dados por la aplicación de
este mismo método.
Primera Objeción:
Teniendo en cuenta esta cuestión, vamos a plantear la primera objeción de tipo
metodológico, que podría formularse así: La postulación del lenguaje como condición de
posibilidad de la realización del pacto debilita la explicación hobbesiana de constitución
contractual del Estado. Esta objeción se podría desarrollar en los siguientes términos: No
tiene sentido plantear que el lenguaje es condición lógico-metodológica de posibilidad
de celebración del pacto político –diría el objetor– cuando el pacto mismo es a su vez
una instancia lógico-metodológica de explicación y no una situación histórica. Sería más
económico decir que tanto la celebración del pacto como la precedencia del lenguaje son
momentos lógicos de análisis. Ambas situaciones son parte de un momento teórico
antecedente. El objetor continuaría diciendo que es un error suponer que estas instancias
teóricas son sucesivas en el tiempo. Por consiguiente, tanto el antecedente de la
celebración hipotética del pacto, como el antecedente de la posesión de un lenguaje
disponible, pueden ser considerados como un único antecedente lógico-metodológico.
Una descripción exhaustiva de las condiciones de posibilidad de la constitución del
Estado debería contener de una vez todos los requisitos antecedentes para que la
54 Cf. El Apéndice 1.
27

explicación funcione sin necesidad de agregados posteriores. Los requisitos previos o
premisas podrían presentarse en conjunción, como una única premisa antecedente. Dado
que son meras instancias lógicas no las separa, por tanto, ninguna circunstancia real. No
conviene, metodológicamente hablando –diría el objetor– presentarlas como instancias
separadas.
Sostener la tesis de que el lenguaje es condición de posibilidad del pacto –se
podría objetar– no agrega nada a la tesis hobbesiana de que el pacto es condición de
posibilidad de la constitución del Estado y le resta elegancia y contundencia a su
argumento. La capacidad explicativa del pacto, como condición de posibilidad del
Estado, se debilita si hay que añadirle a su vez condiciones de posibilidad al pacto
mismo. Si después de aceptar, aun en contra de la evidencia o la verosimilitud histórica,
la suposición contractualista de un pacto propuesto como premisa lógica, planteamos
una condición de posibilidad adicional, que se introduce como un requisito añadido para
hacer posible el funcionamiento explicativo de un pacto que de todos modos no tiene
lugar en el tiempo; el objetor podría pensar que con estas demoras y agregados estamos
desbaratando el argumento hobbesiano o exhibiendo su lado débil. El contractualismo
parece incompleto si le empezamos a agregar condiciones y premisas como a un
mecanismo al que le faltan piezas.
Por el contrario, el objetor podrá argumentar que es mejor considerar que cuando
Hobbes dice que el pacto es condición de posibilidad del Estado, incluye en esta
condición previa todo aquello que es necesario para realizar el pacto.55 Por ejemplo que
los pactantes existen, que son dos o más, que desean pactar, que se encuentren, etc.
Todas estas cosas podrían ser consideradas como algo que va de suyo, algo que no es
necesario discriminar como una condición de posibilidad anterior y, por lo tanto, como
una instancia lógica que no es necesario presentar como distinta, con un valor de
55 Cf. David Boucher and Paul Kelly, “The social contract and its critics: an overview”; Murray Forsyth, “Hobbes’s contractarianism: a comparative analysis”; Bruce Haddock, “Hegel’s critique of the theory of social contract”, en The Social Contract from Hobbes to Rawls, edited by David Boucher and Paul Kelly, Routledge, London, 1994.
28

premisa antecedente. No tiene sentido discriminar el lenguaje como una condición de
posibilidad distinta de todas las circunstancias fácticas concomitantes con el pacto
mismo –diría el objetor–, porque si alguien está en condiciones de pactar, va se suyo con
la misma circunstancia, que cuenta con los medios para hacerlo. De otro modo, o bien el
pacto es irrelevante, o bien es imposible. Además, tanto el lenguaje como el pacto son
artificiales. No puede haber –diría el objetor– dos artificialidades de naturaleza distinta.
El estadio evolutivo (A) en el que somos capaces de construir un lenguaje, es el mismo
que aquel (B) en el que somos capaces de pactar. La racionalidad necesaria para pasar a
(B) debe estar ya en (A), puesto que de otro modo, no se podría dar ese pasaje.
Ahora bien, si el objetor estuviera en lo cierto, aún podríamos defender nuestra
tesis diciendo que nunca está de más, ni puede ser incorrecto, analizar las circunstancias
fácticas concomitantes supuestas por la tesis de Hobbes. Nuestra tesis tendría el modesto
carácter de una proposición analítica que no agrega información, pero podría reclamar el
mérito de explicitar las circunstancias implicadas en un pasaje central del pensamiento
de Hobbes. Sin embargo, no podríamos afirmar que el lenguaje es una condición de
posibilidad del pacto. Es decir, para seguir con la terminología anterior, que (A) es
condición de posibilidad de (B). Deberíamos decir que el lenguaje es una circunstancia
fáctica concomitantemente dada con él. Una afirmación más débil, que describa una
situación en la que (A) y (B) se dan a la vez. Por ejemplo, donde (B), es decir, la
utilización del lenguaje con fines políticos, como sería el caso de la celebración del
pacto, es un caso particular que forma parte de la situación (A), que es la capacidad de
utilizar el lenguaje en general.
Sin embargo, el lenguaje no es para Hobbes una mera circunstancia fáctica
concomitantemente dada con el pacto político. Las definiciones de los distintos usos
posibles del lenguaje que hace en el capítulo cuatro del Leviathan son incompatibles con
esta idea. Allí dice:
29

“El uso general del lenguaje consiste en trasponer nuestros discursos mentales en verbales.”56
Esta definición general del lenguaje nos permite pensar su utilización con total
independencia de la que se realiza en la celebración del pacto político. Todo pacto
supone un lenguaje, pero no toda comunidad munida de un lenguaje es una comunidad
políticamente organizada en un Estado. La instancia (B) supone (A), pero (A) no supone
(B). Como dice Hobbes:
“Las sociedades civiles no son meras agrupaciones, sino alianzas, y para conseguirlas son necesarios la lealtad y los pactos.”57
Es decir que la constitución del Estado implica algo más que lenguaje. La
instancia (A) es condición necesaria de (B), pero no suficiente. Hace falta además la
voluntad de transferir un derecho o la autorización para que el Leviathan actúe en
nuestro nombre. Si el lenguaje y la realización de un pacto político estuvieran
fácticamente ligados, siempre que estuviéramos frente a un fenómeno de comunicación,
estaríamos frente a la realización de un pacto político. Por tanto, todo acto de
comunicación supondría la existencia de un soberano por encima de los interlocutores.
La mera comunicación nos sacaría del estado de naturaleza. Esta interpretación, que se
sigue del argumento del objetor, resulta inaceptable, porque es perfectamente posible
pensar desde nuestra interpretación de Hobbes en una comunicación pre-política o extra-
política. Por ejemplo, una discusión filosófica acerca de la verdad o falsedad de una
proposición cualquiera, puede darse en un ámbito extra-político. Prueba de que Hobbes
lo considera así, es que presenta como una situación posible, incluso los pactos pre-
políticos hechos en estado de naturaleza, entre los que se podrían hallar los pactos
lingüísticos. Pactos que no están garantizados por la espada del Leviathan. Estos pactos
que se realizan sin garantías de la espada pública, no tienen la misma fuerza que el pacto
político o propiamente dicho. Es más, son sólo palabras:
56 Leviathan, Capítulo 4, pág. 23.57 De Cive, Cap. 1, pág. 14-15.
30

“Los pactos que no descansan en la espada no son más que palabras, sin fuerza para proteger al hombre en modo alguno.”58
Las transacciones pre-políticas son presentadas en esta cita como nada más que
palabras. Pero son, también, nada menos que palabras. Es decir que Hobbes concibe
como posible la conformación de una comunidad lingüística, situación (A), antes de
toda organización política estatal, comunidad política, situación (B). En el De Corpore,
hablando precisamente de la función de los nombres del lenguaje dice:
“Pues ellos servirían al hombre como una ayuda de la memoria aún si existiera solo en el mundo, donde ellos [los nombres] no le serían útiles para dar a conocer ninguna cosa, a menos que hubiera alguien más para quien él pudiera hacerlas conocidas.”59
Es Hobbes el que separa la capacidad de usar el lenguaje con fines generales de
sus usos políticos particulares al plantear, por ejemplo, la posibilidad de un lenguaje pre-
político e, incluso, de un lenguaje privado. Es, por tanto, perfectamente posible concebir
un estado de naturaleza en el que el pacto político propiamente dicho no se ha llevado a
cabo aún, pero en el que ya existe la comunicación. Hobbes lo explica en el capítulo 1
del De Cive, cuyo título es “El estado de los hombres fuera de toda sociedad” y en cuya
cuarta y quinta parte explica “De dónde nace la voluntad de agredirse mutuamente” y de
“De la discordia que surge de la comparación de ingenios”, circunstancia en la que dice
que “es imposible que no se muestre alguna vez odio o desprecio por medio de la risa,
de la palabra, del gesto o de otro signo”60 en el estado pre-civil.
58 Leviathan, Capítulo 17, pág. 137. Las negritas son mías.59 De Corpore, II, pág. 197.60 De Cive, Cap. 1, pág. 18. Las negritas son mías.
31

Es claro que Hobbes piensa que hay lenguaje en el estado pre-político. En este
estado de naturaleza, el lenguaje puede utilizarse –como describe Hobbes en lo que
llama el tercer uso del lenguaje–61 para realizar el pacto político, o bien puede ser
utilizado –en lo que Hobbes describe como el cuarto abuso del lenguaje–62 para
preservar esta situación de guerra, alimentada con toda clase de controversias verbales,
injurias, agravios, insultos y demás usos de la lengua como arma o como trompeta de
guerra, como vimos en el capítulo anterior.
Al pretender la unificación de las condiciones (A) y (B) en una sola
circunstancia, el lenguaje y no el pacto sería la verdadera condición de posibilidad de la
constitución del Estado, pues bastaría comunicarse para que aparezca el Leviathan. Toda
la racionalidad necesaria para pactar debería estar ya in nuce en este estadio. El objetor
por tanto y no nuestra tesis debilitaría, con su pretensión de unificar las condiciones de
posibilidad en un único estadio teórico antecedente, la relevancia del pacto como
argumento de constitución del Estado hobbesiano. Pero, el lenguaje no se puede
considerar como una circunstancia fáctica concomitante con la voluntad de pactar. Las
definiciones citadas están en contra de esta posición. Por otra parte, esta idea es
incompatible, como vimos, con la descripción hobbesiana del estado pre-político, cuya
naturaleza no se debe a que los hombres carezcan de un lenguaje que les permita
organizarse civilmente, sino precisamente a que, teniéndolo, lo utilizan como un arma
para mantener viva la controversia y la guerra. Esto demuestra que la comunicación y el
pacto son situaciones que no se dan necesariamente juntas. Por tanto, la posibilidad (A)
de la utilización del lenguaje, debe ser considerada como una instancia general,
lógicamente discernible de aquella (B) en que el lenguaje es utilizado para celebrar el
pacto, puesto que una cosa puede pensarse sin la otra (a pesar de que ambas situaciones
compartan una naturaleza meramente lógica o ahistórica).
61 “Dar a conocer a otros nuestras voluntades y propósitos, para que podamos prestarnos ayuda mutua.” Leviathan, Capítulo 4, pág. 23.62 “cuando usan el lenguaje para agraviarse unos a otros: porque viendo cómo la Naturaleza ha armado a las criaturas vivas, algunas con dientes, otras con cuernos, y algunas con manos para atacar al enemigo, constituye un abuso del lenguaje agraviarse con la lengua”. Leviathan, Capítulo 4, pág. 24.
32

Las definiciones hobbesianas de lenguaje, de pacto y de estado de naturaleza
parecen avalar nuestra tesis, ya que a partir de ellas queda claro que Hobbes distingue
usos generales y particulares del lenguaje, antes, durante y después de realizado el pacto.
Se podría pensar a partir de esto, que es el lenguaje como condición de
posibilidad lo que hace que el contralctualismo encuentre una instancia empírica real
como la encarnadura en la que se lleva a cabo la realización del pacto político. En
nuestra interpretación, el lenguaje sería el escenario en el que se realiza el pacto. El lugar
real donde los hombres se encuentran para poder pactar. Una instancia que sirve de
hipóstasis a la mera posibilidad lógica de realización del pacto, en circunstancias
realmente existentes, que evitan que el pacto quede flotando en el vacío de supuestos
teóricos, lógicamente encadenados como situaciones teóricas abstractas. La
comunicación efectiva no puede ser una instancia meramente lógica. El lenguaje
requiere la utilización de signos fácticos concretos, como las marcas, el cuerpo, los
gestos, la voz y ciertos nombres que sirven para poner de manifiesto contenidos
mentales comunes, para que puedan ser reconocidos como nombres de una lengua
empírica familiar, cuya eficacia presume la existencia del mundo exterior. La posibilidad
del pacto político (B), requiere la posibilidad de la manifestación expresa y suficiente de
la voluntad de transferir un derecho y esta posibilidad sólo la brindan los signos del
lenguaje (A).
Dice Hobbes respecto de los signos:
“El primer uso de los nombres es servir como marcas o notas del recuerdo. Otro uso se advierte cuando varias personas utilizan las mismas palabras para significar (por su conexión y orden), una a otra, lo que conciben o piensan de cada materia; y también lo que desean, temen, o promueve en ellos otra pasión. Y para este uso se denominan signos.”63
63Leviathan, Cap. 4, pág. 23.
33

Los signos del pacto pueden no ser verbales, como en el caso donde el pacto se
infiere de la obediencia o de otros gestos. Pero deben ser gestos o acciones reales del
mundo exterior, que pongan de manifiesto de manera explícita y suficiente la voluntad
de pactar.64
Así, queda desvirtuada la objeción de que la postulación del lenguaje como
condición de posibilidad del pacto distingue dos instancias (A) y (B) que no deben ser
separadas, suponiendo que forman parte de una misma condición de posibilidad de
constitución del Estado, argumentando que comparten el carácter de artificial. El hecho
de que sean ambas artificiales, no es un obstáculo para que una circunstancia sea
condición de posibilidad de otra y pueda ser discriminada lógicamente, como sucede con
la construcción artificial de una casa, que requiere como condición de posibilidad de su
construcción que previamente se haya elegido, delimitado y preparado el terreno, aunque
este proceso sea también artificial.
Segunda Objeción:
Estas disquisiciones nos sirven también para refutar la segunda objeción, tal vez
más importante, referida al presunto círculo vicioso en que incurriría la argumentación
de Hobbes y que se extiende al contractualismo en general. Se incurriría en un círculo
vicioso en la forma de la argumentación cuando se dice que, para que pueda haber una
comunidad organizada con cierta racionalidad, tiene que haber un pacto, pero para que
pueda haber un pacto tiene que haber una comunidad organizada con cierta racionalidad.
Para decirlo con la terminología anterior: (A) supone a (B) y (B) supone a (A). Por lo
64 “Los signos del contrato son o bien expresos o por inferencia. Son signos expresos las palabras enunciadas con la intención de lo que significan. Tales palabras son o bien de tiempo presente o pasado, como yo doy, yo otorgo, yo he dado, yo he otorgado, yo quiero que esto sea tuyo ; o de carácter futuro, como yo daré, yo otorgaré: estas palabras de carácter futuro entrañan una PROMESA.
“Los signos por inferencia son a veces, consecuencia de las palabras, a veces consecuencia del silencio, a veces consecuencia de acciones, a veces consecuencia de abstenerse de una acción. En términos generales, en cualquier contrato un signo por inferencia es todo aquello que de modo suficiente arguye la voluntad del contratante.” Leviathan, Cap. 14, pág. 110. Las negritas son mías.
34

que llevamos dicho en la refutación de la primera objeción, es fácil ver que, la primera
instancia de organización en una comunidad lingüística artificial (A), no es la misma
que la segunda instancia de organización en una comunidad política artificial (B), a
saber, el Estado hobbesiano. Esta diferencia que discrimina la comunidad lingüística
como condición de posibilidad de la comunidad política, es la que pudimos establecer al
distinguir el uso del lenguaje como condición de posibilidad de la celebración del pacto.
Esta distinción nos permite ver con facilidad que la conclusión a la que se llega a través
del pacto, a saber, la comunidad políticamente organizada (B), no es idéntica a la
premisa de la que se parte para fundamentar esa posibilidad, a saber, la comunidad
lingüísticamente organizada (A). No se supone lo que se quiere demostrar, como
ocurriría en el caso de un círculo vicioso, puesto que son situaciones distintas. Aunque
no hayan ocurrido sucesivamente, no hay vicios formales que impidan pensar estas
situaciones como sucesivas ya que son distintas. Esto es evidente aún cuando la
constitución del lenguaje tenga la forma de un pacto. A partir de la distinción entre estos
dos momentos teóricos, el primero (A) lingüístico, como condición de posibilidad del
segundo (B) político, no hay círculo vicioso en el proceso de explicación, simplemente
porque (B) supone (A), pero (A) no supone (B). La existencia de una comunidad
lingüística no supone la existencia necesaria de una comunidad política. Por el contrario,
el círculo vicioso aparece cuando, como en el argumento del primer objetor, no
distinguimos la formación de una comunidad lingüística de la formación de una
comunidad política.
Esta idea podría ser un bosquejo a partir de cuya línea argumental soslayar la
objeción hegeliana contra el contractualismo en general, o, al menos, para explicitar las
diferencias entre ambos paradigmas políticos (hobbesiano y hegeliano). Copio aquí una
contundente reconstrucción de la objeción de marras:
“A esta cuestión se conecta la de la actitud de Hegel para con la doctrina del Derecho natural (...). Creemos no interpretar equivocadamente el núcleo de la objeción (y que constituye generalmente el aspecto más destacado por los
35

comentaristas), si lo enunciamos del siguiente modo: el problema insoluble para la Escuela del Derecho natural es que la racionalidad necesaria para que pueda realizarse el pasaje del «estado de naturaleza» al «estado político» o «sociedad civil» (i.e. el grado necesario de racionalidad que debe atribuírsele a los individuos que concretan el pactum), hace simultáneamente insostenible la dicotomía conceptual en la que se asienta tal doctrina. O sea que los presupuestos implícitos en la noción de «acuerdo» entre hombres libres, a los efectos de someterse voluntariamente a un soberano, remiten a una racionalidad ya efectiva entre los participantes del «contrato social» con anterioridad al pacto mismo (en el sentido de una prioridad lógica o conceptual). Con lo cual no se deja comprender fácilmente para qué sería necesario semejante proceder contractualista, un expediente tan artificial y arbitrario (y para peor extrapolado del derecho privado en el derecho público), si los hombres son ya seres plenamente racionales. ¿Para qué abandonar el estado natural? Si, por el contrario, el hombre en su condición «pre-civil» no puede ser considerado como un ser plenamente racional (pues carece de su realización «política»), ¿cómo alcanza entonces la clarividencia necesaria para comprender la necesidad del acuerdo y dominar sus pasiones y someterse a él? (...) La denuncia hegeliana pone en evidencia cómo el concepto de pactum societatis, y más aún el de pactum subiectionis, exigen condiciones teóricas de posibilidad que, si son válidas, los vuelven superfluos, y si no son válidas, los vuelven irrealizables.”65
Hay aquí una cuestión teológica –creo yo– que se puede interponer a favor de la
consistencia o, al menos, de la comprensión de la posición contractualista. Esta matriz
mental puede tener –según creemos– una influencia sobre la filosofía política (que no se
da de la misma manera en el planteo hegeliano o schmittiano). Para esta matriz
teológica, tal vez no sea un riesgo serio la objeción de incurrir en un círculo vicioso al
decir que la racionalidad que requería la posibilidad de postular la necesidad de
obedecer a Dios para reparar los efectos del Pecado Original, requería la virtud de no
haber cometido ese pecado. Por ejemplo, si ese fuera el caso, la racionalidad requerida
65 Jorge E. Dotti, Dialéctica y derecho. El proyecto ético-político hegeliano, Hachette, Buenos Aires, 1983, pág. 189. Las negritas son mías.
36

por el Pacto entre Dios y Abraham para proteger a sus descendientes a cambio de
obediencia sería superfluo, puesto que según la extrapolación al ámbito teológico de la
objeción hegeliana, ese Pacto requeriría ya un nivel de racionalidad tal, que si se hubiese
dado como condición de su celebración, Abraham hubiese obedecido a Yahavé y Dios
hubiese protegido a toda su descendencia considerándola su pueblo, sin necesidad de
llevar a cabo ningún Pacto. Pero las cosas no sucedieron así. No sólo el pacto no es
superfluo, sino que además, la Antigua Alianza de nuestro padre Abraham con Dios es
considerada un acontecimiento histórico por aquellos que pertenecen a este paradigma
teológico (al que Hobbes dice pertenecer en la segunda parte del Leviathan). El pacto no
es, para quien acepte estas premisas, una extrapolación del derecho privado al derecho
público, sino una extrapolación del Derecho Divino al derecho público. De una esfera
superior a una inferior y no al revés. Si la validez de esta premisa teológica se desactiva,
entonces sí, el contrato queda reducido a una mera transacción entre privados. Pero ésta
no es, según nos parece, una concepción hobbesiana.
Algo de esta teología queda en la filosofía política de Hobbes. Se podría decir
que, tal como vimos en la cita tomada del Leviathan respecto de Babel, tanto la
comunidad lingüística como la comunidad política existían antes de que Dios castigara
la soberbia de los hombres derrumbando la Torre. Los hombres tenían ya por designio
divino la gracia o la “racionalidad” de vivir en una comunidad lingüística y
políticamente organizada, pero viendo lo mejor y aprobándolo, sin embargo eligieron lo
peor y desobedecieron a Dios, cometiendo el pecado original. Como dice San Pablo:
“Yo soy un hombre de carne y hueso, vendido como esclavo al pecado. Lo que realizo
no lo entiendo, pues lo que quiero, eso no lo ejecuto y, en cambio, lo que detesto eso
hago. (...) Veo claro que en mí, es decir, en mis bajos instintos, no habita nada bueno,
porque el querer lo excelente lo tengo a mano, pero el realizarlo no; no hago el bien que
quiero sino el mal que no quiero.”66 Esta última frase se parece a aquel verso que Ovidio
pone en boca de su Medea: “Video meliora, proboque, deteriora sequor”67 y que Hobbes
66 Rom., VII, 14-20.67 “Aliudque cupido, mens aliud suadet/ Video meliora proboque, deteriora sequor.” Ovidio, Metamorfosis, VII, 20.
37

cita en el tratado sobre la Libertad y necesidad, donde discute con el obispo de Derry
John Bramhall, una página después de analizar extensamente la carta de San Pablo a los
Romanos que citamos.68 Esto no quiere decir, obviamente, que pensemos que para
Hobbes el orden político sea fruto de una disposición moral sino del pacto. Lo que
queremos probar es que la instancia de racionalidad que implica el haber llegado a un
determinado orden político histórico no incluye el grado de racionalidad para evitar que
el pacto se rompa y, ni siquiera, para conocer a fondo su funcionamiento. Precisamente,
Hobbes intenta explicar este funcionamiento a sus conciudadanos. En el Behemoth,
Hobbes explica cómo los ingleses, teniendo toda la racionalidad que necesitaban para
entender qué es un pacto, sin embargo no obedecieron a su Rey y rompieron el que
habían hecho con él, instigados por los presbiterianos. A partir del relato mítico de
Babel, es posible pensar, que los hombres tenían ya una “racionalidad” necesaria para
darse cuenta de que debían someterse a la voluntad del Dios-Soberano, pero insuficiente
para superar la debilidad de la carne. Este relato mítico explica que los hombres habían
estado en esta situación de organización lingüístico-polítia y, por su pecado, la habían
perdido. Por ello, la restauración de esta situación a través del pacto, no constituye un
círculo vicioso, sino un regreso al Paraíso perdido. No hay que olvidar que el Leviathan
es un monstruo que salió de la Biblia. Toda la segunda parte es un tratado teológico-
político. Nuestros padres perdieron el lenguaje adámico y sobrevino la primera diáspora,
la disolución de la comunidad política.69
Siguiendo esta línea de pensamiento, se podría decir que en el estado de
naturaleza, toda la racionalidad que se necesita para instaurar el Estado es la que implica
el uso del lenguaje, que es condición necesaria de posibilidad de su instauración a través
68 “Ciertas distinciones que, suponiendo su señoría que puedan ser usadas para eludir sus argumentos, son eliminadas por él” en Libertad y Necesidad, citado de Thomas Hobbes, Libertad y necesidad y otros escritos, Nexos, Barcelona, 1991, pág. 140-160. 69 En alguna vertiente de la tradición judeo-cristiana, Caín, el fratricida, es el fundador de las ciudades. Abel era pastor y por lo tanto nómade, pero Caín era agricultor y, por lo tanto su suerte estaba atada a una región. En Gn. IV, 16-17, dice: “Caín salió de la presencia del Señor y habitó en Tierra Perdida, al este de Edén. (...) Caín edificó una ciudad...” Cf. The Lost Books of the Bible and the Forgotten books of Eden, The World Publishing Company, Cleveland, Ohio, 1951.
38

del pacto, pero que esta racionalidad que implica el uso del lenguaje no es suficiente
para hacer del pacto algo trivial o innecesario.
39

Capítulo 4:
Elementos del lenguaje
DONDE SE PRESENTAN LOS NOMBRES COMO ELEMENTOS DEL LENGUAJE Y SE DISTINGUEN LAS DEFINICIONES HOBBESIANAS DE LAS DE LA GRAMÁTICA. SE DESCRIBEN LAS FUNCIONES DE LOS NOMBRES COMO MARCAS DEL LENGUAJE PRIVADO Y COMO SIGNOS DEL LENGUAJE PÚBLICO. SE PRUEBA QUE HOBBES CONSIDERA QUE EL LENGUAJE ES IMPRESCINDIBLE PARA DESARROLLAR EL PENSAMIENTO FILOSÓFICO Y QUE PERMITE LA FORMULACIÓN DE PROPOSICIONES OBJETIVAS. SE MUESTRA QUE, PARA HOBBES, SIN LENGUAJE NO HAY NI VERDAD NI FALSEDAD. SE DAN LAS DEFINICIONES HOBBESIANAS DE SIGNO NATURAL Y CONVENCIONAL. SE PRUEBA QUE HOBBES PIENSA QUE HACE FALTA UN ACUERDO CONVENCIONAL PARA QUE EXISTAN SIGNOS DE UN LENGUAJE PÚBLICO.
El lenguaje, dice Hobbes, está hecho de palabras, vocabulis. Pero las palabras se
aglutinan para formar nombres como elementos básicos. Las palabras pueden ser sólo
partes de un nombre y no tener significación alguna si se las toma por separado. Los
elementos en que se basa el lenguaje –para Hobbes– son los nombres. Dice Hobbes:
“La más noble y provechosa invención de todas fue la del lenguaje, que se basa en nombres o apelaciones, y en las conexiones de ellos. ”70
En su presentación del tema del lenguaje, Hobbes da una definición de los
nombres distinta de la que proviene de su utilización habitual en la gramática. Dice:
“Pero primero debe notarse que un nombre no debe tomarse en filosofía como lo es en la gramática, para la que un nombre no sólo consiste en una palabra, sino que además es considerado como el nombre de una cosa. Pues este todo cuerpo animal sintiente es un nombre para los filósofos pues se aplica a una cosa, a cada uno de todos los animales, mientras que para los gramáticos son tres nombres.”71
Esta cita del De Corpore coincide con la que da en el Leviathan:
70 Leviathan, Capítulo 4, pág. 22.71 De Corpore, II, 14, pág. 213.
40

“Pero ahora conviene advertir que mediante un nombre no siempre se comprende, como en la gramática, una sola palabra, sino, a veces, por circunlocución, varias palabras juntas. Todas estas palabras: el que en sus acciones observa las leyes de su país, hacen un solo nombre, equivalente a esta palabra singular: justo.”72
Estas definiciones convierten a los nombres en los elementos básicos de la
concepción hobbesiana del lenguaje.
Ahora bien, los distintos usos del lenguaje vistos anteriormente, dependen de las
funciones que cumplan sus nombres en cada caso. No es el mismo uso el que hacemos
de los nombres cuando utilizamos el lenguaje tal como Hobbes lo describe en el primer
uso, que el que hacemos de ellos en los restantes. Esta diferencia hace que a veces los
nombres funcionen como señas o marcas del recuerdo privado y a veces funcionen
como signos de un lenguaje compartido. La diferencia entre el primer uso y los
restantes, tal como se puede ver en las descripciones de los cuatro usos posibles, consiste
en que el primer uso del lenguaje es el único que puede realizarse en privado, sin el
concurso de los demás, mientras el resto de los usos no.73 En el primer caso, los nombres
son utilizados como marcas o notas, mientras que en los restantes tres, son utilizados
como signos. Esta diferencia entre el primer uso y los otros tres, la hace Hobbes en el
Leviathan, distinguiendo el uso solitario, por un lado y el uso compartido del lenguaje,
por otro, cuando dice:
“Así, el primer uso de los nombres es servir como marcas o notas del recuerdo. Otro uso se advierte cuando varias personas utilizan las mismas palabras para significar (por su
72 Leviathan, Capítulo 4, pág. 25.73 Vuelvo a copiar el texto de Leviathan donde se describen los cuatro usos: “Primero, registrar lo que por meditación hallamos ser la causa de todas las cosas, presentes o pasadas, y lo que a juicio nuestro las cosas presentes o pasadas pueden producir, o efecto: lo cual, en suma, es el origen de las artes. En segundo término, mostrar a otros el conocimiento que hemos adquirido, lo cual significa aconsejar y enseñar uno a otro. En tercer término, dar a conocer a otros nuestras voluntades y propósitos, para que podamos prestarnos ayuda mutua. En cuarto lugar, complacernos y deleitarnos nosotros y los demás, jugando con nuestras palabras inocentemente, para deleite nuestro.” Leviathan, Capítulo 4, pág. 23-24. Las negritas son mías y las utilizo para marcar la diferencia entre el discurso privado del primer uso y la participación de los demás en los tres restantes.
41

conexión y orden), una a otra, lo que conciben o piensan de cada materia; y también lo que desean, temen o promueve en ellos otra pasión. Y para este uso se denominan signos.”74
Los nombres tienen para Hobbes esta doble función. Pueden funcionar como
marcas de un lenguaje privado –primer uso– o como signos de un lenguaje común –usos
restantes–. Esta postura respecto de la posibilidad de un lenguaje solitario y su
definición de signo, que reconstruimos a partir de la cita de Leviathan, aparece también
en el De Corpore donde dice Hobbes:
“Los nombres realizan ambas funciones. Los sonidos vocales humanos conectados de tal manera como para ser los signos de pensamientos, son lenguaje, pero las partes individuales son llamadas nombres. Ambos, marcas y signos (marcas para que podamos ser capaces de recordar nuestros pensamientos, signos para que podamos ser capaces de volverlos conocidos) son necesarios para la filosofía, tal como hemos dicho; los nombres desempeñan ambas tareas. Pero ellos desempeñan la función de marcas antes que la de signos. Porque ellos servirían al hombre como ayudamemoria incluso si existiera sólo en el mundo, mientras que los nombres no le servirían para dar a conocer las cosas a menos que hubiera algún otro para quien él pudiera hacerlas conocidas. Aún más, los nombres en sí mismos son marcas individuales, pues éstos recuerdan pensamientos incluso estando solos, cuando aún no son signos.”75
La función de las marcas se realiza antes que la de signos. Son, por tanto,
funciones teóricamente discernibles y entre las cuales se da una relación de anterioridad
de la función de las marcas respecto de la función de los signos. Lo que quiere decir que
la utilización privada del lenguaje precede a su utilización pública. Veamos, entonces,
74 Leviathan, Capítulo 4, pág. 23. Las negritas son mías.75 De Corpore, II, 14, pág. 199. Las negritas son mías.
42

las definiciones que Hobbes da de marcas, por un lado, y de signos, por otro, en el
capítulo 2 del De Corpore, donde trata el tema de los elementos del lenguaje para
corroborar la coherencia de nuestra tesis con ellas. En el punto 1, Hobbes explica la
necesidad de tener señas o marcas [tokens or marks en la versión inglesa y
monimentorum sensibilium sive notarum en la versión latina].76 Allí dice que el
pensamiento de los hombres es tan fluctuante y la posibilidad de recobrarlos una vez que
los olvidamos es tan fortuita, que aun la más indubitable de las experiencias [the most
indubitable experiences en la v.i. y certissima in semetipso experimenta v.l.], puede ser
extraviada por cualquiera.77 Sin una ayuda de este tipo, brindada por las marcas, los
pensamientos que cualquiera ponga juntos o combine en su mente al razonar, se
dispersarán de inmediato y no podrán ser reunidos otra vez sin realizar de nuevo el
mismo esfuerzo.78
Esta es la definición hobbesiana de marca:
“Las señas [tokens en la v.i. y monimenta en la v.l.] de esta clase son lo que llamamos marcas [marks en la v.i. y notas en la v.l.], a saber, cosas sensibles [sensible things en la v.i. y res sensibiles en la v.l.] empleadas por nuestra propia decisión [own decision en la v.i. y arbitrio nostro adhibitas en la v.l.], para que al tener la sensación de estas cosas, puedan ser evocados pensamientos en la mente, similares a aquellos pensamientos con motivo de los cuales ellas fueron dispuestas.”79
Las marcas, por lo tanto, son cosas sensibles que recuerdan pensamientos que
tuvimos y que usamos para recordarlos. Estas marcas son de uso individual y privado.
76 De Corpore, II, 1, pág. 193. Abrevio versión inglesa como v.i. y versión latina como v.l.77 De Corpore, II, 1, pág. 193.78 Esta es, dicho sea al pie, la función que Descartes asigna a Dios. La evidencia es intuitiva y momentánea; el razonamiento es discursivo y se prolonga en el tiempo; Dios es el garante de la continuidad en el tiempo de aquello de lo que tuvimos evidencia. Tal vez se pueda pensar, a modo de hipótesis, que para Hobbes ese lugar lo ocupa el lenguaje. Si el lenguaje ha sido instituido por Dios, esta garantía sigue teniendo un origen trascendente. Sin embargo, Hobbes explicaría cómo la palabra humana puede llevar a cabo aquello que Descartes atribuye al Logos Divino.79 De Corpore, II, 1, pág. 194-195.
43

La relación que hay entre una marca y los pensamientos que nos recuerda es arbitraria y
depende de nuestra decisión. Hobbes da una definición similar de marca en The
Elements of Law:
“Una marca por lo tanto es un objeto sensible el cual un hombre erige para sí mismo, con el fin de recordar por éste algo pasado, cuando el mismo objeto es percibido de nuevo. Tal como cuando los hombres han pasado por una roca en el mar, ponen una marca por la cual recordar el peligro pasado y así evitarlo.”80
Las palabras funcionan, entonces, como señales, como monimenta. En el primer
punto del segundo capítulo del De Corpore, Hobbes las compara con muestras sin las
cuales no podríamos reconocer los colores y con medidas sensibles sin las cuales no
podríamos contar, si los números no tuvieran un nombre asignado.81 Allí dice que las
palabras son las cuentas que nos permiten computar nuestros pensamientos.
Con esta posición, Hobbes admite la posibilidad de un pensamiento anterior al
lenguaje, aunque rudimentario. Pues, si bien la institución de las marcas no es necesaria
para la existencia de pensamiento solitario aislado y pre-lingüístico, sí es necesaria para
la adquisición de la filosofía, puesto que nuestra disciplina requiere la retención de las
combinaciones de pensamientos antecedentes y consecuentes y del orden en que ellos se
dieron. Esta secuencia nos permite remontarnos hasta las causas de las cosas. Por eso
dice en el Leviathan:
“Los sabios usan para sus cálculos las palabras y razonan con ellas.”82
80 The Elements of Law, pág. 14.81 Cf. Una posición similar respecto de la necesidad de los nombres de los números para el cumplimiento de su función se puede ver en: Ludwig Wittgenstein, Investigaciones Filosóficas, Op. Cit., §§ 8, 16, 50, 56. 82 Leviathan, Capítulo 4, pág. 28. El planteo hobbesiano no requiere de Dios para garantizar la objetividad relativa sino del lenguaje.
44

En el De Corpore, explica que todo conocimiento científico, en tanto consiste en
la búsqueda de las causas de lo que sucede, puede ser considerado bajo el nombre de
filosofía. Por tanto, lo que dice de ella, se aplica a todo conocimiento científico en
general. De la filosofía dice:
“De aquí se sigue que para la adquisición de la filosofía son necesarias algunas marcas sensibles, en las cuales pueden ser reducidos los pensamientos pasados y que pueden ser registradas con un orden propio, tal como dichos pensamientos se dieron.”83
En el Leviathan va incluso más allá en la consideración del rol que juegan las
palabras respecto del conocimiento. Allí dice que es por medio de las palabras que
nuestro conocimiento se hace universal y objetivo. La observación del caso particular se
transforma, gracias a la mediación del lenguaje, en una norma universal y lo que fue
observado en un aquí y un ahora, podrá ser válido en todo tiempo y lugar.84
El lenguaje es también condición de posibilidad de la universalidad y de la
objetividad. Sin nombres, no podría haber, por tanto, proposiciones universales y sólo
los nombres tienen para Hobbes esta característica. La importancia de esta cuestión,
deducida también a partir de la concepción hobbesiana del lenguaje, a saber, la
objetivación del conocimiento a partir de su formulación lingüística, justifica copiar
entero el pasaje donde Hobbes lo establece. Dice Hobbes:
“Así, cuando un hombre carece en absoluto del uso de la palabra y ve ante sus ojos un triángulo y junto a él dos ángulos rectos (tales como son los ángulos de una figura cuadrada) puede, por meditación, comparar y advertir que los tres ángulos de ese triángulo son iguales a los dos
83 De Corpore, II, 1, pág. 195.84 Otros filósofos comparten esta posición respecto del lenguaje como condición de posibilidad del conocimiento general y objetivo. Cf. E. Husserl; El Origen de la Geometría. En "Humanidades", Revista de la Facultad de Ciencias Humanas de la U.N. de Colombia, Medellín, Vol. II, Nro 2, Julio de 1982, p. 49 (Instituto de Filosofía). Y Cf. el comentario al respecto del lenguaje en J Derrida; Introducción al origen de la geometría de Edmund Husserl, Paris, P.U.F. 1974. Utilicé una traducción de Alcira Bonilla (1994), inédita, según creo.
45

ángulos rectos que estaban junto a él. Pero si se le muestra otro triángulo, diferente en su traza del primero, no se dará cuenta, sin un nuevo esfuerzo, de si los tres ángulos de éste son, también, iguales a los de aquel. Ahora bien, quien tiene uso de la palabra, cuando observa que semejante igualdad es una consecuencia no ya de la longitud de los lados, ni de otra peculiaridad de este triángulo, sino, solamente, del hecho de que los lados son líneas rectas, y los ángulos tres, y de que ésta es toda la razón de por qué llama a esto un triángulo, llegará a la conclusión universal de que semejante igualdad de ángulos tiene lugar con respecto a un triángulo cualquiera, y entonces resumirá su invención en los siguientes términos generales: Todo triángulo tiene sus tres ángulos iguales a dos rectos. De este modo la consecuencia advertida en un caso particular llega a ser registrada y recordada como una norma universal; así, nuestro recuerdo mental se desprende de las circunstancias de lugar y tiempo, y nos libera de toda labor mental, salvo la primera; ello hace que lo que resultó ser verdad aquí y ahora, será verdad en todos los tiempos y lugares.” 85
Las normas universales, la superación del caso particular, la generalización en
una proposición universal y la posibilidad de predicar verdad y falsedad requiere del
lenguaje. Dice Hobbes:
“Cuando dos nombres se reúnen en una consecuencia o afirmación como, por ejemplo, un hombre es una criatura viva, o bien si él es un hombre es una criatura viva, si la última denominación, criatura viva, significa todo lo que significa el primer nombre, hombre, entonces la afirmación o consecuencia es cierta; en otro caso, es falsa. En efecto: verdad y falsedad son atributos del lenguaje, no de las cosas. Y donde no hay lenguaje no existe ni verdad ni falsedad. Puede haber error, como cuando esperamos algo que no puede ser, o cuando sospechamos algo que no ha sido: pero en ninguno de los dos casos puede ser imputada a un hombre falta de verdad.”86
85 Leviathan, Cap. 4, pág. 25. Las negritas son mías.86 Leviathan, Cap. 4, pág. 26. Las negritas son mías.
46

Nombres universales, proposiciones verdaderas y objetivas (que generalicen lo
observado en casos particulares), todo el conocimiento científico que su mente sea capaz
de descubrir, puede ser enunciado por un hombre aislado, sólo en el mundo, si cuenta
con la ayuda de las marcas de un lenguaje privado, instituidas arbitrariamente por su
propia decisión. Pero todo este conocimiento morirá con él si no lo formula utilizando
los nombres del lenguaje, ahora, como signos. Es decir, con un significado instituido por
otros pero compartido por el hablante, para que el significado de sus pensamientos
pueda ser transmitido a través de los nombres de este lenguaje común. ¿Quién no verá,
que si este hombre solitario, aún siendo muy hábil, se pasa todo el día, en parte
razonando y en parte inventando y memorizando marcas de un lenguaje privado –se
pregunta Hobbes–, que él no se beneficiará mucho de esta actividad y el resto de los
hombres, nada en absoluto?
“Pues, –dice Hobbes– a menos que las marcas que él haya podido inventar para sí mismo, sean comunes para otros también, su conocimiento científico perecerá con él. Pero si las mismas señas o marcas son comunes a muchos y las inventadas por unos son dadas a otros, entonces el conocimiento científico está en condiciones de incrementar su utilidad para toda la raza humana.”87
Ahora bien, lo que permite dar este salto cualitativo en el desarrollo de la
filosofía y del conocimiento científico en general, a través de la formulación de
proposiciones independizables de sus condiciones de enunciación (de su aquí y ahora) y
garantizar su difusión entre varios individuos, es el pasaje del primer uso del lenguaje a
los siguientes: es el pasaje del uso privado de los nombres al uso común o público. Este
uso distinto del lenguaje “se advierte cuando varias personas utilizan las mismas
palabras para significar (por su conexión y orden), una a otra, lo que conciben o piensan
de cada materia” o para “mostrar a otros el conocimiento que hemos adquirido, lo cual
significa aconsejar y enseñar uno a otro.”88 Nótese que esta es la definición que Hobbes
87 De Corpore, II, 1, pág. 195.88 Leviathan, Capítulo 4, pág. 23. Las negritas son mías.
47

había dado del segundo uso del lenguaje y que ahora explicamos incorporando la
distinción entre marca y signo. El salto cualitativo de un uso a otro se da cuando las
marcas privadas son utilizadas como signos comunes. La significación de los términos
del lenguaje es, según la definición de signo, compartida. Dice Hobbes:
“Por lo tanto, es necesario para la adquisición de la filosofía que haya algunos signos por los cuales, lo que ha sido concebido por alguno pueda ser revelado y hecho conocido a otros.”89
Tanto en el Leviathan como en el De Corpore y en The Element of Law, Hobbes
da dos definiciones de signo (o una dividida en dos partes). La primera tiene un sentido
amplio que abarca tanto al signo no-lingüístico como al lingüístico, natural o
convencional, y la segunda definición tiene un sentido restringido o específico que se
refiere al signo lingüístico propiamente dicho. La primera definición describe al signo
como antecedente de un consecuente o consecuente de un antecedente. Siempre que se
de una contigüidad y una sucesión de dos acontecimientos, el primero puede ser
considerado signo del segundo y viceversa.90 Esta primera definición en sentido amplio,
no establece una relación de causa y efecto y alberga incluso a aquellos que Hobbes
denomina signos naturales.91 Estos signos naturales cumplen la condición general de ser
antecedentes o consecuentes de lo que significan, pero no cumplen requisitos más
89 De Corpore, II, 1, pág. 195. Las negritas son mías.90 La definición de signo mantiene este rasgo tanto en el De Corpore, como en el Leviathan y en The Elements of Law. “Los signos, sin embargo, son por costumbre llamados los antecedentes de consecuencias y las consecuencias de antecedentes, pues generalmente las experimentamos de la misma manera precediendo o siguiendo una a la otra en una forma similar.” De Corpore, II, 1, pág. 195. “Un signo es el acontecimiento antecedente del consiguiente; y, por el contrario, el consiguiente del antecedente, cuando antes han sido observadas las mismas consecuencias.” Leviathan, Cap. , pág. 19. “Cuando un hombre ha observado frecuentemente que unos antecedentes son seguidos por unos consecuentes, que cuando él ve el atecedente, ve de nuevo el consecuente; o cuando él ve el consecuente, se da cuenta de que se ha dado el antecedente; entonces él llama a ambos, antecedente y consecuente, SIGNOS uno del otro, como las nubes son signo de la lluvia que viene y la lluvia de las nubes pasadas.” The Elements of Law, pág. 15. 91 “Por ejemplo, una nube densa es un signo de la consecuente lluvia y la lluvia, un signo de la antecedente nube, por la razón de que nosotros conocemos por la experiencia que es raro que haya una densa nube sin una lluvia consecuente y que nunca llueve sin una nube antecedente. Los signos, por lo tanto, algunos son naturales, sobre cuyo tipo hemos discutido este ejemplo. Otros son convencionales.” De Corpore, II, 1, pág. 197. Las negritas son mías. Cf. La cita anterior de The Elements of Law.
48

específicos, descriptos por Hobbes en la segunda parte de la definición, en la que se
describen las características de los signos convencionales exclusivamente.92 Al contrario,
estos signos convencionales cumplen con el requisito general de ser antecedente o
consecuente de lo que significan, pero tienen una característica propia, a saber, que la
relación entre el antecedente y el consecuente no es natural sino inventada por el
hombre. Pueden ser no lingüísticos, como una piedra utilizada de mojón para delimitar
un campo, o lingüísticos, como los nombres utilizados en una lengua común.93
La definición de signo que da Hobbes es el punto crucial de nuestra tesis, porque
en ella queda estipulado que no puede haber lenguaje sin la existencia de un acuerdo
convencional anterior al pacto político. En la definición de signo, Hobbes establece qué
significan los nombres del lenguaje cuando son usados como signos94 y cómo se
instituyen estos signos. La definición es la siguiente:
“De los signos, sin embargo, algunos son naturales como el que vimos en el ejemplo y otros son convencionales [conventional en la v.i. y arbitraria en la v.l.], a saber, aquellos que aplicamos por nuestro propio acuerdo [our own accord en la v.i. y nostra voluntate adhibentur en la v.l.], de este tipo son por ejemplo un arbusto que cuelga para significar que el vino está a la venta, una piedra para significar los límites de un campo y el sonido vocal humano [human vocal sounds en la v.i. y voces humanae en la v.l.] conectado de una cierta manera para significar los pensamientos y los movimientos de la mente [signifying the thoughts and motions of the mind en la v.i. y ad significandas animi cogitationes et motus en la v.l.]. La
92 Hobbes mantiene con esta clasificación de signos naturales y artificiales una distinción clásica y medieval, que se encuentra ya en Platón, Cratilo 383a-b y en San Agustín. Cf. Agustin, On Christian Doctrine, Yale University Press, 1958, II.I.2. y II.II.3., pág. 34-35, que llega al medioevo citada por Pedro Lombardo en el capítulo IV del Libri Sententiarum, IV.I.1.4. 93 No se han tenido en cuanta aquí otras distinciones poshobbesianas, por ejemplo, entre signos lingüísticos verbales y no-verbales. Sobre clasificación de lenguajes Cf. presentación del tema y bibliografía de consulta en José Ferrater Mora, “Lenguaje”; “Significación y significar” y “Signo”, en Diccionario de Filosofía, Editorial Sudamericana, Buenos Aires, 2da reimpresión de la 5ta edición, 1971, Tomo II, pág. 31-38 y 662-667.94 Cf. Margarita Costa, “Aportes de Hobbes y Locke a la filosofía del lenguaje”, en La filosofía británica en los siglos XVII y XVIII. Vigencia de su problemática, Fundec, Buenos Aires, 1995, punto 2, “La teoría semántica de Hobbes”, pág 222-234.
49

diferencia entre una marca y un signo es, por lo tanto, que la primera es instituida en beneficio de nosotros y el último en beneficio de los otros [the former is instituted for our own sake, the latter for the sake of others en la v.i. y Notae ergo et signi differentia est, quod illa nostri, hoc aliorum gratia institutum sit en la v.l].”95
Esta definición de signo es crucial porque en ella, Hobbes establece que, si bien
es posible hacer un uso privado del lenguaje cuando sus nombres se utilizan como
marcas; para que ellos puedan ser utilizados como signos de nuestras cogitationes y de
los movimientos de nuestra mente, a fin de que estas cogitationes y movimientos puedan
ser conocidos por los demás, es necesario que abandonemos la institución unilateral del
significante de los nombres y aceptemos voluntariamente un acuerdo (accord, nostra
voluntate adhibentur), en torno a su significado.
A partir de esta decisión voluntaria, que se introduce como un elemento nuevo,
por la aparición del propósito de comunicarnos con los demás, los nombres pasan a tener
un significado, que por definición –interpretada tal como lo hacemos nosotros– es
compartido. Para poder comunicar nuestras cogitationes y los movimientos de nuestra
mente, debemos someternos voluntariamente a un acuerdo arbitrario, artificial y
convencional. Debemos renunciar al uso de la prerrogativa de instituir unilateralmente
marcas de nuestros pensamientos en beneficio propio, por una asignación de sentido que
proviene de nosotros mismos y debemos acceder a significarlos con signos instituidos
multilateralmente por otros; instituidos en beneficio de los otros o por una asignación de
sentido que proviene de todos a la vez y que nos sirve para entendernos mientras no
abusemos de la convención.
95 Nótese que en la versión latina nostri y aliorum están en genitivo y se refieren a gratia. Por eso traduzco “en beneficio de nosotros” y “en beneficio de los otros”, para mantener la forma gramatical de la versión latina, aunque, tal vez hubiese podido traducirse directamente “por nosotros” y “por los otros”.
50

La lengua es un cuerpo de relaciones, un plexo de sentidos del que participamos,
pero cuya institución significante nos es, en gran parte, ajena y heredada. El cuerpo del
lenguaje no es un cuerpo propio. La apropiación del cuerpo de la lengua implica un acto
de la voluntad de comunicarnos, que no puede ser reducido a una circunstancia fáctica,
concomitantemente dada con la racionalidad del estadio de la capacidad de pensar. Por
esta razón, Hobbes distingue tan claramente los usos que hacemos del lenguaje en un
estadio privado, del que podemos hacer en el estadio de la comunicación. Aunque esta
distinción no implique una sucesión temporal, puede ser mantenida para delimitar
distintos usos del lenguaje. Utilizando el lenguaje del objetor hegeliano, tal como
Hobbes plantea la distinción entre lenguaje de las marcas y lenguaje de los signos; se
puede decir que la racionalidad necesaria para hacer un uso común o público de los
signos en la comunicación con otros hablantes, supone la instancia previa, a saber, la
racionalidad necesaria para hacer un uso privado de las marcas, pero no al revés. El uso
privado del lenguaje no supone el uso público y mucho menos la celebración del pacto.
El argumento no es reversible, ni aquí, en la concepción hobbesiana del lenguaje, ni en
la relación que –según nuestra tesis– plantea Hobbes entre comunidad lingüística y
comunidad política, tal como vimos en el capítulo anterior.96
96 Sobre cómo pudo surgir un lenguaje público de los meros movimientos mentales del hombre primitivo o de sus sonidos guturales, sin que esta génesis implique un círculo vicioso, Cf., por ejemplo, Jean-Jacques Rousseau, “Discurso sobre el origen y los fundamentos de la desigualdad entre los hombres”, en Del contrato social, Sobre las ciencias y las artes y Los fundamentos de la desigualdad entre los hombres , Alianza, Madrid, 1998, pág. 143-287. En Op. Cit., pág. 225 comienza este largo excursus diciendo: “Séame permitido considerar por un instante las dificultades del origen de las lenguas…” En la pág. 227 enfrenta la siguiente dificultad: “si los hombres necesitaron la palabra para aprender a pensar, mayor necesidad tuvieron de saber pensar para encontrar el arte de la palabra.” Rousseau explica la génesis del lenguaje del mismo modo que explica cómo fue posible que el hombre pudiera fabricar herramientas sin contar con herramientas. Sin embargo, a pesar de que el origen del lenguaje supone una cierta relación social, ésta no llega a establecer un vínculo político. Por eso dice Rousseau: “Sea lo que fuere de estos orígenes, al menos se ve, por el poco cuidado que se tomó la naturaleza en acercar a los hombres por las necesidades mutuas, y en facilitarles el uso de la palabra, cuán poco preparó su sociabilidad y cuán poco puso ella de su parte en todo lo que ellos hicieron, para establecer los vínculos.” Op. Cit., pág. 323.
51

Capítulo 5:
Interpretaciones rivales respecto del lenguaje
DONDE SE COMPARA NUESTRA INTERPRETACIÓN DE LAS CONSIDERACIONES HOBBESIANAS SOBRE EL LENGUAJE CON LAS DE TRES COMENTARISTAS QUE OPINAN COMO NOSOTROS Y SE REFUTA LA POSICIÓN DE UN CUARTO QUE SOSTIENE QUE EL LEVIATHAN ES GARANTE DE LA OBJETIVIDAD DEL LENGUAJE. SE COMPARA LA COMPRENSIÓN HOBBESIANA CON LA REACTIVACIÓN DE SENTIDO ORIGINAL HUSSERLIANA. SE ESPECULA CON LA SIGNIFICACIÓN DEL COGITO CARTESIANO.
La interpretación que hemos hecho de la concepción hobbesiana del lenguaje a
partir de los usos que Hobbes define en Leviathan, permite distinguir un lenguaje
privado de uno público, ya se utilicen marcas o signos respectivamente. Esto puede
suceder tanto en el estado de naturaleza como en un Estado civil. Nuestra interpretación
de la concepción hobbesiana del lenguaje coincide con la interpretación de A. Martinich,
cuya posición compartimos. Este comentarista dice: “Mientras el primer uso de las
palabras sirve a una función privada, el segundo uso sirve a una pública. (...) Las
palabras usadas en su función pública son signos.”97
En este sentido se puede considerar una ratificación de nuestra interpretación lo
que dice Hobbes en el capítulo II del De Corpore respecto de que los nombres realizan
ambas funciones, la primera como marcas, la segundo como signos.98 Hobbes avanza,
97 Cf. Aloysius Martinich, “Translators’s Commentary”, en Thomas Hobbes, De Corpore, Abaris Books, ed. por Isabel Hungerland, University of California Berkeley y George R. Vick, California State University, Los Angeles, New York, 1981, pág. 199, cito traducción propia de esta obra. Aloysius Martinich fue convocado por los editores por ser un especialista en Hobbes, pero además en lenguas clásicas, en especial en latín y es un especialista dedicado al estudio del tema del lenguaje. Por su formación, lo tomo como el comentarista más relevante para mi tesis. Cf. sobre el carácter especialmente dedicado al tema del lenguaje de la edición citada, el ensayo preliminar de los editores “Hobbes’s Theory of Language, Speech and Rasoning”. Cf. también el libro de reciente aparición de A. Martinich, donde cuenta extensamente por qué se interesó en Hobbes siendo un especialista en temas del lenguaje: A. Martinich, Hobbes. A Biography, Cambridge University Press, Cambridge, 1999.98 De Corpore, II, 14, pág. 199.
52

incluso, un poco más y dice que la capacidad significante de los nombres aparece
cuando están ordenados en un discurso.
“Más todavía, los nombres, en sí mismos, son marcas individuales, pues ellos nos recuerdan pensamientos aún estando solos, mientras que ellos no son signos, excepto que se encuentren ordenados en un discurso (speech en la v.i. y oratione en la v.l.).”99
Esto quiere decir que la constitución de una comunidad lingüística, que se da
lógicamente, como vimos, antes de la conformación de una comunidad política, exige ya
una enajenación de la prerrogativa de instituir de forma unilateral el significado de los
nombres. En una comunidad tal, es necesario someternos a esta traslación del derecho
que naturalmente tenemos en nosotros mismos a instituir marcas individuales y
renunciar a él en beneficio de la comunicación. Si no procediéramos así, no nos
entenderíamos y, si no nos entendiésemos no podríamos pactar. Es decir, no estarían
dadas las condiciones de posibilidad para llevar a cabo el pacto político. Por eso
sostenemos que el lenguaje es condición de posibilidad del pacto.
Ahora bien, cabe preguntarse si el lenguaje es condición de posibilidad del pacto
en tanto capacidad de utilizar marcas privadas o en tanto capacidad de compartir una
convención de significados. Creemos que la cuestión es fácil de aclarar. Es obvio, ahora,
que el pacto requiere un lenguaje público. Pero –según creemos– la definición
hobbesiana de lenguaje no puede ser reducida a la mera existencia de los nombres de
una lengua particular. Su concepción, tal como la interpretamos, impide pensar que la
existencia de una lengua natural sea condición suficiente de la comunicación y, por
tanto, de la voluntad de entenderse y pactar. Porque dice Hobbes:
“Por ejemplo el sonido vocal “hombre” [man] evoca la idea de hombre en el que escucha, pero no significa que alguna idea esté en la mente del hablante (a menos que él agregue, “es un animal” o algo equivalente); pero esto significa que él
99 De Corpore, II, 3, pág. 196-197.
53

quería decir algo que podía en verdad comenzar con el sonido vocal “hombre” [man] pero también podría comenzar con el sonido vocal “hombrera” [manageable100]. Por lo tanto, la naturaleza del nombre consiste primariamente en esto, que es una marca empleada para recordar; pero sucede que también sirve para aquellas cosas que han de ser significadas y hechas conocidas.”101
La comunicación requiere un acto de la voluntad, como se puede notar por la
importancia que Hobbes le atribuye a ese querer decir, que define tanto la utilización
del lenguaje que hacemos –ya sea como el lenguaje privado de las marcas o como el
lenguaje público de los signos– cuanto el contenido de lo que los nombres denotan, en la
medida en que el sentido de la comunicación de ese querer decir está más allá de la
existencia material de las palabras mismas. La palabra, aislada del contexto del discurso,
es insuficiente para transmitir el sentido del nombre. Por ello compartimos la opinión de
A. Martinich, que dice: “El punto más importante es que las palabras significan que el
hablante pretende comunicar algo (voluisse eum aliquid dicere). La intención de
comunicar es lógicamente anterior al significado de las palabras que nosotros usamos
para comunicarnos. Sobre esta importante cuestión, Hobbes anticipó la teoría de H.P.
Grice. El segundo punto más importante es que una palabra sólo significa, esto es, tiene
sentido, en el contexto del discurso [speech] ”102
Hobbes comparte en este sentido la teoría Ockhamiana del significado, que
supone que, tal como le pasa a un turista que viaja por tierras cuyo idioma desconoce,
cualquier persona logrará desentrañar, si se esfuerza, el significado de las palabras que
utilizan allí, porque comparte la condición de posibilidad que permite ser hablante de
cualquier idioma, a saber, la voluntad de comunicarse con los demás y poner de
100 Utilizo las palabras “hombre” y “hombrera” para traducir intentando mantener el juego de sonidos que Hobbes utiliza en inglés con “man” y “manageable”.101 De Corpore, II, 3, pág. 196-197. Las negritas son mías.102 Aloysius Martinich, “Translator Comentary”, en De Corpore, Op. Cit., pág. 350. Cf. al respecto H.P. Grice, “Utterer’s Meaning and Intentions”, Philosophical Review, 78, 1969, pág. 147-177. Y H.P. Grice, “Uterer’s Meaning, Sentences-Meaning, and Word-Meaning”, Foundations of Language, 4, 1968, pág. 225-242. Y para los temas relacionados con marcas y percepción Cf. H.P. Grice, “The Causal Theory of Perception”, en Perceiving, Sensing and Knowing, editado por Robert J. Swartz, New York, 1965.
54

manifiesto mutuamente sus pensamientos, tal como nosotros mismos lo hacemos
utilizando nuestras marcas.103 Por esta misma razón quedará obligado a someterse al
pacto político vigente en tierras extranjeras. Aunque está condicionado por el lenguaje,
hay en su racionalidad, una esencial traductibilidad del pacto más allá de las barreras
fácticas de los usos pragmáticos locales de cualquier lengua104 y una voluntad de pactar
que debe ser previa al pacto. Esa voluntad previa implica la condición de compartir un
espacio de acción y de comunicación común.
En este punto de la exposición y teniendo en cuenta todas estas consideraciones
previas, Hobbes reformula la definición de nombre para presentarnos, ahora de modo
simultáneo, su doble función de marca y de signo, que antes había presentado por
separado, aunque había dicho que la filosofía requería de ambas. La definición dice así:
“Un nombre es un sonido vocal humano [human vocal sound en la v.i. y vox humana en la v.l.] empleado por decisión del hombre [employed by a decision of man en la v.i. y arbitratu hominis adhibita en la v.l.], tal que puede ser una marca [mark en la v.i. y nota en la v.l.] por la cual puede presentarse en la mente un pensamiento similar a uno anterior, y el cual [sonido vocal humano], ordenado en el discurso [speech en la v.i. y orationes en la v.l.] y pronunciado a otros, puede ser un signo para ellos de ese pensamiento, tanto si el hablante tuvo ese pensamiento como si no lo tuvo.”105
La eficacia comunicativa del lenguaje queda relativamente escindida o
autonomizada respecto de los pensamientos del individuo que pronuncia en voz alta
tales o cuales signos. Su eficacia es independiente de la voluntad que el hablante tuvo de
significar los pensamientos que el oyente comprende que se han significado. Esto es,
como vimos, lo que posibilita la objetivación de proposiciones, es decir, lo que hace
posible formular proposiciones cuya verdad o falsedad es independiente de las
103 Cf. W. Ockham, Summa Logicae, I,62.104 Una especie de gramática esencial, básica o , como diría Chomsky, profunda.105 De Corpore, II, 4, pág. 198-199. Las negritas son mías. En The Elements of Law la definición de nombre es más somera pero no difiere de esta.
55

condiciones del aquí y ahora en que se formularon. Se podría decir que, en cuanto se
refiere a la comunicación lingüística, dentro de los límites que hemos descripto, Hobbes
podría suscribir la afirmación de que somos hablados por el lenguaje; en la medida en
que debemos manejarnos con signos instituidos por los demás y no por nosotros
(exclusivamente) y que estos signos tienen un significado independiente de nuestros
pensamientos particulares, puesto que el signo funciona, como vimos, “tanto si el
hablante tuvo ese pensamiento como si no lo tuvo”. En el Origen de la geometría106,
Husserl también sostiene como Hobbes, que el lenguaje permite objetivar el
conocimiento y hacerlo válido para todos, más allá de todo tiempo y lugar y trascender,
a través de la escritura, la existencia individual. Cuando un geómetra como Tales
formula por primera vez un teorema, utilizando ya sea marcas privadas o palabras de una
lengua natural, hay una institución original de sentido en su formulación, que es válida
para él. La institución original del sentido de las proposiciones geométricas, que tiene
esta formulación en un lenguaje común como el alemán, el inglés o el castellano, debe
ser reactivada si el geómetra quiere repasar los pensamientos que tuvo cuando formuló
su teorema por primera vez o comunicarlos a otras personas. Ese sentido original puede
ser conservado en las proposiciones escritas de ese geómetra original y debe ser
reactivado por el lector-geómetra, a través de la conversión de los signos comunes en
marcas con sentido para ese lector-geómetra, para verificar si comparte, no ya el
lenguaje de los signos a través del cual se ha puesto en contacto con los pensamientos
del geómetra original, sino sus pensamientos mismos. Esto es lo que Husserl llama
reactivación del sentido original y lo que en terminología hobbesiana podríamos
considerar como una apropiación privada de los signos lingüísticos compartidos, que
hace coincidir la función de marca privada con la de signo público en el proceso de la
comprensión. Porque dice Hobbes:
106 Cf. E. Husserl; El Origen de la Geometría, Op. Cit.
56

“Cuando un hombre, después de oír una frase, tiene los pensamientos que las palabras de dicha frase y su conexión pretenden significar, entonces se dice que la entiende: comprensión no es otra cosa sino concepción derivada del discurso.”107
Creemos que en la concepción hobbesiana del lenguaje se pueden distinguir
claramente dos usos del lenguaje entre los que se da una relación análoga con la
planteada por Husserl. El lenguaje puede descubrir las cogitationes y los movimientos
de la mente de los hombres, pero también, encubrirlos por la tergiversación de signos
comunes que no significan para el lector lo que quiso significar el emisor. En este caso
aquello que la marca privada señala no coincide con lo que significa el signo
compartido.
Se podría considerar, a modo de especulación, que si alguien dice: Pienso, luego
existo, desde la concepción hobbesiana del lenguaje, esto no significaría nada si no hay
nadie para escuchar y compartir en una lengua común, este cogito o movimiento de la
mente del hablante. La significación del cogito cartesiano, supone la existencia de una
comunidad lingüística formada, para ser transmitido o enseñado con algún significado
comprensible. El oyente debería formular el cogito por su propia cuenta o resignarse a
recibir una proposición desprovista de su significado original. Si lo aprende de Descartes
o de otra persona que repita el argumento del cogito, deberá, reactivar su sentido
original, apropiándose del sentido de los nombres-signos del lenguaje público,
convirtiéndolos en nombres-marcas del lenguaje privado, para entender su verdadera
significación y aprehender las cogitationes y movimientos de la mente que lo formuló
por primera vez. La comprensión del cogito como también la de cualquier proposición
científica, requeriría, para utilizar la terminología husserliana, la reactivación del sentido
con que fue formulada y esta reactivación supone la decodificación de signos de una
lengua compartida empíricamente existente. Dicho de otra manera la comprensión de las
primeras meditaciones cartesianas supone aquello que se deduce de ellas en las últimas
meditaciones cartesianas, a saber, la existencia de un mundo exterior. Si no postulamos
107 Leviathan, Capítulo 4, pág. 30.
57

la existencia del mundo exterior como supuesto, nunca podríamos comprender las
Meditaciones Metafísicas, salvo que las hubiésemos concebido nosotros mismos a partir
de la exclusiva reflexión, como dice que hizo Descartes. Si las comprendiésemos, no las
podríamos comunicar. La comprensión (en sentido hobbesiano) de las Meditaciones
Metafísicas implicaría una contradicción performativa con sus afirmaciones que niegan
la presunción del mundo real como requisito de sus conclusiones, porque yo comprendo
(en sentido hobbesiano) cuando transformo en marcas personales los signos comunes a
través de los cuales me llegó la explicación de las Meditaciones.
En este sentido, Hobbes envió algunas objeciones escritas a Descartes acerca de
sus Meditaciones Metafísicas. En la Objeción Cuarta, Hobbes critica la afirmación
cartesiana que sostiene que se pueden concebir ideas con la mente sin suponer la
existencia del mundo exterior y de los sentidos, porque, dice:
“Mediante la razón, no concluimos nada tocante a la naturaleza de las cosas, sino sólo tocante a sus denominaciones. Es decir: que, por la razón, sólo vemos si unimos bien o mal los nombres de las cosas, según las convenciones que hemos establecido a capricho respecto del significado de estas últimas. Si ello es así, como en efecto puede ser, el razonamiento dependerá (según pienso) del movimiento de los órganos del cuerpo; de esta suerte, el espíritu no será otra cosa que un movimiento que se produce en ciertas partes del cuerpo orgánico.”108
Según nuestra tesis, la concepción hobbesiana del lenguaje no sólo es compatible
con la filosofía política de Hobbes, tal como veremos en este capítulo y en el siguiente,
sino que su análisis permite establecer una diferencia con el pensamiento cartesiano.109
El lenguaje definido en sentido hobbesiano puede ser usado con un sentido propio para
108 “Objeción cuarta de las Terceras objeciones, hechas por un célebre filósofo inglés, con las respuestas del autor”, en René Descartes, Meditaciones Cartesianas, Alfaguara, Madrid, pág. 144-145.109 El análisis de la concepción hobbesiana del lenguaje permite vislumbrar un curso de pensamiento diferente del posteriormente desarrollado hacia el idealismo trascendental. El yo trascendental que aparece en el discurso, y por tanto significa pensamientos de un yo con cuerpo, no puede ser purificado de sus contenidos empíricos.
58

el yo-pensante, distinto del uso del lenguaje de los otros yoes-hablantes. El proceso de la
comprensión exige, para Hobbes, esta apropiación del lenguaje público por parte del
individuo, tanto como la subordinación al sentido que todos le dan a la lengua en la que
estamos hablando. Todo lenguaje con sentido para el yo, requeriría, por tanto, esta
reactivación o apropiación del sentido original de los términos del lenguaje, operación
que Hobbes denomina comprensión. La concepción hobbesiana del lenguaje mantiene
este dualismo entre el lenguaje con sentido para el yo y el lenguaje con significados
comunes a varios individuos. Un dualismo presente tanto en Hobbes como en otros
pensadores de la época.110 Este dualismo genera una diferencia entre el significado
público de los términos y la intención del hablante que los enuncia. Esta diferencia es la
que permite la malversación del significado de los nombres. Compartimos también en
esta apreciación la posición de Martinich, que dice: “La comunicación humana requiere
ambas cosas, que el hablante pretenda comunicar algo y que el oyente reconozca que el
hablante pretende comunicar algo. Hobbes deja en claro este requisito dual en Man and
Citizen, donde él declara que los brutos no tienen discurso o lenguaje por dos razones:
los brutos no reconocen las intenciones como tales y ellos mismos no intencionan nada
que sea convencional cuando le hacen señales a otros.”111
Por lo expuesto, creemos que nuestra interpretación es compatible con la de A.
Martinich, así como con la interpretación de los editores de su traducción del De
Corpore, quienes en un ensayo preliminar incorporado en el mismo libro donde
Martinich publica su traducción y sus comentarios, sostienen que esta interpretación de
110 Esta distinción entre el lenguaje del yo y el lenguaje de los otros permanece como problema no resuelto hasta en las reinterpretaciones contemporáneas de los aspectos sociales del psicoanálisis y la institución de la sociedad como fenómeno producido por la imaginación. Aquellas posturas, en apariencia tan alejadas de la posibilidad de fundamentar nuestro pensamiento en el discurso de un yo autónomo, que afirman que lo social determina nuestro imaginario y nuestro lenguaje, aun no se han librado de este dualismo. Cf. Cornelius Castoriadis, La institución imaginaria de la sociedad, Tusquets, Barcelona, 1984, pág. 176-177: “Es por lo tanto, en el lugar en que estaban esta función del inconsciente y el discurso del Otro que le proporciona alimento, donde debo devenir yo. Esto significa que mi discurso debe tomar el lugar del discurso del Otro. Pero ¿qué es mi discurso? ¿Qué es un discurso que es mío? Un discurso que es mío es un discurso que ha negado el discurso del Otro; que lo ha negado no necesariamente en su contenido, sino en tanto que es discurso del Otro; dicho de otra manera, que, explicitando a la vez el origen y el sentido de este discurso, lo negó o afirmó con conocimiento de causa, remitiendo su sentido a lo que se constituye como la verdad propia del sujeto –como mi propia verdad–.” 111 Aloysius Martinich, “Translator’s Commentary”, en De Corpore, Op. Cit.
59

la concepción hobbesiana del lenguaje es compatible con lo que Hobbes define como
Estado de Naturaleza, Estado civil y el pacto a través del cual se pasa de uno a otro:
“Nosotros hemos descubierto –dicen– que la teoría del lenguaje de Hobbes está
estrechamente relacionada con su teoría política. Ambas son desarrolladas con el mismo
método: En cada caso, los supuestos que involucran condiciones y entidades ficticias
juegan un rol integral en la formulación de las definiciones básicas. Más aún, la noción
de una sociedad artificial, en cada caso, forma parte de esas definiciones básicas. En su
conocida teoría política, Hobbes supone la existencia de un hombre –moderno, no
primitivo– en estado de naturaleza, esto es, un estado desprovisto de todo compromiso
social. Hobbes demuestra que, dada la clase de criatura que es el hombre, este estado
resulta intolerable. El contrato social es, entonces, presentado como el instrumento por el
cual es establecida esa sociedad artificial que es un Estado civil. La autoridad política es
mostrada, entonces, como fundada en el consenso de los gobernados, no sobre el
derecho divino, la genealogía, o cosas por el estilo. En su teoría del lenguaje, Hobbes
hace una suposición análoga: La de un hombre –con todas sus facultades intactas– solo
en el universo, que sabe que no puede comunicar sus pensamientos, deseos, etc., a otros.
Hobbes le niega a este hombre solitario ficticio la capacidad de significar y aún la de
utilizar un lenguaje propiamente dicho, pero no la capacidad de un curioso y limitado
uso del lenguaje. Pero con la introducción de una posible audiencia y el consecuente
establecimiento de una sociedad artificial, que es en este caso una comunidad
lingüística, hay lenguaje en el verdadero sentido de la palabra, tal como es definida por
la teoría hobbesiana.”112
Sin embargo, no todos los comentaristas aceptan esta interpretación de la
concepción hobbesiana del lenguaje. El reputado comentarista francés Yves Charles
Zarka, uno de los estudiosos de Hobbes vivos más importantes, sostiene una
112 Isabel Hungerland, & George R. Vick, Op. Cit. pág. 24-25. Cf. también el capítulo “Hobbes’s Teory of Signifying”, pág. 30-50.
60

interpretación parcialmente diferente. Uno de sus últimos libros113 trata sobre la
semiología del poder del Leviathan hobbesiano, de modo que dedica la mayor parte de él
al estudio del tema del lenguaje y le atribuye una importancia capital: “Al terminar este
análisis de los diferentes aspectos del lenguaje en Hobbes, creo que es posible decir no
sólo que en él se encuentra una teoría unificada y coherente del lenguaje, sino, además,
que de esta teoría depende la unidad y la coherencia de su filosofía.”114
Compartimos con Zarka la idea central de nuestra tesis de postular el lenguaje
como condición de posibilidad del pacto; también rechaza él que el argumento sea
reversible: “Hobbes hace de la palabra y de la comunicación verbal la condición de la
sociedad, y no al revés.”115 “La obra más considerable de la palabra humana es instituir
el Estado por el pacto social.”116 Pero sostiene que el pasaje al Estado civil transmuta la
naturaleza del lenguaje. Piensa que no es el mismo lenguaje el del estado de naturaleza
que el que se utiliza en el Estado ya constituido. Nosotros no compartimos su posición,
por dos motivos. Primero, porque si el lenguaje es condición de posibilidad del pacto,
éste debe poder ser pensado como existente de manera completa en el estado de
naturaleza, puesto que (el lenguaje) no puede deberle nada a aquella instancia de la que
es condición de posibilidad (el Pacto). Esta interpretación llevaría otra vez al círculo
vicioso que hemos eludido con nuestra interpretación. En segundo lugar, nos parece
errada la idea de que el Leviathan garantice, como dice Zarka, un lenguaje unívoco a
fuerza de ser único intérprete universal. Si ese fuera el caso, el Leviathan sería juez no
sólo de lo justo o injusto (permitido y prohibido), sino también de la verdad y falsedad
de las proposiciones de cualquier clase que fueren: científicas, filosóficas, teológicas,
etc.
Zarka comparte la relevancia de la teoría hobbesiana del signo y en su
Semiología del poder le atribuye un rol eminentemente político a esta teoría. La teoría
113 Yves Charles Zarka, Hobbes y el pensamiento político moderno, Op. Cit.114 Yves Charles Zarka, Op. Cit., pág. 96.115 Yves Charles Zarka, Op. Cit., pág. 109.116 Yves Charles Zarka, Op. Cit., pág. 29.
61

del signo es para Zarka una articulación entre la filosofía de la naturaleza y la filosofía
política hobbesiana. Este comentarista remarca la aparición del concepto de signo en la
definición hobbesiana de ley y de derecho de dominio explicando a su manera algunas
citas donde Hobbes habla de cómo deben ser interpretados los signos que forman parte
de la formulación de las leyes y quién tiene potestad para interpretarlos. Dice: “Así, el
poder del Estado es instituido por la actuación verbal del pacto social, e incluso del
despótico: «No es la victoria de las armas la que da el derecho de dominio sobre el
vencido, sino su propio pacto», que el vencido manifiesta «ya con palabras explícitas, ya
con otros signos suficientes de su voluntad (by other sufficient signes of the Will)».”117 Y
en otro párrafo dice: “Así la noción de signo aparece en la definición de la ley civil: «Yo
defino la ley civil de esta manera: LEY CIVIL es, para cada súbdito, el conjunto de las
reglas que el Estado, oralmente, por escrito, o por algún otro signo suficiente
(sufficient sign, signum idoneum) de su voluntad le ha ordenado usar para distinguir lo
correcto de lo censurable, es decir, para establecer lo que es contrario a la ley y lo que
no es contrario a ella». Toda la teoría del derecho está fundada en la doble
determinación del signo instituido como suficiente y manifiesto.”118
Es cierto que Hobbes pone en manos del Leviathan la definición de algunos
significados del lenguaje, a saber, el significado de justo e injusto, de permitido y
prohibido. Pero Zarka sostiene –erradamente a nuestro juicio– que los signos son
utilizados de distinta manera en el estado de naturaleza y en el Estado civil. Llama al
estado del lenguaje en el estado de naturaleza régimen contradictorio de comunicación o
Régimen de inflación. Al existente bajo el control lingüístico del Leviathan, por otra
parte, lo denomina Régimen de autorregulación o de comunicación normal. Dice: “El
régimen de comunicación [en el estado de naturaleza] es un espacio de interlocución
truncado en el que reinan la mentira, el malentendido y la sospecha. En otras palabras, la
intención de comunicar está minada por una contradicción interna y permanente, porque
cada cual se erige en intérprete privado de su propio discurso y del discurso del otro,
117 Yves Charles Zarka, Op. Cit., pág. 102. Las negritas son mías. 118 Yves Charles Zarka, Op. Cit., pág. 111-112. Las negritas son mías.
62

cada cual toma su propia razón como la razón o la norma universal. (...) Para pasar del
régimen contradictorio al régimen normal de comunicación, es decir, para que exista un
espacio de interlocución auténtico, es necesario desplazar la instancia de interpretación
de mi discurso.”119
Sin embargo, nosotros pensamos que en la concepción hobbesiana del lenguaje y
dado el carácter dual que describimos anteriormente, el individuo siempre es el
intérprete de los signos que llegan hasta él, si entendemos que ser intérprete es ser juez
de cómo estos signos deben ser comprendidos. Zarka confunde la noción de
comprensión, en tanto implica ser juez de lo que significan los signos, que consiste en
reactivar los signos comunes en relación con las marcas privadas, con la noción de
interpretación, que implica ser juez de lo que la comprensión de los signos (en especial
de la ley) me obliga a aceptar como permitido y prohibido y que debe quedar
exclusivamente en las manos del Leviathan. La comprensión no puede ser delegada en el
Leviathan porque estaríamos delegando la institución lingüística de los signos, que
ciertamente debemos dejar en manos de los demás, de todos, pero no en las del
Leviathan exclusivamente. Porque esto significaría que tendríamos que esperar a tener
un Leviathan para poder contar con el lenguaje que hace falta para pactar, lo cual es
contradictorio y absurdo.
Veamos las definiciones de Zarka: “Régimen de inflación: El estado de
naturaleza es un régimen de funcionamiento de los signos caracterizado, por una parte,
por la multiplicidad de los centros de producción y de interpretación de los signos, y, por
otra, por la identidad de estos dos tipos de centro. (...) Dicho de otro modo, el estado de
naturaleza es necesariamente el del equívoco, el de la tergiversación y el de la
comunicación truncada. Es el reino del malentendido, por no existir un código universal
de interpretación de los signos.”120 Nosotros, por el contrario, pensamos que la
ambigüedad y el malentendido son propios del lenguaje, tal como Hobbes lo concibe, en
119 Yves Charles Zarka, Op. Cit., pág. 94-95.120 Yves Charles Zarka, Op. Cit., pág. 124-125.
63

todas sus instancias (a causa del dualismo descripto antes entre significados públicos e
intenciones particulares) y no sólo en el estado de naturaleza, como lo prueban, por
ejemplo, las citas del Behemoth, que muestran que aun habiendo formado ya un Estado,
los presbiterianos pudieron hacer, de hecho, un uso avieso del lenguaje.
Por otra parte, así define la utilización del lenguaje en un Estado civil: “Régimen
de autorregulación: La institución del Estado, para establecer la condición necesaria y
suficiente de la paz, debe transformar el régimen de inflación de los signos en un
régimen de autorregulación, esta autorregulación se define primeramente por la
existencia de un centro jerárquicamente dominante de producción y de interpretación de
signos. (...) La comunicación social es posible por la separación que introduce el Estado
entre la producción de los signos por los particulares y la interpretación que en lo
sucesivo compete a lo público.”121 “Solamente en el régimen de la autorregulación
política se encuentran unos signos a la vez ciertos, directos y unidos a los significados:
los signos adecuados y manifiestos del poder.”122 Dice Zarka: “La función del poder
político será el hacer posible una comunicación unívoca.”123
Nosotros pensamos que aquí radica el error de Zarka. No hay Estado sobre la
tierra que pueda hacer tal cosa. Garantizar una comunicación absolutamente unívoca y
objetiva, está más allá del poder de cualquier Leviathan construido a partir de fuerzas
humanas. Consideramos que el mismo Hobbes, con todo el poder que pretende para
mantener intacta la soberanía del Leviathan, no consideraría posible alcanzar esta meta.
Porque el Leviathan debería, para ello, eliminar la tensión entre los significados públicos
y las intenciones particulares. Debería anular la diferencia entre la subjetividad de la
comprensión y la objetividad del discurso público, prohibiendo que alguien tenga
pensamientos distintos de lo que los nombres significan según su versión única y oficial.
121 Yves Charles Zarka, Op. Cit., pág. 128-129.122 Yves Charles Zarka, Op. Cit., pág. 136.123 Yves Charles Zarka, Op. Cit., pág. 109.
64

Una empresa tal, sería tan difícil de alcanzar como un discurso absolutamente objetivo o
como construir una torre que se eleve hasta el cielo, como una nueva Babel.
Como dijimos, pensamos que el análisis de Zarka confunde la comprensión de
los signos (que no puede dejar de ser intelección individual) con la interpretación de sus
significados y la correlativa obediencia que podría darse o no a partir de reconocer los
pensamientos e intenciones de su autor. Porque yo puedo comportarme como si los
signos emitidos por el Leviathan –o por otro centro de interpretación de signos, como las
universidades o la Iglesia– tuvieran una interpretación unívoca y, por lo tanto, un solo
conjunto posible de conclusiones que impliquen pensar y actuar de determinada manera,
en ese caso, yo actuaría sometiéndome a las leyes civiles, esto es obedeciéndolas. Pero
nada impide que en mi fuero interno, realice una actividad que de todas maneras siempre
se realiza en ese ámbito, a saber, la comprensión de los signos con los que nos
enfrentamos. La comparación de los pensamientos de los demás con los nuestros para
desentrañar sus intenciones, es siempre necesaria para la comprensión ya nos
encontremos en estado de naturaleza o en un Estado civil. Realizado este proceso, yo
puedo decirme a mí mismo en el secreto ámbito de mi fuero interno donde fue realizada
la comprensión: He comprendido la proposición formulada por el Leviathan –o por
cualquiera– y he concluido que no es verdadera, pero como he pactado someterme a su
voluntad, decido obedecer con el objetivo de mantener mi palabra y asumir su
interpretación a pesar de mi comprensión: hago lo que el Leviathan dice que está
permitido y no hago lo que dice que está prohibido, independientemente de que mi
comprensión personal de tal o cual signo difiera de su interpretación compulsiva. Uno
puede decidir si actuar o no de acuerdo a su comprensión personal. Un comportamiento
tal, es perfectamente pensable, tanto antes como después del pacto y coincide con lo que
Hobbes describe en el segundo abuso del lenguaje, en el que incurren los hombres
“cuando usan las palabras metafóricamente, es decir, en otro sentido distinto de aquel
para el que fueron establecidas, con lo cual engañan a otros.”124
124 Leviathan, Capítulo 4, pág. 24.
65

Por estos motivos no compartimos la posición de Zarka, puesto que no parece
coherente con los textos de Hobbes, decir que en el estado de naturaleza el lenguaje es
imperfecto o que en el Estado civil el Leviathan perfeccione y complete el lenguaje.125 Si
el lenguaje es condición de posibilidad del pacto, tal como el mismo Zarka reconoce,
debe estar completamente disponible antes de realizarlo, con sus posibilidades de
comunicación significante, sus proposiciones universales, generales y objetivas, según
sea el caso, y, también, con las posibilidades de su uso abusivo, sin que el pacto
transmute su naturaleza. El Estado puede prohibir y castigar las interpretaciones
disidentes, pero no evitar que se comprenda de tal o cual manera.
La condición de posibilidad de que haya lenguaje objetivo no puede ser que haya
pacto, porque antes dijimos que la condición de posibilidad para que haya pacto es que
haya lenguaje y Hobbes plantea la posibilidad de lenguaje objetivo aun para el caso de
un hombre aislado. La interpretación de Zarka hace que el contractualismo hobbesiano
sea circular. En el capítulo anterior dijimos que para romper el círculo vicioso bastaba
postular como condición de la constitución de la comunidad política, la constitución de
la comunidad lingüística. Ahora, agregamos que la condición para que haya comunidad
lingüística capaz de un discurso relativamente unívoco, no es la garantía de la
objetividad arbitral del Leviathan, como sugiere Zarka, sino la intención o voluntad de
comunicarse y entenderse con los demás; la voluntad de compartir nuestros
pensamientos, voluntad esencialmente humana, de la que depende la progresiva
institución de los significados que los hombres fueron y van dando a las cosas, en
125 Esta posición desemboca en la consideración del Leviathan como árbitro semántico y como árbitro de la verdad. La objetividad de la filosofía y de las ciencias en general, dependería del arbitrio del Leviathan, la verdad sería para Hobbes el fruto de una decisión arbitraria de su parte. El vacío respecto de lo bueno y lo malo y respecto de lo mío y lo tuyo, se extendería también a lo verdadero y lo falso, lo que resulta en extremo inaceptable para la epistemología del siglo XVII, aunque hay algunos comentaristas que especulan con ello. Cf. Richard H. Popkin, “Hobbes and Scepticism,” en History of Philosophy in the Making: Simposium of Essays to Honour Prof. James D. Collins, ed. J. Thro, Washington DC, 1982, pág. 133-148. “Hobbes and Scepticism II”, en Simposio Thomas Hobbes (1588-1988), Buenos Aires, 1988. Ambos artículos publicados en R.H. Popkin, The Third Force in Seventeenth-Century Thought, Leiden, Brill, 1992. Sobre las concepciones de la verdad en el siglo XVII Cf. Steven Shapin. A Social History of Truth. Civility and Science in Seventeenth-Century England, The University of Chicago Press, Chicago and London, 1994. Sobre la concepción hobbesiana de la verdad en relación a los matters of fact Cf. del mismo autor en colaboración Steven Shapin & Simon Schaffer, Leviathan and the Air-Pump. Hobbes. Boyle and the Experimental life, Princeton University Press, New Jersey, 1985.
66

distintas partes del mundo, hasta constituir una lengua con significados puestos al
servicio de la comprensión comunitaria.126 Esta voluntad de registrar y compartir
nuestras marcas individuales, es decir de comunicarse, primero con nosotros mismos y
luego con los demás, es, tal como opina A. Martinich, el único requisito lógico que se
necesita para establecer nombres con significado y para que el lenguaje pueda funcionar
como condición de posibilidad del pacto, es decir, para que podamos comprender la
necesidad de pactar antes y después de haber pactado, aunque esta comprensión no supla
automáticamente el acto performativo de pactar ni la celebración del pacto implique la
comprensión cabal del funcionamiento de sus mecanismos teóricos.
126 A partir de aquí, utilizamos los términos “voluntad de comunicarse” y “comunicación” no en el sentido fuerte de utilizar un conjunto de reglas de uso del lenguaje bien definidas y estables, sino en sentido débil, como una pragmática inestable de bordes difusos, fruto de un consenso esporádico. Cf. Las conclusiones del Capítulo 6.
67

Capítulo 6:
Pacto político y pacto lingüístico
DONDE SE PREGUNTA SI LA CONVENCIÓN LINGÜÍSTICA SE ESTABLECE PARA HOBBES POR UN PACTO. SE EVALÚAN ALGUNAS CITAS, SE CONCLUYE QUE NO SE TRATA DE UN PACTO Y SE FORMULA UNA HIPÓTESIS DE CÓMO DEBE SER PENSADA LA INSTITUCIÓN DE NOMBRES DEL LENGUAJE PÚBLICO.
Cabe ahora preguntarse si el acuerdo que implica la comunicación y que permite
a los hombres compartir los movimientos de sus mentes, convirtiendo sus marcas
individuales en signos de una lengua común, se establece, a su vez, por un pacto o por
otro mecanismo. A juzgar por la cita del De Cive que analizamos en el capítulo 2 cuando
mostramos que el lenguaje implica un acuerdo artificial, parecería que tal acuerdo sobre
el significado de los nombres se establece por un pacto, pues Hobbes dice:
“Vemos que se ha establecido por acuerdo de todos los que utilizan la misma lengua (como por un pacto necesario para la sociedad humana) [ita consensu communi eorum qui eiusdem sunt lingae (quasi pacto quodam societati humanae necessario) en la v.l. y by the common consent of them who are of the same language with us, (as it were by a certaine contract necessary for humane society) en la v.i.] que el nombre de cinco unidades conste de tantas como las que se contienen en el de dos y en el de tres tomados conjuntamente, en ese caso, si alguien acepta que eso es verdad porque dos y tres a la vez es lo mismo que cinco, a ese asentimiento se le llama ciencia. Conocer esta verdad no es otra cosa que reconocer que nosotros la hemos hecho. Porque por la decisión y por la ley lingüística de aquellos por los que el número .. se ha llamado dos y el ... tres, y el ..... cinco, por esa misma decisión se ha hecho posible que la proposición dos y tres tomados conjuntamente suman cinco, sea verdadera. (...) Conocer la verdad es lo mismo que recordar que ha sido construida por nosotros mismos con el mero uso de los nombres. Platón dijo, y no temerariamente, en su tiempo, que la ciencia era memoria.”127
127De Cive, Cap. 18, pág. 193. Las negritas son mías.
68

Hobbes dice que hay un acuerdo y un consenso común, consensu communi en
latín y common consent en inglés, respecto a constituir de manera voluntaria el
significado de los nombres, como si se tratara de un cierto pacto, de un quasi pacto en
latín o de un certaine contract en inglés. De modo que, a juzgar por esta cita, el lenguaje
requiere un pacto. Establecer el significado de los nombres del lenguaje a través de un
pacto, parece, en principio, una explicación compatible con la metodología hobbesiana y
un procedimiento que permite usos y abusos de esos pactos, semejantes a los usos y
abusos descriptos por Hobbes. Según esta hipótesis, entonces, la convención respecto
del significado de las palabras surgiría por un pacto celebrado por los hombres antes de
la celebración del pacto político. Parecería que esta explicación resulta verosímil en el
argumento de Hobbes, puesto que la explicación de un acuerdo constituido por un pacto
es explicada extensamente en relación a la constitución del Estado. Se podría pensar que
Hobbes también concibe en términos contractualistas la conformación de una
comunidad lingüística, condición de posibilidad de la comunidad política. Por otra parte,
si la institución de los significados del lenguaje fuera el resultado de un pacto, se
entendería por qué Hobbes dice que el lenguaje es un invento humano, que es artificial
y, en la medida en que la observancia de los pactos es voluntaria, explicaría por qué
algunos hombres incurren en abusos del lenguaje al romperlos. Asimismo, permitiría
explicar cualquier disputa terminológica, como una medida hostil para imponer
unilateralmente la validez de un “diccionario”, por el que le impondríamos a los demás
nuestras marcas privadas con pretensión de validez pública y compulsiva, con validez de
signos convencionales. Esta hipótesis permitiría explicar todo enfrentamiento en
términos de una controversia por la validez de tal o cual convención como si fuera una
puja por imponer el uso de un “diccionario”.
Pero el problema es que, si aceptamos esta explicación verosímil según la cita de
Hobbes, incurriríamos de nuevo en el círculo vicioso del que venimos escapando a lo
largo de toda la tesis. No podemos sostener que el lenguaje es condición de posibilidad
del Pacto y que el Pacto es condición de posibilidad del lenguaje. Ni siquiera, si
aclaramos que el primero se trata de un pacto lingüístico y el segundo se trata de un
69

pacto político. Porque aún así estaríamos diciendo que, en la medida en que todo pacto
requiere un lenguaje para ser llevado a cabo, el pacto lingüístico requiere la existencia de
un lenguaje en el que se pudiera llevar a cabo ese pacto lingüístico. Lo cual constituye
un claro circulo vicioso en la argumentación y un regreso al infinito. Pero, si el lenguaje
no se instituye con un pacto, ¿por qué dice Hobbes que es un acuerdo que se ha
establecido como por un pacto?
En principio diremos que Hobbes no dice que el lenguaje se estableció por un
pacto, sino que se estableció por un acuerdo necesario, como si se hubiese tratado de un
cuasi pacto. No se trata de un pacto propiamente dicho, sino de un cuasi pacto. Es decir,
de un acuerdo común que parece un pacto pero que no lo es exactamente o en sentido
propiamente dicho. Es evidente que no se trata de un pacto que haya tenido lugar en un
momento existente de la historia. Esto lo reconoce el mismo Hobbes, cuando dice:
“He dicho que las palabras han salido de una convención humana; alguien tal vez me preguntará cuáles son los hombres cuyas convenciones tengan el valor suficiente para asegurar a la humanidad un beneficio como el del lenguaje; en efecto, no es verosímil que los hombres se hayan reunido un día para fijar por decreto la significación de las palabras y su encadenamiento.”128
Sin embargo, sabemos que no es necesario que el pacto haya sucedido históricamente
para que tenga valor de explicación lógico-metodológica. Eso ocurre precisamente con
el pacto político. ¿Por qué, entonces, dice Hobbes que la institución del lenguaje se hizo
a través de una circunstancia que funcionó como si fuera una especie de pacto, como un
cuasi pacto? Hobbes lo responde en el De Corpore:
“Yo asumí que los nombres han surgido de la decisión de los hombres pero pienso que esta cuestión es extremadamente dudosa y puede ser asumida en beneficio de la brevedad [for the sake of brevity en la v.i. y rem minime dubiam brevitatis causa assumi posse judicavi en la v.l.], pues quién
128De Homine, X, 2, pág. 28.
70

puede llegar a pensar que la naturaleza de las cosas se muestra en sus nombres, cuando se ven nuevas palabras nacer diariamente, las viejas destruirse, diferentes palabras en uso en diferentes naciones, y, finalmente, cuando no se ve ni alguna similaridad entre las cosas y las palabras ni alguna comparación estipulable entre ellas.”129
Hobbes dice que en este caso se sirvió de la idea de pacto en beneficio de la
brevedad, para no dar una explicación más larga. Se puede suponer, entonces, que lo que
quiere decir es que esta cuestión extremadamente dudosa del origen del lenguaje debería
ser explicada de otro modo, si Hobbes no hubiese recurrido en beneficio de la brevedad
al atajo de un cuasi pacto para explicarla. Por ser breve, Hobbes dice que la institución
de los significados del lenguaje fue como si hubiese existido un pacto. Pero en verdad, si
uno quisiera oír una explicación no tan breve; si Hobbes se tomara el trabajo de dar una
explicación, no por el camino corto o en beneficio de la brevedad, sino una explicación
hecha en beneficio de la exactitud, lo que Hobbes debería decir, tomando el camino
largo, según nuestra interpretación, es algo necesariamente distinto a lo que ha dicho
utilizando el camino corto. La diferencia entre un camino y otro no puede ser otra que la
que surge de decir que la instauración del lenguaje no fue hecha sensu stricto por un
pacto idéntico al político, sino de una manera un poco distinta y más complicada. Si
Hobbes no pensara esto, la aclaración respecto del como si, asumido en beneficio de la
brevedad, no tendría sentido.
Lo que quiere dejar en claro Hobbes, es que sea como fuere que el lenguaje haya
sido originalmente instituido, él considera que sus nombres no guardan una relación con
la naturaleza de lo que denotan, sino que funcionan como referencias artificiales y
convencionales. La relación entre significante y significado es artificial, como si hubiese
sido establecida por la decisión arbitraria de los hombres (o por la decisión no menos
arbitraria de Dios130). En la medida en que los nombres significan pensamientos aunque
129 De Corpore, II, 4, pág. 198-199. Las negritas son mías.130 “Pues aunque Dios pensó ciertos nombres de animales y otras cosas, que fueron usados por nuestros padres, aun Él los ordenó por su propia decisión; y después, primero en la Torre de Babel y después como ahora con el paso del tiempo, ellos cayeron en desuso y fueron olvidados, y otras palabras, inventadas y aceptadas por decisión de los hombres, los sucedieron en su lugar.” De Corpore, II, 4, pág. 198-199.
71

denoten cosas sensibles, la relación entre el signo y los contenidos mentales es el
resultado de una decisión humana, nacida de la necesidad de comunicar esos
pensamientos y no de una relación causal entre elementos naturales. Porque dice
Hobbes:
“Los nombres no son signos de las cosas sino de nuestros pensamientos. Entonces, tal como lo hemos definido, los nombres ordenados en el discurso son signos de concepciones; es obvio que no son signos de las cosas mismas, pues en qué sentido puede el ruido del sonido vocal piedra ser entendido como signo de una piedra, de otra manera que quienquiera que haya oído este sonido vocal colegirá que el hablante ha pensado en una piedra.”131
Por eso dijimos que esa moción voluntaria de compartir nuestros pensamientos es
lógicamente anterior al significado de los nombres.
En la siguiente cita queda claro que los nombres son instituidos de manera
convencional y arbitraria y que su significado público responde a la vigencia que alcance
la convención en que se sustenta:
“Más aún –dice Hobbes– cualquiera sea el uso ordinario de las palabras, para brindar su ciencia a otros, los filósofos tienen, han tenido siempre y siempre tendrán, el poder, y a veces la necesidad, de usar nombres para significar el sentido al que ellos apuntan con su voluntad en orden a hacerse entender. Pues los matemáticos no tienen que pedirle permiso a nadie más que a ellos mismos para llamar a las figuras que ellos han descubierto parábolas, hipérbolas, cisoides, cuadratrices132 o para nombrar a una magnitud A y a otra B.”133
La capacidad de extrapolar el sentido privado de nuestros pensamientos
instituyendo nuevos signos está siempre abierta. El éxito en la institución de signos
131 De Corpore, II, 4, pág. 200-210.132 Cissoeides, quadratrices en la v.l. y cissoids, quadratrices en la v.i.133 De Corpore, II, 4, pág. 211.
72

nuevos, depende de la surte que la convención corra en su adopción por parte de los
demás hablantes de esa comunidad lingüística. Esta cita pone en evidencia el error de
interpretación de Zarka. Los filósofos (y los científicos) siempre han tenido, tienen y
tendrán, más allá de los avatares de la vida política, la posibilidad de dar sentido a sus
pensamientos instituyendo, si quieren o si hace falta, nuevos signos, para ser usados en
público o en privado, sin necesidad de pedirle para ello permiso a nadie, ni siquiera al
Leviathan. Aunque sin garantías de nadie de que los significados que proponga nuestro
filósofo (o científico) sean aceptados socialmente.
Por tanto, queda claro que, según la concepción hobbesiana del lenguaje que
proponemos, hay un acuerdo convencional anterior al pacto político. A través de este
acuerdo convencional se fija un juego de significados del lenguaje, que garantiza un
mínimo de comprensión. Qué forma tiene este acuerdo convencional lingüístico o cómo
sucedería exactamente, es algo que Hobbes no aclara y define de manera vaga en
beneficio de la brevedad. Pero, de las citas comentadas se puede concluir que este
acuerdo pre-político implica la posibilidad y la voluntad de utilizar marcas e
intercambiarlas con otros, para compartir nuestros pensamientos con otros individuos o
interactuar de alguna manera con los pensamientos ajenos, subordinando nuestro
derecho a utilizar marcas privadas, al beneficio de ceñirnos a significados compartidos.
Es, por tanto, un estadio que presupone la conformación de una comunidad de
individuos ligados por la voluntad de comunicarse y decididos a ceñirse de manera
momentánea o eventual (puesto que dura mientras lo juzguemos beneficioso) a ciertas
reglas de uso de los signos comunes. Este acuerdo impone una ley lingüística que regula
la utilización de los nombres y fija un juego de significados. Esta pragmática mínima es
la que hace posible la comprensión y, a la vez, la utilización metafórica, retorcida o mal
intencionada de la que habla Hobbes como si se tratara de una hermenéutica aviesa. Esta
pragmática mínima, es insuficiente para garantizar la paz. Nos permite entender al otro,
pero también nos permite insultarlo, injuriarlo, disputar con él, aumentar las causas de
conflictos y utilizar el lenguaje para generar desacuerdo y mantener la discordia que
reina en el Estado de Naturaleza. Esta pragmática mínima e inestable está hecha –si se
73

nos permite una imagen tal vez no del todo inverosímil para el siglo XVII– a partir de
los fragmentos de la Gran Pragmática del lenguaje adámico revelado por Dios a los
hombres y partida en pedazos cuando derribó la Torre de Babel.
La interpretación que hacemos de la posibilidad de que exista lenguaje en el
estado de naturaleza, supone que los hombres no son absolutamente incapaces de
someterse esporádicamente a reglas de uso de los nombres; es decir, a una pragmática
que, si bien no llega a ser una gramática, es un juego de lenguaje con reglas inestables
no formuladas.
Sin embargo, se podría pensar que el hombre en estado de naturaleza es tan
desacatado, que no podría siquiera manipular el mínimo de normatividad pragmática que
requiere el lenguaje; que es tan malo que no puede siquiera comunicarse. Se podría
pensar, por ejemplo, desde un punto de vista schmittiano, que el estado de naturaleza no
puede (metafísicamente hablando) aportar ninguna normatividad al orden civil. Pero,
nosotros suponemos que este mínimo de normatividad es tan inestable y está tan lejos de
servir para mantener la paz, que aun existiendo, no llegaría ni a desvirtuar la definición
de estado de naturaleza como guerra de todos contra todos, ni a constituir un consenso
tan fuerte como el Pacto que nos permita abandonar dicho estado de naturaleza. Esto
mismo sucede, según creemos, con el mínimo de normatividad que requiere la
posibilidad de confederaciones (o confabulaciones) esporádicas de los más débiles en
contra de alguien más fuerte; posibilidad que no refuta el estado de naturaleza
hobbesiano sino que lo define. 134
La posibilidad de lenguaje en estado de naturaleza bien podría justificarse de
manera análoga: si podemos unirnos contra alguien más poderoso, podemos
134 “De la CONDICIÓN NATURAL del Género Humano, en lo que Concierne a su Felicidad y miseria: (…) el más débil tiene bastante fuerza para matar al más fuerte, ya sea mediante secretas maquinaciones [uno podría suponer en estas maquinaciones la utilización de un lenguaje privado] o confederándose con otro [lenguaje público] que se halle en el mismo peligro que él se encuentra.” Leviathan, Capítulo 13, pág. 100. Debo el tratamiento de esta interesante cuestión al Dr, Jorge E. Dotti, quien generosamente me enseñara su importancia.
74

comunicarnos mientras confabulamos para matarlo. El mínimo de normatividad
consistiría en aceptar de común acuerdo el significado del nombre enemigo. No me
parece que esta hipótesis desvirtúe la presentación del estado de naturaleza
hobbesiano.135
Este acuerdo de bordes difusos, a partir del que se establece una comunidad
lingüística, que permite intercambiar un número inestable de signos, especulando con
sus valores; no produce de manera automática y por sí misma un pacto político y un
Estado organizado con una hermenéutica oficial, sino que provee sus condiciones de
posibilidad para que pueda ser constituido el Estado y celebrado el Pacto. Pero, aun
dentro de un Estado, el lenguaje conserva la tensión entre la intención particular y el
significado público de sus nombres. El nombre “soberano” significa un pensamiento y
denota a un individuo o asamblea. El nombre “tirano” tiene otro significado. Después de
constituido el Estado, el lenguaje sigue siendo un arma poderosa, su forma proteica
permanece siempre como una amenaza latente contra cualquiera que intente anular toda
135 ¿Cómo podríamos confederarnos contra alguien si no coincidimos, al menos, en el mínimo de normatividad que supone señalar al enemigo común? Si por el contrario decimos que en el estado de naturaleza hobbesiano, en realidad, los hombres son tan malos que no tienen posibilidades ni siquiera para estas confederaciones de débiles contra fuertes, entonces este estado no nos igualaría a todos frente a la posibilidad de ser muertos por otro. Pero, según nuestra opinión, esta última interpretación sí desvirtúa la concepción del estado de naturaleza hobbesiano. El hombre en el estado de naturaleza, podría ser tan malo como para no hablar con nadie, según propone el objetor, si no fuera tan débil. Por otra parte, Hobbes mismo dice que no cree que los hombres sean malos por naturaleza o que sean todos malos: “Algunos han objetado que, si se admite este principio, se sigue inmediatamente que todos los hombres son no sólo malos (lo que tal vez, por duro que sea, habría que admitir al parecer claramente en las Sagradas Escrituras), sino además malos por naturaleza (cosa que no puede decirse sin impiedad). Pero que los hombres sean malos por naturaleza no se sigue de mi principio. Porque aunque los malos fuesen menos que los buenos, al no poder reconocer a unos y a otros, aun los buenos se ven en la necesidad de desconfiar, de precaverse, de anticiparse, de someter y de defenderse de cualquier modo. Pero no se sigue por ello que los malos lo sean por naturaleza.” De Cive, Prefacio al lector, pág. 8.
En “El Hobbes de Schmitt”, en Cuadernos de Filosofía, Facultad de Filosofía y Letras, UBA, Año XX, Número 32, mayo de 1989, pág. 57-69, el Dr. Jorge E. Dotti comenta la objeción schmittiana a Hobbes. Schmitt, al hacer del Leviathan causa sui y entender el estado de naturaleza como un caos originario en el que no puede haber ningún acuerdo previo al pacto, objeta la consistencia metafísica del contractualismo hobbesiano. El mismo Dr. Dotti proponía en ese artículo una lectura de Hobbes que incorpora un presupuesto teológico no desarrollado por Schmitt: para Hobbes el pacto no crea el Estado ex nihilo, sino a partir del preexistente y consensuado temor de Dios. Nosotros sugerimos (al comentar el tema de la Torre de Babel y el posible origen divino del lenguaje) que este presupuesto teológico, que parece verosímil suponer en la doctrina hobbesiana, opera también en sus consideraciones respecto del lenguaje y en la existencia del mismo ya en el estado de naturaleza.
75

posibilidad de conversar sobre el significado de las palabras o sobre los derechos de los
individuos que se juntan a charlar.
76

Capítulo 7:
El problema de la verdad
Un punto central en la reconstrucción de la concepción hobbesiana del lenguaje
que hemos propuesto es la característica que tiene para Hobbes el establecimiento
arbitrario de los nombres. Por eso dice, como vimos, en el De Corpore:
“Las voces humanas conectadas como para ser signos de los pensamientos, son lenguaje, pero las partes individuales son llamadas nombres. (...) Un nombre es una voz humana empleada por decisión del hombre [arbitratu hominis adhibita en la versión latina y by a decision of men en la versión inglesa]136 (...) Yo he asumido que los nombres fueron establecidos a partir de una decisión de los hombres [arbitrio hominum en la versión latina y from a decision of men en la inglesa] (...) pues ¿quién puede pensar que la naturaleza de las cosas se muestra en el nombre de las cosas mismas, cuando aparecen palabras diariamente, las viejas se destruyen, se usan diferentes palabras en diferentes naciones y, finalmente, cuando no se ve ni una similitud entre palabras y cosas ni alguna comparación posible entre ellas?”137
También en The Elements of Law dice Hobbes que:
“Un nombre o apelación es la voz de un hombre, arbitrariamente impuesta (arbitrarily imposed), como una seña para traer a su mente alguna concepción concerniente a la cosa sobre la cual fue impuesta.”138
136 Cf. Thomas Hobbes, De Corpore, II, 4, pág. 199.137 De Corpore, II, 4, pág. 199. Las negritas son mías.138 The Elements of Law, I, 5, pág. 18. Las negritas son mías. Cf. también Leviathan, Cap. 4, pág. 23 citado antes.
77

La arbitrariedad en la imposición de nombres proyecta sobre el significado de los
términos del lenguaje esta condición convencional y arbitraria (arbitratu hominis
adhibita y by a decision of men y arbitrio hominum y from a decision of men). También,
más allá de los mecanismos de institución convencional, cada individuo utiliza el
lenguaje de diferente modo. La intervención de las pasiones de cada individuo en el
proceso de nombrar cosas de determinada manera tiñe ese proceso con el matiz personal
con que se dan en cada individuo esas pasiones según sus concepciones mentales
privadas. Dice Hobbes en el Leviathan:
“Los nombres de las cosas que nos afectan, es decir lo que nos agrada y nos desagrada (porque la misma cosa no afecta a todos los hombres del mismo modo, ni a los mismos hombres en todo momento) son de significación inconstante en los discursos comunes de los hombres. Adviértase que los nombres se establecen para dar significado a nuestras concepciones, y que todos nuestros afectos no son sino concepciones; así, cuando nosotros concebimos de modo diferente las distintas cosas, difícilmente podemos evitar llamarlas de modo distinto. Aunque la naturaleza de lo que concebimos sea la misma, la diversidad de nuestra percepción de ella, motivada por las diferentes constituciones del cuerpo, y los prejuicios de opinión prestan a cada cosa el matiz de nuestras diferentes pasiones.”139
Y en el Capítulo 6 dice:
“Lo que de algún modo es objeto de cualquier apetito o deseo humano es lo que con respecto a él se llama bueno. Y el objeto de su odio y aversión, malo; y de su desprecio, vil e inconsiderable o indigno. Pero estas palabras de bueno, malo y despreciable siempre se usan en relación con la persona que las utiliza. No son siempre y absolutamente
139Leviathan, Cap. 4, pág. 30-31. Las negritas son mías.
78

tales, ni ninguna regla de bien y de mal puede tomarse de la naturaleza de los objetos mismos, sino del individuo”140
Por tanto, parece quedar claro que, si un grupo de hombres mantiene un uso
común de signos lingüísticos, este uso común es artificial141 y que este acuerdo en torno
al uso común del lenguaje y sus significados depende de un consenso arbitrario y
convencional que podríamos considerar, como hemos probado, como una especie de
pacto. Por eso dice Hobbes, como vimos, en el De Cive:
“vemos que se ha establecido por acuerdo de todos los que utilizan la misma lengua (como por un pacto necesario para la sociedad humana) [ita consensu communi eorum qui eiusdem sunt linguae (quasi pacto quodam societati humanae necessario) en la versión latina y by the common consent of them who are of the same language with us, (as it were by a certaine contract necessary for humane society)142 en la versión inglesa] que el nombre de cinco unidades conste de tantas como las que se contienen en el de dos y en el de tres tomados conjuntamente, en ese caso, si alguien acepta que eso es verdad porque dos y tres a la vez es lo mismo que cinco, a ese asentimiento se le llama ciencia. Conocer esta verdad no es otra cosa que reconocer que nosotros la hemos hecho. Porque por la decisión y por la ley lingüística de aquellos por los que el número .. se ha llamado dos y el ... tres, y el ..... cinco, por esa misma decisión se ha hecho posible que la proposición dos y tres tomados conjuntamente suman cinco, sea verdadera. (...) Conocer la verdad es lo mismo que recordar que ha sido construida por nosotros mismos con el mero uso de los nombres. Platón dijo, y no temerariamente, en su tiempo, que la ciencia era memoria.”143
A partir de aquí, se podría pensar a modo de hipótesis que la característica
arbitraria y convencional del modo de institución del lenguaje y la dependencia del
modo personal con que cada uno de los individuos, según lo impulsen sus pasiones, lo 140 Leviathan, Cap. 6, pág. 42.141 “ El acuerdo entre los animales es algo natural, y entre los hombres sólo surge mediante pactos, esto es, de forma artificial”. De Cive, Cap. 5, pág. 52.142 Las negritas de las versiones inglesa y latina son mías.143De Cive, Cap. 18, pág. 193. Las negritas son mías.
79

utiliza de hecho, permite establecer un conjunto de significados personales o, al menos,
regionales. Como vimos, no puede postularse la existencia de un juez que dirima el
significado de los nombres del lenguaje más allá de toda controversia.
Entonces, ahora podemos plantear una pregunta acerca de la concepción
hobbesiana de la verdad en los siguientes términos: si la verdad se da en el lenguaje y el
lenguaje es convencional y arbitrario y no existe un juez por encima de toda controversia
que pueda dirimir quién tiene razón y quién está equivocado respecto de la verdad de sus
significados, entonces, la verdad (y falsedad) de las proposiciones enunciadas en un
lenguaje tal será también convencional y arbitraria. ¿Quién dirimirá las disputas acerca
de la verdad o falsedad de las proposiciones?
Respecto de que la verdad y la falsedad se dan exclusivamente en el lenguaje dice
Hobbes en el De Corpore:
“La verdad y la falsedad están en el discurso y no en las cosas. A partir de esto, se entiende que no hay lugar para lo verdadero y lo falso excepto entre aquellas cosas vivientes que poseen habla.”144
En el Leviathan dice:
“En efecto: verdad y falsedad son atributos del lenguaje, no de las cosas. Y donde no hay lenguaje no existe ni verdad ni falsedad. (...) Si advertimos, pues, que la verdad consiste en la correcta ordenación de los nombres en nuestras afirmaciones, un hombre que busca la verdad precisa, tiene necesidad de recordar lo que significa cada uno de los nombres usados por él”145.
Si la definición de los términos primitivos del lenguaje es convencional y
arbitraria, las primeras verdades formuladas en ese lenguaje compartirán estas
144 De Corpore 3, 8, pág. 235.145Leviathan, Cap. 4, pág. 26.
80

características. Entonces, para seguir con nuestra hipótesis, si halláramos una cita que
mostrara que Hobbes considera que el establecimiento de una verdad primitiva conserva
este carácter arbitrario o convencional, esta hipótesis resultaría fortalecida, pues la cita
probaría que Hobbes acepta que el carácter arbitrario del lenguaje se traslada a la verdad
de las proposiciones formuladas en él. No es difícil encontrar tal cita, Hobbes dice en el
Leviathan que las primeras verdades son arbitrarias:
“De esto también puede ser deducido que las primeras verdades de todas las cosas surgieron de la decisión de aquellos quienes primero impusieron nombres sobre las cosas o aceptaron de otros aquellos impuestos. Pues, para tomar un ejemplo, «el hombre es un animal» es verdadero, porque fue acordado imponer estos dos nombres sobre la misma cosa.”146
Siguiendo esta línea hipotética de lectura, se podría pensar que el que es dueño de
prohibir cierto uso del lenguaje, por ejemplo al prohibir enseñar una doctrina y además
tiene autoridad para cambiar la validez de las convenciones, se transforma en juez de la
verdad, no porque tenga una regla para establecer una verdad objetiva, sino
precisamente porque como nadie tiene un criterio de objetividad tal, frente a este vacío,
el Leviathan impone su arbitrariedad de criterio por encima de la de los demás. Este es,
se podría decir, el precio de la paz.
Esta consecuencia de nuestra hipótesis coincide con algunas interpretaciones de la
filosofía política de Hobbes147. J. W. N. Watkins interpretó que la teoría del lenguaje de
Hobbes permite postular una teoría Humpty-Dumpty de la verdad. Esto quiere decir que,
como el personaje de Alicia en el país de las maravillas, el Leviathan podría cambiar el
“diccionario” que utilizamos para hablar de modo que resulte verdadero o falso el
conjunto de proposiciones que el Leviathan quiere que sean verdaderas o falsas,
cambiando sobre la marcha las reglas del juego del lenguaje. Este procedimiento le
146 De Corpore 3, 8, pág. 235.147 Richard H. Popkin, “Hobbes and Scepticism,” Op. Cit., pág. 133-148. “Hobbes and Scepticism II”, Op. Cit.
81

permitiría hacer prevalecer siempre su criterio.148 También Zarka dice que el Leviathan
establece el significado definitivo y objetivo de los nombres del lenguaje.149 Algunas
citas de Hobbes parecen dar pábulo a esta interpretación posible:
“Por todo lo cual no hay más que dos clases de controversias: una acerca de lo espiritual, (...) y otra acerca de las cuestiones de la ciencia humana, cuya verdad se obtiene con la razón natural y los silogismos, a partir de las convenciones humanas y de las definiciones (esto es, de los significados, aceptados por el uso y por el acuerdo común) de los términos150; como son todas las cuestiones de derecho y de filosofía. Por ejemplo, cuando en derecho se pregunta si algo ha sido prometido o pactado, o no, equivale a preguntar si tales palabras, proferidas de tal modo, se llaman por el uso común y el acuerdo151 de los ciudadanos promesa o pacto; y si se llaman así, es verdad que se ha pactado, si no, es falso. Luego esa verdad depende de los pactos y del acuerdo de los hombres.152 De igual manera, cuando se pregunta en filosofía si un mismo todo puede estar a la vez en varios lugares, la determinación de
148 “El hecho de que la ontología nominalista de Hobbes, sin el concurso de accidentes, conduce a una teoría Humpty-Dumpty de la verdad y la falsedad puede demostrarse de la siguiente forma. Supongamos que a un objeto a (objeto cuyo nombre propio es [a]) se la ha dado el nombre común de G, y que a un objeto b se le ha dado el nombre común de no-G (ya que para Hobbes tanto Hombre como no-Hombre son nombres, Cf. De Corpore I, ii, 16 & EW, i, pág. 27) ; supongamos también que ha de decidirse en este momento si a un objeto c se le debería dar el nombre de G o de no-G. Para una ontología estrictamente nominalista, ¿podría venir determinada dicha decisión, aunque fuera muy por encima, por consideraciones objetivas? Podría responderse: Si; una condición necesaria para que a c se le de el nombre de G es la de que c fuese, como mínimo –para exponerlo de forma aproximada–, más bien parecido a a y más bien distinto de b. El problema consiste en que es casi seguro que c será, en algunos aspectos, más bien parecido a a y más bien distinto de b, mientras que en otros será más bien parecido a b y más bien distinto de a. Si a es un tigre, b es una ballena y c es un tiburón, c se parecerá más bien a a y diferirá más bien de b en relación con su tendencia a devorar al hombre, y se asemejará más bien a b y se diferenciará más bien de a en relación con su tendencia a vivir en el mar.” J.W.N. Watkins, Hobbes’s Sistem of Ideas, Op.Cit., pág. 174-175.149 Cf. Yves Ch. Zarka, Op. Cit., Segunda parte: Lenguaje y poder, Cap. IV: Teoría del lenguaje y Cap. V: Semiología del poder; más específicamente en pág. 109 y 136 del punto 6 “Código de lectura de los signos”. 150 “quarum veritas ratione naturali , & Syllogismis elicitur, ex pactis hominum & definitionibus (id est, receptis vsu & consensu communi vocabulorum significationibus)” en la versión latina y “whose truth is sought out by naturall reason, and Syllogismes, drawne from the Covenants of men, and definitions (that is to say, significations received by use, and common consent of words)” en la versión inglesa.151 “communi vsu & consensu communi” en la versión latina y “common use and consent” en la versión inglesa.152 “Veritas ergo ea dependet a pactis & consensu hominum” en la versión latina y “that truth therefore depends on the compacts, and consents of men” en la versión inglesa. Las negritas son mías.
82

esa pregunta depende del conocimiento del acuerdo común de los hombres acerca del significado del término153 todo; y puesto que los hombres, cuando dicen que un todo está en algún lugar, significan que por un acuerdo común154 entienden que no hay nada de él en otro lugar, resulta falso que el mismo esté en varios lugares a la vez; luego esa verdad depende del acuerdo de los hombres155, y de igual forma en todas las demás cuestiones de derecho y de filosofía. Los que creen que a partir de algunos lugares oscuros de la Escritura pueden establecer algo contra este acuerdo común de los hombres sobre las denominaciones de las cosas, piensan que se ha de eliminar el uso del lenguaje y junto con él toda sociedad humana156. Porque el que vende un terreno completo dirá que todo él se contiene en una parcela, y se quedará con el resto como no vendido; más aún, elimina la razón entera, que no es otra cosa que la investigación de la verdad hecha por medio de tal consenso157.”158
Uno podría pensar que, si el lenguaje es convencional, la verdad que radica en el
lenguaje será también convencional. El pacto político, al estar reforzado con el
monopolio del uso de la espada pública, terminará subordinando todo acuerdo
preexistente a los términos de su validez. Entonces, diría quien razone así, si el lenguaje
es el fruto de un cuasi pacto o acuerdo preexistente, será sometido al control del
Leviathan. Pero, como la verdad radica exclusivamente en el lenguaje, por lo tanto, el
Leviathan será juez de la verdad. En la cita que sigue, tomada del De Cive, parecería que
Hobbes entrega al Soberano también la potestad de juzgar acerca del significado de los
153 “determinatio quaestionis dependet a cognitione communis consensus hominum, circa significationem vocabuli” en la versión latina y “depends on the knowledge of the common consent of men about the signification of the word” en la versión inglesa. Las negritas son mías.154 “communi consensu” en la versión latina y “common consent” en la versión inglesa.155 “veritas ergo consensu hominum” en la versión latina y “that truth therefore depends on the consents of men” en la versión inglesa. Las negritas son mías.156 “Et qui contra hunc communem circa rerum appellationes consensum hominum, ex obscuris scripturae locis aliquid statui posse iudicant, tollendum iudicant & sermonis vsum, & vna omnem societatem humanam.” en la versión latina y “And they who doe judge that any thing can be determin’d, (contrary to this common consent of men concerning the appellations of things) out of obscure places of Scripture, doe also judge that the use of speech, and at once all humane society, is to be taken away” en la versión inglesa. 157 “quae nihil aliud est praeter veritatis per talem consensum factae inuestigatio” en la versión latina y “which is nothing else but a searchimg out of the truth made by such consent” en la versión inglesa.158De Cive, Cap. 17, pág. 188 y pág. 248-249 de la edición de Warrender citada.
83

nombres del lenguaje, si ello suscitara alguna disputa que atente contra la paz. Sabemos
que es el propio Leviathan quien juzga cuándo se atenta contra la paz. Dice Hobbes:
“Corresponde a la autoridad civil definir qué es lo que conduce a la paz y a la defensa del Estado.”159
“Corresponde a la autoridad civil, siempre que sea necesario, juzgar acerca de la verdad de las definiciones y de las consecuencias.”160 “Más aún, si se suscita una discusión acerca de las cosas que son de uso común, acerca del significado propio y preciso de nombres o apelaciones, de tal forma que sea necesario que eso se determine para la paz del Estado o para la distribución del derecho, esa determinación corresponderá al Estado. Porque los hombres, razonando, investigan tales definiciones por la observación de los diversos conceptos, para cuya significación se emplean aquellas apelaciones según la diversidad de tiempos y causas. Pero la decisión acerca de quién ha razonado bien corresponde al Estado. Por ejemplo, si una mujer da a luz una forma insólita; como la ley prohibe matar a un hombre, surge la cuestión de si lo alumbrado es un hombre. Se pregunta por lo tanto qué es un hombre. Nadie duda de que será el Estado quien lo juzgue”161.
Y cuando Hobbes define cómo se constituye el Leviathan dice que se hace por
medio de la designación de una asamblea u hombre respecto del cuál:
“sometan sus voluntades cada uno a la voluntad de aquel y sus juicios a su juicio.”162
Parecería que no es posible pensar que Hobbes restrinja la potestad del Leviathan
de ser juez en algún ámbito reservado para otros jueces, como si pudiera admitir que
respecto de lo permitido y prohibido juzga el Leviathan pero sobre lo verdadero y lo
falso juzgan, por ejemplo, los filósofos. Porque quien tiene derecho a juzgar qué es
159 De Cive, Cap. 17, pág. 162. Es el título del punto 11 del capítulo XVII.160 De Cive, Cap. 17, pág. 162. Es el título del punto 12 del capítulo XVII. Las negritas son mías.161De Cive, Cap. 17, Cap. 12. pág. 172. 162 Leviathan, Cap. XVII, pág. 140-141. Las negritas son mías.
84

verdadero y qué falso, tiene derecho a pretender que se actúe de acuerdo a su criterio.
Porque, como dice Hobbes:
“Los actos de los hombres proceden de sus opiniones, y en el buen gobierno de las opiniones consiste el buen gobierno de los actos humanos respecto a su paz y concordia. Y aunque en materia de doctrina nada debe tenerse en cuenta sino la verdad, nada se opone a la regulación de la misma por vía de paz.”163
Parecería que no puede haber en la teoría hobbesiana dos jueces en paralelo,
porque fatalmente uno terminará subordinado al otro. Por tanto, parecería que el
Leviathan y no el filósofo será juez de la verdad, si es que debe haber alguno. Dice
Hobbes:
“Puesto que el derecho de espada no es otra cosa que el poder usar la espada con derecho a su arbitrio, de ahí se sigue que el arbitrio o el juicio acerca de su recto uso pertenecen a la misma persona. Ahora bien, si el poder de juzgar estuviese en poder de uno y el de ejecutar en el de otro no se conseguiría nada; ya que en vano juzgaría quien no pudiera ejecutar los mandatos o, si los ejecutase por medio del derecho de otro, no podría decirse que tuviera él el derecho de espada sino aquel otro, del cual sería únicamente servidor. Así pues, en el Estado todo juicio corresponde a quien tiene las espadas, es decir, a quien tiene el poder supremo.”164
Sin embargo, si bien hay algunas citas que parecen avalar nuestra hipótesis inicial
y algunos comentaristas la sostienen, creemos que la misma presenta algunos problemas
insalvables. A saber: Hobbes no es ni un escéptico ni un relativista. No podemos hacerle
decir que la verdad es absolutamente convencional o arbitraria y es difícil pensar que
Hobbes creyera en pleno siglo XVII que la objetividad de la verdad fuese el resultado de
la arbitrariedad política o que toda pretensión de verdad encubre en realidad una
163 Leviathan, Cap. XVIII, pág. 146. Las negritas son mías.164 De Cive, Cap. 6, pág. 58. Las negritas son mías.
85

voluntad de dominio. La epistemología hobbesiana no es asimilable de manera directa a
la de un Nietzsche, Foucault o Kuhn. Por otra parte, ¿cómo negar la existencia de
matters of fact, de verdades de hecho? Por ejemplo, ¿cómo podría el Leviathan negar
que hay dos personas en esta habitación o hechos tan simples y evidentes? Y aún cuando
los negara ¿qué efecto podría tener más que lograr una obediencia ciega, externa y
confinada exclusivamente al ámbito de lo externamente prohibido o permitido, como
sucede cuando se le dice que sí a un loco para que no nos lastime, tal como vimos en el
capítulo 5? El propio Hobbes dice cuando explica sus ideas respecto del método
filosófico-científico:
“No se me escapa cuán difícil es hacer desaparecer de las mentes de los hombres opiniones inveteradas y reforzadas por la autoridad de escritores elocuentes, especialmente cuando la verdadera filosofía (esto es, la exacta) explícitamente rechaza no sólo la pretensión de la retórica sino también todos los embelezamientos y cuando los fundamentos de todas las ciencias no sólo no parecen bellos, sino más bien superficiales, áridos e incluso deformes. Sin embargo, puesto que hay ciertamente algunos hombres, aunque pocos, a quienes la firmeza y la verdad del razonamiento per se deleita en todas las cuestiones, he pensado que debo ir en asistencia de estos pocos.”165
Por un lado Hobbes dice que el Leviathan tiene autoridad para juzgarlo todo y,
por otro, habla de una verdad per se. Frente a esta dificultad algunos autores como
Watkins166 y Peters167 dicen simplemente que Hobbes se contradice, que su concepción
del lenguaje y por lo tanto de la verdad es incompatible con el resto de su filosofía y que
Hobbes no supo encontrar una solución a la distinción entre proposiciones sintéticas y
165 De Corpore, I, 1, pág. 175. Las negritas son mías. 166 J.W.N. Watkins, Op. Cit. 179.167 “Pero es posible defender la idea de que cuando él [Hobbes] está hablando en un contexto predominantemente político refuerza siempre la importancia de las definiciones y usualmente presenta una teoría convencionalista de la verdad; mientras cuando está pensando acerca de las ciencias naturales su teoría es menos convencionalista y más una teoría autoevidente de la verdad como la de Descartes. Son las afirmaciones de Hobbes en Leviathan y De Cive las que dan al lector la fuerte impresión de que él sostiene alguna clase de teoría convencionalista de la verdad.” Richard Peters, Op. Cit., pág. 54. Cf. También Martin A. Bertman, “Semantics and Political Theory in Hobbes”, en Hobbes Studies, Vol. I, pág. 134-142.
86

analíticas.168 Otros autores como Popkin concluyen que el Leviathan hobbesiano sí es
juez de la verdad.169
Por nuestra parte, creemos que la concepción hobbesiana de la verdad tiene
relación con la concepción hobbesiana del lenguaje y que la proposición que
formulamos a modo de hipótesis, a saber, que Hobbes sostiene una concepción
convencional o arbitraria de la verdad no debe ser aceptada porque implica una
razonamiento falaz. Aún a pesar de que en algunos pasajes parezca insinuarse tal
posición a efectos de reforzar la recomendación de no desafiar la autoridad política del
Leviathan con ningún pretexto filosófico, científico o jurídico, en todos ellos siempre la
regla es la defensa de la paz y no de la verdad.
El siglo XVII fue muy fecundo en cuanto al desarrollo de teorías respecto de la
objetividad del conocimiento y de la verdad.170 Sin embargo, hay una cuestión respecto
de la teoría hobbesiana de la verdad que puede ser planteada gracias a las exposiciones
precedentes.
Recordemos la cita del De Cive. Dice Hobbes:
“Conocer esta verdad no es otra cosa que reconocer que nosotros la hemos hecho. Porque por la decisión y por la ley lingüística de aquellos por los que el número .. se ha llamado dos y el ... tres, y el ..... cinco, por esa misma decisión se ha hecho posible que la proposición dos y tres tomados conjuntamente suman cinco, sea verdadera. (...) Conocer la verdad es lo mismo que recordar que ha sido
168 “Parece que Hobbes fracasó en visualizar la importancia de la diferencia crucial entre verdad analítica y verdad sintética y, a través de la influencia de la geometría, extendió el modelo de la verdad analítica a las ciencias naturales y sociales.” Richard Peters, Op. Cit. pág. 55. 169 Richard R. Popkin, Op. Cit.170 Cf. Steven Shapin, A Social History of Truth, Civility and Cience in Seventeenth-Century England, Op. Cit. Y Cf. Steven Shapin and Simon Schaffer, Leviathan and the Air-Pump, Hobbes, Boyle and the experimental Life; Op.Cit. donde se reconstruye la polémica entre Boyle y Hobbes acerca de lo discutible que fueron las verdades de hecho que cada uno decía que tenían lugar en el interior de la burbuja de vidrio de la bomba de vacío y donde se ve la relevancia del “diccionario” utilizado a la hora de describir verdades de hecho de la naciente ciencia experimental.
87

construida por nosotros mismos con el mero uso de los nombres. Platón dijo, y no temerariamente, en su tiempo, que la ciencia era memoria.”171
Es cierto que el Leviathan podría prohibir que llamemos “dos” a las duplas,
“tres” a los tríos y “cinco” a los quíntuplos de objetos y obligarnos a llamarlos “X”, “Y”
y “Z” o “two”, “three” y “five” respectivamente. Pero, entonces no podría evitar que
digamos que es verdad que “X” e “Y” tomados conjuntamente soman “Z”, o que “two”
y “three” tomados conjuntamente suman “five”, sin incurrir en una contradicción. Aún
cuando el Leviathan pudiera cambiar permanentemente las reglas lingüísticas sin perder
su autoridad, no podría evitar que cada juego de significados proyecte un conjunto de
proposiciones verdaderas y un conjunto de proposiciones falsas. El Leviathan puede
cambiar los nombres pero no puede hacer que yo deje de percibir que las duplas y los
tríos tomados conjuntamente suman quíntuplos, más allá de cómo se llamen. El
Leviathan puede tener poder para cambiar algunas reglas del juego del lenguaje, pero no
tiene poder para hacer que cambien las situaciones de hecho que el lenguaje describe ni
las percepciones que se tienen de ellas. La verdad no es, por tanto, convencional para
Hobbes. Por eso dice:
“Por lo tanto, esas proposiciones que son eternamente verdaderas son necesarias. (…) Pues algunas verdades son eternas; pues “si hombre, entonces animal” será siempre verdadera aunque no sea necesario ni para el hombre ni para el animal existir eternamente.”172
171De Cive, Cap. 18, pág. 193. Las negritas son mías.172 De corpore, 3, 10, pág. 238-239. El comentarista dice: “Él [Hobbes] utiliza su afirmación de que las verdades son eternas como evidencia de que ‘es obvio que la verdad no adhiere a las cosas sino al discurso’; aún más, él niega que sea necesario que hombres o animales hayan existido eternamente para hacer la proposición ‘el hombre es un animal’ verdadera. ¿De qué manera la eternidad de ciertas verdades prueba que el discurso es verdadero? Esto indica exactamente lo opuesto para mí. ¿Por qué mencionar que los hombres y los animales no han tenido que existir eternamente para que la proposición ‘el hombre es un animal’ sea verdadera? ¿Cómo puede ‘el hombre es un animal’ ser eternamente verdadera cuando, como discurso, no ha existido desde la eternidad. El problema yace no en que Hobbes predique la verdad y falsedad del discurso. Tampoco en su opinión de que algunas verdades son eternas, uno podría consistentemente sostener una o la otra opinión. El problema yace en sostener ambas opiniones, lo cual es inconsistente. Hobbes inocentemente unió la concepción filosófica de que lo verdadero y lo falso están en el discurso con la opinión del sentido común de que algunas verdades son eternas sin darse cuenta de su inconsistencia. La excusa de Hobbes, yo creo, es que él no consideró reflexivamente las cuestiones
88

Ahora bien, hasta aquí hemos resuelto sólo la mitad del problema. Porque Hobbes
podría reconocer la existencia de una verdad objetiva y aún así postular que de todas
maneras, a falta de un mejor juez y en atención a mantener la paz, el Leviathan será
quien juzgue no sólo las acciones de los hombres sino además qué proposiciones deben
ser tenidas por verdaderas y cuáles por falsas. El tema se puede discutir. Uno podría
preguntar: ¿hay alguna opinión que responda a si Hobbes pensaba que el Leviathan
debía ser considerado juez de la verdad de aquellas proposiciones sobre las que se
suscitan controversias o debía ser tenido por juez únicamente de lo que se dice de ellas;
de la conducta, no de los pensamientos? ¿Alguien puede decirnos qué opinaba Hobbes al
respecto? La respuesta a esta pregunta es afirmativa. Hay quien zanje la cuestión
respecto a la opinión de Hobbes sobre este tema y no es la opinión de un comentarista
poco importante sino una versión irrefutable acerca de lo que podría opinar Hobbes,
porque es la opinión de Hobbes mismo. En el Leviathan dice:
“Existe [entre aquellos que utilizan ciertos textos antiguos para justificar opiniones erradas] otro error en su Filosofía civil (que nunca aprendieron en Aristóteles ni en Cicerón, ni en ningún otro de los paganos): el de extender el poder de la ley, que es regla de las acciones solamente, a los meros pensamientos y conciencia de los hombres, por examen e inquisición de lo que sostienen”.173
La cuestión se planteó en vida de Hobbes174 y esto respondió él mismo:
involucradas.” Sin embargo, nosotros opinamos que cuando Hobbes dice que “algunas verdades son eternas” no quiere dar a entender que la verdad adhiere al discurso y no a las cosas, como dice Martinich, sino que quiere decir lo que dice; a saber, que algunas verdades son eternas.173 Leviathan, Cap. 46, pág. 562-563. Las negritas son mías.174 Cf. Leiser Madanes, “Hobbes on Peace and Truth: an objection to Richard Popkin’s «Hobbes and Scepticism I» and «Hobbes and Scepticism II»”, en Richard H. Popkin, Scepticism in the History of Philosophy, ed. Richard H. Popkin, Kluwer Academic Publishers, Netherlands, 1996, pág. 45-52. Y Leiser Madanes, “La paradoja de la tolerancia”, en Hobbes, Spinoza y la libertad de expresión, Tesis de doctorado, Departamento de Filosofía, Facultad de Filosofía y Letras, UBA, Capítulo 2, parte II y III, pág. 68-75, hay copia en la Biblioteca de la Facultad de Filosofía y Letras, UBA y en el Centro de Investigaciones Filosóficas (CIF), Buenos Aires.
89

“Es su autoridad [la del Leviathan], digo yo, la que debe decidir no qué hayan de creer los hombres, sino qué hayan de decir en estas cuestiones.”175
La proposición auctoritas non veritas facit legem176 no significa que la autoridad
determina la verdad de las proposiciones sino, precisamente, que la verdad no tiene que
ver con la autoridad que sanciona las leyes.
175 Thomas Hobbes, “Consideraciones sobre la reputación, lealtad, costumbres y religión de Thomas Hobbes, de Malmesbury. Escritas por él mismo a modo de carta a una persona docta. (Jonh Wallis, D.D.)”, incluido en Diálogo entre un filósofo y un jurista y escritos autobiográficos, Tecnos, Madrid, 1992, pág. 179. 176 igual que aquella que dice law is not counsell but command
90

Apéndice 1:
El método paduano
El método paduano es llamado así porque fue utilizado en la Universidad de
Padua entre otros por Harvey en medicina y por Galileo en astronomía177. Harvey, quien
investigó la circulación de la sangre en el cuerpo humano, había estudiado en Padua de
1598 a 1602, período durante el cual Galileo fue su profesor. Hobbes conoció a Galileo
recién durante su viaje a Florencia en 1635 y 1636, pero fue gran amigo de Harvey quien
era compatriota suyo y a quien menciona en la Epístola dedicatoria del De Corpore y a
quien se dirige como “ese ciudadano tan gentil y renombrado que es el doctor
Harvey”178. Por otra parte, parece que era una amistad correspondida, puesto que el
doctor Harvey le dejó a Hobbes en su testamento 10 libras a quien llama “mi buen
amigo Mr. Thomas Hobbes para que adquiera algo que pueda conservar en recuerdo
mío”.179
El método utilizado en la Universidad de Padua es descompositivo-compositivo
y consiste en redescribir un fenómeno político, fisiológico o astronómico remontándose
hacia una instancia teórica ideal. El resultado de la aplicación de este método es la
formulación de proposiciones que sirven como premisas elementales por vía de una
descomposición del fenómeno observado en partes simples desde las cuales se lo
reconstruye, volviendo a armarlo como el mecanismo de un reloj del que ahora
conocemos todas sus partes. Este procedimiento de desmontaje permite distinguir las
partes que componen el todo y ver el funcionamiento ideal que cada pieza debe tener
177 Cf. J.H. Randall, The school of Padova, Padua, 1961. Randall considera que Galileo fue quien llevó el método paduano a su perfección, particularmente en su estudio de la trayectoria de los proyectiles y explícitamente en su obra Il Saggiatore.178 The English Works of Thomas Hobbes, editado por sir William Molesworth, 11 vols. 1839-1945, pág 338, citado por J.W.N. Watkins, Op. Cit. pág. 225.179 Works, pág. XCIV, citado por J.W.N. Watkins, Op. Cit. pág. 225.
91

para evitar las distorsiones que se dan en la práctica o en otras teorías que no tengan en
cuenta este método. Se evita, así, que el mecanismo sea pensado o usado de forma
incorrecta. El descenso o la parte compositiva ulterior requiere, como en la aplicación
del método hipotético-deductivo, una deducción lógica a partir de la postulación de esta
situación “abstracta” (como la llama MacPherson180). Las piezas de la maquinaria teórica
reconstruida por este método son hipótesis postuladas a partir de la observación. Este es
el método que Hobbes aplicó a la descomposición o desmontaje del Estado. Quien
entienda bien los principios racionales de la filosofía política que explica cómo funciona
la maquinaria del Estado, no podrá sino compartir sus conclusiones.
Este método implica una novedad respecto del utilizado por la filosofía clásica,
permitiéndole a Hobbes llevar a cabo una redescripción de la naturaleza humana y de los
mecanismos de legitimación del poder político sobre elementos teóricos nuevos. Hobbes
utiliza el método paduano para idear nuevos principios (antropológicos, políticos y
ontológicos).181
Zarka, cuya opinión ya citamos en relación al tema del lenguaje, dice respecto
del método que utiliza Hobbes que influye sobre su filosofía política: “En Padua durante
el siglo XVI, se había desarrollado una concepción del método científico que fue
adoptada por Galileo y Harvey y posteriormente por Hobbes. A continuación 180Rodriguez Feo, Joaquín, “Introducción” a Thomas Hobbes, De Cive, Op. Cit., pág. XVII. En su introducción a la edición bilingüe del De Cive, Joaquín Rodriguez Feo, señala que la tesis de MacPherson sostiene que el estado de naturaleza hobbesiano es “una formulación nada abstracta, ni siquiera metódica, sino una lectura de la sociedad inglesa del siglo XVII” y así lo entienden también Bobbio y Warrender, según dice Rodriguez Feo; tanto, que este último “hace ver” que en el De Cive se “transparenta continuamente la historia contemporánea de la Inglaterra de Hobbes”. No coincido con esta postura, puesto que considero que la postulación del estado de naturaleza obedece y responde a la utilización del denominado método galileano. Por otra parte, las transparencias que denuncia Rodriguez Feo detectadas en el texto de Hobbes respecto de la historia inglesa, ponen en evidencia el tema de la obra, no su método. MacPherson, según creo y en contra de la lectura de Rodriguez Feo, considera el estado de naturaleza hobbesiano una abstracción hecha a partir del estudio de la realidad de la historia inglesa, y como modo de explicación de esa realidad.181 Watkins en el capítulo dedicado al tema La metodología paduana, dice: “La idea intuitiva que informaba dicha tradición metodológica era la siguiente: la mejor forma de comprender cualquier fenómeno consiste en descomponerlo, en la realidad o en el pensamiento, y averiguar la naturaleza de las partes que lo componen, para, por último, volverlas a juntar, es decir, descomponerlo para volverlo a componer.” Op. Cit. pág. 61. Y Randall cita los antecedentes de Pietro d’Abano, Op. Cit. pág. 31; de Pablo de Venecia, pág. 41; Zabarella, pág. 52-3; Agostino Nifo, pág. 47;
92

investigaremos este último aspecto por su influencia sobre la filosofía civil de
Hobbes.”182 Al respecto, como ejemplo de la utilización del método paduano en la
postulación del estado de naturaleza, citamos también, la opinión de MacPherson cuando
dice que caben pocas dudas de que en De Cive, como en Elements of Law y Leviathan, el
estado de naturaleza es una abstracción lógica extraída del comportamiento de los
hombres en la sociedad civilizada. Mac Pherson sostiene que “de hecho, en De Cive está
incluso más claro que en los otros dos tratamientos, que en esta obra había descubierto
las tendencias «naturales» de los hombres, mirando bajo la superficie de la sociedad de
su tiempo, y que el estado de naturaleza es una abstracción lógica de segundo nivel, en
el que las tendencias naturales del hombre han sido aisladas de su encarnadura civil y
llevadas a partir de ello a su conclusión lógica postulando el estado de guerra.” 183 El
estado de guerra es postulado por este método descompositivo como una condición de
posibilidad necesaria para explicar las desavenencias de la sociedad actual y es utilizado
posteriormente en la etapa descendente o compositiva para justificar la necesidad del
pacto y del Leviathan. “Pues De Cive, omitiendo todo el análisis fisiopsicológico del
hombre como sistema de materia en movimiento, se abre con una brillante disección del
comportamiento del hombre a partir de la sociedad de la época, que revela sus
inclinaciones «naturales» y pasa de allí a la deducción de la necesidad de desembocar en
un estado de guerra si no existiera el soberano.”184 Rodriguez Feo también opina que
Hobbes desarrolla un pensamiento sistemático y que el método utilizado es el método
galileano. Dice: “El desarrollo de este sistema se realiza con un método riguroso que no
es otro que el método ‘resolutivo-compositivo’ de Galileo, aplicado hábilmente a
territorios de la realidad no recorridos por éste. Este método es racional, frente al método
de autoridad empleado hasta entonces. (...) En cualquier caso, así lo reconocen sin
excepción los que se han ocupado de ello, el método es lo más original de Hobbes, junto
con la fuerza de su argumentación. En De Cive no discurre sobre el método, tarea que
reserva en especial para la obra que en su sistema ocupaba el primer lugar: De Corpore,
182 Yves Ch. Zarka, Hobbes y el pensamiento político moderno, Op. Cit., pág. 61.183 Cf. MacPherson, C.B., The Political Theory of Possesive Individualism: Hobbes to Locke, Oxford University Press, Oxford, 1964, pág. 33.184Cf. MacPherson, C.B., Op. Cit., pág. 34.
93

sino que se limita a aplicarlo con simples observaciones pasajeras como la del reloj
mecánico que se desarma y se vuelve a armar para comprender plenamente su
funcionamiento.”185
Se puede ver en algunas citas de Hobbes que él considera que tanto la filosofía
política como la filosofía natural requieren un método que descomponga los fenómenos
observados. Es en esta cita del De Cive donde Hobbes utiliza la metáfora del reloj:
“Por lo que se refiere al método, he creído que no bastaba el mero orden del discurso por notable que éste fuera, sino que había que comenzar por la materia del Estado para pasar después a su generación, a su forma y al origen primero de la justicia. Porque una cosa se conoce mejor a partir de aquello que la constituye. Ya que como sucede en un reloj mecánico o en cualquier otra máquina más complicada, que sólo se puede conocer cual sea la función de cada pieza y de cada rueda si se desmonta y se examina por separado la materia, la forma y el movimiento de cada parte, de igual manera, al investigar el derecho del Estado y los deberes de los ciudadanos, es necesario no desde luego desmontar el Estado pero sí considerarlo como si lo estuviese, es decir, que se comprenda cuál sea la naturaleza humana, en qué sea apta o inepta para constituir un Estado, y cómo se deben poner de acuerdo entre sí los que quieran aliarse. Siguiendo este método pongo en primer lugar, como principio universalmente conocido por experiencia y no negado por nadie, que la condición de los hombres es tal, por naturaleza, que si no existe el miedo a un poder común que los reprima, desconfiarán los unos de los otros y se temerán mutuamente, y que al ver que todos pueden con el derecho protegerse con sus propias fuerzas, entonces necesariamente lo harán.”186
Y en referencia al método, Hobbes dice en el De Corpore que la primera parte
del método, a saber, la descompositiva, puede ser también llamada analítica y la
segunda, compositiva, es llamada también sintética, y que estos movimientos pueden ser 185Rodriguez Feo, Joaquín, Op. Cit., pág. XIX y XX.186 De Cive, Prefacio al lector, pág. 7-8. Las negritas son mías.
94

aplicados tanto a la descomposición y composición de los movimientos que generan
formas sociales como el Estado como a la génesis de figuras geométricas, puesto que
ambas formas son artificiales. Se pueden analizar de modo análogo los movimientos
sociales o los movimientos de la mente individual:
“El método de conocimiento científico, tanto civil como natural, [cuando comienza] desde la experiencia sensible yendo hacia los principios es analítico; mientras que comenzando desde los principios es sintético: La filosofía política está conectada a la [filosofía] moral de manera tal que sin embargo puede ser separada de ésta. (...) Y por esa razón una vez que el método sintético ha alcanzado el conocimiento científico (...) también aquellos que no hallan aprendido la primera parte de la filosofía, a saber, geometría y física, pueden sin embargo llegar a los principios de la filosofía política a través del método analítico. Pues, siempre que una cuestión es propuesta, tal como «si tal o cual acción es justa o injusta» al computar «injusto» como compuesto por «hecho» y «contra la ley» y considerar esta noción de «ley» como el mandato de aquel que tiene el poder de controlar y al considerar «poder» como «la voluntad de los hombres que establecen tal poder con el objetivo de la paz», uno finalmente llega al hecho de que los apetitos de los hombres y los movimientos de sus mentes son tales que se levantarían en guerra unos contra otros a menos que fueran controlados por el mismo poder. Este hecho puede ser conocido por la experiencia de cada una y todas las personas que examinara su propia mente. Por lo tanto por composición uno puede proceder a partir de este punto a la determinación de la justicia o injusticia de cada acción propuesta. Es ya obvio a partir de las cosas que hemos dicho que el método de filosofar de aquellos que simplemente buscan el conocimiento científico sin haber propuesto una cuestión en particular, es en parte analítico y en parte sintético, a saber, es analítico cuando parte desde la experiencia sensible hacia el descubrimiento de principios y en el sentido contrario sintético.”187
Dice Watkins: “La metodología paduana comenzó a desarrollarse en la escuela
médica de Padua de la que Harvey entró a formar parte en 1598, donde el término
187 De Corpore, VI, 7, pág. 301-302.
95

“descomposición” significaba originalmente disección física. (...) Hobbes estaba
interesado en la materia, generación y forma de un extraño animal artificial (un
monstruo engendrado, según algunos) el gran Leviathan. También él volvió a recorrer el
camino desde la meta final hasta el punto de partida pero se remontaba a partir de un
cuerpo político”.188
En el desarrollo de nuestra tesis hemos tratado de analizar la concepción
hobbesiana del lenguaje sin olvidar esta cuestión metodológica. Hemos tratado de
descomponer el pacto en sus piezas simples, tratando de explicar cómo encaja cada una
en el mecanismo general. Al respecto, creemos que para Hobbes, el lenguaje es una
pieza sin la cual el rompecabezas del contractualismo estaría incompleto. El Leviathan
sin lenguaje no podría existir y al postularlo como condición de posibilidad del pacto
creemos estar procediendo paduanamente. Por eso coincidimos con I. C. Hungerland y
con G.R. Vick cuando dicen: “Vemos que las hipótesis del estado de naturaleza y el
establecimiento subsecuente del Estado civil son, como la hipótesis del estado de
soledad y el establecimiento subsecuente de una comunidad lingüística, una suerte
especial de ficción deliberada. Estos estados ficticios, cuya existencia de hecho es
incompatible con ciertas condiciones y leyes reconocidas por Hobbes y sus
contemporáneos, son un paso del método paduano. El método fue empleado por Hobbes
y Galileo, tal como dijimos, como un método para descubrir principios y conexiones
entre conceptos. Éste les brindó a ambos hombres la posibilidad de adquirir una hermosa
libertad respecto del confuso conjunto de hechos irrelevantes en campos de fenómenos
extremadamente diferentes.”189
188 Watkins, Op. Cit. pág. 76-78.189 Isabel Hungerland, & George R. Vick, Op. Cit., pág. 137.
96

Apéndice 2:
El uso performativo del lenguaje
La utilización que el Leviathan hobbesiano hace del lenguaje puede ser
considerada realizativa o performativa en la medida en que, por ejemplo, cuando el
Soberano se expresa diciendo que una acción es justa, esa acción se convierte en justa:
“Por lo tanto los reyes legítimos que gobiernan, hacen justas las cosas que mandan por el hecho de mandarlas, e injustas las que prohiben por prohibirlas.”190
El acto de habla del Leviathan, a pesar de estar constituido por palabras, ha hecho
algo real respecto del status jurídico de la proposición proferida. La efectividad de este
acto de habla cae con todo el peso de su realidad sobre aquel que intenta desobedecer
una ley dictada por el Leviathan. Howard Warrender y otros comentaristas compararon
el concepto de acto de habla o de proposición performativa o realizativa definido por J.
L. Austin con la función performativa que Hobbes le asigna a las proposiciones del
Leviathan.191
En las siguientes citas de Hobbes queda claro que el lenguaje tiene una función
performativa:
190 De Cive, Cap. 12, 1, pág. 104. En la versión latina dice: “Reges igitur legitimi quae imperant iusta faciunt imperando, quae vetant vetando iniusta.” 191 Cf. J. L. Austin, How to Do Things with Words, Ed. J.O. Urmson, Oxford, 1962. J. L. Austin, “Performative Utterances”, en Philosophical Papers, Oxford, Clarendon Press, 1961, pág. 235. J. L. Austin, “A Plea for Excuses”, en Philosophical Papers, Clarendon Press, Oxford, pág. 181. Cf. Howard Warrender, The Political Philosopy of Hobbes, Clarendon Press, Oxford, 1957, pág. 28 y ss. Martin A. Bertman, “Hobbes and Performatives”, en Crítica. Revista hispanoamericana de filosofía, Vol. X, N° 30, diciembre de 1978, pág. 41-53. Martin A. Bertman, “Language for Hobbes”, Revue internationale de philosophie, 1979. David R. Bell, “What Hobbes does with words”, en Philosophical Quarterly, N° 19, 1969, pág. 157. Gershom Weiler, “Hobbes and Performatives”, en Philosophy, Vol. XLV, 1970, pág. 213. F. C. Hood, The Politics of Hobbes, Oxford University Press, Oxford, 1964, pág. 196 y ss. Isabel Hungerland, & George R. Vick, Op. Cit., pág. 18.
97

“El procedimiento mediante el cual alguien renuncia o transfiere simplemente su derecho es una declaración o expresión, mediante signo voluntario y suficiente, de que hace esa renuncia o transferencia, o de que ha renunciado o transferido la cosa a quien la acepta. Estos signos son o bien meras palabras o simples acciones; o (como a menudo ocurre) las dos cosas, acciones y palabras.”192
En el De Cive deja en claro que el vehículo de la fuerza
performativa del pacto son los actos de habla:
“Del hecho de que en toda donación y en todo pacto se requiera la aceptación del derecho que se transfiere, se deduce que nadie puede pactar con alguien que no ofrezca signos de dicha aceptación; como tampoco se puede pactar con los animales, ni podemos atribuirles ningún derecho ni quitárselo, por falta de lenguaje.”193
Hobbes también define otros actos de habla, por ejemplo, el que se lleva a cabo
al testar o al formular la voluntad de delegar autoridad a otra persona:
“En cuanto a la cuestión, que a veces puede surgir, respecto a quién ha designado el monarca en posesión para la sucesión y herencia de su poder, ello se determina por sus palabras expresas y testamento (…) Por consiguiente si un monarca declara expresamente que un hombre determinado sea su heredero, ya sea de palabra o por escrito, entonces este hombre, inmediatamente después de la muerte de su predecesor, es investido con el derecho de ser monarca.”194
Hobbes también distingue el acto de habla por el cual se da una orden de aquel
por el que se aconseja:
“Orden es cuando un hombre dice: Haz esto o No hagas esto, sin esperar otra razón que la voluntad de quien formula
192 Leviathan, Capítulo 14, pág. 108. Las negritas son mías.193 De Cive, pág. 56.194 Leviathan, Capítulo 19, pág. 159-160. Las negritas son mías.
98

el mandato. (…) Consejo es cuando un hombre dice: Haz o No hagas esto, y deduce sus razones del beneficio que obtendrá aquel a quien se habla.”195
Por lo expuesto, consideramos que, aunque Hobbes no define los actos de habla,
la función performativa, es decir, un cierto hacer cosas con el lenguaje en el sentido al
que se refiere J. L. Austin, puede ser hallada en el tratamiento hobbesino del lenguaje. 196
Así lo sugieren los comentaristas citados, algunos de los cuales sostienen que Hobbes, a
partir de los desarrollos teóricos de la función del lenguaje, constituye un original
antecedente de la moderna filosofía del lenguaje, tal como opinan I. Hungerland, G. R.
Vick y E. Rabossi197:
“Hay otra rama, además de la semántica, en la reciente filosofía del lenguaje (1981) con la que el trabajo de Hobbes está muy interesantemente relacionado. Empezó con el énfasis que puso Wittgenstein en los usos, de nuestras palabras, sobre qué hace un hablante con los términos lingüísticos. Este nuevo énfasis señalado por Wittgenstein fue seguido por la aún más elaborada teoría de los actos de habla de J. L. Austin y por una multitud de otros escritores. Pero, no fue hasta el trabajo de H. P. Grice, sin embargo, que el concepto de significado, en el sentido de significado de una pronunciación verbal (o expresión lingüística) no dejó de ser tratado como lógicamente secundario respecto del concepto del hablante significando algo al producir expresiones verbales. En la teoría de Grice, por primera vez en la especulación filosófica moderna acerca del lenguaje, el concepto de significado de las expresiones lingüísticas fue
195 Leviathan, Cap. 25, pág. 209.196 “Los actos institucionales por los cuales se instaura la república, o se pacta entre los súbditos acerca de otras cuestiones de interés recíproco dentro de un marco legal, son actos de habla y los hablantes son quienes establecen –por la palabra misma– la validez de dichos pactos. (…) El acto de pactar, según su descripción, es prácticamente reconocido por Hobbes como lo que Austin llamará un enunciado realizativo o performativo, ya que no basta con las intenciones para que haya contrato, sino que es necesario que se pronuncien las palabras que lo sellan.” Margarita Costa, “Aportes de Hobbes y Locke a la filosofía del lenguaje”, capítulo 3: La dimensión pragmática del lenguaje, Op. Cit, pág. 234.197 Eduardo Rabossi, “Hobbes y la filosofía del lenguje”, en Manuscrito, Revista de filosofía, Centro de lógica, epistemología e historia da ciencia, Universidade Estadual de Campinas, Unicamp, Vol. IV, N° 1, octubro de 1980, pág. 21-28. “Como siempre es desagradable discutir paternidades sugiero considerar a Hobbes el abuelo de la moderna filosofía del lenguaje. El título no es desdoroso para quien resulta sin lugar a dudas el padre cierto de la moderna filosofía política”.
99

explicado en términos del concepto de un hablante significando algo al producir expresiones verbales y no viceversa. En la teoría de Hobbes, como vimos, significar y no la significación de los términos, es lógicamente el concepto básico. Nuestra tesis, sin embargo, es que Hobbes no sólo anticipa de una manera interesante teorías contemporáneas, sino que su teoría del lenguaje y el habla, aunque esquemáticamente desarrollada, tiene sorprendentes rasgos originales.”198
Sin embargo, algunos de estos comentaristas sostienen que la definición de
Austin de actos de habla tiene alguna diferencia con la que podría dar Hobbes. Dice
Austin que una proposición performativa es:
“… una clase de emisión sonora que luce como una proposición y gramaticalmente podría ser clasificada, supongo, como una proposición, la cual no carece de sentido, pero, sin embargo, no es ni verdadera ni falsa… más aún, si una persona produce una emisión sonora de esta clase, nosotros podríamos decir que ella está haciendo algo más que meramente diciendo algo. (…) Es obvio que el procedimiento convencional que presume nuestra emisión sonora debe existir realmente. (…) La convención invocada debe existir y ser aceptada; y, la segunda regla, también muy evidente, es que las circunstancias en las cuales nosotros pretendemos invocar este procedimiento deben ser apropiadas para su invocación.”199
Martin Bertman dice que Hobbes discreparía con algunos puntos de esta
definición. Estamos de acuerdo con él cuando dice que: “La diferencia entre las
tendencias filosóficas de Hobbes y de Austin se hacen más agudas en cuanto a que el
Soberano hobbesiano crea los actos performativos institucionales con sus actos de habla.
Los actos performativos del soberano no sólo actúan un nuevo hecho institucional, sino
que lo crean.”200 En el caso de los actos de habla hobbesianos, el Leviathan crea e
instaura arbitrariamente la convención que le da sentido a los actos de habla, mientras
198 Isabel Hungerland, & George R. Vick, Op. Cit., pág. 18.199 J. L. Austin, “Performative Utterances”, Op. Cit., pág. 235 y 237.200 Martin A. Bertman, “Hobbes and Performatives”, Op. Cit., pág. 44.
100

que en la definición austiniana, esa convención es supuesta como preexistente. Bertman
se opone así a la opinión de Warrender quien, al no señalar esta diferencia y asimilar la
definición hobbesiana a la austiniana, debe ubicar la fuente de sentido de los actos de
habla del Leviathan en la ley natural anterior al pacto. Con ello, ofrece una
interpretación de Hobbes más cercana al iusnaturalismo pero menos original en cuanto
al rol creador de los actos de habla del Leviathan y, por tanto, menos deudora de las
novedosas consideraciones de Hobbes sobre el lenguaje. Nosotros acordamos con
Bertman respecto a que los actos de habla del Leviathan son distintos de los de los
súbditos en cuanto a las convenciones que presuponen para tener valor, pero no
compartimos todas sus afirmaciones.
Como hemos visto en las citas precedentes de Hobbes, también los ciudadanos
comunes pueden hacer cosas con palabras, como por ejemplo, prometer, dar una orden,
testar o transferir un derecho. En esos casos, el concepto hobbesiano de acto de habla
podría no diferir del austiniano habida cuenta de que éstos se dan en el marco de la
convención preexistente del Pacto. Bertman señala bien la diferencia entre el Leviathan
y cualquier otro hablante, pero, no acordamos con que esta diferencia en cuanto a quien
emite un acto de habla implicaría una definición necesariamente diferente a la de Austin.
Este último dice que debe haber un mecanismo preexistente que de sentido al acto de
habla, pero, aún en el caso del Leviathan, el prerrequisito de este mecanismo
convencional que implica un acuerdo lingüístico podría darse en el acuerdo prepolítico
que postulamos en nuestra tesis como condición del pacto. Por otra parte, una vez
realizado el pacto –que es él mismo un acto de habla– este prerrequisito se da
simultáneamente con la aceptación de las convenciones impuestas de modo arbitrario
por el Leviathan. El reconocimiento de estas convenciones como válidas es
consecuencia del pacto llevado a cabo en nombre de todos. El pacto es lo que garantiza
que todo acto de habla del Leviathan sea entendido en circunstancias adecuadas para
que sus palabras tengan fuerza performativa, aún cuando la institución del mecanismo
convencional que le da sentido y torna adecuadas estas circunstancias de realización sea
anterior desde el punto de vista lógico pero simultáneo desde el punto de vista
101

cronológico en el caso del pacto. Hobbes explica cómo se instaura ese mecanismo
preexistente de convalidación de los actos de habla con performatividad política
mientras que Austin no. La diferencia radica en que Austin no se expidió sobre esto.
Por otra parte, la segunda diferencia que marca Bertman entre Hobbes y Austin,
es que para este último los actos de habla no son ni verdaderos ni falsos, mientras que
para Hobbes deben ser siempre verdaderos201. Pero, esta suposición también es discutible
a la luz de lo dicho en el Capítulo 7. Los actos de habla del Leviathan son para Hobbes
siempre efectivos: siempre tornan justo lo que permiten e injusto lo que prohiben porque
no hay otra regla para distinguir una cosa de otra, mientras que no sucede lo mismo con
la proclamación de la verdad y de la falsedad de las proposiciones.
201 “Hobbes, sin embargo, no podría acordar con la pretensión de que los performativos no son verdaderos (puesto que él sostiene que no es lógicamente posible que sean falsos)” Martin A. Bertman, “Hobbes and Performatives”, Op. Cit., pág. 42.
102

Resumen y conclusión
En el primer capítulo se dieron las definiciones de los cuatro usos del lenguaje y
sus correspondientes abusos, tomadas del capítulo cuarto del Leviathan. Se identificó el
tercer uso del lenguaje como aquel que se emplea para celebrar el Pacto. El primer uso
sirve para registrar la causa de las cosas y ésta no es la función del pacto. El segundo
uso del lenguaje sirve para mostrar a otros el conocimiento que hemos adquirido. El
tercero para dar a conocer a otros nuestras voluntades y propósitos para que podamos
prestarnos ayuda mutua y el cuarto uso del lenguaje sirve para complacernos y
deleitarnos jugando con nuestras palabras inocentemente. De aquí concluimos que el
pacto político debe ser considerado como un caso de lo que Hobbes define como tercer
uso del lenguaje, puesto que este uso es el único que se ajusta a la función que lleva a
cabo dicho pacto. Contra este tercer uso del lenguaje, que nos permite pactar, se opone
el tercer abuso que consiste en declarar falazmente nuestra voluntad. Este tercer abuso
se da en los casos en que se pacta declarando una voluntad o propósito que no tenemos
intención de mantener o cuando nos expedimos negando la intención que tuvimos al
formular el pacto precedente.
En este capítulo se demostró que, para Hobbes, todo pacto requiere la
manifestación de la voluntad de transferir un derecho y que esa manifestación se hace a
través del lenguaje. Con ello, se probó que el lenguaje es condición de posibilidad para
que el pacto pueda ser llevado a cabo. El lenguaje es condición necesaria del pacto,
aunque no suficiente, porque la existencia del lenguaje no garantiza de suyo que los
hablantes de ese lenguaje lleven a cabo efectivamente tales y cuales actos de habla en
particular, por ejemplo, el pacto político.
En el segundo capítulo, se definió el lenguaje como invención humana a pesar
del origen divino que Hobbes no le niega. Se comentó la interpretación hobbesiana del
103

relato de la Torre de Babel, mostrando la relación que esta interpretación establece entre
la destrucción de la comunidad civil y la pérdida de la comunidad lingüística. Se
estableció la naturaleza convencional y arbitraria que Hobbes asigna al significado de
los nombres del lenguaje en varias citas, tomadas de diferentes obras. Allí se comentó la
naturaleza del acuerdo lingüístico en torno al significado de los nombres del lenguaje.
Quedó demostrado, a partir de una cita del De Cive, que para Hobbes, el acuerdo
lingüístico es un cierto contrato o un cuasi pacto. En el capítulo uno probamos que el
lenguaje es condición del pacto y ahora probamos que el lenguaje implica un acuerdo
entre los hombres. Por lo tanto, fue necesario probar que ese acuerdo lingüístico no
consiste en un acuerdo natural que condicione la naturaleza del acuerdo político
posterior en términos contrarios a los del contractualismo, sino que se trata de un
acuerdo artificial.
En este mismo capítulo, se justificó por qué sostenemos que el lenguaje es para
Hobbes un arma de dos filos, capaz de construir un Estado cuando no existe y de
destruirlo cuando existe; excitando los ánimos, patrocinando disputas, animando a
criticar el juicio de los que mandan, alentando a la desobediencia, instigando a
quebrantar las leyes, alterando la paz y promoviendo conductas desacatadas y sediciosas.
De esta manera se probó que nuestra tesis no desvirtúa la concepción hobbesiana del
lenguaje que sostiene que el mismo está expuesto siempre a posibles abusos, a pesar de
asimilar la celebración del pacto al tercer uso; puesto que aún después de celebrado el
pacto es posible que incurramos en aquellos abusos que Hobbes describe como el
agraviarse unos a otros, atacando al enemigo con la lengua, y, declarar falazmente
nuestra voluntad actuando de modo contradictorio respecto de lo pactado.
En el tercer capítulo se consideraron dos objeciones. La primera objeción postula
que según el método utilizado por Hobbes, denominado paduano y descripto en el
Apéndice 1, no es correcto plantear la institución del lenguaje como un estadio teórico
distinto de aquel en el que es celebrado el pacto; ya que ambas situaciones –la
institución del significado de los nombres y la celebración del pacto– son situaciones
104

teóricas artificiales que forman parte, juntas, de las condiciones teóricas artificiales que
se requieren para abandonar el estado de naturaleza. Se refutó esta objeción demostrando
que para Hobbes, la existencia de un acuerdo que hace posible la comunicación en el
interior de una comunidad lingüística no implica la existencia de una comunidad
política. La suposición de un acuerdo lingüístico pre-político no vicia de nulidad el
argumento contractualista. Por el contrario, la existencia del lenguaje como condición de
posibilidad del pacto político, tal como sostenemos en nuestra tesis, proveería un
escenario real, con marcas y signos que requieren un cuerpo material para cumplir esa
función (tal como demostramos en el capítulo 4); escenario sobre el cual podría
desarrollarse la celebración del pacto, tornando real y no meramente lógica la validez de
su explicación como clave de la organización política del Estado.
La segunda objeción pretende señalar un círculo vicioso en nuestra interpretación
de la concepción hobbesiana del lenguaje, extrapolable al contractualismo político en
general. En este capítulo se refutó esta segunda objeción demostrando que la premisa de
la que se parte, a saber, la pre-existencia de una comunidad lingüística como condición
de posibilidad del pacto, no es idéntica a la conclusión de la creación de una comunidad
política posterior al pacto, puesto que la primera puede ser pensada sin que se de la
segunda. La comunidad política supone para Hobbes una comunidad lingüística pero no
al revés. Por tanto, gracias a la mediación del lenguaje, interpretada según nuestra tesis,
se prueba que no hay ningún círculo vicioso en el pensamiento de Hobbes.
En el cuarto capítulo se presentaron los nombres como los elementos del
lenguaje y se distinguieron las definiciones hobbesianas de aquellas definiciones que da
la gramática. En este capítulo nos explayamos acerca de las definiciones que Hobbes da
de los elementos del lenguaje y de las funciones que cumplen. Se describieron las
funciones que Hobbes asigna a los nombres como –por un lado– marcas del lenguaje
privado y –por otro– como signos del lenguaje público, discriminando estos términos
teóricamente. También quedó sentada aquí la existencia de una instancia convencional y
arbitraria en el mecanismo de instauración de los significados del lenguaje. Asimismo,
105

se probó que Hobbes considera la posibilidad de un pensamiento sin lenguaje. Sin
embargo, quedó probado que nuestro autor piensa que el lenguaje es imprescindible para
desarrollar el pensamiento filosófico.
Por otra parte, también se mostró que Hobbes sostiene que la mediación del
lenguaje permite la formulación de proposiciones objetivas, cuyo valor de verdad se
independiza del aquí y ahora y se mantiene en todo tiempo y lugar, dejando sentada una
instancia no-convencional del lenguaje. A continuación, se mostró que, para Hobbes, sin
lenguaje no hay ni verdad ni falsedad. Se dieron las definiciones hobbesianas de signo
natural y convencional. Finalmente, tomando todos estos elementos, se probó que
Hobbes piensa que hace falta un acuerdo convencional previo al pacto político para que
existan signos de un lenguaje público que permita celebrar el pacto.
En el capítulo quinto se reforzó nuestra interpretación de las consideraciones
hobbesianas sobre el lenguaje con la de tres comentaristas que opinan como nosotros. La
opinión del especialista en filosofía del lenguaje y comentarista dedicado al estudio de
Hobbes, A. Martinich, está a favor de nuestra tesis respecto de que las marcas del
lenguaje definen un uso privado, mientras que los signos permiten un uso público de los
nombres del lenguaje. El entendimiento que provee tal lenguaje público es condición de
posibilidad del pacto. También coincidimos con este comentarista en presentar el
lenguaje como fuente de la objetividad de las proposiciones, es decir, como el medio que
permite establecer en ellas un valor de verdad independiente del tiempo y lugar de su
enunciación. En este capítulo, se consideró también la formulación del cogito cartesiano
desde nuestra interpretación hobbesiana del lenguaje y se mostró que su significado
supone, para Hobbes, la existencia de una comunidad lingüística en el mundo exterior.
Se mostraron aquí las coincidencias de las interpretaciones de I. Hungerland y de
G. R. Vick con la nuestra. A continuación se explicó el desacuerdo con la interpretación
de Y. Ch. Zarka. Compartimos con este cuarto comentarista la idea central de nuestra
tesis acerca de que el lenguaje es condición de posibilidad del pacto. Incluso, asigna
106

Zarka a la concepción hobbesiana del lenguaje un lugar capital en el pensamiento de
Hobbes y sostiene también que la precedencia del lenguaje respecto del pacto no
constituye un círculo vicioso en la argumentación contractualista. Sin embargo, este
autor, sostiene que el pasaje al estado civil transmuta la naturaleza del lenguaje y dice
que, en el Estado civil, el Leviathan es garante de la objetividad, univocidad y verdad
del lenguaje. Se refutó su posición distinguiendo el concepto de comprensión (del
significado de los signos) del concepto de interpretación (de los alcances de la ley) y
argumentando por qué para nosotros es incompatible con el pensamiento de Hobbes
considerar al Leviathan como garante de una comprensión unívoca.
En el capítulo sexto, se analizó si la convención que hace posible la existencia de
una comunidad lingüística se estableció, según Hobbes, por medio de un pacto
lingüístico precedente al pacto por el que se forma la comunidad política. Se evaluó una
cita tomada del De Cive, en la que Hobbes parece afirmar tal cosa, pero se refutó esta
posición a partir de una mejor interpretación de ésta y de otras citas complementarias
tomadas del De Homine y del De Corpore. Se mostró que el acuerdo lingüístico no
puede explicarse a través de un pacto, y se propuso la hipótesis de un conjunto inestable
de reglas pragmáticas que definen el uso convencional de nombres.
En el capítulo séptimo analizamos los aspectos convencionales y arbitrarios en la
imposición de nombres. Allí se mostró que para Hobbes verdad y falsedad son atributos
del lenguaje. El significado de los nombres del lenguaje es impuesto mediante una
convención. Por lo tanto, parece que la verdad de las proposiciones es convencional.
Como el Leviathan tiene poder para regular las convenciones arbitrariamente, y la
verdad de las proposiciones depende del acuerdo convencional acerca del significado de
sus nombres, parece que el Leviathan tiene poder para regular la verdad de las
proposiciones y que el pacto le confiere el derecho de ser juez de la verdad en defensa de
la paz. Sin embargo, se mostró que la potestad del Leviathan no tiene poder para alterar
las situaciones de hecho que describe el lenguaje, ni para forzarnos a concebir en fuero
interno ideas distintas a las que nos suscita nuestra comprensión de los nombres, sino
107

sólo para mandar acerca de lo que se puede decir sobre tales ideas. Por lo tanto, se
mostró que, para Hobbes, el Leviathan no es juez de la verdad de la filosofía sino de lo
que está permitido o prohibido decir.
En el primer apéndice, sobre el método paduano, se explicó de qué manera
desarrolló Hobbes su pensamiento, aplicando al estudio del Estado el modo
descompositivo-compositivo utilizado en la Universidad de Padua por Harvey y Galileo
en medicina y astronomía y se mostró que nuestra tesis no se desarrolla en desacuerdo
con las prescripciones de este método. Por último, en el segundo apéndice, se analizó si
Hobbes asigna al lenguaje contenido performativo. Se comparó la función asignada por
Hobbes al lenguaje con la definición de actos de habla de Austin, se comentaron algunas
diferencias y se concluyó que Hobbes asigna una función performativa al lenguaje.
En vista de los argumentos desarrollados en estos siete capítulos y dos anexos,
concluimos que podemos sostener la tesis de que para Hobbes el lenguaje es condición
de posibilidad del pacto político: que el lenguaje es, por tanto, el medio que hace posible
la constitución del Estado; que el lenguaje es artificial e implica un acuerdo lingüístico
convencional pero no un pacto lingüístico; que este acuerdo establece una comunidad
lingüística anterior a la comunidad política y que el lenguaje permite establecer la
verdad y falsedad de las proposiciones sin necesidad de que intervenga el Leviathan.
108

Bibliografía
Fuentes:
- Thomas Hobbes, “Breve tratado sobre los primeros principios”, en Libertad y
necesidad y otros escritos, trad. de Bartomeu Fortaleza Pujol, Nexos, Barcelona,
1991.
- Thomas Hobbes, Behemoth, el Largo Parlamento, 1969, traducción e introducción
por Antonio Hermosa Andújar, Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1992,
- Thomas Hobbes, “Consideraciones sobre la reputación, lealtad, costumbres y
religión de Thomas Hobbes, de Malmesbury. Escritas por él mismo a modo de carta
a una persona docta. (Jonh Wallis, D.D.)”, incluido en Diálogo entre un filósofo y un
jurista y escritos autobiográficos, Tecnos, Madrid, 1992.
- Thomas Hobbes, “Crítica al De Mundo de Thomas White, (Capítulo XXX)”, en
Libertad y necesidad y otros escritos, Op. Cit.
- Thomas Hobbes, De Corpore. Computatio Sive Logica, Translatiosn and
commentary by Aloysius Martinich, Edited, and with an Introductory Essay, by
Isabel C. Hungerland, University of California Berkeley, and George R. Vick,
California State University, Los Angeles, Abaris Books, New York, 1981,
traducción propia.
- Thomas Hobbes, Diálogo entre un filósofo y un jurista, Op. Cit.
- Thomas Hobbes, El Ciudadano, edición bilingüe: texto latino edición del Sr.
Molesworth de 1839 complementado por el texto latino editado por Howard
Warrender en Clarendon Press, Oxford, 1983, con documentos no tenidos en cuenta
por Molesworth; traducido por Joaquín Rodriguez Feo, Editorial Debate, Madrid,
1993.
109

- Thomas Hobbes, Leviatán o la materia, forma y poder de una República eclesiástica
y civil, traducción de Manuel Sánchez Sarto, F.C.E., México, 1994.
- Thomas Hobbes, “Libertad y necesidad”, en Libertad y necesidad y otros escritos,
Op. Cit.
- Thomas Hobbes, “Objeción cuarta de las Terceras objeciones, hechas por un célebre
filósofo inglés, con las respuestas del autor”, en René Descartes, Meditaciones
Cartesianas, Alfaguara, Madrid, pág. 144-145.
- Thomas Hobbes, The Elements of Law, edited with a Preface and Critical Notes by
Ferdinand Tönnies, Second edition, Barnes & Nobles, New York, 1969, traducción
propia.
- Thomas Hobbes, “Una respuesta al libro La captura del Leviathan”, en Libertad y
necesidad y otros escritos, Op. Cit.
- Thomas Hobbes, Vida de Thomas Hobbes de Malmesbury escrita en verso por el
autor, trad. de Miguel Ángel Rodilla, incluido en Diálogo entre un filósofo y un
jurista, Op. Cit.
- René Descartes, Meditaciones Cartesianas, Op. Cit.
- Rousseau, Jean-Jacques, “Discurso sobre el origen y los fundamentos de la
desigualdad entre los hombres”, en Del contrato social, Sobre las ciencias y las artes
y Los fundamentos de la desigualdad entre los hombres, Alianza, Madrid, 1998.
- Wittgenstein, Ludwig, Investigaciones filosóficas, Instituto de Investigaciones
Filosóficas, UNAM, Crítica, Trad. de Alfonso García Suárez y Ulises Moulines,
Barcelona, 1988, edición bilingüe.
Bibliografía secundaria:
- Agustin, On Christian Doctrine, Yale University Press, 1958.
- Ashcraft, Richard, “Political Theory and Practical Action: A Reconsideration of
Hobbes’s State of Nature”, en Hobbes Studies, Volumen I, Oxford, 1988, pág. 63-88.
110

- Austin, J. L., “A Plea for Excuses”, en Philosophical Papers, Clarendon Press,
Oxford.
- Austin, J. L., “Performative Utterances”, en Philosophical Papers, Oxford,
Clarendon Press, 1961
- Austin, J. L., How to Do Things with Words, Ed. J.O. Urmson, Oxford, 1962.
- Barnouw, Jeffrey, “Persuasion in Hobbes’s Leviathan”, en Hobbes Studies, Volumen
I, Oxford, 1988, pág. 3-26.
- Bell, David R., “What Hobbes does with words”, en Philosophical Quarterly, N° 19,
1969.
- Bernhardt, Jean, ¿Qué sé? Hobbes, Publicaciones Cruz, México, 1989.
- Bertman, Martin A., “Hobbes and Performatives”, en Crítica. Revista
hispanoamericana de filosofía, Vol. X, N° 30, diciembre de 1978, pág. 41-53.
- Bertman, Martin A., “Language for Hobbes”, Revue internationale de philosophie,
1979.
- Bertman, Martin, “Semantics and Political Theory in Hobbes”, en Hobbes Studies,
Volumen I, Oxford, 1988, pág.134-143.
- Bobbio, Norberto, Thomas Hobbes, Paradigma, Barcelona, 1991.
- Boucher, David y Kelly, Paul, “The social contract and its critics: an overview”, en
The Social Contract from Hobbes to Rawls, edited by David Boucher and Paul
Kelly, Routledge, London, 1994.
- Castoriadis, Cornelius, La institución imaginaria de la sociedad, Tusquets,
Barcelona, 1984.
- Chomsky, Noam, Lingüística Cartesiana, Gredos, Madrid, 1991.
- Costa, Margarita, “Aportes de Hobbes y Locke a la filosofía del lenguaje”, en La
filosofía británica en los siglos XVII y XVIII. Vigencia de su problemática , Fundec,
Buenos Aires, 1995.
- Costa, Margarita, “Aportes de Hobbes y Locke a la filosofía del lenguaje”, en La
filosofía británica en los siglos XVII y XVIII. Vigencia de su problemática, Op. Cit.
- Derrida, J, Introducción al origen de la geometría de Edmund Husserl, Paris, P.U.F.
1974. Utilicé una traducción de Alcira Bonilla, 1994, inédita.
111

- Dotti, Jorge E., Dialéctica y derecho. El proyecto ético-político hegeliano, Hachette,
Buenos Aires, 1983.
- Dotti, Jorge, E, “El Hobbes de Schmitt”, en Cuadernos de Filosofía, Año XX,
Número 32, Mayo de 1989, Facultad de Filosofía y Letras, UBA, pág. 57-69.
- Ferrater Mora, José, Diccionario de Filosofía, Editorial Sudamericana, Buenos
Aires, 2da reimpresión de la 5ta edición, 1971.
- Forsyth, Murray, “Hobbes’s contractarianism: a comparative analysis”, en The
Social Contract from Hobbes to Rawls, Op. Cit.
- Gert, Bernard, “The Law of Nature as the Moral Law”, en Hobbes Studies, Volumen
I, Oxford, 1988, pág. 26-45.
- Grice, H. P., “The Causal Theory of Perception”, en Perceiving, Sensing and
Knowing, editado por Robert J. Swartz, New York, 1965.
- Grice, H. P., “Uterer’s Meaning, Sentences-Meaning, and Word-Meaning”,
Foundations of Language, 4, 1968.
- Grice, H. P., “Utterer’s Meaning and Intentions”, Philosophical Review, 78, 1969.
- Hacking, Ian, ¿Por qué el lenguaje importa a la filosofía?, trad. de Eduardo Rabossi,
Editorial Sudamericana, Buenos Aires, 1979.
- Haddock, Bruce, “Hegel’s critique of the theory of social contract”, en The Social
Contract from Hobbes to Rawls, Op. Cit.
- Hampton, Jean, Hobbes and the Social Contract Tradition, Cambridge University
Press, Cambridge, 1986.
- Hood, F. C., The Politics of Hobbes, Oxford University Press, Oxford, 1964.
- Hungerland, Isabel y Vick, George R., “Hobbes’s Theory of Language, Speech and
Rasoning”, en Thomas Hobbes, De Corpore, Abaris Books, New York, 1981.
- Husserl, E, El Origen de la Geometría. En "Humanidades", Revista de la Facultad de
Ciencias Humanas de la U.N. de Colombia, Medellín, Vol. II, Nro 2, Julio de 1982,
p. 49 (Instituto de Filosofía).
- Hyndess, Barry, Disertaciones sobre el poder, de Hobbes a Foucault, Talasa,
Madrid, 1998.
112

- Johnston, D., The Rhetoric of Leviathan. Thomas Hobbes and the politics of cultural
transformation, Princeton University Press, Princeton, 1986.
- Kavka, Gregory, S. “Some Neglected Liberal Aspects of Hobbes’s Philosophy”, en
Hobbes Studies, Volumen I, Oxford, 1988, pág. 89-108.
- Lukac de Stier, María, L., “Lenguaje, razón y ciencia en el sistema hobbesiano”, en
Diánoia, Buenos Aires, 1991, pág. 61-69.
- MacPherson, C.B., The Political Theory of Possesive Individualism: Hobbes to
Locke, Oxford University Press, Oxford, 1964.
- Madanes, Leiser, “Hobbes on Peace and Truth: an objection to Richard Popkin’s
«Hobbes and Scepticism I» and «Hobbes and Scepticism II»”, en Richard H. Popkin,
Scepticism in the History of Philosophy, ed. Richard H. Popkin, Kluwer Academic
Publishers, Netherlands, 1996.
- Madanes, Leiser, “La paradoja de la libertad de expresión”, en Cuadernos de
Filosofía, Op. Cit. pág, 25-35.
- Madanes, Leiser, Hobbes, Spinoza y la libertad de expresión, Tesis de doctorado,
Departamento de Filosofía, Facultad de Filosofía y Letras, UBA, septiembre de
1989, Biblioteca de la F.F. y L. y de C.I.F.
- Malherbe, Michel, “Hobbes et la doctrine de l’accident”, en Hobbes Studies,
Volumen I, Oxford, 1988, pág. 45-62.
- Martinich, Aloysius, “Translators’s Commentary”, en Thomas Hobbes, De Corpore,
Op. Cit.
- Martinich, Aloysius, Hobbes. A Biography, Cambridge University Press, Cambridge,
1999.
- Olaso, Ezequiel de, “Thomas Hobbes y la recta razón”, en Manuscrito, Revista de
filosofía, Centro de lógica, epistemología e historia da ciencia, Universidade
Estadual de Campinas, Unicamp, Vol. IV, N° 1, octubro de 1980, pág.29-35.
- Peters, Richard, Hobbes, Penguing Books, Harmondsworth, 1956.
- Pitkin, Hanna Fenichel, “El problema de Thomas Hobbes”, en El concepto de
representación, Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1985, pág. 15-41.
- Platón, Cratilo, Gredos, Madrid, 1962.
113

- Popkin, Richard H., “Hobbes and Scepticism,” en History of Philosophy in the
Making: Simposium of Essays to Honour Prof. James D. Collins, ed. J. Thro,
Washington DC, 1982.
- Popkin, Richard H., Scepticism in the History of Philosophy, Op. Cit.
- Popkin, Richard H., The Third Force in Seventeenth-Century Thought, Leiden, Brill,
1992
- Rabossi, Eduardo, “Hobbes y la filosofía del lenguje”, en Manuscrito, Revista de
filosofía, Centro de lógica, epistemología e historia da ciencia, Universidade
Estadual de Campinas, Unicamp, Vol. IV, N° 1, octubro de 1980, pág. 21-28.
- Randall, J.H., The school of Padova, Padua, 1961.
- Ribeiro, Renato, Janine, La última razón de los reyes, Colihue, Buenos Aires, 1998.
- Rodriguez Feo, Joaquín, “Introducción” a Thomas Hobbes, El Ciudadano, Op. Cit.
- Shapin, Steven & Schaffer, Simon, Leviathan and the Air-Pump. Hobbes. Boyle and
the Experimental life, Princeton University Press, New Jersey, 1985.
- Shapin, Steven, A Social History of Truth. Civility and Science in Seventeenth-
Century England, The University of Chicago Press, Chicago and London, 1994.
- Strauss, Leo, “On the spirit of Hobbes’s Political Philosophy”, en Hobbes Studies,
ed. K.C. Brown, Basil Blackwell, Oxford, 1965, pág.1-30.
- The Lost Books of the Bible and the Forgotten books of Eden, The World Publishing
Company, Cleveland, Ohio, 1951.
- Warrender, Howard, “A Reply to Mr. Plamenatz”, en Hobbes Studies, ed. K.C.
Brown, Basil Blackwell, Oxford, 1965, pág. 89-100.
- Warrender, Howard, The Political Philosopy of Hobbes, Clarendon Press, Oxford,
1957.
- Watkins, J. W. N., Qué ha dicho verdaderamente Hobbes, Doncel, Madrid, 1972.
- Weiler, Gershom, “Hobbes and Performatives”, en Philosophy, Vol. XLV, 1970.
- Zarka, Yves Ch., Hobbes y el pensamiento político moderno, Herder, Barcelona,
1997.
114