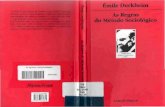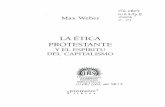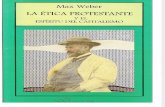Lectura 3 - El Encuentro Entre La Ética Mercantil y La Ética Protestante Corregido
-
Upload
nachito0510 -
Category
Documents
-
view
7 -
download
0
description
Transcript of Lectura 3 - El Encuentro Entre La Ética Mercantil y La Ética Protestante Corregido

Materia: Historia del Trabajo
Profesores: Javier Moyano y Leandro Inchauspe- 1 -
El encuentro entre la ética mercantil y la ética protestante: hacia la valoración de la acumulación individual de riquezas Dr. Javier Moyano Prof. Leandro Inchauspe La pervivencia de las estructuras feudales La historiografía tradicional definía a la sociedad feudal como una característica exclusiva de la Edad Media. Si bien es adecuado ubicar la plenitud del feudalismo en ese período, al menos desde mediados del siglo XX se ha tendido a revisar esa identificación excluyente. Ello se debe a que, a pesar de que su poder político sufrió serias limitaciones, la clase dominante en Europa occidental continuó siendo la aristocracia feudal, por lo menos hasta fines del siglo XVIII. En tanto, hasta esa misma época sobrevivió la obligación de los campesinos de pagar una renta feudal, es decir, una renta cuyo origen se encontraba en una coacción extraeconómica y no, como en el caso de la renta capitalista de la tierra, en el libre juego de los factores dentro de un mercado de tierras. Esa pervivencia del feudalismo se pone de manifiesto si prestamos atención a muchas de las demandas reivindicativas de la época previa la revolución francesa. En tales demandas se ponía énfasis en la necesidad de terminar con el feudalismo, expresión que, lejos de constituir una metáfora liviana, derivaba de las características principales de las relaciones sociales de fines del siglo XVIII. Pero a pesar de esas continuidades en torno a cuestiones sociales de principal importancia, la Edad Moderna fue una época de profundas transformaciones en diversos planos de la realidad. Corresponde entonces que nos preguntemos por las características de tales cambios. La irrupción de la modernidad en la sociedad feudal. Un cambio en las estructuras más que un cambio de las estructuras Aunque reconozcamos la pervivencia del feudalismo como sistema productivo dominante durante toda la Edad Moderna europea, es preciso dar cuenta de un conjunto de cambios relevantes ocurridos a fines del Medioevo. Tales cambios permiten dividir en períodos diferentes la larga etapa de la historia en que el feudalismo ocupó ese lugar predominante en la determinación de las relaciones sociales entre la aristocracia y el campesinado. ¿Cuáles fueron esos cambios que transformaron, aunque sin sustituirlo, al mundo feudal? Además de la ya citada pérdida relativa de poder político por parte de la aristocracia, algunos cambios de singular importancia fueron, entre otros, la progresiva emergencia de la burguesía como grupo social y los inicios de la articulación de una economía a escala mundial tras la expansión ultramarina de las potencias europeas. Corresponde entonces analizar esas transformaciones experimentadas por las persistentes estructuras feudales. El nacimiento de las monarquías absolutistas y la pérdida de poder de la aristocracia La pérdida de poder por parte de la aristocracia fue consecuencia de la instauración de las monarquías absolutistas en las principales potencias (Inglaterra, Francia, España y Portugal) de Europa occidental. Los monarcas absolutistas preservaron las bases del orden social que

Materia: Historia del Trabajo
Profesores: Javier Moyano y Leandro Inchauspe- 2 -
garantizaba la apropiación, mediante compulsión extraeconómica, de la renta de la tierra por parte de la nobleza, es decir, garantizaron la pervivencia del feudalismo. Sin embargo, la estabilización de las monarquías dependía de las posibilidades de neutralizar la capacidad de la nobleza de atentar contra la posición de los reyes, capacidad que se había traducido incluso en guerras civiles que había derrocado monarcas. A partir de una creciente concentración de recursos (económicos, institucionales, etc.) en manos de incipientes organizaciones estatales, la monarquía fue progresivamente consiguiendo ese objetivo. Tal vez el más claro ejemplo de este proceso es el de Francia a partir del siglo XVII, cuando la aristocracia, si bien conservó sus privilegios en lo relativo a sus relaciones con el campesinado, debió mudar su lugar de residencia desde sus feudos a la corte real, convirtiéndose entonces en una aristocracia cortesana, privilegiada y beneficiaria del orden feudal, pero subordinada, incluso en aspectos simbólicos, al triunfante poder absoluto del soberano. Hemos analizado el proceso de fortalecimiento de la monarquía en desmedro del poder de la nobleza. Cabe agregar, ahora, que entre las condiciones que hicieron posible ese proceso ocupaban un lugar de principal de relevancia los cambios que tenían lugar en el interior de la estructura social del feudalismo, en especial en lo atinente a la emergencia de nuevos grupos sociales. Entre éstos, la burguesía destacaba por su capacidad de disputar por un lugar dentro de la estructura de poder. A continuación nos ocuparemos de este problema. La formación de la burguesía El proceso abarcado entre el nacimiento de la burguesía y su constitución en clase dominante desde fines del siglo XVIII y principios del XIX, fue un proceso que insumió varios siglos. Se trataba de un grupo que comenzó a acumular riquezas, a partir del comercio y las finanzas en un primer momento y de otras actividades con posterioridad. Los inicios del enriquecimiento de la burguesía tuvieron lugar en el interior de una sociedad feudal, fundada en la existencia de privilegios que favorecían a otros grupos sociales como la nobleza y el clero. No obstante, al iniciarse la Edad Moderna, los intereses de la burguesía no estaban necesariamente reñidos con la preservación del orden feudal, aunque algunas tensiones, derivadas de ese sistema de privilegios que en parte los excluía, pudieran eventualmente llevarla a antagonizar con la aristocracia. Surgida desde el seno de la sociedad feudal, la burguesía emergió como un grupo con intereses diferenciados respecto de la nobleza. Sin negar algún nivel de compromiso entre ambos grupos, la disputa por un lugar en la estructura de poder fue temprana. Por ejemplo, aunque aún no supusiera un desafío al lugar que la aristocracia feudal ocupaba en la pirámide social, la historiografía tradicional ha acertado cuando señaló el acercamiento entre las nacientes monarquías absolutistas y elementos de la burguesía, con el objetivo, desde la perspectiva de la corona, de poner coto al poder de los nobles. Pero dentro del seno de la propia burguesía fue surgiendo un sector, la burguesía industrial, para el cual las trabas del sistema feudal constituían un obstáculo insalvable (en materia de acceso a mercados; disponibilidad de mano de obra, entonces adscripta a la tierra; etc.) para su operatoria, si no se rompía con la lógica del sistema. La burguesía no era necesariamente revolucionaria en el sentido de buscar el desplazamiento de la clase feudal dominante (la nobleza). Sin embargo, en el siglo XVIII tras la revolución industrial, los intereses de la burguesía industrial terminarían siendo antagónicos con los de la nobleza. De este modo, el desplazamiento

Materia: Historia del Trabajo
Profesores: Javier Moyano y Leandro Inchauspe- 3 -
de la aristocracia mediante un cambio revolucionario se transformaría en el único camino viable en función del objetivo de defender los intereses de la clase emergente.
Desde orígenes relativamente modestos a finales de la Edad Media, la burguesía alcanzará, en un largo proceso no exento de contradicciones, una
posición social dominante (Imagen de salón burgués del S. XVII, en http://www.laguia2000.com/wp-content/uploads/2008/05/burguesia.jpg)
El papel revolucionario de la burguesía industrial constituía una derivación de las contradicciones de intereses, pero ese papel sería cumplido en una etapa posterior a la analizada en esta lectura. Hasta que ello ocurriera, la burguesía fue un grupo social relevante dentro del orden feudal, con diferencias de intereses respecto a la clase dominante (la nobleza) dentro de ese orden, pero con significativo margen de juego dentro de los límites de ese ordenamiento, pues las rivalidades entre la monarquía absoluta y el resto de la aristocracia generaban oportunidades para sacar algún provecho de ello.

Materia: Historia del Trabajo
Profesores: Javier Moyano y Leandro Inchauspe- 4 -
El proceso de constitución de la burguesía fue una consecuencia del propio desarrollo interno de las estructuras feudales. Ahora bien, hubo factores externos que ejercieron un insustituible papel reforzando ese proceso interno. Corresponde que prestemos atención a tales factores. La constitución de una economía a escala mundial Desde los últimos siglos de la Edad Media se habían conformado sistemas económicos, en un primer momento, con centro en el mediterráneo, inclusivos de amplias áreas geográficas. Sin embargo, los orígenes de una economía a escala mundial (con el consecuente traslado de sus principales polos de atracción desde el Mediterráneo hacia el Atlántico Norte) se remontan a la época de los grandes descubrimientos ultramarinos, es decir, a la etapa comprendida entre los siglos XV y XVI. La expansión portuguesa por las costas africanas hasta llegar a la India, junto a la conquista (y también portuguesa aunque a una escala menor) de todo un continente al oeste de Europa, constituyeron uno de los puntos de partida para la articulación de una economía mundial. Ello era consecuencia de que la expansión permitió, por un lado, incrementar de modo considerable el comercio europeo con las desarrolladas civilizaciones del extremo oriental del continente asiático. Por otro lado, la explotación del continente americano, dentro de la cual destacaba la producción minera, torno posible una inmensa transferencia de riquezas hacia Europa. El otro punto de partida para la formación de una economía mundial fue la expansión de la industria y la navegación británica. Aunque la avanzada de la conquista colonial en esta etapa fue española y portuguesa, sólo una economía suficientemente vigorosa podía convertirse en el centro del mundo que portugueses y españoles contribuían a unir con sus acciones. En ese sentido, el nacimiento de una economía mundial contribuyó de manera sumamente relevante al crecimiento industrial de Inglaterra (incluida la revolución industrial ocurrida desde mediados en el siglo XVIII) y, por añadidura, a los cambios (que analizaremos en el siguiente módulo) que el mundo del trabajo experimentaría posteriormente. De este modo, la emergencia de la burguesía guarda alguna relación con la expansión ultramarina de las potencias europeas. Sin caer en las tesis “circulacionistas” que pretenden explicar el nacimiento del capitalismo exclusivamente a partir de esa expansión ultramarina, la progresiva conformación de una economía mundial rompió muchos moldes de la sociedad feudal. En efecto, aunque feudalismo nunca fue sinónimo de aislacionismo total, los flujos mercantiles a largas distancias tendían a ser reducidos. Cuando esos intercambios se incrementaron, producto en parte del propio crecimiento productivo del mundo feudal, este encontró crecientes dificultades para la preservación de sus estructuras, ante la disrupción producida por los contactos exteriores con otras latitudes. Hasta ahora hemos considerado los aspectos sociales del proceso de transformaciones experimentado por la sociedad feudal en la Edad Moderna. Tales factores interactuaron con cuestiones culturales, características del período aquí analizado. En ese sentido, el rescate de esa dimensión cultural revista utilidad para el análisis global. Corresponde entonces detenernos en ello. Los cambios culturales: Renacimiento, Reforma Protestante e incipiente secularización En el plano de la historia cultural, dos fenómenos insoslayables en cualquier análisis sobre este período deben ser el Renacimiento y la Reforma Protestante. El Renacimiento toma su nombre de la percepción de que, tras siglos de oscurantismo durante la teocrática Edad Media, la

Materia: Historia del Trabajo
Profesores: Javier Moyano y Leandro Inchauspe- 5 -
atención de los hombres se orientaba a la recuperación de los ideales artísticos e intelectuales de la antigüedad clásica, con la mirada centrada en el hombre y la naturaleza. Se trató de un período con significativos logros en el desarrollo de las artes plásticas, en especial de la pintura y la escultura, al igual que en la literatura humanista y la ciencia. Estos desarrollos contrastaban con la ciencia, el arte y la literatura de una Edad Media que, sin constituir un período estático, había experimentado cambios mucho más lentos.
La secularización que se extendió a casi todos los órdenes sociales durante el Renacimiento no debe entenderse como desplazamiento total de la religión. De hecho, como se plantea más adelante, las querellas religiosas en torno, por ejemplo, a la interpretación de las Sagradas Escrituras, ocuparon un lugar central en el mundo cultural de los siglos XV a XVIII. Por caso, la Biblia en idioma inglés cuya imagen reproducimos, es un ejemplo de la ‘nacionalización’ de la religión cristiana, en la cual el latín deja de ser la lengua exclusiva (Extraído de: http://blog-de--daniel.blogspot.com/2008/05/calvinismojuan-calvino.html)

Materia: Historia del Trabajo
Profesores: Javier Moyano y Leandro Inchauspe- 6 -
La Reforma protestante fue el otro movimiento cultural que sacudió las bases intelectuales del Medioevo. Durante la Edad Media, numerosos movimientos “heréticos” habían desafiado el monopolio que en materia de interpretación religiosa detentaba en Europa occidental la Iglesia católica, cuya sede se encontraba en Roma y cuya autoridad reconocida era el Papa, pero ninguno de ellos había generado cismas de envergadura y en su mayoría habían sido reprimidos hasta desaparecer. En cambio, en el siglo XVI estos cismas se harían presentes a partir del desconocimiento de la autoridad de la Iglesia Romana por parte de diversos líderes reformadores. Las principales figuras de este movimiento fueron Martín Lutero en Alemania y Juan Calvino en Suiza, quienes obtuvieron adhesiones en regiones y países enteros. A ello se sumaría la ruptura con Roma encabezada por el rey Enrique VIII en Inglaterra, ruptura que dio nacimiento a la Iglesia anglicana. Al tener estas rupturas un basamento regional e incluso “nacional” (aunque aún no puede hablarse de naciones en el sentido moderno), con el tiempo las propias culturas nacionales (y ello incluye hábitos de trabajo y de acumulación) guardarían relación con las creencias religiosas dominantes en los diferentes países de Europa occidental. Unido a ambos procesos puede ubicarse un proceso de mediana secularización, en el cual algunos sectores, con incidencia en materia de construir cosmovisiones reconocidas por amplias capas sociales, volcarían su atención, sin dejar de lado sus creencias religiosas, hacia lo terrenal, y rescatarían al hombre como centro del universo y “medida de todas las cosas”. Aunque algunos reformadores protestantes estaban lejos de adherir a posiciones secularizadoras de ese tipo, el énfasis que pusieron sobre cuestiones religiosas no fue contradictorio, sino más bien complementario, como veremos más adelante, con la preocupación permanente por transformar el mundo material mediante la acción humana. Si bien en la percepción del mundo de los campesinos, grupo mayoritario de la población, es probable que las continuidades con cosmovisiones anteriores (y habría que discutir hasta que punto la teocracia medieval había penetrado las mentalidades campesinas) fuera mayor que las rupturas. Pero entre quienes tenían acceso a la palabra escrita, las formas de percibir el mundo habían experimentado un cambio drástico en la sociedad renacentista.
El proceso secularizador y las nuevas miradas puestas en el mundo y en el hombre no generaron, en el corto plazo, una ruptura total en lo relativo a las fuentes de legitimidad del poder, aún asociadas, en gran medida, a lo religioso y a la asignación de un lugar “natural” y adscriptivo a los distintos estamentos que integraban un orden social jerárquico. Habría que esperar hasta el iluminismo y las revoluciones que experimentó el mundo atlántico a fines del siglo XVIII y principios del XIX, para que tales principios legitimadores fueran desplazados por otras fuentes de justificación del poder.
Sin embargo, si el fundamento del poder era religioso, el proceso secularizador, aunque con límites si lo comparamos con el experimentado luego de las revoluciones atlánticas de fines del siglo XVIII y fundamentalmente luego de la segunda mitad del siglo XIX, no podía dejar de tener efectos políticos relevantes. Aunque las inercias fueron vigorosas, algo había comenzado a cambiar en el mundo feudal también en este aspecto. Cabe ahora preguntarse ¿cómo influyeron algunas de estas transformaciones sociales, económicas, culturales sobre las reflexiones en torno a los procesos de trabajo?

Materia: Historia del Trabajo
Profesores: Javier Moyano y Leandro Inchauspe- 7 -
El concepto del trabajo en el mundo renacentista. Hacia una nueva valoración de la actividad productiva Como ya señalamos, aunque seguían siendo religiosos, los pensadores y artistas del Renacimiento rompieron con una visión predominantemente teocéntrica del universo. Esa visión fue sustituida por un enfoque antropocéntrico y por una preocupación constante por el mundo de la naturaleza. Se relajaban así una sociedad y un sistema cultural altamente condicionados, hasta entonces, por las creencias religiosas y por quienes (el clero, subordinado a la Iglesia católica con sede en Roma) detentaban el monopolio de la verdad en materia religiosa. Esa ruptura tuvo relevantes consecuencias sobre las reflexiones de los intelectuales acerca de la actividad económica. En la Edad Media, la actividad económica era considerada como un medio subordinado a fines trascendentales ultra terrenos. En cambio, en la Edad Moderna pronto se generalizó la denominada doctrina mercantilista, que asignaba esencial importancia a la acumulación de riquezas. Según Hopenhayn,
“…en el Renacimiento la actividad económica dominante fue, sin duda, el mercantilismo. La práctica comercial y monetaria, cuya incipiente desarrollo se hizo manifiesto en los últimos siglos de la Edad Media, se convirtió en capitalismo comercial durante los siglos XV y XVI. La reticencia eclesiástica a la acumulación mediante este tipo de actividades económicas se vio obligada a menguar para no oponer la Iglesia a los intereses emergentes.” (Hopenhayn, M.: Repensar el trabajo. Buenos Aires: Grupo Editorial Norma, p. 71)
Con el mercantilismo, la acumulación, producto de la actividad económica, fue cada vez más asumida como un fin en si mismo, independiente de las consideraciones a las que en períodos anteriores se había subordinado, es decir, a una cosmovisión religiosa que lo impregnaba todo.
“El mercantilismo generó, al desplegarse, una moral muy distinta de la sustentada por el clero. Convirtió los antiguos medios en fines en si mismos, pero no por eso desprovistos de valor ético. El progreso económico y la conquista de riquezas constituyeron genuinos valores morales…” (Hopenhayn, M.: Repensar el trabajo. Buenos Aires: Grupo Editorial Norma, p. 72)
Como ya señalamos, el origen de la palabra “Renacimiento” guardaba relación con la percepción de un retorno al humanismo de la antigüedad clásica, el cual había sido relegado durante siglos por el oscurantismo teocéntrico de la sociedad medieval. Según Hopenhayn,
“El origen del capitalismo fue también el de la consideración abstracta del trabajo como un valor de cambio entre otros. Pero en el Renacimiento la exaltación humanista también elevó el trabajo al rango de actividad creadora. El humanismo del Renacimiento, que se origina en una reinterpretación de los valores grecorromanos para oponerlos a la doctrina eclesiástica medieval, destacó como valores supremos el hombre, la razón y la voluntad. El hombre es voluntad racional, capaz de conocer y dominar la naturaleza. La idea cristiana de señorío sobre la tierra reaparecía en el humanismo con una connotación antropocéntrica e individualista. Lo que aquí se exaltaba era el señorío humano sobre el mundo; y si el hombre es tal en cuanto libremente diseña sus fines, si él modela las cosas y su orden, si domina la naturaleza y el destino, es libre y responsable para conocer y crear, y también para el trabajo.” (Hopenhayn, M.: Repensar el trabajo. Buenos Aires: Grupo Editorial Norma, p. 77)
Sin embargo, como ha destacado Hopenhayn, entre el Renacimiento y la antigüedad clásica había, a la par de las citadas similitudes, una ruptura fundamental en lo relativo a las relaciones entre el conocimiento y la actividad económica. Al respecto, sostiene este autor que “…A diferencia de los griegos, los hombres del Renacimiento unieron el conocimiento científico al perfeccionamiento técnico…” (Hopenhayn, M.: Repensar el trabajo. Buenos Aires: Grupo Editorial Norma, p. 77) Puede apreciarse que, en el mundo antiguo, la curiosidad por el mundo y por la ciencia estaba totalmente desvinculada, dada la predominante percepción peyorativa acerca del trabajo manual a cargo de esclavos, de cualquier aplicación práctica en el plano de la producción.

Materia: Historia del Trabajo
Profesores: Javier Moyano y Leandro Inchauspe- 8 -
En el renacimiento, en cambio, el interés por la ciencia iba unido a la preocupación por la tecnología y por la aplicación práctica del conocimiento. De este modo es posible entender por que, con la coexistencia en la antigüedad de un fecundo desarrollo especulativo y un atraso tecnológico secular, contrastaba la fuerte articulación en el mundo renacentista, entre conocimiento y conquista material del mundo. Aunque admiraban el pasado grecolatino, sobre los pensadores renacentistas no pesaba la marca de la esclavitud a la hora de reflexionar sobre la actividad productiva. A partir de una ruptura parcial pero altamente significativa con el mundo medieval, pero también del rescate reformulado de los aportes procedentes de la antigüedad clásica, los movimientos culturales y las doctrinas económicas de la Edad Moderna vinieron de la mano de una nueva valoración de la actividad económica, no sólo formulada en términos positivos sino también en tanto un fin en si mismo. Resta preguntar cuál fue la influencia de la reforma protestante sobre esas reflexiones acerca del trabajo.
La reforma protestante y el desarrollo del capitalismo. Reflexiones en torno a una discusión clásica en las ciencias sociales El sociólogo alemán Max Weber postuló, hace más de un siglo, que la ética religiosa propuesta por el calvinismo, una de las principales vertientes del protestantismo a partir de la Edad Moderna, había ejercido una influencia fundamental sobre el surgimiento del sistema capitalista. Independientemente de la adhesión o no a esta teoría, objeto de múltiples polémicas (especialmente entre intelectuales marxistas y weberianos) que no tiene objeto introducir en este análisis, respecto a los efectos causales de la religión sobre la economía y la sociedad, generalmente no se discute el aporte de Weber respecto a la existencia de cierto maridaje (admitamos o rechacemos las prioridades causales enunciadas por Weber) entre algunas religiones protestantes y las actividades de un capitalismo en formación durante los primeros siglos de la Edad Moderna. Ahora bien, ¿Significa ello que la reforma protestante llevó más lejos el proceso de relajamiento, propio de la cultura renacentista, de la visión teocéntrica y de las costumbres religiosas, predominante en el cristianismo durante casi toda la Edad Media? La respuesta de Hopenhayn a esta pregunta es negativa. Sostiene que el protestantismo fue más una reacción que una intensificación ante el relajamiento religioso de principios de la Edad Moderna:
“Lejos de ser una tendencia modernizadora que acompaña la gradual elasticidad de la Iglesia católica frente al capitalismo comercial, la Reforma protestante fue mucho más consistente con la moral de contención que con el individualismo renacentista. La Reforma reaccionó contra la creciente tolerancia eclesiástica frente al espíritu laico del capitalismo comercial y de la vida en las cortes renacentistas. Con la Reforma protestante, la restricción moral se desplazó de los estatutos institucionales a la conciencia de cada individuo, pero esto no implicó un incremento en la libertad individual. Por el contrario, el sacerdote implacable que fue Calvino sembró en la conciencia de sus seguidores tuvo por objeto hacer de cada persona un sacerdote mundano, un hombre de trabajo y de familia, y a la vez un individuo de rígidos principios morales cuya transgresión no osaría ni siquiera plantearse.” (Hopenhayn, M.: Repensar el trabajo. Buenos Aires: Grupo Editorial Norma, p. 85)
Sin embargo, lejos de constituir por ello una barrera para las actividades productivas, el protestantismo y en particular el calvinismo, desarrolló una reflexión que condujo a una identificación mayúscula entre una cosmovisión centrada en lo religioso y una prioridad terrenal asignada al trabajo productivo. Hopenhayn continúa su argumentación afirmando que:
“La Reforma surgió como freno a la laxitud doctrinaria de la Iglesia, pero no se constituyó en obstáculo al espíritu económico y a la acumulación de capital” (…) “A la vez que constituyó un traspié en el camino de la

Materia: Historia del Trabajo
Profesores: Javier Moyano y Leandro Inchauspe- 9 -
flexibilidad moral, fue por otros aspectos de su contenido, un poderoso elemento doctrinarios para el desarrollo del capitalismo. La original forma en que la doctrina de la Reforma compaginó la subordinación al mandato divino con la acción e iniciativa personal, opuso a la ética mercantil-burguesa del siglo XV, que tenía la ganancia como finalidad, otra ética que, aunque religiosa, va a valorar aun más el proceso de acumulación capitalista. Si, para los burgueses de los siglos XV y XVI, Dios era un aliado estratégico en los negocios pero nunca el fin de éstos, para Calvino es impensable una actividad humana que no tuviera a Dios como finalidad última.” (Hopenhayn, M.: Repensar el trabajo. Buenos Aires: Grupo Editorial Norma, pp. 85-86)
Entre las razones que explican esa identificación, destacan la doctrina de la predestinación y, en relación con ella, la concepción de que el mundo debe ser transformado por los hombres para gloria de Dios. La doctrina de la predestinación parte de la premisa de que los individuos nacen predestinados a la salvación o a la condena eterna de su alma. Ante la incertidumbre que ese postulado genera, es deber de todo creyente considerarse a sí mismo como un elegido, sin dejar lugar a ningún tipo de duda, pues duda para los calvinistas es sinónimo de defección. Al mismo tiempo, la acumulación de riquezas en la tierra constituye el principal signo externo de estar predestinado a la salvación. Una carrera sin fin en la actividad económica resulta de esa construcción ideológica de los calvinistas. La transcripción de los siguientes fragmentos de Hopenhayn, ilustran con mayor claridad este argumento:
“El principal nexo entre el protestantismo y el espíritu capitalista lo establece la doctrina calvinista de la predestinación” (…) “Dios es, a los ojos de Calvino, absoluto poder, y los hombres deben dedicarse por entero a honrarlo. Elegidos o condenados de antemano, todos deben bregar para aumentar la gloria de Dios en el mundo, cada cual en su actividad. El trabajo social del calvinista no tiene otra finalidad que ésa, y el amor al prójimo debe servir para la gloria de Dios, no para la criatura. De allí, el calvinismo desprende el imperativo de cumplir con las tareas profesionales impuestas por la ley natural” (…) “Si la racionalidad social es querida por Dios como parte de un cosmos armónico, el trabajo que opera dentro de tal racionalidad es sustituto del servicio monástico.” (Hopenhayn, M.: Repensar el trabajo. Buenos Aires: Grupo Editorial Norma, pp. 87-88)
“Para el calvinismo, la doctrina de la predestinación divide a los hombres en elegidos y condenados y niega toda conmutabilidad entre ambos: se nace elegido y agraciado a la vida eterna o se nace condenado. Pero la doctrina exige, en contrapartida, dos requisitos: 1) que es deber absoluto considerarse elegido y combatir toda duda, considerada ésta como tentación demoníaca, pues la falta de autoconfianza es falta de fe y por lo mismo, es gracia imperfecta; 2) que es recomendable, como medio más propicio para alcanzar esa autoconfianza de ser elegido, una intensa actividad productiva” (…) “la fe eficaz de Calvino se traduce en signos y muestras individuales, hechas para ratificar la propio ejecutor…” (Hopenhayn, M.: Repensar el trabajo. Buenos Aires: Grupo Editorial Norma, p. 88)
“Aunque insuficientes para alcanzar la bienaventuranza, las buenas obras, producto del trabajo humano, son indispensables como signos de gracia. La realización de buenas obras permitiría saber si somos elegidos y poseedores de la gracia” (…) “De este modo, la doctrina de la predestinación obliga a redoblar los esfuerzos en la actividad generadora de ‘buenas obras’: el trabajo se convierte en la ratificación de la propia gracia.” (Hopenhayn, M.: Repensar el trabajo. Buenos Aires: Grupo Editorial Norma, pp. 88-89)
“Hasta aquí se destaca una valoración a la vez negativa y positiva del trabajo en la doctrina calvinista. Negativa, porque el trabajo nunca es condición suficiente para la posesión de la gracia; positiva, porque es siempre condición necesaria para la certeza de ser un elegido…” (Hopenhayn, M.: Repensar el trabajo. Buenos Aires: Grupo Editorial Norma, p. 89)
Del mismo modo ya señalamos que, según los calvinistas, el fin de toda actividad productiva es contribuir a la gloria de Dios. Pero no es sólo eso lo que amerita ser destacado si analizamos la incidencia calvinista en las reflexiones sobre el problema del trabajo. Además, para los calvinistas la mejor manera de glorificar a Dios es mediante la actividad productiva que transforma el mundo. En una cosmovisión centrada en la religión como lo es la cosmovisión calvinista, estos imperativos marcan una ruptura profunda respecto a las concepciones sobre el trabajo humano en otras visiones teocéntricas cristianas.

Materia: Historia del Trabajo
Profesores: Javier Moyano y Leandro Inchauspe- 10 -
Al respecto, sería incorrecto plantear que, para la doctrina calvinista, la actividad económica no era un fin en si mismo, pues se trataba de un medio para glorificar a Dios. Sin embargo, al convertirse en el medio por excelencia para esa glorificación, medios y fines tienden a identificarse cerradamente. Sólo de esa manera puede explicarse que una cosmovisión claramente centrada en lo religioso, haya puesto el énfasis que el calvinismo puso en el fomento de la actividad productiva. El trabajo duro era un medio en el cometido de alcanzar un fin más trascendente, pero un medio que ocupaba la vida toda de los fieles, para quienes, a diferencia de los griegos, lo condenable era el ocio y no el trabajo.
A modo de conclusión: Rupturas y continuidades entre el Medioevo y la Edad Moderna Al igual que durante la Edad Media, la principal base económica en la sociedad renacentista era la agricultura. En esta actividad estaba empleada aún la inmensa mayoría de la sociedad, la cual por las mismas razones, era todavía mayoritariamente rural. Habría que esperar hasta la Revolución Industrial para que esa situación se transformara. También al igual que en la Edad Media, el sistema social dominante era el feudalismo. Como en el pasado, los campesinos estaban obligados, en función de una condición jurídica que los adscribía a la tierra a pesar de que les era reconocida la condición de hombre libre, a pagar una renta a un señor. Sólo las revoluciones burguesas de los siglos XVII, XVIII y XIX transformarían las bases de la sociedad feudal. Sin embargo, el Renacimiento significó una ruptura fundamental con la Edad Media. En esta lectura mencionamos la construcción del poder absolutista con la consiguiente retracción del poder de la nobleza; el lento proceso de formación de la burguesía antes de convertirse, cuando finalmente el sistema capitalista desplazo definitivamente al orden feudal, en clase dominante y la conformación de una economía a escala mundial. Tales cambios marcarían un antes y un después en la vida de los grupos humanos. También señalamos la pronunciada ruptura cultural implicada en el movimiento renacentista y en la Reforma protestante. Mientras las primeras rupturas mencionadas contribuyeron a generar cambios en los procesos de trabajo y en las formas de acumulación de riquezas, Renacimiento y Reforma Protestante cumplieron la función de otorgar legitimidad a tales cambios. Sin adscribir a las visiones tradicionales que veían en la sociedad medieval un mundo estático y oscuro, es innegable que la rapidez y profundidad de estos cambios no tenían punto de comparación con las fuertes inercias de la sociedad que se estaba dejando atrás. En el caso del Renacimiento, su contribución a esa legitimación de cambios sociales en marcha, guardó relación con la orientación de su mirada hacia el mundo y el hombre, dejando de lado las consideraciones teocéntricas que habían predominado durante la Edad Media. La concepción del producto del trabajo como un fin en si mismo fue la principal consecuencia, en el nivel de la producción, de ese cambio de mirada. En ese sentido, su mirada hacia el pasado griego se limitaba a volver la mirada hacia el conocimiento del hombre y la naturaleza. Sin embargo, a diferencia de la antigüedad clásica, ese interés estaba unido a un interés por el dominio del mundo mediante la aplicación práctica de la ciencia. La Reforma Protestante y en particular la ética religiosa postulada por el calvinismo, apuntaló ese proceso pese a su férreo apego, como reacción contra el relajamiento renacentista, a una mirada sobre el mundo fundada en la religión. Sin embargo, entre su insistencia en la necesidad de producir cada vez más y su cosmovisión centrada en el más allá, había más

Materia: Historia del Trabajo
Profesores: Javier Moyano y Leandro Inchauspe- 11 -
complementariedad que tensión. En efecto, la asociación entre acumulación de riquezas y predestinación a la salvación eterna del alma fue la condición que permitió esa complementariedad, ausente en otras sociedades tan fuertemente religiosas.