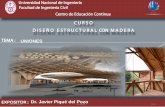Las Uniones Conyugales en AL_García y Rojas
-
Upload
astaroth666- -
Category
Documents
-
view
215 -
download
0
Transcript of Las Uniones Conyugales en AL_García y Rojas
-
7/23/2019 Las Uniones Conyugales en AL_Garca y Rojas
1/32
65
LAS UNIONES CONYUGALES EN AMRICA LATINA:
TRANSFORMACIONES EN UN MARCO DE DESIGUALDADSOCIAL Y DE GNERO 1
Brgida Garca y Olga Rojas*
RESUMEN
En este artculo se busca aportar informacin y elementos de reexin so-bre las tendencias que distinguen a la formacin y disolucin de las unio-nes conyugales en Amrica Latina en un marco de desigualdad social y degnero, caracterstico de los pases de la regin. Las autoras se preguntan silos cambios ocurridos en los patrones de unin podran constituir indiciosde una segunda transicin demogrca.
La informacin proveniente de censos y encuestas relativa a las ten-dencias que hoy se observan en la edad respecto de la unin conyugal, elcelibato permanente, las uniones consensuales y los divorcios y separacio-nes se complementa con aquella proveniente de las investigaciones centra-das en las diferencias sociales, en la condicin de la mujer latinoamericanay en las relaciones de gnero. Estos son los sustentos para la posteriordiscusin que se lleva a cabo sobre la pertinencia explicativa de la teora dela segunda transicin demogrca en el estudio de la realidad poblacional
y social latinoamericana.
1 Este trabajo es una versin modicada y ampliada de la ponencia Recent Transformations in
Latin American Families: a Socio-Demographic Perspective, presentada por las autoras enla XXIV Conferencia Internacional de la Unin Internacional para el Estudio Cientco de laPoblacin (UIECP), que tuvo lugar en Salvador de Baha, Brasil, en agosto del 2001.
* Investigadoras del Centro de Estudios Demogrcos y de Desarrollo Urbano (CEDDU) - ElColegio de Mxico.
-
7/23/2019 Las Uniones Conyugales en AL_Garca y Rojas
2/32
66
ABSTRACT
This article seeks to provide information and elements for a debate onthe trends in the formation and dissolution of conjugal unions in LatinAmerica in the context of social and gender inequality that is characteristicof the countries of the region. The authors ask whether the changes thathave occurred in the patterns of union formation could constitute signs ofa second demographic transition.
Information from censuses and surveys relating to the trends that
are currently observed in age in relation to the conjugal union, permanentcelibacy, consensual unions and divorces and separations is complementedby information from research focusing on social differences, the status ofLatin American women and gender relations. This forms the basis for thesubsequent discussion on the explanatory signicance of the theory of thesecond demographic transition in the study of Latin American populationand social conditions.
-
7/23/2019 Las Uniones Conyugales en AL_Garca y Rojas
3/32
67
RSUM
Cet article a pour but de fournir des informations et des lments de
rexion sur les tendances qui caractrisent la formation et la dissolution
des unions conjugales en Amrique latine dans un contexte dingalit
sociale et entre les sexes typique des pays de la rgion. Les auteurs se
posent la question de savoir si les transformations intervenues dans les
modles dunion pourraient constituer lindice dune deuxime transition
dmographique.
Linformation recueillie des recensements et des enqutes portantsur les tendances actuelles quant lge de lunion conjugale, au clibat
permanent, aux unions consensuelles et aux divorces et sparations est
complte par les donnes issues de recherches portant sur les diffrences
sociales, le statut des femmes latino-amricaines et les rapports entre les
sexes. Telles sont les lments qui serviront de base au dbat postrieur sur
la pertinence de la thorie de la deuxime transition dmographique pour
expliquer la ralit sociale et dmographique de lAmrique latine.
-
7/23/2019 Las Uniones Conyugales en AL_Garca y Rojas
4/32
68
-
7/23/2019 Las Uniones Conyugales en AL_Garca y Rojas
5/32
69
I. INTRODUCCIN
El objetivo de este trabajo es aportar antecedentes y elementos de re-exin sobre las tendencias que actualmente caracterizan la formacin yla disolucin de las uniones conyugales en Amrica Latina. En este plano,interesa analizar los datos existentes, pero tambin, y sobre todo, explorarsu signicado en un marco de desigualdad social y de gnero como el quepredomina en los pases de la regin.
Una perspectiva de referencia que actualmente gana popularidad para
explicar las tendencias en cuanto a nupcialidad, fecundidad y arreglos resi-denciales en diversos pases es la llamada segunda transicin demogrca,que ya ha tenido lugar en Europa occidental y Estados Unidos. En primertrmino se examinan las principales transformaciones familiares que die-ron pie al surgimiento de este concepto, as como las distintas interpreta-ciones que se le han dado, pues esto ayudar a precisar la pertinencia deeste esquema interpretativo en su conjunto al aplicarlo al caso de AmricaLatina y el Caribe.
En la seccin siguiente se procura sistematizar informacin prove-niente de censos y encuestas sobre las tendencias que hoy muestran laedad al momento de la unin conyugal, el celibato permanente, las unionesconsensuales y los divorcios y separaciones. Un aspecto central al abordarestos temas es dar cuenta de lo que ya se saba hasta la dcada de 1980,y explorar la medida en que la informacin ms reciente permite delinearun panorama distinto o raticar las tendencias ya conocidas. Se le ha dadoaqu prioridad a las fuentes que permiten comparar un mayor nmero de
contextos nacionales, con el n de identicar posibles patrones a nivel deconjuntos de pases o subregiones que se han destacado por estar a la van-guardia o rezagados en relacin con las transformaciones experimentadaspor la fecundidad y la mortalidad. Sobre esta base, se analiza a continua-cin el posible signicado de las tendencias actuales. En esta seccin sepasa revista a resultados de estudios cuantitativos y cualitativos con elpropsito de destacar las interpretaciones que tienen mayor respaldo y lashiptesis ms plausibles acerca de los cambios actuales en los patrones de
formacin y disolucin de las familias. Reciben especial atencin las in-vestigaciones que destacan las diferencias segn grupos sociales, as comoaquellas que permiten profundizar en el tema del posible papel que desem-pean la condicin de la mujer latinoamericana y las relaciones de gneroen las modicaciones que exhiben las uniones conyugales. En la seccin
-
7/23/2019 Las Uniones Conyugales en AL_Garca y Rojas
6/32
70
nal se vuelven a abordar las implicaciones del anlisis presentado para ladiscusin global en torno de las transformaciones familiares en la regin,y se retoma la discusin sobre la llamada segunda transicin demogrcay su pertinencia para explicar la realidad poblacional y social de Amrica
Latina y el Caribe, en particular en lo que respecta a las tendencias futurasde la fecundidad.
II. ANTECEDENTES SOBRE LA LLAMADA SEGUNDATRANSICIN DEMOGRFICA
A partir de la dcada de 1960, en Europa occidental y Estados Unidos se
observ una serie de cambios no anticipados en el mbito familiar. Primerocomenzaron a aumentar sistemticamente los divorcios y la edad al casarse,en tanto que llegaba a su n el incremento de la natalidad conocido como elbaby boom. En un segundo momento, la frecuencia de la cohabitacin y laprocreacin en las uniones de este tipo se elev, pero la fecundidad siguidescendiendo, se torn ms tarda y en muchos pases comenz a situarsepor debajo del nivel de reemplazo. Todo esto condujo a una total modica-cin del crecimiento poblacional y el papel del matrimonio en la vida social,
as como de los arreglos residenciales, en los que gan importancia el com-ponente constituido por familias monoparentales en su mayora encabe-zadas por mujeres y de hogares unipersonales. Segn varios estudiosos,este conjunto de cambios se fue descubriendo a medida que aparecan lasestadsticas y es de suciente envergadura como para congurar lo que se hadenominado una segunda transicin demogrca (Lesthaeghe y van de Kaa,1986; van de Kaa, 1980, 1987; Lesthaeghe, 1995, 1998).
Aunque los diversos autores dieren en la identicacin de los cam-
bios especcos que deniran esta segunda transicin, as como en latemporalidad que sera pertinente para dar cuenta de los ms relevantes,no hay duda de que las transformaciones en las normas, las actitudes ylas motivaciones son consideradas como aspectos centrales de todo elproceso. La primera transicin se habra caracterizado por ser ms bien detipo altruista, pues se orientaba a mejorar la calidad en lugar de la canti-dad de los hijos. En cambio, en esta segunda transicin prevaleceran lasmotivaciones individuales, la bsqueda de mejores relaciones de pareja y
las manifestaciones pblicas de autonoma personalfrente a los controlesinstitucionales y del Estado.Para van de Kaa (1980, 1987), en esta segunda transicin tambin
estaran sin duda presentes los crecientes costos de oportunidad queconllevan el matrimonio y la paternidad/maternidad para los hombres y,
-
7/23/2019 Las Uniones Conyugales en AL_Garca y Rojas
7/32
71
especialmente, para las mujeres. Sin embargo, asigna un papel central alos cambios sociales y culturales y repasa varias interpretaciones en taldireccin. Entre ellas estaran la continuada secularizacin e individuacinque llevara a las personas a romper con los comportamientos largamente
establecidos; la tendencia hacia una mayor autorrealizacin; la vigencia delas perspectivas que otorgan valor a la igualdad, la emancipacin y la plenaparticipacin de las mujeres y los grupos desfavorecidos en la sociedad; eladvenimiento del posmaterialismo frente al materialismo, y el de los valo-res no burgueses frente a los burgueses. Sin embargo, para van de Kaa loms adecuado es conceptualizar los cambios culturales que han llevado ala segunda transicin en trminos del avance de las tendencias progresistasoprogressiveness(entendidas como la propensin a abrazar lo nuevo, la
igualdad y la libertad), en contraste con las posiciones conservadoras quesubrayan el valor de las costumbres y la tradicin y se oponen a las trans-formaciones.
Lesthaeghe (1995, 1998) construye un esquema multicausal mscompleto para interpretar la llamada segunda transicin demogrca enEuropa y Estados Unidos; adems, le adjudica un papel ms fundamental alas transformaciones en materia de escolaridad y participacin econmicay poltica femenina.2Coincide, no obstante, en que primero se deben con-
siderar las motivaciones y, principalmente, el cambio desde el perodo queAries (1980) denomin del nio-rey a otra etapa centrada en los adultos,su desarrollo y la calidad de las relaciones entre los cnyuges. Adems,considera tambin vlidas las interpretaciones econmicas de autorescomo Easterlin, MacDonald y Macunovich(1990) y Becker (1981), en lasque se destaca la relevancia de la autonoma nanciera femenina para ex-plicar el alza de los costos de oportunidad y las reducciones de las ganan-cias obtenidas por las mujeres en el matrimonio, as como la competencia
entre las aspiraciones de consumo y los recursos. Sin embargo, plantea quelos factores econmicos tendran que ser complementados con los aspectosinstitucionales y polticos. Las ltimas dcadas del siglo XX se habrancaracterizado por el n del control institucional de las iglesias y del Estadosobre la conducta individual. No sera la primera vez que la autonoma in-dividual desempea un papel importante, puesto que la primera transicindemogrca habra tenido componentes de autonoma expresados como
2 Lesthaeghe (1995) menciona varios trabajos importantes que antecedieron a los suyos, enespecial los de Shorter (1975), Ryder y Westoff (1977), Sauvy (1960), Aries (1980), Becker(1981) y Easterlin (1976), en los que se buscaba identicar distintas revoluciones en los mbitosde la sexualidad y la anticoncepcin, as como de las motivaciones para controlar el nmero dehijos.
-
7/23/2019 Las Uniones Conyugales en AL_Garca y Rojas
8/32
72
actos privados de desacuerdo contra los impedimentos religiosos para usaranticonceptivos. En cambio, durante la segunda transicin habra tenidolugar una manifestacin pblica y ms amplia de autonoma individual yde antiautoritarismo en lo que respecta a la socializacin, la autoridad reli-
giosa, los valores polticos, la esfera domstica y la sexualidad.En qu medida se han dado en Amrica Latina los cambios demogr-
cos y sociales antes mencionados? Y si hubieran tenido lugar, podranser interpretados mediante conceptualizaciones anlogas a las empleadasen la explicacin de esta llamada segunda transicin demogrca? Hastaahora, un importante punto de referencia en la regin han sido las etapas dela (tradicional, primera) transicin demogrca, especialmente en lo queatae a las tendencias seguidas por la mortalidad y la fecundidad en el cur-
so del siglo XX. Sin embargo, es cada vez ms frecuente que la preguntaacerca de la ocurrencia de esta segunda transicin surja en el contexto delanlisis de las transformaciones recientes de la fecundidad y, sobre todo,de la nupcialidad (naturaleza de las nuevas uniones, incremento de las se-paraciones y divorcios, en particular). Esta pregunta resulta relevante y elpropsito de este trabajo es aportar algunos elementos para responderla.3Igualmente importante, desde el punto de vista de las autoras, es interro-garse sobre la pertinencia de las interpretaciones anteriores en un contexto
socioeconmico y cultural como el latinoamericano, caracterizado por in-suciente crecimiento econmico y permanente desigualdad social, pero, ala vez, por un contacto frecuente con normas y valores preponderantes enotras regiones del mundo, crecientes aspiraciones de consumo y un cam-biante papel de la mujer en la sociedad.
III. TENDENCIAS RECIENTES EN LA FORMACIN Y
DISOLUCIN DE UNIONES EN AMRICA LATINA
En Amrica Latina se cuenta con diversos estudios comparativos sobre lanupcialidad en la regin, elaborados a partir de informacin proveniente decensos y encuestas realizados hasta la dcada de 1980. Por sus resultadosse sabe que la edad media al momento de la unin conyugal en los pasesde la regin no es excesivamente temprana (se sita en un nivel intermedio
3
En este trabajo slo se aborda lo relativo a las modicaciones en las uniones conyugales; sinembargo, tanto el esquema de la segunda transicin demogrca como la bsqueda de unavisin ms completa de las transformaciones familiares en la regin demandaran que estetema se combinara con muchos otros, como por ejemplo el de la reduccin acentuada de lafecundidad y el de la estructura y composicin actual de las unidades domsticas en AmricaLatina.
-
7/23/2019 Las Uniones Conyugales en AL_Garca y Rojas
9/32
73
entre las registradas en los pases desarrollados y en los de Asia y frica);tambin se sabe que esta variable ha mostrado relativa estabilidad a lo lar-go del tiempo, y que su papel en la reduccin de los niveles de fecundidadha sido ms bien modesto. Estos trabajos comparativos permiten asimismo
sealar que hasta los aos ochenta, en algunos pases del Cono Sur queestuvieron a la vanguardia en la transicin de altos a reducidos niveles demortalidad y fecundidad (Argentina, Uruguay, Chile), la edad media almomento de la unin era ligeramente ms tarda que la observada en pa-ses de Amrica Central y Mxico (Naciones Unidas, 1990; Rossetti, 1993;CEPAL, 1994; Ramrez, 1995; Rosero-Bixby, 1996; Zavala de Coso,1996; Quilodrn, 2001a).
La informacin ms reciente para la dcada de 1990 bsicamente
ratica el panorama antes delineado. Por una parte, en Amrica Latina laedad media al establecer la unin sigue situndose en una posicin inter-media entre la de Asia y frica y la de los pases desarrollados de Europa yAmrica del Norte (Naciones Unidas, 2000).4Por la otra, los incrementosde esta variable observados en los ltimos aos han continuado siendode magnitud reducida y ocurren principalmente en el caso de las mujeres(vase el cuadro 1). Con respecto al patrn intrarregional, las mayores eda-des medias a la unin femenina (alrededor de 23 aos) an se registran en
pases como Argentina, Chile y Uruguay. Sin embargo, en Mxico y variospases de Amrica Central los niveles han tendido a acercarse a los obser-vados en dichos pases sudamericanos desde los aos cincuenta, lo quesignica que las diferencias intrarregionales tambin se van reduciendo.5
Los antecedentes expuestos, aunados a la informacin sobre celiba-to permanente que se presenta en el cuadro 2, indican que la unin y elmatrimonio siguen siendo una alternativa central en la vida de mujeres yhombres jvenes latinoamericanos, y que la postergacin de esta opcin de
gran trasfondo cultural es an paulatina. Al parecer, en el caso de la regin,se trata todava de uno de los aspectos de la vida familiar ms difciles
4 La nica excepcin a esta tendencia es la edad media a la unin de los varones de pasesafricanos, que segn la informacin ms reciente se sita por encima de la correspondiente a loslatinoamericanos (Naciones Unidas, 2000).
5 En las cifras del cuadro 1 se consideran tanto las uniones consensuales como los matrimonios.Al interpretarlas hay que tener en cuenta que la calidad de la informacin sobre ambos tipos
de uniones es diferencial, ya que las consensuales ms comunes en Amrica Central yel Caribe no siempre se reportan como uniones maritales, aun cuando son socialmentereconocidas como tales (Naciones Unidas, 1990, 2000; De Vos, 1999). La omisin de lasuniones consensuales puede estar inuyendo en la elevada edad media que se observa en elcaso de Hait. En otros pases del Caribe tambin se reportan edades medias al momento de launin particularmente altas (Naciones Unidas, 2000).
-
7/23/2019 Las Uniones Conyugales en AL_Garca y Rojas
10/32
74
de transformar de manera signicativa, incluso en presencia de cambiossocioeconmicos y de la vida femenina como los ya sealados. Hay quesubrayar, adems, que hacia nes del siglo XX la edad media al momentode la unin en Amrica Latina todava mostraba una diferencia considera-
ble (aproximadamente de 3 aos) con respecto a la registrada en EstadosUnidos y Canad.Son las tendencias actuales de la disolucin marital porseparacin o divorcio semejantes a las observadas en el caso de la edad alestablecer la unin? Esta es una pregunta bastante difcil de contestar debi-do, en primer lugar, a la relativa escasez de informacin y de trabajos sobreeste aspecto en la regin. Tambin cuenta el hecho de que no en todas lasfuentes de datos disponibles se registran adecuadamente las separacionesde las uniones consensuales y las de los matrimonios, aun cuando se sabe
que la separacin es una forma importante de disolucin conyugal, inde-pendientemente de su tipo. Adems, cabe recordar que hasta mediados dela dcada de 1980 eran varios los pases de Amrica Latina que todava nocontaban con una ley de divorcio (Rossetti, 1993).
Cuadro 1
AMRICA LATINA Y EL CARIBE (11 PASES), CANAD Y ESTADOS UNIDOS: EDAD
MEDIA AL MOMENTO DE LA UNINa
, DCADAS DE 1950 A 1990
Hombres Mujeres
1950 1960 1970 1980 1990b 1950 1960 1970 1980 1990b
Chile 27.0 26.4 25.5 25.7 25.8 23.7 23.5 23.3 23.6 23.4Argentina - 26.7 26.1 25.3 25.6 - 23.1 22.9 22.9 23.3Uruguay - 26.9 25.4 25.2 25.2 - 22.8 22.4 22.9 23.0Bolivia 24.6 - 24.5 25.2 25.1 22.5 - 22.1 22.8 22.7
Mxico - 23.9 23.9 23.5 24.6 - 20.7 20.8 21.1 22.4El Salvador 25.3 25.0 24.7 - 25.3 19.7 18.8 19.4 - 22.3Hait 28.5 28.1 27.3 27.3 26.6 21.9 22.4 21.8 23.8 22.2Panam 24.6 24.8 24.8 25.0 25.4 18.3 18.9 20.4 21.3 21.9Ecuador 25.6 25.1 24.8 24.3 24.9 21.1 20.7 21.1 21.1 21.8Paraguay 26.7 26.3 26.5 26.0 25.8 20.9 20.8 21.7 21.8 21.5Guatemala 24.0 23.8 23.7 23.5 23.8 18.6 18.8 19.7 20.5 21.3
Canad 25.3 24.8 24.4 25.2 28.9 22.5 21.4 22.0 23.1 26.2Estados Unidos 23.8 23.3 23.5 25.2 28.7 20.8 20.3 21.5 23.3 26
Fuente:Naciones Unidas, Patterns of First Marriage: Timing and Prevalence, Nueva York, 1990.a Valores en orden descendente segn informacin correspondiente a las mujeres para la dcada de
1990.b Naciones Unidas (2000).
-
7/23/2019 Las Uniones Conyugales en AL_Garca y Rojas
11/32
75
Cuadro 2
AMRICA LATINA Y EL CARIBE (16 PASES), CANAD Y ESTADOS UNIDOS:PROPORCIN DE PERSONAS ALGUNA VEZ UNIDAS A LOS 45-49 AOS DE EDADa,
DCADA DE 1990
(En porcentajes)
Pas Ao del censo o la encuesta Hombres Mujeres
Hait 1994-1995 96.9 98.5Cuba 1981 91.0 96.2Per 1996 99.0 95.7Puerto Rico 1990 90.8 93.0Bolivia 1992 94.2 92.7
Brasil 1991 93.7 92.0Argentina 1991 90.6 91.3Uruguay 1985 86.7 90.8Repblica Dominicana 1993 86.3 90.6Ecuador 1990 91.7 89.3Colombia 1993 89.6 87.9Venezuela 1990 87.2 86.6Chile 1992 89.3 86.6Paraguay 1992 90.1 85.5Guyana 1991 80.5 81.7Jamaica 1991 51.8 54.2
Canad 1994 91.5 93.0Estados Unidos 1995 91.9 93.9
Fuente: Naciones Unidas, World Marriage Patterns,Nueva York, 2000.a Valores en orden descendente segn informacin correspondiente a las mujeres.
Con las salvedades expuestas, es muy ilustrativo observar la evolucin enAmrica Latina de distintos ndices de disolucin conyugal durante lasltimas dcadas (vanse los cuadros 3, 4 y 5). Se trata de indicadores dediferentes tipos, y se presentan con la intencin de discernir tendencias ypatrones intrarregionales ms que niveles, considerando la variada natura-leza de las fuentes y las disoluciones contempladas. No obstante, es posiblearmar que en los ltimos aos la tendencia ha sido claramente ascendenteen especial en el caso de los divorcios, aunque a este respecto hay que
tener en cuenta que se parte de niveles reducidos.
-
7/23/2019 Las Uniones Conyugales en AL_Garca y Rojas
12/32
76
Cuadro 3
AMRICA LATINA Y EL CARIBE (9 PASES), CANAD Y ESTADOS UNIDOS:COCIENTE ENTRE DIVORCIOS Y MATRIMONIOS,a1960-1996
(En porcentajes)
1960 1970 1980 1989 1993 1996
Cuba 5.34 21.55 35.76 44.01 48.05 63.42Venezuela 4.75 4.10 4.96 19.54 16.82 21.51Uruguay 8.72 12.37 20.17 - - -Costa Rica 2.12 2.05 9.89 12.69 17.33 18.79c
Panam 10.46 7.84 10.89 16.75 16.03 15.84Ecuador - 3.63 5.67 8.99 10.71 12.14El Salvador 4.82 7.20 6.80 10.77 - -Mxico 3.08 2.71 4.40 7.28 4.96 5.75
Guatemala 3.50 3.71 3.45 - 3.24 -Canad 5.36 15.52 32.46 42.34 49.10 48.44b
Estados Unidos 25.80 32.80 49.74 48.38 50.86 49.06
Fuente: Para las cifras correspondientes a 1960, 1970, 1980 y 1989, Leticia Surez, Revisin de-mogrca del divorcio en Mxico, documento presentado en la sexta Reunin Nacionalde Investigacin Demogrca Sociedad Mexicana de Demografa (SOMEDE)/El Colegiode Mxico, Mxico, D.F., 31 de julio al 4 de agosto del 2000; para las cifras correspondien-tes a 1993 y 1996, clculos de las autoras sobre la base de Naciones Unidas, Demographic
Yearbook, 1997, Nueva York, 1997.a Valores en orden descendente segn informacin correspondiente a 1996.b Cifras para 1995.
Cuadro 4
AMRICA LATINA Y EL CARIBE (11 PASES): TASAS BRUTAS DE DIVORCIO
(Por 1.000 habitantes)
Pas Aos
1950-1954 1974
Cuba - 2.20Repblica Dominicana 0.39 2.06Uruguay 0.60 1.37Panam 0.43 0.53Venezuela 0.16 0.35El Salvador 0.19 0.28Mxico 0.31 0.23Ecuador - 0.22
Honduras 0.10 0.22Costa Rica 0.19 0.17
Fuente: Sobre la base de Josena Rossetti, Hacia un perl de la familia actual en Latinoamrica yel Caribe, Cambios en el perl de las familias: la experiencia regional, Santiago de Chile,Comisin Econmica para Amrica Latina y el Caribe (CEPAL), 1993.
-
7/23/2019 Las Uniones Conyugales en AL_Garca y Rojas
13/32
77
Cuadro 5
AMRICA LATINA Y EL CARIBE (16 PASES): NDICE DE INTERRUPCIN MARITAL(POR 1.000 HABITANTES),a b DCADAS DE 1970 Y 1980
Pas Censos de Poblacin Encuestas
1970 1980 1970 1980
Repblica Dominicana 34 150 214 209El Salvador * --- --- 178Venezuela * 105 160 ---Cuba * 171 135 ---Colombia 62 103 127 132
Costa Rica 49 67 100 124Guatemala * 73 --- 104Brasil 68 64 --- 99Per 49 58 96 97Panam 145 54 143 88Ecuador 66 64 108 82Uruguay 64 80 --- ---Mxico 64 65 69 66Chile 54 61 --- ---Argentina 39 44 --- ---Paraguay * * 116 29
Fuente: Sobre la base de informacin de las autoras.a El ndice de interrupcin marital estimado para elaborar este cuadro corresponde a un promedio pon-
derado de las proporciones de mujeres viudas, separadas o divorciadas en cada grupo de edad.b Valores en orden descendente segn informacin proveniente de las encuestas realizadas en los aos
ochenta.
En lo que respecta a posibles patrones en el interior de Amrica Latina,resaltan los altos niveles registrados por diversos tipos de disolucin
conyugal en los pases del Caribe, algunos de Amrica Central y otrosgeogrcamente cercanos a esta subregin, como Colombia y Venezuela(en este sentido tambin se destaca el caso de Uruguay). En el Caribe, laherencia cultural de matrifocalidad y de emigracin masculina, ampliamentedocumentada, puede facilitar la disolucin de uniones conictivas, as comola formacin de hogares con jefatura femenina (Charbit, 1987, 1984; Arizay Oliveira, 1999; y Cabella, 1998, en lo relativo a Uruguay). Cuba es uncaso especial por su muy elevado ndice de divorcios superior incluso al
de Estados Unidos y Canad en los aos noventa. Se sabe que este pas secaracteriza por un notable nivel de escolaridad y de participacin femeninaen los mercados de trabajo, pero tambin por un marco institucional y po-ltico que ha facilitado las interrupciones voluntarias de los matrimonios ytambin de los embarazos (Alfonso, 2003). En breve, hay indicios de que
-
7/23/2019 Las Uniones Conyugales en AL_Garca y Rojas
14/32
78
los patrones de disolucin conyugal en la regin empiezan a mostrar im-portantes cambios, que en este sentido los diferenciales entre pases an sonpronunciados, y que la herencia cultural e institucional puede desempearun papel especialmente relevante en su explicacin.
Un ltimo aspecto que se debe considerar es el de la evolucin delas uniones consensuales, cuya relevancia constituye uno de los rasgosms distintivos del patrn de nupcialidad en Amrica Latina. Se sabe queeste tipo de vnculo conyugal tiene importantes races histricas, y paraexplicar su permanencia los expertos han esgrimido diversos argumentos,tales como el pasado colonial, la esclavitud y los niveles de pobreza quecaracterizan a la regin (Charbit, 1987). Los estudios existentes permitenconstatar un incremento de las uniones consensuales en la segunda mitad
del siglo XX, as como una clara diferenciacin a este respecto en el in-terior de Amrica Latina. Tradicionalmente, las proporciones de mujeresen unin consensual han sido mucho ms altas en gran parte de los pasescentroamericanos y del Caribe en los que este tipo de vnculo puede ad-quirir incluso mayor importancia que los matrimonios en contraste conlo que ocurre en varios pases de Amrica del Sur o en Mxico, donde lasuniones consensuales siempre han sido menos relevantes (Camisa, 1977;Naciones Unidas, 1990; Rossetti, 1993; Ramrez, 1995; Castro Martn,
1997; Quilodrn, 1999).Las evidencias estadsticas ms recientes indican que, lejos de per-
der mpetu, las uniones consensuales han seguido incrementndose en laregin en los aos noventa (vase el cuadro 6). Este ascenso es especial-mente digno de atencin en aquellos pases en los que tales uniones hansido tradicionalmente menos relevantes (Argentina, Chile, Brasil). Noobstante, tambin interesa destacar como ya se ha hecho en otros traba-
jos que, a pesar de esos aumentos, en aos ms recientes varios pases
centroamericanos y del Caribe todava mostraban porcentajes de unioneslibres mayores que los registrados por diversos otros de Amrica del Sur,adems de Mxico y Costa Rica (Rosero-Bixby, 1996; Castro Martn,1997; Quilodrn, 1999).6
6 Al interpretar estas tendencias habra que tener en cuenta que en algunos de los pasesconsiderados no ha existido a lo largo de los aos la opcin del divorcio, por lo que laalternativa de la unin consensual a veces se presenta como la nica posible despus de unaseparacin.
-
7/23/2019 Las Uniones Conyugales en AL_Garca y Rojas
15/32
79
Cuadro 6
AMRICA LATINA Y EL CARIBE (19 PASES): UNIONES CONSENSUALES ENTREMUJERES DE 15 A 49 AOS DE EDAD EN UNIN MARITAL,aDCADAS DE 1970 A 1990
1970 1980 1990 Cambio Cambio
1970-1980 1980-1990
Repblica Dominicana 51.8 57.0 59.7 10.0 4.7El Salvador 52.6 57.6 56.4 9.5 -2.1Nicaragua 40.8 - 56.3 - -Panam 56.0 53.5 53.6 -4.5 0.2Honduras 56.1 - 50.1b - -Colombia 19.8 31.5 45.9 59.1 45.7
Guatemala 54.0 45.9 40.1c -15.0 -12.6Cuba 40.9 37.5 - -8.3 -Venezuela 32.9 33.4 34.8 1.5 4.2Per 29.0 26.7 32.1 -7.9 20.2Ecuador 27.4 29.2 29.6 6.6 1.4Paraguay 24.5 25.4 29.2 3.7 15.0Bolivia - 17.0 22.1 - 30.0Argentina 10.5 12.3 21.1 17.1 71.5Costa Rica 16.7 19.0 21.0 13.8 10.5Brasil 7.5 12.0 15.3d 60.0 25.0Mxico 16.1 14.4 15.3 -10.6 6.3Uruguay 8.8 12.6 - 43.2 -Chile 5.0 7.1 11.6 42.0 63.4
Fuente: Sobre la base de Teresa Castro Martin (1997),Marriage without papers in Latin America,documento presentado en la Conferencia General de Poblacin de la Unin Internacional parael Estudio Cientco de la Poblacin (UIECP), Beijing.
a Valores en orden descendente segn informacin correspondiente a la dcada de 1990.b 1988.c Mujeres de 15-44 aos de edad, 1987.
d 1986.
En resumen, el examen de las tendencias de los patrones de formaciny disolucin de uniones en Amrica Latina indica que en algunos pasespueden estarse dando algunas incipientes seales de cambio en la direccinobservada durante la segunda transicin demogrca. Sin embargo, falta-ra explorar la extensin y el signicado de estas transformaciones en pa-
ses social y econmicamente polarizados antes de poder armar que estosfenmenos son anlogos a los observados en los pases desarrollados. Entodo caso, hasta ahora las modicaciones tendran que ver ms con el tipoy las pautas de la disolucin de uniones, y menos con su postergamiento.En la regin latinoamericana, la opcin de diferir considerablemente la
-
7/23/2019 Las Uniones Conyugales en AL_Garca y Rojas
16/32
80
entrada a la unin conyugal (o de renunciar a ella de manera denitiva)seguira estando menos presente en la actualidad.
Por ltimo, en lo que concierne a los patrones intrarregionales, seha encontrado que algunos de los pases del Cono Sur que estuvieron a
la vanguardia en la primera transicin demogrca (Argentina, Uruguay,Chile), seguiran diferencindose de los dems por presentar edades li-geramente ms tardas de entrada a la unin y una menor frecuencia devnculos consensuales.7En cambio, el fenmeno de la disolucin conyugalseguira insinundose ms claramente en el Caribe y los alrededores dela subregin centroamericana, donde tambin continan sobresaliendo lasproporciones de uniones consensuales (y de hogares encabezados por mu-
jeres, especialmente en el Caribe). Muchos de estos pases comparten una
herencia de matrifocalidad, emigracin masculina y condiciones de vidaespecialmente difciles, lo cual probablemente incida en los fenmenosaqu examinados.
IV. EXTENSIN Y SIGNIFICADO DE LOS CAMBIOS ENDIFERENTES PASES Y SECTORES SOCIALES
Para profundizar en la comprensin de las transformaciones experimenta-das por la formacin y la disolucin de las uniones es preciso explorar enqu medida estn presentes en los distintos estratos sociales de la regin,as como cul es el signicado que puede llegar a tener una misma tenden-cia en sectores de la sociedad (o pases) con condiciones de vida y heren-cias culturales dismiles. Si bien escapa a los propsitos y alcance de estetrabajo llevar a cabo un anlisis de informacin primaria en esta direccin,s se busca sistematizar hiptesis y resultados de investigaciones recientes
que puedan aportar elementos de reexin en tal sentido. Se tratara declaricar lo que ya se sabe, lo que todava es objeto de cuestionamiento,y tambin cun plausibles son las diferentes posturas interpretativas en elcontexto de las transformaciones globales de la familia y los roles femeni-nos en la regin.
En lo que concierne a la edad al momento de la unin conyugal,aunque se ha visto que los promedios nacionales se desplazan de manerapaulatina, tradicionalmente en diversos estudios se han reportado valores
diferenciales segn nivel de instruccin, residencia rural-urbana, zonasde mayor y menor desarrollo econmico (o con distintas tradiciones so-cioculturales), as como segn sectores sociales denidos conforme a laocupacin de sus miembros u otras dimensiones sociodemogrcas. Estosdiferenciales llegaron a ser de magnitud considerable en los aos setenta,
-
7/23/2019 Las Uniones Conyugales en AL_Garca y Rojas
17/32
81
pero hasta donde se sabe no existen estudios comparativos a escala re-gional sobre su evolucin en dcadas posteriores.8En trabajos realizadostanto ms recientemente como aos atrs se percibe un inters por esta-blecer una relacin entre mejores condiciones de vida y edades medias
ms elevadas al entrar a la unin conyugal (y viceversa). Con frecuencia,el resultado que se presenta es un patrn de nupcialidad ms precoz en lossectores sociales pobres y marginados, con bajos ndices de escolaridad,pertenecientes al mbito rural (campesinos, jornaleros agrcolas e indge-nas) y urbano (trabajadores no asalariados con ocupaciones inestables),en comparacin con el correspondiente a los sectores urbanos de ingresosmedios y elevados, con altos niveles de escolaridad (profesionales, tcni-cos y personal directivo).9
Adems de la inuencia de los niveles de vida, investigaciones cuali-tativas realizadas desde una perspectiva de gnero han permitido conocerel papel que puede desempear la condicin social femenina en la explica-cin de la edad media de entrada a la unin prevaleciente en los diversossectores sociales. En este tipo de investigaciones lo que se ha privilegiadoes el conocimiento de los valores subyacentes relativos al matrimonio, launin consensual, el noviazgo y la eleccin del cnyuge, as como los mo-tivos para apartarse de la familia paterna, las expectativas y el signicado
de todos estos procesos en la vida de hombres y mujeres. Sus resultadosindican que la posicin acentuadamente subordinada de la mujer en lossectores campesinos y urbanos pobres hace que la unin o el matrimonioconstituya muchas veces una va expedita para escapar de la pobreza, losconictos familiares y la pesada carga de trabajo domstico y de cuidadode los hermanos menores. Asimismo, para las mujeres pobres el matrimo-nio y la unin se contaran entre las pocas formas existentes que haranposible tratar de establecer derechos y obligaciones, obtener apoyo moral
y econmico, ser madres y contar con compaa. Slo en el caso de lasmujeres de sectores medios se tendera a valorar de manera ms explcita a
7 Tambin se ha podido observar que estos pases se diferencian del resto por un tamao defamilias ms reducido y un ms elevado porcentaje de hogares unipersonales (Garca y Rojas,2001).
8
Por ejemplo, en los aos setenta exista un diferencial de alrededor de 4 aos entre lasedades medias al momento de la unin de los grupos extremos de escolaridad en 10 paseslatinoamericanos (Rossetti, 1993 y Naciones Unidas, 1987).
9 Vanse Wainerman y Geldstein (1994) para Argentina; Muoz y Reyes (1997) para Chile;Quilodrn (2001a) y Gmez de Len (2001) para Mxico; y Naciones Unidas (1987, 1990),Rossetti (1993) y Ramrez (1995) para Amrica Latina en general.
-
7/23/2019 Las Uniones Conyugales en AL_Garca y Rojas
18/32
82
la pareja adems de los hijos y guraran como aspectos importantesla comprensin o el amor al momento de contraer matrimonio.10
A partir de lo anterior es posible conjeturar que la posible presenciade crecientes costos de oportunidad para las mujeres fuera de la unin o el
matrimonio, el aumento de la autonoma individual, as como la bsque-da de calidad en las relaciones entre los cnyuges, seran preocupacionesque difcilmente podran extrapolarse a todos los grupos que conguranlas sociedades latinoamericanas. La desigualdad social y de gnero quelas caracteriza llevara a insistir en la necesidad de precisar el signicadoparticular que tienen la unin conyugal y el momento de su ocurrencia paramujeres (y hombres) que pueden o no aprovechar las oportunidades (hoyms bien escasas) de mejores condiciones de vida y ascenso social.11
En lo que respecta a los diferenciales socioeconmicos en la interrup-cin voluntaria de la unin o el matrimonio, en Amrica Latina se cuentacon investigaciones llevadas a cabo en diferentes momentos histricos yen ellas se seala que estas interrupciones son ms frecuentes a medida queavanzan el desarrollo econmico y el proceso de urbanizacin. Asimismo,muchos especialistas informan que las disoluciones aumentan conformese asciende en la escala social. Segn ellos, por ejemplo, el divorcio (o lanulidad por el civil en el caso de Chile) sera una prctica ms frecuente en
los sectores medios y altos, ya sea porque se divorcian slo quienes se hancasado legalmente, o porque hacerlo supone realizar trmites legales quedemandan erogaciones econmicas, por lo que las personas de escasos re-cursos difcilmente acudiran a los tribunales para formalizar la disolucinmatrimonial. Las motivaciones tambin seran diferentes segn sectores,puesto que los grupos de mayores ingresos atribuiran la interrupcinconyugal a motivos relacionados con la propia relacin (incompatibilidad,incomunicacin, inmadurez), en tanto que en los sectores ms pobres co-
braran especial relevancia los problemas econmicos (Muoz y Reyes,1997).12
10 Vanse Gonzlez Montes (1996); Samuel (1996); Samuel, Lerner y Quesnel (1993); Garca y Oliveira(1994); Geldstein (1994); Riquer (1998); Oliveira, Eternod y Lpez (1999); Oliveira (2000).
11 La desigualdad de oportunidades y de recursos con qu aprovecharlas son argumentos quetambin estn a menudo presentes en la explicacin de la fecundidad de las adolescentes en laregin.
12 Sobre los diferenciales socioeconmicos vinculados a la disolucin conyugal en varios pasesde Amrica Latina en distintos perodos histricos, vanse los trabajos de Oliveira, Eternod yLpez (1999), para Mxico; Wainerman y Geldstein (1994) y Meler (1998), para Argentina;Muoz y Reyes (1997), para Chile; Rossetti (1993) y Ramrez (1995), para Amrica Latina engeneral.
-
7/23/2019 Las Uniones Conyugales en AL_Garca y Rojas
19/32
83
En lo relativo a la inuencia ejercida por los cambios en la situacinfemenina sobre el aumento de las disoluciones conyugales (una lneainvestigativa con mucha tradicin en los pases desarrollados), en variosestudios se ha documentado la relacin entre la mayor participacin de la
mujer en el mercado laboral o en la vida pblica en general y el incre-mento del riesgo de disolucin. Por ejemplo, un anlisis del aumento de losdiversos tipos de separacin durante la crisis de los aos ochenta en Brasilllev a Berqu y Oliveira (1992) a concluir que, ms all de las uctuacio-nes econmicas, el aumento de las interrupciones conyugales formara par-te de un proceso amplio de cambios vinculados a la mayor emancipacinfemenina que vendra teniendo lugar en la sociedad brasilea desde haceun par de dcadas. Asimismo, de manera ms reciente (a comienzos de la
dcada de 1990), en el caso de la Regin Capital de Venezuela se demostrque la relacin entre participacin laboral femenina y riesgo de disolucinexista y se incrementaba de manera acelerada en los primeros cincoaos de la unin incluso teniendo en cuenta los niveles de escolaridad,la edad de la mujer al momento de la primera unin y otras muy diversasvariables asociadas al calendario de la fecundidad (Casique, 2000). Lashiptesis interpretativas ms frecuentes para explicar este tipo de relacinsealan la independencia que proporciona el ingreso femenino para po-
der romper con relaciones conictivas, aunque tambin se argumenta laposible inuencia de la ausencia de la mujer del hogar mientras trabaja(Greenstein, 1990, y otras contribuciones conceptuales y metodolgicasque se sistematizan en Casique, 2000).
En las investigaciones anteriores se supone o comprueba que lamujer efectivamente decide o toma parte activa en la decisin sobre suseparacin o divorcio, lo que aparece como coherente con el resultadoque relaciona mayor escolaridad y participacin laboral femenina con
mayores posibilidades de disolver uniones conictivas. Sin embargo, enla abundante bibliografa reciente sobre hogares encabezados por mujerestambin se reporta un nmero creciente de disoluciones conyugales en lossectores pobres, donde las mujeres estaran lejos de poder denir el cursode su destino (Acosta, 2000). Acerca de esta discusin, en un estudio explo-ratorio sobre el caso de Ciudad de Mxico se sugiere que cuando se buscadeterminar el papel que cumple la situacin de la mujer en las disolucionesconyugales sera crucial mantener la distincin entre divorcios, separacio-
nes y abandonos (Rodrguez Dorantes, 1997). Segn esta investigacin,las mujeres que se divorcian son las que cuentan con mayores recursos yalguna experiencia laboral que les permita enfrentar mejor tanto la difcildecisin de la disolucin como la vida posterior sin pareja. En cambio, en elpolo opuesto estaran las mujeres abandonadas, que tenderan a contar con
-
7/23/2019 Las Uniones Conyugales en AL_Garca y Rojas
20/32
84
menores recursos econmicos, educacionales y de participacin laboral, y secaracterizaran por tener mayor nmero de hijos y haber estado sometidas amayor opresin, discriminacin y violencia. En otra investigacin cualitati-va sobre barrios populares del rea metropolitana de Buenos Aires tambin
se analizan las separaciones conyugales que ocurren en los sectores mspobres, concluyndose que habran sido motivadas por las circunstanciaseconmicas, producto de crisis recesivas (Geldstein, 1994).
Finalmente, es tambin crucial abordar el signicado de las viejasy nuevas uniones consensuales en Amrica Latina desde una perspectivade desigualdad social y de gnero. Se sabe desde hace tiempo que la con-sensualidad es ms comn en los sectores sociales menos favorecidos ycon bajos niveles de instruccin, as como entre la poblacin residente en
mbitos rurales y urbanos marginados, donde la subordinacin femeninaes mayor. Es tambin sabido que la unin libre ha sido tradicionalmentems temprana que el matrimonio y que es ms frecuente entre los jvenes,quienes inician su vida conyugal de esta manera, casi siempre con la aspi-racin de legalizar su unin; de hecho, en varios pases se ha constatadoque una proporcin signicativa de las uniones consensuales se legalizacon el tiempo. Por ello, la gravitacin de las uniones consensuales tiende adisminuir conforme aumenta la edad o cuando la observacin se desplaza
de la primera unin a la unin actual, a medida que estas uniones se disuel-ven o se legalizan progresivamente. Asimismo, se ha establecido que lasuniones libres tienden a ser ms inestables que las uniones legales y que,al parecer, esta inestabilidad sera ms marcada en las zonas urbanas queen las rurales.13 En conclusin, la unin libre tradicional latinoamericana seencuentra lejos de ser un smbolo de emancipacin femenina y de abando-no de las normas que rigen la institucin matrimonial, tal y como se armaque sucede en la actualidad en los pases desarrollados (vase la argumen-
tacin en este sentido en Castro Martn, 1997 y Quilodrn, 2000).14
13 Vanse, Quilodrn (1999); Charbit (1987); Ojeda (1988); Naciones Unidas (1990); Rossetti(1993); Ramrez (1995); Rosero-Bixby (1996), y Castro Martn (1997).
14 Ariza y Oliveira (1999) tambin han desarrollado en profundidad este planteamiento aplicadoal caso de las uniones de visita que se dan en el Caribe, en comparacin con el modelodenominado vivir juntos aparte (living apart together), surgido en Europa. Estas autorasargumentan que ambos patrones de unin se aproximan en sus aspectos formales, pero que
no puede hablarse de una convergencia entre ellos. Las uniones de visita constituyen unaprctica social de larga tradicin histrica y cultural que se concentra en las etapas inicialesde formacin de la pareja y el vnculo tiende tambin a legalizarse mediante el matrimonio,incluso con mayor frecuencia que las uniones consensuales en algunos pases. En este caso nopodra hablarse propiamente de una desinstitucionalizacin de la familia, sino ms bien de locontrario.
-
7/23/2019 Las Uniones Conyugales en AL_Garca y Rojas
21/32
85
No obstante lo sealado, qu se puede decir de los aumentos de lasuniones consensuales en los ltimos lustros? Se debe su ascenso a unaacentuacin del fenmeno de la unin libre tradicional, o apunta tambinal surgimiento de un tipo de unin consensual distinta, con caractersticas
semejantes a las que presenta en los pases desarrollados? En los estudiosactuales sobre nupcialidad y familia en la regin esta es una pregunta clavey ha sido ya abordada en diversos trabajos y pases. En el caso de Mxicoparece ser claro que las uniones consensuales ms recientes responden b-sicamente a los mismos fenmenos de tiempo atrs y que estn en su mayorparte asociadas a mbitos rurales, a la poblacin con escasa escolaridad y ala persistente pobreza (Quilodrn, 2000; Sols, 2000 y Gmez de Len, 2001para Mxico; Quilodrn, 2001b para Mxico y otros pases).15El estudio
realizado por Gmez de Len (2001) permite incluso armar que las muje-res ms educadas que inician su vida conyugal con una convivencia mues-tran selectividad para casarse, y que un embarazo precipita ese matrimonioen forma particular. Para este autor, en los aos noventa existan en Mxicodos patrones muy claros: por una parte, la convivencia como opcin fren-te al matrimonio, que predominara entre las mujeres con escolaridad baja omedia, a diferencia de lo que ahora ocurre en muchos pases desarrollados;y por la otra se tendra la convivencia como preludio del matrimonio, que
se dara en el caso de las mujeres con ms alta escolaridad.En comparacin con lo anterior, en varios trabajos llevados a cabo
en Argentina y Chile se subrayan ms los cambios con respecto a la uninlibre tradicional, aunque habra que aclarar que estas diversas investiga-ciones no son directamente comparables y que muchas veces se trata detrabajos exploratorios que permiten ms bien la construccin de hiptesisplausibles. En todo caso, es importante tenerlas en cuenta de la mismamanera que se ha venido haciendo a lo largo de este texto porque sugie-
ren distintos ngulos y dimensiones de los cambios familiares que seraimportante seguir investigando. Bajo esta perspectiva, interesa sealar
15 Sobre la base de encuestas probabilsticas nacionales, pero empleando distintos enfoquesmetodolgicos, estos autores llegan a la conclusin de que han ocurrido pocos cambiossignicativos en la naturaleza de las uniones conyugales: Quilodrn (2000 y 2001a) analizalas caractersticas de las primeras uniones entre la poblacin ms joven en comparacin conlas de ms edad (aos 1996 y 1997; Sols (2000) aplica modelos de riesgos proporcionales
tipo Cox para estimar las probabilidades de contraer unin o matrimonio en diferentescohortes, controlando el efecto de variables como nivel de escolaridad, regin de origen,tamao de localidad y otros (ao 1997); Gmez de Len (2001) utiliza modelos que consistenen generalizaciones de la estandarizacin indirecta para precisar los efectos principales ylas interacciones entre distintos correlatos de la nupcialidad (embarazo previo a la unin,convivencia, escolaridad y zona de residencia) (aos 1976 y 1995).
-
7/23/2019 Las Uniones Conyugales en AL_Garca y Rojas
22/32
86
que autoras como Wainerman y Geldstein (1994) informaban que hacia1989 en el rea metropolitana de Buenos Aires se estaban registrando in-crementos de las uniones consensuales en los sectores tanto de mayorescomo de menores ingresos, con distintas caractersticas asociadas a cada
uno de estos estratos. En los sectores menos favorecidos se recurra a estaopcin en respuesta a las dicultades econmicas para constituir un hogar;en cambio, en los grupos relativamente ms privilegiados elegan prefe-rentemente esta alternativa los varones mayores de 40 aos de edad y lasmujeres mayores de 25. Segn las autoras, esto ltimo reejaba un cambiosocial y cultural producto de nuevas uniones posteriores a separaciones ydivorcios.
Hacia nales de la dcada de 1990 se realizaron estudios cualitativos
sobre la cohabitacin en los sectores medios de Buenos Aires, tambinsustentados en la idea de que dicho fenmeno asume signicados distintosen esta ciudad, en comparacin con lo observado en provincias argentinasdonde las condiciones de vida son ms marcadamente decitarias. Se con-sidera, adems, el caso de jvenes porteos que optan por la convivenciaen un marco de prcticas emancipatorias y rechazo de las normas legales,o bien porque perciben la inestabilidad de los vnculos conyugales queestablecen (Lpez, Findling y Federico, 2000). Segn los resultados de
este estudio, la cohabitacin en los sectores medios argentinos puedeestar asociada a modelos de familias no tradicionales (caracterizadas pormayor dilogo y libertad, ms alto grado de compromiso, aceptacin delotro y estimulacin del desarrollo mutuo). No obstante, tambin estaranpresentes las ambigedades y la aoranza de los rituales que acompaanla celebracin de los casamientos, as como el reconocimiento de que elmatrimonio permitira proveer el marco jurdico necesario para dar mayorseguridad a los hijos.16
En investigaciones sobre la familia chilena, con argumentaciones si-milares a las presentadas en los estudios argentinos se llega a armar quelas uniones consensuales empiezan a constituir una verdadera opcin deunin conyugal en los sectores de mayores ingresos. En efecto, Muoz yReyes (1997) concluyen que la consensualidad es similar en las zonas urba-nas y rurales, y que si bien es ms frecuente entre la poblacin ms pobre,a nivel nacional comienza a ser ms comn y aceptada en los diferentes
16 Es interesante notar que estos cambios, que probablemente estn teniendo lugar en algunossectores socioeconmicos de Argentina, ocurren en un contexto social donde existen leyes quehasta hace poco sancionaban como culpables a los cnyuges que buscaran un divorcio, y donde,segn algunos autores, muchas generaciones han sido socializadas con visiones negativas de lasdisoluciones conyugales (Masciadri, 2002).
-
7/23/2019 Las Uniones Conyugales en AL_Garca y Rojas
23/32
87
sectores sociales. Se argumenta, adems, que en los grupos ms acomo-dados la opcin por la convivencia estara motivada por la necesidad depermanecer juntos debido a razones afectivas, que se tratara de un perodode prueba antes del matrimonio, o de una forma de rechazar el formalismo
legal.En sntesis, los hallazgos reseados en lo que toca a las uniones con-
sensuales (y tambin a las disoluciones conyugales) ponen de relieve elhecho de que los aumentos actualmente observados de estos fenmenosno tienen un signicado unvoco. En efecto, detrs de ellos es posible en-contrar algunos indicios de procesos de cambio social anlogos a los quehan dado pie a la denominada segunda transicin demogrca en los pasesdesarrollados, pero, sobre todo, seales persistentes de la inuencia que
ejercen la carencia de recursos econmicos y la subordinacin femeninasobre las uniones conyugales y su disolucin.
V. TRANSICIONES DEMOGRFICAS Y FAMILIARES ENAMRICA LATINA: DISCUSIN Y CONSIDERACIONES
FINALES
Cmo se visualizan las transformaciones de las uniones conyugales enlos diagnsticos actuales ms amplios sobre las familias latinoamericanas?En qu medida hay coincidencias con los elementos de reexin antesindicados? Qu se podra concluir a partir de estos anlisis y del aqupresentado sobre la naturaleza del cambio demogrco y familiar en laregin? Habra que seguir considerando pertinente el esquema interpreta-tivo de una posible segunda transicin demogrca?
Para reexionar acerca de estas preguntas resulta til comparar las
conclusiones de diversos estudios. En un diagnstico llevado a cabo desdeel Cono Sur (Chile), Arriagada (2001) seala que en la percepcin tanto deacadmicos como de diseadores de polticas, las familias de la regin hanestado sujetas a cambios muy marcados en los ltimos lustros. Las prin-cipales modicaciones estaran muy ligadas al descenso de la fecundidady a la prolongacin de la esperanza de vida, as como a otros dos aspectosestrechamente vinculados a la modicacin de los papeles femeninos enlas sociedades latinoamericanas: el aumento de la participacin laboral de
las mujeres y de la jefatura de hogar femenina. En el caso de las transfor-maciones relacionadas con los cambios demogrcos, cabra resaltar eldescenso del tamao medio de las unidades domsticas que ha acompaa-do a la baja de la fecundidad, as como el aumento de los hogares nuclearessin hijos, unipersonales y en etapas ms avanzadas del ciclo vital, tambin
-
7/23/2019 Las Uniones Conyugales en AL_Garca y Rojas
24/32
88
atribuible en parte a la reduccin de los niveles de fecundidad y al incre-mento de la esperanza de vida al nacer. En conjunto con esto, Arriagadadedica atencin al crecimiento de la proporcin de hogares encabezadospor mujeres, as como al tema de las familias reconstituidas, recompuestas
o nuevas que siguen a las separaciones y los divorcios, aspecto parcialmen-te vinculado al que ha sido objeto de este estudio.
Interesa subrayar la perspectiva de esta autora en lo que respecta alposible impacto de la participacin econmica femenina en la vida de laspropias mujeres y sus relaciones familiares. Predomina en su interpreta-cin una visin semejante a la aqu expuesta, en la que se yuxtapondranlos elementos de cambio con los de permanencia, marco en el que el con-icto surgira como un importante elemento que es preciso considerar.
Por una parte tiene en cuenta la autonoma y la individuacin incipienteque permitiran la incorporacin de la mujer en el mbito pblico, lo cualpodra incidir en la postergacin de la edad de entrada a la primera unino al nacimiento del primer hijo. Pero, por la otra, seala los conictos quesurgen en un marco social de escaso involucramiento del varn en la vidadomstica. De modo que coexistiran ganancias en los mbitos econmicoy educativo con rezagos en lo que toca al mantenimiento de la divisintradicional del trabajo domstico, as como a la dependencia subjetiva de
la mujer frente al varn. Adems, Arriagada visualiza los cambios anterio-res como difcilmente unidireccionales, dado el carcter polarizado de lassociedades latinoamericanas.
En un segundo diagnstico reciente sobre las familias de la reginrealizado ahora desde Mxico, en el norte del continente Ariza yOliveira (2001) coinciden tambin, en gran medida, con lo ya expuesto.Comienzan por identicar los aspectos especcos de la vida familiar quehan estado ms sujetos a cambios, en comparacin con aquellos cuya trans-
formacin ha sido ms lenta. Segn estas autoras, la jefatura femenina, elembarazo en la adolescencia y la cohabitacin, as como los divorcios ylas separaciones, son los aspectos demogrcos que muestran seales demodicacin en la actualidad. Adems, les interesa de manera particular laprdida de importancia del varn como proveedor econmico exclusivo, laposible transformacin de las formas de convivencia entre gneros y gene-raciones, y la persistencia de fuertes desigualdades dentro de las familias yentre sectores sociales.
De manera parecida a lo antes sealado, Ariza y Oliveira no slo ob-servan cambios, sino asincronas y yuxtaposiciones que llevan a ambige-dades, tensiones y conictos en la vida familiar de nuestros das. Los mo-delos democrticos coincidiran con estructuras ms rgidas que seranimpuestas a veces por medio de la violencia. Indican que la perspectiva
-
7/23/2019 Las Uniones Conyugales en AL_Garca y Rojas
25/32
89
de gnero ha hecho posible identicar y volver visibles esos distintos as-pectos; sin embargo, sealan tambin otros ejes analticos, en cuyo marcocobraran relevancia conceptos como los de incertidumbre, vulnerabilidad,riesgo y dao social, que serviran de herramientas para llegar a una mejor
comprensin de las consecuencias de los procesos macroestructurales parala vida familiar.
Es lo anterior suciente para plantear que existe una crisisde la ins-titucin familiar en la regin? Ariza y Oliveira se muestran ms bien par-tidarias de considerar que se tratara de una exibilizacinde los modelostradicionales en algunos sectores sociales ms privilegiados, es decir, deuna desinstitucionalizacinan incipiente. Observan, en apoyo de su pers-pectiva, que la mayor individuacin y autonoma personal en los sectores
medios y ms educados no habra llevado a quebrar el rol de la familia lati-noamericana como sostn econmico, emocional y fuente de identidad.
El anlisis llevado a cabo y las diversas reexiones presentadas hastaaqu impediran armar entonces que una segunda transicin demogrcatal como fue formulada e interpretada por algunos de sus principales expo-nentes est plenamente en marcha en la regin. Pero ms all que esto, larevisin de las distintas posturas tambin lleva a plantearse dudas acerca decun adecuada es esta perspectiva para guiar las investigaciones de la realidad
demogrca actual en Amrica Latina y el Caribe. Aunque hay que reconocerque autores como Lesthaeghe s tomaron en cuenta la presencia de factoreshistricos y culturales que incidiran en el ritmo de esta transicin, as comolos distintos signicados que asumen los cambios para los grupos socialesmenos favorecidos (Lesthaeghe, 1995 y, sobre todo, 1998), la adopcin deeste esquema interpretativo presenta algunos inconvenientes que es necesarioaclarar.
De la misma manera que ocurri en el caso de la (tradicional, prime-
ra) transicin demogrca, la eleccin misma del trmino podra llevara delimitar etapas y secuencias por las cuales supuestamente los paseslatinoamericanos tendran que atravesar, a imagen y semejanza de los delmundo desarrollado. Las desventajas de esta forma de razonar quedaronde maniesto en la dcada de 1970, cuando se elaboraron crticas funda-mentadas contra la que entonces se denominaba teora de la (primera) tran-sicin demogrca (Patarra y Oliveira, 1974). Ms recientemente, autorescomo Thornton han profundizado en el tema de la inuencia negativa del
paradigma desarrollista y del mtodo de leer la historia hacia los lados(sideways)en la evolucin misma de los estudios sobre la familia enEuropa y Estados Unidos. Por ejemplo, siguiendo este paradigma se habaconjeturado que habra cambios desde las familias extendidas a las nuclea-res, desde el matrimonio universal y temprano a su postergacin antes
-
7/23/2019 Las Uniones Conyugales en AL_Garca y Rojas
26/32
90
y despus del proceso de industrializacin, lo cual, segn hoy se sabe,no tuvo fundamentacin histrica (Thornton, 2001). Adems, al leer lastendencias poblacionales de la regin comparndolas con lo ocurrido enpases ms avanzados en trminos de crecimiento y niveles socioeconmi-
cos, se corre otro riego, que es el de hacer implcitamente hincapi en laeventual convergencia de los fenmenos sociodemogrcos en el mundoy no dar suciente importancia a las posiciones tericas ms exibles, queresaltan la persistencia de signicados diferentes, aun cuando el resultadocuantitativo sea el mismo (Reher, 1998). En vista de estos problemas, po-dra resultar ms fructfero no adoptar prematuramente el concepto de lasegunda transicin y dedicar ms tiempo y esfuerzo a conocer y teorizarsobre la diversidad demogrca de la regin, as como sobre el curso ms
probable que debera seguir en los aos venideros.En estos futuros esfuerzos ser crucial profundizar en el estudio de la
conexin entre los cambios en las uniones conyugales y el comportamientoreproductivo. Como se ha demostrado en un trabajo reciente (NacionesUnidas, 2003), el futuro de la fecundidad en pases que han alcanzado ni-veles cercanos o inferiores al de reemplazo est cada vez ms asociado alas transformaciones de la edad al momento de la unin, las disolucionesconyugales y el celibato permanente. Existen en este sentido diversos pa-
trones, y la mayora de los pases hoy desarrollados se ubican en posicio-nes intermedias entre aquellas combinaciones que favorecen la fecundidad(principalmente edad temprana al contraer matrimonio, alta frecuencia delvnculo y baja tasa de divorcio) y aquellas que la desfavorecen (matrimo-nios tardos, proporcin signicativa de personas que nunca llega a casarse,divorcios frecuentes y cohabitacin poco comn). A este respecto, en uninforme de las Naciones Unidas (2003, p. 42), se presentan las tendenciasidenticadas en pases desarrollados de Amrica del Norte, todas las zonas
de Europa, Asia oriental, Australia y Nueva Zelandia).Segn se ha visto, en Amrica Latina la inuencia ejercida por las
transformaciones de la nupcialidad sobre la fecundidad ha sido hastaahora modesta, pero esto podra cambiar cuando el nmero de hijos pormujer descienda a niveles ms reducidos. En dicho caso, es posible que laedad no demasiado tarda de entrada a la unin y la alta frecuencia de losmatrimonios y de las convivencias (que luego se legalizan), impidan unabaja generalizada de las tasas de fecundidad en la regin y contribuyan
ms bien a estabilizarlas. No obstante, tambin se podra argumentar queel incremento de las disoluciones conyugales sera un factor que incidiraen sentido contrario, sobre todo si se considera que podran ir en aumentodebido a una multiplicidad de factores.
-
7/23/2019 Las Uniones Conyugales en AL_Garca y Rojas
27/32
91
BIBLIOGRAFA
Arriagada, Irma (2001), Familias latinoamericanas. Diagnstico y polticaspblicas en los inicios del nuevo siglo,serie Polticas sociales, N 57 (LC/L.1652-P/E), Santiago de Chile, Comisin Econmica para Amrica Latinay el Caribe (CEPAL). Publicacin de las Naciones Unidas, N de venta:S.01.II.G.189.
Acosta Daz, Flix (2000), Jefatura de hogar femenina y bienestar familiar enMxico, tesis de doctorado, Mxico, D.F., El Colegio de Mxico, mayo.
Aries, P. (1980), Two successive motivations for declining birth rates in theWest, Population and Development Review, N 6.
Ariza, Marina y Orlandina de Oliveira (2001), Familias en transicin y marcosconceptuales en redenicin, Papeles de poblacin,ao 7, N 28, abril-
junio.(1999), Escenarios contrastantes: patrones de formacin familiar en el
Caribe y Europa Occidental,Estudios sociolgicos, vol. 17, N 51, Mxico,D.F., El Colegio de Mxico, septiembre-diciembre.
Becker, G. (1981),A Treatise on the Family, Cambridge, Massachusetts, HarvardUniversity Press.
Berqu, Elza y Maria Coleta F. A. De Oliveira (1992), Casamento em temposde crise, Revista brasileira de estudos de populaao, vol. 9, N 2, julio-diciembre.
Cabella, Wanda (1998), El divorcio en Uruguay. 1950-1995, Notas de pobla-cin, N 67 y 68 (LC/G.2048/E), Santiago de Chile, Comisin Econmicapara Amrica Latina y el Caribe (CEPAL).
Camisa, Zulma (1977), La nupcialidad de las mujeres solteras en AmricaLatina,Serie A, N 1034, Santiago de Chile, Centro Latinoamericano deDemografa (CELADE).
Casique, Irene (2000), Trabajo femenino extradomstico y riesgo de disolucinde la primera unin. El caso de las mujeres urbanas en la Regin Capital deVenezuela, Papeles de poblacin, ao 6, N 25, julio-septiembre.
Castro Martin, Teresa (1997),Marriage without papers in Latin America, do-cumento presentado en la Conferencia General de Poblacin de la Unin
Internacional para el Estudio Cientco de la Poblacin (UIECP), Beijing.CEPAL (Comisin Econmica para Amrica Latina y el Caribe) (1994), Familia
y Futuro. Un programa regional en Amrica Latina y el Caribe,Libros dela CEPAL, N 37 (LC/G.1835-P), Santiago de Chile. Publicacin de lasNaciones Unidas, N de venta: E.94.II.G.6.
-
7/23/2019 Las Uniones Conyugales en AL_Garca y Rojas
28/32
92
(1993), Cambios en el perl de las familias: la experiencia regional,Libros de la CEPAL, N 36 (LC/G.1761-P), Santiago de Chile, ComisinEconmica para Amrica Latina y el Caribe (CEPAL). Publicacin de lasNaciones Unidas, N de venta: S.93.II.G.7.
Charbit, Yves (1987), Famille et nuptialit dans la Caribe, Pars, Institut NationaldEtudes Dmographiques (INED).
(1984), Caribbean family structure: past research and recent evidencefrom the WFS on matrifocality, Scientic Reports, N 65, Voorburg,International Statistical Institute.
De Vos, Susan (1999), Comment of coding marital status in Latin America,Journal of Comparative Family y Studies, vol. 30, N 1.
(1995), Household composition in Latin America, The Plenum Serieson Demographic Methods and Population Analysis, Nueva York, PlenumPress.
(1987) Latin American households in comparative perspective,Population Studies, vol. 41, N 41, Londres, noviembre.
Easterlin, R. (1976), The conict between aspirations and resources, Populationand Development Review, N 2.
Easterlin, R., C. MacDonald y D.J. Macunovich (1990), How have Americanbaby boomers fared? Earnings and economic well-being of young adults,
1964-1987,Journal of Population Economics,N 3.Fraga Alfonso, Juan Carlos (2003), Cuba: de la primera a la segunda transicin
demogrca. El descenso de la fecundidad, documento presentado en elseminario La fecundidad en Amrica Latina: transicin o revolucin,Santiago de Chile, Comisin Econmica para Amrica Latina (CEPAL), 9al 11 de junio.
Garca, Brgida y Orlandina de Oliveira (1994), Trabajo femenino y vida familiaren Mxico, Mxico, D.F., El Colegio de Mxico.
Garca, Brgida y Olga Rojas (2001), Recent Transformations in Latin AmericanFamilies: a Socio-Demographic Perspective, documento presentadoen la vigsima cuarta Conferencia General de Poblacin de la UninInternacional para el Estudio Cientco de la Poblacin (UIECP), Salvadorde Baha, agosto.
Geldstein, Rosa (1994), Familias con liderazgo femenino en sectores popularesde Buenos Aires, Vivir en familia, Catalina Wainerman (ed.), Buenos Aires,Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF)/Lozada.
Goldani, Ana Ma. (1993), La familia brasilea en transicin, Cambios en elperl de las familias: la experiencia regional, Libros de la CEPAL, N 36(LC/G.1761-P), Santiago de Chile, Comisin Econmica para AmricaLatina y el Caribe (CEPAL). Publicacin de las Naciones Unidas, N deventa: S.93.II.G.7.
-
7/23/2019 Las Uniones Conyugales en AL_Garca y Rojas
29/32
93
Gmez de Len Cruces, Jos (2001), Los cambios en la nupcialidad y la for-macin de las familias: algunos factores explicativos, La poblacin de
Mxico: Tendencias y perspectivas sociodemogrcas hacia el siglo XXI,Jos Gmez de Len Cruces y Cecilia Rabell Romero (eds.), Mxico, D.F.,
Consejo Nacional de Poblacin/Fondo de Cultura Econmica.Gonzlez Montes, Soledad (1996), Novias perdidas, novias robadas, polgamos
y madres solteras: un estudio de caso en el Mxico rural, 1930-1990,Hogares, familias: desigualdad, conicto, redes solidarias y parentales,Mara de la Paz Lpez (coord.), Mxico, D.F., SOMEDE.
Greenstein, Theodore (1990), Marital disruption and the employment of marriedwomen,Journal of Marriage and the Family, N 57.
Guzmn, Jos M., y otros (eds.) (1996), The Fertility Transition in Latin America,
Oxford, Clarendon Press.Katzman, Rubn (1993), Por qu los hombres son tan irresponsables?, Cambios
en el perl de las familias: la experiencia regional,Libros de la CEPAL, N36 (LC/G.1761-P), Santiago de Chile, Comisin Econmica para AmricaLatina y el Caribe (CEPAL). Publicacin de las Naciones Unidas, N deventa: S.93.II.G.7.
Laslett, Peter (1977), Characteristics of the western family considered overtime,Journal of Family History.
Lesthaeghe, R. (1998), On theory development and applications to the studyof family formation, Population and Development Review, vol. 24, N 1,marzo.
(1995), The second demographic transition in Western countries: an in-terpretation, Gender and Family Change in Industrialized Countries, KarenOppenheim y An-Magritt Jensen (eds.), Oxford Clarendon Press.
Lesthaeghe, R. y Dirk van de Kaa (1986), Twee demograsche transities, R.Bevolking, groei en krimp, Lesthaeghe y Dirk van de Kaa (eds.), Deventer,
Van Loghum Slaterus.Lpez, Elsa, Liliana Findling y Andrea Federico (2000), Nuevas modalidades
de la formacin de parejas y familias en Buenos Aires: la cohabitacin ensectores medios, La salud en crisis. Un anlisis desde la perspectiva delas ciencias sociales,Ana Domnguez Mon y otros (comps.), Buenos Aires,Editorial Dunken.
Masciadri, Viviana (2002), Tendencias recientes en la constitucin y disolucinde las uniones en Argentina,Notas de Poblacin, ao 29, N 74.
Meler, Irene (1998) El divorcio: la guerra entre los sexos en la sociedad contem-pornea, Gnero y familia. Poder, amor y sexualidad en la construccin dela subjetividad, Mabel Burin e Irene Meler, Buenos Aires, Paids.
Muoz, Mnica y Carmen Reyes (1997), Una mirada al interior de la familiaQu piensan hombres y mujeres en Chile? Cmo viven en pareja? Cmo
-
7/23/2019 Las Uniones Conyugales en AL_Garca y Rojas
30/32
94
son los padres? Qu sienten los nios?, Santiago de Chile, EdicionesUniversidad Catlica de Chile, junio.
(1993), La situacin de la familia en Chile, Cambios en el perl de lasfamilias: la experiencia regional,Libros de la CEPAL, N 36 (LC/G.1761-P),
Santiago de Chile, Comisin Econmica para Amrica Latina y el Caribe(CEPAL). Publicacin de las Naciones Unidas, N de venta: S.93.II.G.7.
Naciones Unidas (varios aos),Demographic Yearbook, Nueva York.
(2003), Partnership and Reproductive Behaviour in Low-FertilityCountries, (ESA/P/WP.177), Nueva York, mayo.
(2000), World Marriage Patterns, Nueva York.
(1990), Patterns of First Marriage: Timing and Prevalence, Nueva York.
(1987), Fertility Behavior in the Context of Development. Evidence fromthe World Fertility Survey, Nueva York.
Ojeda, Norma (1988) La importancia de las uniones consensuales, Demos,carta demogrca sobre Mxico, Mxico, D.F., Instituto de InvestigacionesSociales, Universidad Nacional Autnoma de Mxico (UNAM).
(1986), Separacin y divorcio en Mxico: una perspectiva demogr-ca,Estudios demogrcos y urbanos, vol. 1, N 2.
Oliveira, Orlandina (2000), Quality of life and marital experiences in Mxico,Women, Poverty, and Demographic Change
, Brgida Garca (ed.), Oxford,Oxford University Press.
Oliveira, Orlandina, Marcela Eternod y Ma. de la Paz Lpez (1999), Familiay gnero en el anlisis sociodemogrco, Mujer, gnero y poblacin en
Mxico, Brgida Garca (coord.), Mxico, D.F., El Colegio de Mxico/Sociedad Mexicana de Demografa (SOMEDE).
Patarra, Neide y Mara Coleta de Oliveira (1974), Anotaciones crticas sobre losestudios de fecundidad,Reproduccin de la poblacin y desarrollo, N 1,
Brgida Garca y otros, Buenos Aires, Consejo Latinoamericano de CienciasSociales (CLACSO).
Quilodrn, Julieta (2001a), Un siglo de matrimonio en Mxico, Mxico, D.F., ElColegio de Mxico.
(2001b), Lunion libre latinoamricaine a t-elle change de nature?, do-cumento presentado en la vigsima cuarta Conferencia General de Poblacinde la Unin Internacional para el Estudio Cientco de la Poblacin(UIECP), Salvador de Baha, agosto.
(2000) Atisbos de cambios en la formacin de las parejas conyugales anes del milenio, Papeles de poblacin, ao 6, N 25, Mxico, D.F., julio-septiembre.
(1999), Lunion libre en Amrique Latine: aspects rcents dunphnomne sculaire, Cahiers qubcois de dmographie, vol. 28, N 1-2.
-
7/23/2019 Las Uniones Conyugales en AL_Garca y Rojas
31/32
95
Ramrez, Valeria (1995), Cambios en la familia y en los roles de la mujer,Serie E, N44, Santiago de Chile, Centro Latinoamericano de Demografa(CELADE), marzo.
Reher, David (1998) Family ties in Western Europe: persistent contrasts,Population and Development Review, vol. 24, N 2, Nueva York, marzo.
Riquer, Florinda (1998) De la familia de origen a la constitucin de la pareja,Documentos base para la encuesta nacional de juventud 2000, Mxico,D.F., Instituto Mexicano de la Juventud.
Rodrguez Dorantes, Cecilia (1997), Entre el mito y la experiencia vivida: lasjefas de familia, Familias y mujeres en Mxico, Soledad Gonzlez Montesy Julia Tun, Mxico, D.F., El Colegio de Mxico.
Rosero-Bixby, Luis (1996), Nuptiality trends and fertility transition in Latin
America, The Fertility Transition in Latin America, Jos M. Guzmn yotros (eds.), Oxford, Clarendon Press.
Rossetti, Josena (1993), Hacia un perl de la familia actual en Latinoamricay el Caribe, Cambios en el perl de las familias: la experiencia regional,
Libros de la CEPAL, N 36 (LC/G.1761-P), Santiago de Chile, ComisinEconmica para Amrica Latina y el Caribe (CEPAL). Publicacin de lasNaciones Unidas, N de venta: S.93.II.G.7.
Rosenhouse, Sandra (1989), Identifying the poor: is headship a useful con-
cept?, Seminar Series, Washington, D.C., The Joint Population Council/International Center for Research on Women, 27-28 de febrero.
Roussel, Louis (1992), La famille en Europe occidentale: divergences et conver-gences, Population, vol. 47, N 1.
Ryder, N. y C. Westoff (1977), The Contraceptive Revolution, Princeton, PrincetonUniversity Press.
Samuel, Olivia (1996), Cambios en la nupcialidad en Mxico: el caso deMorelos,Hogares, familias: desigualdad, conicto, redes solidarias y pa-
rentales,Mara de la Paz Lpez (coord.), Mxico, D.F., Sociedad Mexicanade Demografa (SOMEDE).
Samuel, Olivia, Susana Lerner y Andr Quesnel (1993), Hacia un enfoque antro-polgico de la nupcialidad y su relacin con nuevos esquemas de procrea-cin: reexiones a partir de un estudio realizado en la zona de inuenciadel ingenio de Zacatepec, Morelos, documento presentado en el trigsimoCongreso Internacional de Ciencias Antropolgicas y Etnolgicas, Mxico,D.F., 29 de julio al 5 de agosto.
Sauvy, A. (1960), Essai dune vue densemble, La prvention des naissancesdans la famille: ses origines dans les temps modernes,Cahier de lINED,H.Bergues (ed.), Paris, Presses Universitaires de France.
Shorter, E. (1975), The Making of the Modern Family, Londres, Fontana Books.Sols, Patricio (2000), Cambios recientes en la formacin de uniones consen-
-
7/23/2019 Las Uniones Conyugales en AL_Garca y Rojas
32/32
suales en Mxico, documento presentado en la sexta Reunin Nacional deInvestigacin Demogrca en Mxico, Mxico, D.F., Sociedad Mexicana deDemografa (SOMEDE)/El Colegio de Mxico, 31de julio al 4 de agosto.
Surez, Leticia (2000) Revisin demogrca del divorcio en Mxico, documen-
to presentado en la sexta Reunin Nacional de Investigacin Demogrca enMxico, Mxico, D.F., Sociedad Mexicana de Demografa (SOMEDE)/ElColegio de Mxico, 31de julio al 4 de agosto.
Thornton, Arland (2001), The developmental paradigm, reading history side-ways, and family change,Demography, vol. 38, N. 4, noviembre.
Van de Kaa, Dirk (1987), Europes second demographic transition, PopulationBulletin, vol. 42, N 1, Washington, D.C., marzo.
(1980), Recent trends in fertility in Western Europe,DemographicPatterns in Developed Societies, R.W. Hiorns (ed.), Londres, Taylor andFrancis.
Wainerman, Catalina H.(ed.) (1994), Vivir en familia, Buenos Aires, Fondo de lasNaciones Unidas para la Infancia (UNICEF)/Lozada.
Wainerman, Catalina y Rosa Geldstein (1994) Viviendo en familia: ayer y hoy,Vivir en familia, Catalina Wainerman, (ed.), Buenos Aires, Fondo de lasNaciones Unidas para la Infancia (UNICEF)/Lozada.
Zavala de Coso, Ma. Eugenia (1996), The demographic transition in America
Latina and Europe, The Fertility Transition in Latin America, Jos M. Guzmny otros (eds.), Oxford, Clarendon Press.