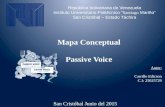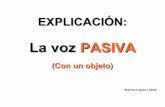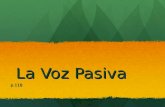La voz pasiva-2
Click here to load reader
-
Upload
natula-tula -
Category
Documents
-
view
214 -
download
0
description
Transcript of La voz pasiva-2

La voz pasiva: consideraciones teóricas
(Resumen)
En cuanto a la voz pasiva, el latín clásico presentaba una forma sintética para el
tema de infectum y una perifrástica en la del perfectum. Ya en el latín vulgar la forma
perifrástica tenía más auge y había adquirido valor de presente, esta perífrasis se
realizaba con el verbo esse conjugado y un participio verbal en –tus (-a, -um). Este
sistema fue el que heredaron las lenguas romances. Paralelamente, los verbos
intransitivos crearon en el latín vulgar participios que no existían en el latín clásico,
utilizándolos de igual modo que las construcciones con verbos transitivos (Ricos
Vidal, 1988-1989: 183)
En español, la voz verbal se refiere a la participación del sujeto del enunciado. Si
el sujeto gramatical corresponde con el sujeto nocional1, la voz es activa. Si, por el
contrario, el sujeto gramatical guarda relación con el objeto nocional, entonces la voz
es pasiva (Gili Gaya, 1980; Lapesa, 1982; Alarcos, 1994; Bosque y Demonte, 1999).
Tradicionalmente, entonces, la voz pasiva es una estructura oracional en la que se
entiende que el sujeto gramatical es un paciente de la acción verbal. El núcleo verbal,
por su parte, suele estar construido con el verbo ser (y en algunos casos con el verbo
estar) conjugado y seguido de un participio pasado que concuerda en número y
género con el sujeto gramatical. Lo que en la voz activa es el sujeto (nocional y
gramatical) en la voz pasiva puede aparecer, o no, como un complemento agente,
encabezado por la preposición por. Por otra parte, las oraciones denominadas pasivas
con se o pasivas reflejas se asemejan formal y semánticamente a las pasivas
perifrásticas, puesto que tienen como sujeto gramatical el objeto nocional, ambas
especifican semánticamente que a alguien o algo le ha ocurrido algo; sin embargo, las
pasivas con se, a diferencia de las pasivas perifrásticas, no pueden aparecer
normalmente con un agente expreso.
1 El sujeto nocional es equivalente al sujeto lógico, es decir, el sujeto que se relaciona por un juicio con la acción verbal de la oración. (Gili Gaya, 1980: 21)

En relación con la voz, está el criterio de que no puede hablarse de voz pasiva,
en tanto que ésta es una forma de diátesis2 que se manifiesta a partir de recursos
sintácticos, más que simplemente ser un exponente morfológico de la diátesis en sí,
por lo tanto se recomienda usar el término construcción pasiva (RAE, 2010: 773-
774). Como vemos, todos estos criterios se fijan básicamente en torno a la forma de
la construcción pasiva, sólo atiende a algunos aspectos de la función relacionada con
la misma.
Por otra parte, hay autores que mantienen un enfoque donde prevalece la función,
sin dejar de considerar aspectos de la forma de estas construcciones, tal es el caso de
Moreno (1994) y Díaz (2006). Esta última se posiciona en el estudio de la voz pasiva
como una forma de variación sintáctica en el marco oracional, lo que supone la
selección de una forma en lugar de otra, es decir, atendiendo al eje paradigmático, lo
que responde, necesariamente, a las intenciones comunicativas de los hablantes. Lo
justifica a través de ejemplos en los que el hablante en un mismo enunciado cambia
de voz activa a voz pasiva, como en el caso siguiente: Nosotros acabamos de
terminar ahorita un proceso de revisión curricular... en donde... cambiamos todas las
materias, este... de la carrera (…) se sacaron las que... no eran necesarias.
Sintácticamente es un cambio de voz activa a voz pasiva, pero pragmática y
comunicativamente hay un propósito específico en el cambio de actitud del hablante,
que en este caso sería darle más relevancia al paciente y menos relevancia al agente
de la acción verbal para alejarse de la responsabilidad que ésta conlleva; por lo que
mantiene que la voz pasiva es una opción en el sistema de la lengua. En concordancia
con esta autora, Moreno (1994) hace énfasis en la perspectiva funcional al momento
de definir la voz pasiva, sin dejar de considerar aspectos de la forma. Señala que la
pasividad es un mecanismo que opera como una subfunción que reduce el grado de
transitividad, puesto que el sujeto de la oración activa pasa a una función sintáctica
periférica en la voz pasiva opcional, como un complemento agente, es decir, se da un 2 Se denomina diátesis aquí a cada una de las estructuras gramaticales que permiten expresar los argumentos del verbo y presentarlos de maneras diversas, mientras que la voz es una manifestación morfológica y sintáctica de la diátesis.

desplazamiento de funciones sintácticas de los elementos oracionales que desemboca
en una intransitivación del predicado oracional.
En relación con lo anterior, pero con una visión eminentemente funcionalista de
esta particularidad sintáctica, autores como Halliday (1975), López (1998) y Givón
(2001) mantienen el criterio de que es la necesidad comunicativa lo que hace que el
hablante elija una opción sintáctica del sistema y no otra. Para empezar, Halliday
(1975:157) expone que el motivo por el cual el hablante escoge una opción del
sistema lingüístico (potencial de significado de la lengua) y no otra se halla en la
función textual del lenguaje, pero la transitividad rige la disponibilidad de estas
opciones. En este sentido, el autor expresa que la transitividad implica tres
argumentos, que son: un actor (agente), un proceso y una meta (paciente), y la
combinación de estos argumentos dan lugar a diferentes tipos de cláusulas, entre las
que se encuentra la construcción pasiva, en las que hay una gradación de voz, de
activa a pasiva, en la que se manifiesta una relación particular entre los argumentos,
lo que manifiesta variaciones en la transitividad de la cláusula.
En el mismo sentido, Givón (2001) acerca de la noción de transitividad
manifiesta que hay tres dimensiones centrales de la semántica para definirla: el
agente, el paciente y la modalidad verbal. Asimismo, manifiesta que la noción de voz
es necesariamente pragmática, en tanto que un mismo enunciado inicialmente
transitivo puede ser codificado desde otras perspectivas discursivo-pragmáticas, con
el mismo verbo, el mismo agente y el mismo paciente, en lo que influye directamente
en la relativa relevancia sintáctica del agente y del paciente. En este sentido, en la voz
activa el agente es más relevante sintácticamente que el paciente, caso contrario a la
voz pasiva. Por esta razón, afirma que el principal uso de la voz pasiva es el de
quitarle relevancia sintáctica al agente y dársela al paciente. Se trata, como es notable,
de un mecanismo pragmático que atiende a la intención comunicativa del hablante.
De igual forma, al hacer un análisis comparativo de diferentes lenguas, llega a la
conclusión de que es absurdo tratar de clasificar las construcciones pasivas de
acuerdo a su naturaleza estructural, ya que ésta varía en cada lengua porque son

construcciones sintácticas de origen diferente (pp. 20-21). Por esto, la función es lo
que debe prevalece cuando se tiene la intención de clasificar este tipo de
construcciones, que, como ya hemos señalado, tiene que ver con la relevancia de uno
de los argumentos sintácticos por encima de otro, en este caso, el paciente por encima
del agente. Como señala López (1998), la función de la voz pasiva es la de presentar,
seleccionar y manipular información, tanto conocida como novedosa para el hablante,
se emplean como mecanismos de énfasis de determinada información, que suele ser
el objeto directo nocional, en detrimento del sujeto lógico.
REFERENCIAS:
Alarcos, Emilio. 1994. Gramática de la lengua española. Madrid: Espasa Calpe.
Bosque, Ignacio y Demonte, Violeta. 1999. Gramática descriptiva de la lengua
española. Espasa, Madrid.
Díaz, L. 2007. La voz pasiva en español: diatriba gramatical. Escritos Revista del
Centro de Ciencias del Lenguaje. Número 35-36, enero-diciembre de 2007,
pp. 41-60.
Gili Gaya, Samuel. Curso superior de sintaxis española. Barcelona: Bilograf.
Givon, Talmy. 2001. Syntax II.
Halliday, Michael. 1975. Estructuras y funciones del lenguaje.
Lapesa, Rafael. 1982. El español del Siglo de Oro. Cambios
lingüísticos generales. En Historia de la lengua española,
Madrid, Escelicer.
López, Julia. 1998. La voz pasiva y la construcción impersonal en
español: dos maneras de presentar, manipular y seleccionar
información. ASELE. Actas IX
Moreno, Juan. 1994. Fundamentos de sintaxis general. Madrid,
Síntesis.

RAE. 2010. Manual de la nueva gramática de la lengua española.
Madrid: Espasa.