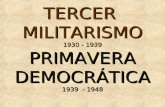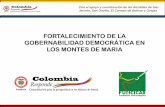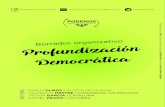Manifiesto Para Una Revolución Nacionalista Democratica Parte 1
La Sociedad Democratica[1]
description
Transcript of La Sociedad Democratica[1]
-
CAPITULO VII
LA_SOCIEDAD_DEMOCRTICA LA DEMOCRACIA.
Se ha definido la democracia, en palabras de Abraham Lincoln, como el gobierno del pueblo por el pueblo y para el pueblo. Hay que entender por pueblo el conjunto de todos los ciudadanos sin excepcin.
Giovanni Sartori preconiza, como condicin que garantiza la democracia, en lugar de la frmula 'todo el poder para el pueblo', la de 'todo el poder para nadie' (Sartori, p. 101), entendiendo que la democracia es un equilibrio de poderes que se limitan mtuamente.
La monarqua constitucional que preconiz Montesquieu en el siglo XVIII, caracterizada por un equilibrio de poderes que se limitan mtuamente y por reconocer derechos polticos slo a la parte ms influyente de los ciudadanos, se considera Tambin una forma de democracia.
Tambin se ha dicho que la democracia es aquel sistema de gobierno que permite substituir a las personas que ejercen el poder sin ningn trauma, por la simple voluntad de los gobernados. Este concepto de la democracia se da normalmente en las sociedades muy estabilizadas, en las cuales el verdadero poder, el que limita el de los rganos polticos, reside en lo que ahora se denominan 'poderes fcticos', de modo que lo que se llama cambio de poder es ms bien el cambio de altos funcionarios. Segn Raymon Aron "los regmenes democrticos occidentales son regmenes de expertos (los funcionarios) bajo la direccin de amateurs (los polticos)" (Aron, p. 65). Esas sociedades "son gobernadas por hombres cuyo oficio es hacer poltica" (p. 70).
En cualquier caso, las diversas definiciones o modalidades de democracia plantean una serie de cuestiones. He aqu algunas:
Cmo se puede instaurar una democracia que, sindolo de verdad, resulte estable y socialmente eficaz?
Cmo se crean y en qu consisten esos poderes de cuyo equilibrio depende la existencia de la democracia?
Cmo conjugar la tolerancia y la libertad, que legitiman la democracia, con la dominacin y la disciplina del trabajo y la tensin necesaria para mantener la produccin?
La ltima pregunta apunta a la gran contradiccin que la democracia lleva siempre en su seno. Consiste en que la motivacin profunda de un sistema democrtico es el deseo de volver a la situacin primitiva de fraternidad, anterior a la era del trabajo, en la cual nadie mandaba sobre nadie. La democracia quiere ser el sistema resultante de un pacto social o de una fraternal agrupacin de aliados e iguales. Pero toda sociedad montada sobre el trabajo necesita un poder para obligar a trabajar a sus miembros ms de lo que desearan y para evitar que opten por la predacin; requiere por ello diferenciar a los que mandan de los que obedecen, lo que est en contradiccin con los anhelos de fraternidad y de igualdad. La tirana no es ms que la culminacin de ese ingrediente necesario a las sociedades montadas sobre el trabajo. La democracia es lo que resulta cuando prevalece el anhelo, siempre latente y activo de aflojar la tensin del poder y limitar sus atribuciones para intentar volver a la libertad y la fraternidad originaria. Es un compromiso entre esas dos tendencias de las cuales participan todos los individuos en una u otra proporcin: una, profunda y primitiva, que niega el poder; otra, artificial y surgida de la pura necesidad en la era del trabajo, que genera el poder.
La clave de la democracia consiste en la manera de establecer y hacer viable el necesario compromiso entre el principio de igualdad, que implica libertad, y el de dominacin, que la niega. En vano se han establecido doctrinas y principios, porque la democracia real es siempre un producto dialctico. Cuando el poder resulta del predominio de un subgrupo, clase, ideologa, etc, slo un compromiso o constitucin puede evitar el atropello de las minoras o de los grupos ms dbiles; pero cuando resulta posible llegar a una constitucin razonablemente equitativa, es seal de que no era muy necesaria porque la situacin se haba hecho ya aceptable. Por el contrario, cuando es de verdad necesario un compromiso constitucional para garantizar el debido respeto a los derechos de los grupos ms dbiles, no es fcil conseguirlo. Entonces la constitucin tiene que limitarse a describir, con criterios prcticos -olvidando principios- la mecnica de la administracin y el ejercicio del poder. Es fcil comprobar que los grupos desamparados no tienen que ser necesariamente de carcter racial o cultural. Pensemos simplemente en los sectores de poblacin marginada o parada en las actuales sociedades industriales. Qu constitucin garantiza su derecho a participar y vivir dignamente?
El poder empez siendo democrtico durante la poca de la formacin de la moral. El antroplogo americano Morgan, que tan a fondo estudi las tribus indias, comprob que "todos los
-
miembros de una gens iroquesa eran personalmente libres"..."La libertad, la igualdad y la fraternidad, a pesar de no haber sido formuladas, eran los principios cardinales de la gens" (Morgan, p 146).
Ms tarde, cuando las estructuras de poder necesitaron intensificarse y pasaron por ello a sustentarse sobre los intereses de los elementos masculinos influyentes, el poder se fue haciendo patriarcal y monrquico. A partir de entonces, la democracia se eclips y se convirti en la aoranza de tiempos anteriores a la era del trabajo, los de los antiguos grupos fraternales e igualitarios. Esa aoranza, profundamente grabada en el corazn del hombre, hace que resurja cada vez que le es posible y se enfrente con la estructura vigente de poder. Nietzche es Quiz quien ms claramente ha visto de dnde emana la fuerza que impulsa a los hombres a instaurar gobiernos democrticos, si bien, en su peculiar concepcin del bien y del mal, tiene que verlo como un intento negativo. "Quin nos garantiza -dice- que la moderna democracia, el todava ms moderno anarquismo y sobre todo aquella tendencia hacia la 'commune', hacia la forma ms primitiva de sociedad... no significa en lo esencial un gigantesco contragolpe y que la raza de los conquistadores y seores, la de los arios, no est sucumbiendo incluso fisiolgicamente?" (Nietzche, p. 36). Intuy, pues, que la democracia es un paso hacia la restauracin de formas ms primitivas, pero lo consider un paso atrs, por qu no quiso ver que tales sociedades son tambin ms espontneas y fraternales, y que todos la llevamos en el fondo como un profundo e irrenunciable anhelo.
Toda conquista del poder, incluida la que desemboca en la instauracin de un sistema democrtico, tiene lugar cuando se deteriora la base ideolgica en que se sustenta el poder vigente o cuando las contradicciones entre los intereses de sus actuales usufructuarios y los que surgen en el resto de la sociedad llegan a ser intolerables. La posible situacin de miseria de la poblacin no es la verdadera causa de la subversin sino slo el material utilizado por la verdadera fuerza subversiva. La fuerza asaltante requiere generalmente el motor de una ideologa nueva o renovada, segn la cual el poder vigente carece de legitimidad. Solamente en sociedades poco estructuradas e inestables, la simple ambicin, sin ms ideologa, puede mover a cualquier grupo de confabulados a la conquista del botn del poder.
Pero, cualesquiera que sean las condiciones en que se produce la subversin, cmo es posible que una fuerza que haya sido capaz de conquistar el poder se autolimite luego voluntariamente y, por muy democrtica que se considere, opte por negarse a s misma lo que es una condicin comn a todo poder, o sea su tendencia a consolidarse, crecer, personalizarse y perpetuarse? Los tericos del fascismo piensan que la democracia es imposible; que "hay una ley social inexorable, arraigada en la naturaleza del hombre, segn la cual es inevitable que los representantes del pueblo -elegidos o designados- se transformen de sirvientes en amos. Designados para representar y defender los intereses de todo el grupo, pronto desarrollan intereses especiales propios" (Mosca, p. 225). Esa ley existe en efecto, pero ni es natural ni est arraigada, sino que es ms bien necesidad y efecto de la estructura propia de las sociedades montadas sobre el trabajo. Lo natural y arraigado es el deseo latente o manifiesto de vivir en sistemas democrticos lo ms pacficos y menos tensionados que sea posible. La respuesta que nos da la historia a esta cuestin es que la democracia es posible, al menos durante largos periodos, hasta que se rompe el equilibrio entre las fuerzas y grupos de intereses que existan ya en el seno de las corrientes democrticas que tomaran el poder para instaurarla. esto presupone que dichas fuerzas son por lo general mltiples y que el equilibrio se mantiene despus de la toma del poder mientras no surjan contradicciones suficientemente profundas entre los subgrupos que formaran la coalicin o con otros nuevos que pueden aparecer despus. La posterior instauracin de organizaciones de poder mtuamente limitado y compensados ser el reflejo en la administracin de los que de hecho existen en el seno de la sociedad.
Es de notar que los grupos ms privilegiados de entre los que hayan conseguido ocupar el poder tienden a formar y mantener alianzas para garantizar sus intereses frente al resto de la sociedad, por lo que la democracia real nunca llega a ser ms que una aproximacin a la democracia ideal. De hecho, las coaliciones de intereses pueden normalmente manejar el estado convirtindolo en instrumento para sus fines o limitar su poder. Tradicionalmente, el mtodo empleado para que la democracia lo sea slo para los grupos privilegiados ha sido el de restringir los derechos de ciudadana limitndolo a los miembros de los grupos privilegiados. Durante todo el siglo XIX, esos grupos lucharon ferozmente contra el sufragio universal como la mayor amenaza para sus intereses por la tendencia al igualitarismo econmico que iba prevaleciendo entre la poblacin pobre mayoritaria. La historia posterior ha demostrado que no era as. Ha resultado evidente que la gente en general intuye que la estructura tensionada es imprescindible para mantener la produccin y que el posible igualitarismo ha sido preconizado slo por una minora.
Otro tema debatido ha sido el de la cantidad de poder estatal que resulta deseable en la democracia. Los poderes fcticos, dependiendo de las circunstancias sociales, unas veces han preconizado un estado mnimo y otras un estado fuerte. Un poder estatal dbil puede hacer posible una mayor presin de las clases mejor situadas sobre el resto de la poblacin, lo que facilitar
-
intensificar la explotacin. esto puede resultar estorbado por el poder central cuando su fuerza poltica depende de capas ms amplias de la poblacin a las cuales puede estar interesado en beneficiar. En los tiempos modernos las clases ms favorecidas prefieren un estado que tenga las mnimas atribuciones -las de mantener el orden pblico y poco ms- que deje las manos libres en el manejo de sus negocios, sin que se les obligue demasiado a respetar una tica de solidaridad y de bien comn. Por el contrario, en situaciones de desasosiego y de fuertes reivindicacines sociales, preconizan un estado fuerte para poder imponer a la poblacin una ms intensa disciplina de trabajo. Esas son las situaciones en que se suele hundir la democracia y se vuelve a regmenes despticos. En nuestro siglo hemos tenido la triste experiencia de los fascismos en Europa y despus en otros pases no europeos.
Voy a examinar varios ejemplos histricos, tanto antiguos como modernos, para comprobar las ideas generales que acabo de exponer sobre el poder democrtico.
LAS DEMOCRACIAS ANTIGUAS
El primer ejemplo conocido de democracia, el que dio nombre al sistema, es el que se estableci en la Atenas del siglo VI a.C., despus de casi dos siglos de violencias y desrdenes entre las diversas clases sociales (euptridas, campesinos libres, artesanos, comerciantes), que se asociaban eventualmente para la ocupacin del poder, pero que enseguida se divorciaban a la hora de concretar las leyes. El resultado final fue obligar a los euptridas, los que antes detentaban todo el poder, a compartirlo con la clase de nuevos ricos formada por el desarrollo de la artesana, el comercio y la navegacin. Para ello hubo que substituir el anterior sistema de representacin y provisin de cargos, el que vena hacindose desde las gens y las tribus, por otro basado en el nivel de riqueza.
Segn nos cuenta Aristteles, no era bueno que el ciudadano tuviera necesidad de trabajar. Lo suyo eran los asuntos pblicos y el ejercicio de las armas. "En un estado compuesto de ciudadanos justos y perfectamente gobernado, los ciudadanos deben estar excluidos de ejercer las artes mecnicas y las profesiones mercantiles: son oficios viles, contrarios a la virtud. Ni siquiera deben hacerse labradores, pues necesitan sosiego para que en sus almas germine la virtud para cumplir plenamente los deberes cvicos" (Aristteles. 2, L IV, C VIII # 2), Ni siquiera deben hacerse labradores, dice Aristteles, a pesar de que la nobleza griega, como la romana, tienen su origen en la propiedad de la tierra. Las democracias griegas eran, pues, para hombres no trabajadores, conquistadores propietarios de tierras, pero que no las labraran por s mismos.
Una vez que nuevas clases de ricos no terratenientes hicieron su aparicin en la sociedad, la historia poltica de Atenas, que puede tomarse como el modelo de las de la antigua Grecia, no fue en adelante ms que una alternancia de cambios turbulentos entre periodos democrticos y gobiernos tirnicos. La democracia ateniense fu, pues, resultado de un equilibrio muy inestable. Tampoco fue muy estable el sistema griego en su conjunto. Aunque Atenas lleg a ser el centro de la confederacin de Delos despus de las guerras mdicas su hegemona no fue duradera. Cada ciudad defendi furiosamente su autonoma contra todo intento de supremaca por parte de otras. Una razn de esto puede ser el hecho de que cada ciudad tena ms inters en sus negocios de comercio martimo (Grecia coloniz una gran parte del Mediterrneo), que en la predacin sobre sus vecinos. Las ciudades se vean unas a otras ms bien como rivales en el comercio que como posibles presas para la explotacin o la obtencin de tributos.
En el caso de Roma, tenemos un ejemplo del mismo proceso (debi ser muy semejante en todas partes) en la fase de paso del sistema gentilicio y tribal al estatal. Tuvo parecidos conflictos entre los nuevos ricos y los antiguos patricios, pero difiere de Atenas en que Roma se preocup ms del tributo agrcola que del comercio martimo. La historia de Roma que ms interesa empieza despus de librarse del peligro galo (principios del siglo IV a.C.). La Repblica Romana era ya censitaria. El nmero de representantes era mayor para las clases superiores, de modo que bastaba el voto de dos de ellas (normalmente aliadas) en los comicios para decidir las cuestiones. Las otras clases slo eran consultadas cuando haba empate entre las ms ricas. Igualmente en el senado -de donde salan los altos cargos- slo estaban representados los ms pudientes. Los puestos vacantes se cubran por cooptacin ms o menos legalizada. El senado conserv hasta el final de la Repblica su carcter de institucin de los patricios terratenientes.
El sistema funcion aceptablemente hasta despus de las guerras itlicas y pnicas, durante los siglos IV y III. Fue a partir de entonces cuando comienza un periodo en que los intereses de las dos clases superiores dejan de ser congruentes: los patricios, que eran propietarios de tierras o jefes militares, y los otros ricos, que eran negociantes y administradores.
Ocurri que, cuando despus de las guerras pnicas, se incorporaron tan extensos territorios al estado romano, los patricios multiplicaron sus posesiones agrcolas y estas fueron cultivadas por
-
masas de esclavos. Los campesinos tradicionales, arruinados ya por las guerras, no pudieron despus rehacerse ni competir con la produccin esclava. Tratando de sobrevivir, se fueron a Roma para trabajar como menestrales, soldados o sirvientes, (incluso esclavizndose voluntariamente). Pero la gran mayora estaba de m s, lo que cre tales problemas de hambre, alojamiento y delincuencia que hizo imposible dejar de tomar medidas. Cules fueron stas? Muy sencillo: devolver la gente al campo para que trabajase. Para ello se crearan parcelas de tamao adecuado en las tierras del estado. El programa pareca sencillo, pero desencaden el periodo ms turbulento de la historia de Roma. A los nuevos ricos la idea les pareci de perlas, pero los patricios, que eran los grandes terratenientes, se opusieron rotundamente. Como haba empate entre las dos clases de ricos, el voto de las clases populares resultaba decisivo. Entonces pas de todo. Compra de votos, fraudes electorales, repartos gratuitos de trigo a la plebe, crmenes, bandas armadas, tumultos y finalmente guerras civiles. La reforma agraria preconizada por los Gracos durante el siglo II a.C. se inici y se suspendi varias veces, pero resolvi poco. El resultado de las guerras civiles fue la institucin del Imperio, o sea, el poder absoluto, a finales del siglo I a.C.
Una vez establecido el poder imperial, personal y absoluto, las guerras sociales no se pudieron desencadenar m s. Adems, el problema social ya se haba cocido en su propia salsa. Pero en cambio las guerras entre fracciones del ejrcito que tuvieron por objeto la subida al poder de generales con mando sobre tropas, fueron frecuentes. En todo caso, el poder absoluto del estado hizo posible llegar a establecer un sistema tan perfecto de ruinosa tributacin, que fue la causa principal del debilitamiento y cada del Imperio.
Como conclusin, se puede decir que la democracia de los tiempos antiguos surgi como resultado del acceso al poder de una fuerza emergente que por mtodos ms o menos violentos, oblig a pactar a los que antes lo detentaban en exclusiva. De ese pacto o equilibrio surgieron las instituciones democrticas o republicanas en Grecia y Roma.
GENESIS DE LAS DEMOCRACIAS MODERNAS.
El periodo moderno de regmenes democrticos da comienzo con la Revolucin Francesa. No puede ignorarse que antes de este gran acontecimiento histrico hubo otros dos que Quiz lo hicieron posible. El primero es la Revolucin Inglesa del siglo XVII, que termina consolidando la monarqua parlamentaria, tan alabada por Montesquieu. El otro es la independencia de los Estados Unidos inspirados en la filosofa de la Ilustracin y dndose una constitucin y un gobierno democrtico, aunque con esclavitud en su seno. Pero la Revolucin Francesa es con mucho el de mayor repercusin histrica. Se dio en l una conquista del poder por fuerzas revolucionarias movidas por una ideologa previamente elaborada, la de la Ilustracin, difundida por los autores de la primera gran Enciclopedia, los llamados enciclopedistas, que les proporcion conciencia de su identidad ideolgica en la sociedad europea del siglo XVIII y disput la legitimidad al poder vigente. Bsicamente, el proceso antiguo se repite en la Revolucin Francesa en el sentido de que una nueva clase rica quiso compartir el poder con los poderes territoriales que limitaban su desarrollo: los seores feudales y el Rey. Tambin, como en la Antigedad, la nueva clase busca alianza con clases populares, por lo que la ideologa que las mueve ha de ser humanista, o sea aceptable para todos. Al no haber ya esclavos, nadie puede quedar privado de derechos, lo cual se formula con la Declaracin de Derechos del Hombre. Aqu est la gran contradiccin de las democracias modernas: La fuerza que las implanta es la de los nuevos ricos, pero los derechos del hombre postulan el sufragio universal, no por niveles de riqueza como antiguamente, sino segn la frmula de la verdadera democracia: la de cada hombre un voto. Como esto poda poner el poder poltico en manos de las clases inferiores por ser ms numerosas, origin una serie de precauciones censitarias que duran casi todo el siglo XIX. La clase de los nuevos ricos es la burguesa, as llamada porque tuvo su origen en los burgos o ciudades medievales, que eran como islas no feudales en medio del feudalismo, y estaban habitadas por artesanos y comerciantes. Dicha clase burguesa slo estaba interesada en que el poder no les limitase su desarrollo, de modo que un pacto con los antiguos seores, la llamada nobleza, les hubiera resuelto su situacin. Pero nadie se apea voluntariamente de sus privilegios, de modo que no haba otra salida que derrocar el poder de la antigua clase privilegiada, lo que no era fcil, porque ese poder, que era el del feudalismo, dada su Antigedad, tena que ser antes ideolgicamente deslegitimado en el nimo de la nueva clase rica. Por eso la burguesa abraz la ideologa de la Ilustracin, con la que fue capaz de movilizar a todas las clases contra la nobleza como nica forma de conseguir sus aspiraciones. La necesidad histrica del cambio social impuls a racionalizar una crtica suficientemente profunda de la sociedad y del poder poltico vigente. Despus, esta ideologa fue abrazada con fervor por los intelectuales ms independientes y por los elementos ms conspicuos de la burguesa.
-
Qu tipo de filosofa animaba a la Ilustracin y en especial a la Enciclopedia y a los enciclopedistas?
La clave de la misma es que por primera vez se ve como posibilidad real la emancipacin de la especie humana mediante el esfuerzo inteligente dirigido por la razn. El movimiento ilustrado present el proyecto emancipatorio como motivo y objeto de fe en una futura sociedad rica, libre, feliz y pacfica gracias al nuevo talismn que el hombre poda conseguir con su arte y su inteligencia: el progreso, que vendra por el desarrollo de las ciencias y de las artes.
Un postulado de aquella filosofa era el negar la legitimidad de cualquier poder, excepto si era delegado por el conjunto de la sociedad, la cual por ley natural deba estar formada por ciudadanos libres e iguales. Cualquier otra cosa era violar derechos humanos que no haba que conceder sino que reconocer. El lema de la revolucin, "libertad, igualdad, y fraternidad", expresa esa filosofa. Ya he dicho que la igualdad y la libertad son puros corolarios de la fraternidad, pues aunque el espritu fraternal se suele desnaturalizar en la prctica por la introduccin de un 'hermano mayor', como seala Orwell, la fraternidad pura presupone igualdad de los hermanos, y la igualdad postula libertad, porque no admite ms limitaciones que las que resulten pactadas entre los iguales.
Dos pensadores acertaron ms que los dems a concretar en el plano de las posibles formas de organizacin de la sociedad las ideas que estaba necesitando la nueva mentalidad sociopoltica: Rousseau y Montesquieu. Este ltimo, tomando como modelo el sistema de gobierno que entonces haba en Inglaterra, preconiz un equilibrio de poderes (legislativo, ejecutivo y judicial) como la mejor forma de evitar tiranas. Lo desarroll en su obra "El Espritu de las Leyes".
Rousseau fue ms lejos. Partiendo de un tipo de hombre abstracto y simplificado, desprovisto de todos los condicionamientos sociales, encontr que ese hombre no tiene porque ser malo, sino que se hace malo por su vida en la sociedad. Se trata entonces de instaurar aquella forma de organizacin social que menos discordante resulte con su naturaleza. Ya he tenido ocasin de exponer que Rousseau no se dio cuenta de que si la sociedad se hizo dura y exigente es porque toda ella descansa sobre una violencia bsica, la coaccin generalizada para que el trabajo fatigoso sea ejecutado por obligacin. Rousseau ve la mejor forma de organizacin social -expuesta en su obra 'El Contrato Social'- como un sano pacto entre hombres libres y soberanos que delegan esa soberana en el representante de la voluntad general, as como el correlativo sometimiento de cada uno a las decisiones comunes. Realmente buscaba una forma de recuperacin de la fraternidad propia de la agrupacin primitiva, dejndose llevar por ese anhelo irrenunciable que anida en todos los hombres.
Volviendo al lema en que se expres el objetivo final de la revolucin, 'Libertad, Igualdad y Fraternidad', cada clase social lo interpret segn su conveniencia, lo que hizo surgir las profundas contradicciones que su aplicacin encerraba. Estas se pusieron verdaderamente de relieve en las convulsiones sociopolticas que se produjeron a lo largo del siglo XIX. Ya durante la Revolucin Francesa, las corrientes racionalistas e igualitarias fueron aumentando su influencia con el liderazgo de Robespierre hasta 1794. (Aquel primer intento de racionalizacin social revel ya que lo irracional racionalizado resulta ms sangriento que lo puramente irracional, porque esto ltimo, cuando puede generar agresividad, suele venir compensado con ideologa neutralizadora). En 1795, Napolen, apoyado por la burguesa, acab con esta fase. La aventura europea en que se embarc la Francia revolucionaria para defenderse en un principio de la Europa semifeudal, llegando a someterla casi totalmente despus, sirvi para extender el nuevo espritu por muchos pases, desde Espaa hasta Rusia.
LA DEMOCRACIA EN FRANCIA
Despus de la Revolucin Francesa, sufri Europa una serie de convulsiones y guerras durante el siglo XIX como consecuencia, por un lado, de las contradicciones entre los principios de la filosofa que haba desencadenado la revolucin, interpretados en sentido igualitario izquierdista, y los intereses de la burguesa, que slo aspiraba a suplantar en el poder a la antigua nobleza y hacerle asumir el nuevo espritu de 'progreso'; y por otro lado, por la reaccin y los intentos de recuperacin de los viejos intereses por parte de las antiguas clases privilegiadas, nobleza y clero, y las ideas en que se apoyaba. Esta ltima corriente trat de enfrentarse en un principio con las anteriormente citadas, pero pronto formaron la burguesa y la nobleza estrecha alianza contra las fuerzas de izquierda apoyadas en el proletariado emergente. Las tres corrientes sociales en discordia tuvieron en ese primer tercio del pasado siglo sus respectivos pensadores. Los provenientes de la burguesa francesa e inglesa, ms economistas que socilogos, todos ellos ampliando las investigaciones de Adam Smith (1723-1790), como J.B. Say (1767-1832), David Ricardo (1772-1823), Jeremias Bentham, (1748-1832), Thomas Roberto Malthus (1766-1824) y James Mill (1773-1836) defendan el progreso, pero dentro de un sistema de disciplina y dominacin de clase; los
-
representantes ms conspicuos de la corriente izquierdista, Henri Saint Simn (1760-1825) y Charles Fourier (1779-1837), teorizaron sobre sistemas progresistas de solidaridad y armona social. Los pensadores ms reaccionarios, los de la tercera corriente, como Joseph de Maistre (1753-1821) y Luis de Bonald (1754-1840), al considerar nefastos tanto el progreso como el igualitarismo, defendan limpiamente la vuelta al viejo sistema. Esta ltima corriente de pensamiento se agot pronto como pensamiento social, pero las dos primeras fueron seguidas por verdaderas plyades de pensadores durante todo el siglo XIX y XX, llegando sus ideas a ser asumidas por amplias capas de la poblacin.
Tanto el debate ideolgico como el proceso de convulsiones que reflejaba, se generalizaron por toda Europa. Voy a tratar de resumir dicho proceso tal como se desarroll en Francia, por ser este pas el que llev la iniciativa en los movimientos politico-sociales durante todo el siglo XIX.
Cuando, una vez vencido Napolen, se restaur la dinasta borbnica con Luis XVIII, se respetaron en buena parte las ventajas que con la revolucin haba conseguido la burguesa, teniendo cuidado de permitir la participacin en el poder de dicha clase mediante la Carta Otorgada, especie de constitucin concedida por el poder real. Pero Tambin se tuvo cuidado de limitar el derecho de voto concedindolo solamente a las clases ms pudientes. Una vez m s, igual que en la Antigedad, la revolucin dio como resultado la fusin de la antigua clase noble y la nueva clase rica. En 1824, Carlos X pretendi volver al antiguo rgimen, lo que dio lugar a la insurreccin de 1830, que asegur nuevamente las bases para el ascenso de la alta burguesa, pero solamente de sta, porque el censo electoral continu siendo muy selectivo (no ms de 200,000 votantes en toda Francia).
El hecho de que la mayor parte de la burguesa, que haba asumido la ideologa de la Ilustracin, no consiguiera an el poder poltico, al que se crea con derecho, frente a los poderes religioso, nobiliario y de la alta burguesa, fue la causa de que la parte excluida de la pequea burguesa, fiel an en buena parte a la ideologa de la revolucin, se sumara a las inquietas masas obreras, el proletariado, que creci rpidamente con el desarrollo industrial y estaba Tambin bastante ideologizado. Fue sobre todo la actuacin del proletariado de Pars lo que determin que unos aos despus, en 1848, se proclamara nuevamente la repblica. En este segundo intento revolucionario vuelve a instituirse el sufragio universal, pero ante la resuelta actitud igualitaria y comunista del proletariado, no secundada por ningn otro sector de la poblacin, ni en la ciudad ni en el campo, y a la vista de las distorsiones que producan en la economa reformas sociales tales como los talleres nacionales, creados para garantizar el derecho al trabajo con dinero pblico, se sofoc militarmente el movimiento obrero, que fue objeto de sangrientas represalias.
El ideal de la democracia igualitaria, aunque perdi batalla tras batalla, resurgi de sus cenizas una y otra vez como consecuencia de haber asumido un buen sector del proletariado las nuevas ideas de emancipacin en substitucin de la antigua ideologa de la resignacin. La quiebra de esta ltima se debi a los embates de la intelectualidad burguesa contra la antigua filosofa poltica y en especial contra la religin. Pero cuando la burguesa cay en la cuenta de la bomba de relojera que esto supona para sus intereses, volvi sobre sus pasos, form el partido del 'orden' y defendi de nuevo, en el mismo siglo XIX, los sentimientos religiosos. Es un ejemplo ms del incesante tira y afloja entre el deseo de liberacin, siempre presente, y la necesidad de coaccin para mantener la tensin del trabajo. El 'orden' en cuestin mantuvo durante el siglo XIX, sobre todo en su primera mitad, condiciones absolutamente insoportables para las masas desarraigadas de los suburbios industriales. Los obreros estaban sometidos a trabajos ms agotadores que los de la esclavitud por la presin de salarios insuficientes incluso para la mera subsistencia y jornadas agotadoras de catorce y dieciseis horas diarias, Tambin para mujeres y nios. Estas condiciones propiciaron la entrega a una ideologa emancipadora de la que tomaron su fe en la salvacin por medio de una sociedad igualitaria, que fue sentida ms que entendida, segn dos corrientes: la democrtica comunista y la anarquista. Tienen en comn un sentido de igualdad y solidaridad entre los humanos, y se diferencian por el grado de reglamentacin positiva y consecuentemente por el nivel de coercin que la sociedad como conjunto necesita ejercer sobre los individuos para funcionar aceptablemente. Mientras los anarquistas, con sus tericos (Proudhon en su primera fase, Bakunin, Kropotkin y otros) consideran innecesaria la institucin del poder del estado y del principio de autoridad, en cambio la otra corriente, que podemos denominar democrtica igualitaria (Lasalle, Marx, Engels, Lenin) creen imprescindible un grado de disciplina y de limitaciones, al menos por un periodo de duracin imprevisible, hasta lograr la produccin abundante.
La fe en la futura sociedad ms o menos igualitaria preconizada segn las dos corrientes, la democrtica y la anarquista, gener las fuerzas revolucionarias que protagonizaron los enfrentamientos de 1848 y, despus de Napolen III, los de la Comuna de Pars de 1871, ao en que tuvo lugar el ltimo intento serio en Francia de revolucin social y democracia comunista, con ocasin de la derrota del ejrcito francs en la guerra franco-prusiana. El intento qued Tambin ahogado en sangre. Despus, tienen que pasar otros setenta y cinco aos para que un nuevo amago, ni siquiera
-
intento, de revolucin llegue a cuajar en Francia, en circunstancias parecidas a las de 1871, al terminar la Segunda Guerra Mundial. Desde entonces, el impulso revolucionario perdi fuerza de da en da hasta el extremo de que hoy asistimos a su total disolucin, sobre todo despus del hundimiento de los sistemas comunistas.
La democracia en Francia ha sido, pues, el resultado de una serie de intentos, que quisieron ser emancipatorios pero resultaron inviables y fueron siempre ahogados en sangre por el poder burgus vigente. El posterior desarrollo de la productividad fue haciendo posible un tipo de democracia capitalista estable, por fin con sufragio universal y progresivos avances sociales facilitados por los incrementos en nivel econmico y aumento de tiempo libre. Eso no ha impedido que cuando las aspiraciones emancipatorias se plantearon con ms fuerza, vinieran los fascismos en Europa y suprimieran una vez ms las democracias. Despus, la creciente productividad, complementada con los medios de informacin de masas, no ha tenido problemas para satisfacer la incesante presin emancipatoria de las clases trabajadoras en la medida necesaria para que no tome caracteres desestabilizadores.
El caso de Francia puede considerarse paradigma de todos los pases industrializados, incluso de los que sufrieron el fascismo.
De muy distinto modo se desarrollan los procesos democrticos en pases donde, como en Amrica Latina, los poderes surgidos al alcanzar la independencia no pudieron fundamentarse en sentimientos claros de identidades nacionales o culturales. La carencia de aglutinantes grupales efectivos, junto con el hecho de que el sistema econmico no puede satisfacer las aspiraciones emancipatorias ni siquiera las necesidades fsicas de una poblacin explosivamente creciente, han convertido la historia de estos pases en un rosario de intentos democrticos y golpes de estado; periodos de libertad poltica y de dictaduras sangrientas. En algunos casos, la falta de un efectivo poder centralizado ha propiciado la multiplicidad de pequeos poderes ilegales asalvajados que desafan al del estado.