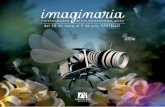La revolución imaginaria
-
Upload
jorge-david -
Category
Documents
-
view
213 -
download
0
description
Transcript of La revolución imaginaria

La revolución imaginaria
apuntes sobre la noción de imaginario radical de Cornelius Castoriadis
Fragmento de la tesis Ruido Libre, de Jorge David García
Tesis completa e información sobre el autor: elinstantedesisifo.net
El movimiento de software libre surgió como un intento por alejarse de las condiciones deproducción que suponía el software privativo. A partir de los primeros años de la década de 1980,Richard Stallman comenzó a programar las partes del sistema GNU, labor a la que pronto sesumaron programadores de distintos lugares del mundo. Esto llevó a que en el lapso de una décadase construyera una importante cantidad de aplicaciones informáticas que respondían a la filosofíalibertaria del copyleft; el movimiento había crecido bastante para entonces, pero no había sido aúncapaz de completar el proyecto de construir un sistema operativo completamente libre: faltabatodavía el kernel, la pieza que conecta las distintas aplicaciones de software con el hardware, por loque no fue sino hasta 1991, cuando Linus Torvalds creó el llamado kernel Linux y lo compartió conla comunidad global de programadores, cuando se pudo concretar el proyecto tecno-libertarioiniciado años antes por Stallman.
Haciendo una analogía, ciertamente bastante permisiva, con el papel que Linux jugó dentro delmovimiento de software libre, terminaremos esta sección hablando de un elemento conceptual queservirá, de manera similar a la función del kernel informático, para conectar nuestras diversas“piezas argumentativas” (“software”) con una realidad que trascienda la esfera de las prácticasartísticas marginales (“hardware”), que vaya más allá de la pequeña élite de ruidistas libertarios,para apuntar a un proceso de transformación social que pueda ser pensado como efectivamenterevolucionario; dicho de otro modo, lo que nos interesa vincular a través de este “kernel” es lacomprensión de los cambios culturales que se manifiestan en cierto tipo de arte, de por síminoritario y lleno de contradicciones, con una preocupación social más generalizada: con unaintención por contribuir a la construcción de una asociación de hombres libres que trabajen conmedios de producción comunes, que inviertan sus muchas fuerzas de trabajo en una sola fuerzasocial, y que además compartan y satisfagan un deseo colectivo que se nutra de la satisfacción delos deseos particulares de cada individuo. Si nuestro idealismo, nuestra aventura libertaria ynuestro interés por el ruido han de conectarse con una realidad material, histórica y revolucionaria,es momento de decir de qué manera lo hace.
Basta hacer un repaso de los distintos capítulos de este trabajo, de las distintas conclusiones yargumentaciones que conforman el cuerpo de este texto, para suponer que la pieza conectora denuestro metafórico “sistema operativo” es la imaginación: esa voluntad, ese acto constitutivo con elque Marx nos convocara a vislumbrar un sistema social no capitalista. Pero ¿qué significaexactamente imaginar y qué implicaciones sociopolíticas tiene? ¿De qué manera puede laimaginación conectar el ámbito del ruido libre con el mundo material que le sirve de contexto? Sibien algunos de los autores que han sido referenciados en esta investigación (McLuhan, Attali,Lotman, Adorno) sugieren que el arte, en tanto práctica de imaginación creativa, es un espacio para

la exploración de nuevas formas de organización social, y si bien el propio Marx tiene algunasalusiones a la voluntad creativa del ser humano, ninguno de ellos profundiza en el concepto mismode la imaginación, ninguno nos dice qué papel específico tiene el arte como espacio de producciónde lo imaginario, y ninguno explica cómo es que las imágenes creadas por la voluntad artística sematerializan en transformaciones sociales a gran escala. Por esta razón, y a pesar de contravenir aalgunas perspectivas de metodología investigativa (las que sugieren no no integrar nuevos marcosteóricos en las páginas finales de una investigación), invitaremos en esta última escena de nuestroacto a un personaje nuevo.
Cornelius Castoriadis (1922-1997) fue un filósofo y psicoanalista turco, particularmenteconocido por ser el principal impulsor del famoso grupo de activistas e intelectuales Socialismo oBarbarie, así como por sus trabajos sobre la autonomía política y el papel que el imaginario tienepara la construcción de una futura sociedad autónoma. Un aspecto de Castoriadis que interesaespecialmente a esta investigación es la crítica que hace al pensamiento marxista, tanto en lo queatañe a las ideas del propio Marx como a las de varios continuadores de su filosofía, por considerarque su intención de generar una teoría científica, profundamente racionalista y determinista, de lahistoria, deja fuera algunos elementos fundamentales para entender los procesos revolucionariosque ocurren al interior de toda sociedad. “La filosofía de la historia marxista es, antes que nada ysobre todo, un racionalismo objetivista”,1 de lo que Castoriadis extiende que para Marx “existe undeterminismo causal sin fallo 'importante', y que este determinismo es (...) portador designificaciones que se encadenan en totalidades”.2 El problema que él encuentra en esta forma deentender la historia es que pasa por alto las relaciones no deterministas, a saber los acontecimientoshistóricos que no responden a una causalidad observable en términos racionales.
De acuerdo con Castoriadis, existen dos niveles de no-causalidad que se encuentran presentes entoda clase de procesos históricos. El primero, que es el que menos le interesa y el que resulta,asimismo, menos relevante para nuestros propios intereses, “es el de las distancias que presentanlos comportamientos reales de los individuos en relación a sus comportamientos 'típicos'”, 3 o sea lagama de desviaciones, accidentes e imprevistos que se dan en la realidad con respecto a unaconducta que la teoría considera como norma; el segundo nivel de no causalidad, por su lado,“aparece como comportamiento no simplemente 'imprevisible', sino creador, (...) no como unasimple distancia en relación a un tipo existente, sino como posición de un nuevo tipo decomportamiento, como institución de una nueva regla social, como invención de un nuevo objeto ode una nueva forma”.4 Este segundo nivel de no causalidad es el corazón de la noción castoridianade sociedad instituyente, que se refiere a la potencia que los seres humanos tenemos para auto-modificar, para instituir un sistema propio de organización en contraposición con el instituido porsociedades previas, en un gesto de autonomía que ha de comenzar con la creación de “imágenes” o“figuraciones” de alteridad: con la emergencia de un nuevo campo de significación que constituyelo que este filósofo denomina imaginario radical.
1 Cornelius Castoriadis, La institución imaginaria de la sociedad, México, Tusquets editores, 2013, p.68.2 Idem, p.69.3 Idem, p.71.4 Idem, p.72. (Las cursivas son del texto original).

El imaginario radical tiene para Castoriadis dos dimensiones: una que comprende lo histórico-social, es decir la manera en la que las personas conciben y resignifican, en términos históricos, elmodo en el que se relacionan socialmente unas con otras; otra que abarca los fenómenos queocurren al nivel psico-somático de cada individuo. La primera, denominada imaginario social, es laque lleva a la sociedad instituyente a replantear las normas de convivencia previamente instituidas;la segunda, llamada imaginación radical, modifica los sistemas de representación que se dan en elplano subjetivo. Ambas dimensiones se requieren mutuamente para que las figuracionesimaginarias puedan convertirse, en una etapa posterior, en nuevas instituciones que alteren lascondiciones “normales” que operaban en las antiguas.
Un concepto que se relaciona íntimamente con el modo en el que Castoriadis entiende laimaginación es el de utopía, particularmente desde la visión que Lewis Mumford tiene sobre ésta.Existen, para Mumford, dos tipos de utopías: una que denomina utopía de escape, cuya tiene lafunción de “construir castillos imposibles en el aire” mediante narraciones que nos hablan de unmundo que jamás podrá ser realizado, pero que puede servir como “una suerte de casa o refugio alque escapamos cuando nuestros choques con la 'dura realidad' se hacen demasiado complicados”;otra que denomina utopía de reconstrucción, misma que se caracteriza por tratar de cambiar elmundo “de forma que podamos interactuar con él en nuestros propios términos”. En este segundocaso, el objetivo utópico no es ya construir castillos en el aire; lo que se plantea ahora es unasituación en la que “consultamos al agrimensor, al arquitecto y al albañil y procedemos a laconstrucción de una casa que satisfaga nuestras necesidades básicas”. Entre el escape y lareconstrucción, Mumford nos plantea que las ideas son “un hecho sólido” que regula las accionesde la gente y les permite vivir en el mundo. No se trata de elegir entre el sueño y la vigilia: se tratade entender que la vida del ser humano se desarrolla en la tensión entre estos dos universos:
la alternativa a la que nos enfrentamos no es si deberíamos vivir en el mundo real o, por elcontrario, perdernos en ensoñaciones utópicas, porque los hombres están construidos de tal formaque, sólo mediante una disciplina deliberada (...), se pueden eliminar de su conciencia uno u otromundo. La auténtica alternativa para la mayoría de nosotros esté entre una utopía de escape sinrumbo definido y una utopía intencional de reconstrucción.
Volviendo a los términos de Castoriadis, la alternativa que se nos ofrece es la de un procesorevolucionario que se construye entre una sociedad instituyente (utopía reconstructiva) y unimaginario radical que nos permite escapar a universos inexistentes, aunque esta vez no sólo pararefugiarnos de la hostilidad de lo real, sino también para aprender de lo que no existe aún peropuede llegar a existir en el futuro. “La realidad está hecha de la misma materia que nuestrossueños”, decía Próspero, sin saber que sus palabras alimentaban el imaginario radical de Calibán.
En lo que respecta al rol que el arte juega dentro del fenómeno utópico que acabamos deexponer, Castoriadis explica que la producción cultural que el arte constituye se encuentraestrechamente relacionada con la institución social en términos generales, lo que implica que lasrupturas que aquí se dan en relación con los cánones previamente instituidos, con las reglasimperantes de un determinado sistema artístico, no son sino el correlato de rupturas que ocurren enel grueso de la sociedad. De esto se desprende que los experimentos de imaginario radical que

ocurren en el arte, en la medida en la que crean nuevas normas de convivencia, nuevas formas derepresentación psíquica y nuevos modos de sensibilidad, impactan directamente en el ámbitogeneral de las instituciones socioculturales. En este sentido, las prácticas artísticas que instituyennuevos modos de creación, las que rechazan la prescripción y proponen nuevos caminos, sonagentes sustanciales de un proyecto de sociedad alternativa, esto independientemente del impactoinmediato que tengan sobre la sociedad con la que se pretende romper. “La destrucción de lacultura existente (...) está a punto de realizarse en la misma medida en que la creación cultural de lasociedad instituida está a punto de desplomarse”,5 nos dice Castoriadis, por lo que sólo lascreaciones que responden a esa destrucción, y que por extensión contribuyen a la construcción deun modelo cultural distinto, pueden ser consideradas como obras imaginarias desde la concepciónradical que hemos explicado.
¿Qué es lo el arte tendría que destruir, siguiendo esta misma perspectiva, para romper con loinstituido y contribuir a la creación de una sociedad instituyente? El sistema integral deproducción, consumo, intercambio y apreciación que determina los modos que el ser humano tienede relacionarse con sus creaciones culturales, tanto en lo respectivo a la socialización de lasmismas, como en lo correspondiente al impacto psíco-somático que éstas tienen en cada sujeto.Esto es algo que Castoriadis explica de la siguiente manera:
la instauración de una historia en que la sociedad no sólo se sepa, sino se haga explícitamente comoautoinstituyente, implica la destrucción radical, hasta sus recovecos más recónditos, de la instituciónconocida de la sociedad, lo cual únicamente puede ocurrir mediante la posición/creación no sólo denuevas instituciones, sino también de un nuevo modo de instituirse y una nueva relación de lasociedad y de los hombres con la institución. Nada, al menos en tanto se alcanza a ver, permiteafirmar que tal autotransofrmación de la historia sea imposible...6
En el mismo tenor de afirmar que la auto-transformación histórica de la sociedad no es una tareaimposible, hemos definido el ruido libre como un fenómeno cultural instituyente, uno que rompecon los mecanismos productivos, mercantiles, sensoriales y epistemológicos de un sistema artísticoinstituido por un sistema social llamado capitalismo. Más específicamente, hemos explicado que elcruce entre el arte libre y las prácticas de ruido instituyen un modelo cultural basado en lacompartición, en el bien común, en la conformación de redes de intercambio horizontal, autónomoy cooperativo. El rol histórico de este tipo de prácticas no es, por lo tanto, el de constituirse comomovimientos artísticos masivos, comprendidos y aceptados por las mayorías, sino el de ser célulasde alteridad, laboratorios de experimentación en los que surgen imaginarios sociales eimaginaciones radicales, modos de ser, a nivel colectivo e individual, que sólo en el futuro llegarána instituirse como elementos fundantes de una nueva sociedad.
Cornelius Castoriadis no es ni el primero ni el último en sugerir que las transformacionesartísticas se encuentran estrechamente relacionadas con los cambios que se dan en la dimensiónmás general de la cultura humana. Basta considerar el trabajo de pensadores tan diversos comoJacques Rancière, Alain Badiou y Bolívar Echeverría, sólo por mencionar a algunos de los
5 Cornelius Castoriadis, Transformación social y creación cultural, Comunicación. Estudios Venezolanos de Comunicación, N.81, s/p.
6 Castoriadis, La institución imaginaria de la sociedad, op. cit, p.576.

“filósofos del arte” más representativos de las últimas décadas, para constatar que son muchas lasperspectivas desde las cuales es posible reflexionar sobre el papel que el arte tiene para la sociedad.Sin embargo, la teoría de Castoriadis sobre el imaginario radical resulta especialmente reveladorapara entender el fenómeno cultural que a lo largo de este texto hemos venido caracterizando, nosólo por la importancia que le da a las prácticas creativas que rompen, desde la imaginación, con elsistema artístico pre-existente, sino también por dos rasgos adicionales de esta propuesta.
El primero de estos rasgos es la convicción castoridiana de que el destino de las actualessociedades instituyentes, su finalidad histórica y el objetivo motor de las diversas luchasimaginarias que las componen, es la construcción de una nueva forma de organización socialbasada en la autonomía:
lo que está naciendo, difícil, fragmentaria y contradictoriamente, desde hace más de dos siglos, es elproyecto de autonomía social e individual. Proyecto que es creación política en su sentido másprofundo, y del cual las tentativas de realización, desviadas o abortadas, han informado ya a lahistórica sociedad moderna.7
Algo que es importante destacar de esta noción de autonomía es que, a diferencia de la ZonaTemporalmente Autónoma que comentamos en nuestro epílogo tercero (apartado 6.4), en este casono hablamos de un estado autónomo transitorio cuya potencia radica en su condición efímera, sinode un proyecto de “creación política en su sentido más profundo”, de una verdadera revolucióncultural que, pese a estar constituida de tentativas “desviadas” y de fenómenos fragmentarios ycontradictorios, se dirige a transformar radicalmente las estructuras sociales. Hablandoespecíficamente de arte, Castoriadis sugiere que “la cuestión de la relación entre la creacióncultural del presente [arte instituyente] y las obras del pasado [arte instituido] es, en el sentido másprofundo, la misma que la de la relación entre la actividad creadora autoinstituyente de unasociedad autónoma y la ya dada de la historia, que no se podrá jamás concebir como simpleresistencia, inercia o sujeción”.8
El segundo rasgo consiste en la importancia que este autor otorga a la praxis como elementofundamental para la consolidación de toda clase de escenarios instituyentes:
más allá de una actividad no consciente de sus verdaderos fines y de sus resultados reales, más allá deuna técnica que, según sus cálculos exactos, modifica un objeto sin que nada nuevo resulte de él,puede y debe haber una praxis histórica que transforme al mundo transformándose ella misma, que sedeje educar educando, que prepare lo nuevo rehusando predeterminarlo, pues sabe que los hombreshacen su propia historia.9
¿Qué es exactamente lo que este pensador entiende por praxis? El ejercicio pragmático,performativo, de un proceso de transformación que el individuo y la sociedad instituyen sobre ellosmismos: “ese hacer en el cual el otro, o los otros, son considerados como seres autónomos y comoel agente esencial del desarrollo de su propia autonomía”;10 un hacer que “es a la vez el fin y elmedio; la praxis es lo que apunta al desarrollo de la autonomía como fin y utiliza con este fin la
7 Castoriadis, Transformación social y creación cultural, op. cit, s/p. 8 Idem, p.9 Castoriadis, La institución imaginaria de la sociedad, op.cit, pp. 90,91.10 Idem, p.120. [Las negritas son mías].

autonomía como medio”.11 Visto de esta manera, sólo el imaginario que se ejerce en la práctica, elpensamiento radical que se manifiesta en acciones que llevan a la experiencia aquello que seimagina, es capaz de generar proyectos instituyentes. De ahí que la teoría que no trasciende elámbito de lo racional, de lo causal, de lo que puede explicarse pero no llevarse a cabo en unarealidad plagada de acontecimientos no causales, es inefectivo a todo fin de comprender eseenjambre de complejidades, contradicciones e inexactitudes que es la sociedad, y más precisamenteesa forma de sociedad que poco a poco se instituye en un proyecto radical de autonomía.
11 Idem, p.121.