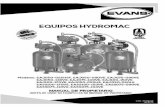La Propiedad
-
Upload
manueltapia -
Category
Documents
-
view
12 -
download
0
description
Transcript of La Propiedad

La Propiedad
Presupuesto Ontológico de la Propiedad:
Toda sociedad, al momento de ordenar las relaciones que se establecen entre sus miembros, se enfrenta con el problema práctico de determinar si estas relaciones tienen que ser reguladas desde una autoridad centra (por ejemplo, en un cuartel), o sí, por el contrario, tienen que ser reguladas por los mismos interesados, de acuerdo al interés que a éstos les resulte conveniente. En relación con los ordenamientos que reconocen la iniciativa privada (libertad de ámbito económico). El negocio jurídico y la propiedad, son los típicos instrumentos jurídicos de autonomía privada, destinados a satisfacer los más variados fines prácticos. El negocio jurídico y el derecho subjetivo (entre ellos la propiedad), están al servicio de la libertad de los individuos, pero con finalidades diferentes, la propiedad tiene una finalidad está tica de conservación y tutela; el negocio tiene una finalidad dinámica, de desarrollo y renovación. Ambos se rigen por los principios de iniciativa y autorresponsabilidad privada. La posibilidad de disponer de los propios intereses en el ámbito de las relaciones sociales y económicas representa un elemento esencial de la libertad, y constituye hoy un valor irrenunciable de la civilización. Debe recordarse que desde la revolución industrial, y de la afirmación del liberalismo, la autonomía privada (libertad en el ámbito jurídico) adquiere cada vez mayor importancia en el ámbito de la vida social, y por ello nadie puede discutir en la actualidad el puesto central que ocupa dentro del andamiaje de la sociedad.
Por lo demás, esta conclusión no parece fundarse sólo en la coyuntura de la civilización occidental, estudios recientes han determinado que uno de los comportamientos constantes en la naturaleza humana es el “afán de adquirir”. Este deseo de adquisición es común a todos los seres vivientes, incluyendo animales y seres humanos, niños o adultos. En sus formas más primitivas, en su afán de adquisición en una expresión clara del instinto de supervivencia. En sus formas más refinadas, constituye un rasgo esencial de la personalidad humana, en el que los logros y las adquisiciones son medios de autorrealización, lo cual a su vez se emparenta directamente con la libertad individual.
Entonces, la propiedad es definida como un pleno señorío (jurídico) sobre cualquier objeto externo de valor económico y susceptible de dominación. En buena cuenta, esta institución responde al natural sentimiento humano de apropiación de los objetos de la naturaleza lo cual conlleva en el propietario un “tener”, pero que simultáneamente se manifiesta en un “excluir” a los terceros. Este sentimiento profundamente arraigado del ser humano por apropiarse de las cosas u objetos que lo rodean tiene como propósito satisfacer sus necesidades y lograr el pleno desarrollo de su personalidad. El hombre se sirve de las cosas y de los objetos de la naturaleza para satisfacer sus necesidades y lograr su desarrollo individual1. La pertenencia de los bienes no se agota en el
1 De los Mozos, José Luis. El derecho de propiedad: crisis y retorno a la tradición jurídica. pp 145.

ámbito patrimonial o económico, sino, que guarda una estrecha relación con la libertad individual y con la dignidad de la persona, el principio fundamental del Derecho, del cual arranca toda regulación, es el respeto recíproco, es decir, el reconocimiento de la dignidad del otro, la relaciones jurídicas ya no se rigen por el “derecho del más fuerte”, sino por el principio del respeto recíproco: “sé una persona y respeta a los demás como personas”2. Entonces esta situación conlleva necesariamente el reconocimiento de un ámbito muy extenso de libertad.
La idea de libertad, se genera por el sentido de independencia económica y valor personal, y una autosuficiencia de este tipo sólo es posible en las sociedades que reconocen la propiedad privada. La noción moderna de “derechos inalienables” implica que el soberano gobierna, pero no posee, y por tanto no puede apropiarse de las pertenencias de sus súbditos y violar sus derechos personales; esto es un principio que se convirtió en una poderosa arma contra la autoridad política, y permitió la evolución de los derechos civiles y políticos.
Frente a las tendencias limitadoras de la libertad individual en general, y en específico de la propiedad, bien vale la pena reproducir el siguiente comentario de Friedrick Hayek: “Nuestra generación ha olvidado que el sistema de propiedad privada es la más importante garantía de libertad, no sólo para quienes poseen piedad, sino también y apenas en menor grado, para quienes no la tienen. No hay quien tenga poder completo sobre nosotros y, como individuos, podemos decidirnos en lo que hace a nosotros mismos y gracias tan sólo a que el dominio de los medios de producción está divido entre muchas personas que actúan independientemente. Si todos los medios de producción estuvieran en una sola mano, fuese nominalmente la de la sociedad o la de un dictador quien ejerciese ese dominio, tendría un poder completo sobre nosotros”3.
Ideas económicas sobre el origen y función de la propiedad privada:
Uno de los motivos económicos de la aparición de la propiedad es la escasez de materias primas y recursos naturales, lo cual ocasiona la necesidad de establecer instituciones que aseguren la colocación y asignación de los recursos en manos de quienes mejor sabrán explotarlos, sin que por ello padezca la seguridad del tráfico. La asignación de derechos de propiedad implica otorgar la explotación de un recurso sólo a un sujeto, excluyendo a todos los demás de su uso. De esta manera, el propietario tendrá la seguridad de que la inversión realizada en la explotación del recurso no se perderá, y en caso de producirse la amenaza o vulneración de su derecho podrá contar con un marco institucional que le permita solicitar tutela y protección. La falta de asignación de derechos de propiedad retrae o impide las inversiones, o en todo caso lleva al fenómeno inverso de la sobreexplotación del recurso, también ineficiente en términos económicos.2 Larenz, Karl. Derecho Justo. Fundamentos de Ética Jurídica, pp 57.3 Cit. Vallet de Goytisolo, Juan. “Fundamento, Función Social y Limitaciones de la Propiedad Privada”. EN: Estudio Sobre derecho de cosas, Tomo l, pp 126 – 127.

Otro de los motivos económicos para la aparición de los derechos de propiedad es el fenómeno llamado de la “internalización de las externalidades”. La externalidad implica el coste de una actividad productiva que es cargada a una persona ajena (externa) a dicha actividad, por ejemplo: si una fábrica contamina el ambiente, los daños ecológicos irrogados a los vecinos son un coste más de la actividad productiva; sin embargo, si la fábrica no asume dicho coste mediante las reglas institucionales del ordenamiento jurídico, entonces la externalidad será asumida por el vecindario ajeno al negocio ¿Cómo saber si la continuación de la actividad de esa fábrica es conveniente en términos económicos? La mejor forma de maximizar la eficacia productiva en la creación y uso de recursos se haya en responsabilizar a los propietarios de las consecuencias de sus actos y compensarles por sus esfuerzos4. En el ejemplo citado, si la externalidad producida por el dueño de la fábrica es asumida por él ismo (Internalización de las externalidades), entonces el mantenimiento de la actividad productiva será consecuencia de un cálculo racional; si asumidos los daños ecológicos la actividad todavía es rentable, entonces el dueño continuará su explotación, en caso contrario el dueño se dedicará a otra actividad o venderá su fábrica5.
Estas ideas económicas sobre el origen y fundamentos de la propiedad privada constituyen interesantes aportes para reordenar conocimientos ya existentes. En tal sentido, la doctrina económica intenta explicar la utilidad de mantener o construir, según sea el caso, un sistema de propiedad privada; sin embargo, algunos cultores del economicismo plantean sus teorías como si fuesen “novedades” o “descubrimientos recientes”, los que serían necesarios “implementar” en forma inmediata para lograr el desarrollo económico. Es más, plantean sus ideas como si estuviesen en contradicción con la doctrina jurídica tradicional, a la que muchas veces atacan por consideararla anticuada, obsoleta y excesivamente conceptual. Por cuanto esas mismas ideas, con otros nombres y conceptos, ya eran plenamente conocida por los juristas del siglo XlX, e incluso antes, todos ellos inspirados en los materiales jurídicos del Derecho romano, exponente típico de un concepto liberal de la propiedad. Por tal razón, los conomicistas no están descubirnedo nada nuevo, y se límitan a reproducir ideas existentes desde hace mucho tiempo en la doctrina jurídica, es más el carácter liberal del Derecho de propiedad romano es anterior a que exista la economía como conocmient científico. En este punto, por lo tanto, el derecho bien puede ser considerado como antecesor o fuente de conocimiento para la economía. En tal sentido, debe rechazarse la idea de que el Derecho romano, es una antigualla que impide el desarrollo de los pueblos, o aquella otra referida a la supuesta ausencia de substrato económico en las instituciones jurídicas derivadas de Roma.
Como conclusión de este apartado, pueden señalarse las dos proposiciones siguientes:
4 Schwartz, Pedro. Derechos de propiedad o el círculo de tiza caucasiano” EN; Información Comercial Española, enero 1979. pp 67-68.5 La “internalización de las externalidades” es una regla económica que tiene su debido correlato en el ordenamiento jurídico” Art 961 C.C.

1. Las instituciones jurídicas tienen un evidente elemento económico que las subyace; pero esta cuestión no es monopolio de los economistas, y más bien su tratamiento primigenio fue desarrollada desde antiguo por los juristas. Los actuales estudios de la doctrina económica se han limitado a reordenar el conocimiento ya existente en sustancia, y dotarlo probablemente de una terminología más precisa para los fines que pretende esa disciplina.
2. Sin embargo, la conexión económica de las instituciones jurídicas no significa que el Derecho “deba ser económico”, o “deba ser estudiado a través de un análisis económico”
Concepción moderna de la propiedad privada:
El derecho de propiedad, a lo largo de la historia y sin perjuicio de las vicisitudes de cada época, se ha identificado siempre con la pertenencia más intensa de un sujeto sobre una realidad externa del mundo físico, como la suma de poderes proyectados de un individuo sobre un objeto determinado del cosmos, la propiedad moderna se construye como un derecho de atribución de las cosas o de los bienes que confiere a su titular un poder o has de facultades para actuar en su beneficio, el resultado especialmente protegido por el ordenamiento jurídico.
La propiedad moderna se define en forma subjetiva e individualista. Es subjetiva por cuanto la propiedad se considera un derecho, a diferencia de lo que ocurría en el derecho romano en que la propiedad se confundía con el objeto mismo: la propiedad era la cosa, por otro lado, la definición es individualista porque el derecho de propiedad se identifica con un individuo como sujeto titular, a diferencia de lo acontecido en otras épocas históricas, la propiedad ahora ya no corresponde a una familia, a un estamento social o a un grupo indeterminado. La concepción subjetivista de la propiedad exige la existencia de un universal absoluto (El Estado) a cuya voluntad se ligue el otorgamiento de la propiedad como derecho. El individualismo de la propiedad representa la crisis de las titularidades corporativas, lo cual es una manifestación concreta de la destrucción de los grupos intermedios entre el individuo y el Estado6. Todos los códigos del mundo occidental responden a esta concepción de la propiedad, incluyendo obviamente el nuestro (Art 923 C.C).
Definición de la propiedad privada:
Sobre la definición de la propiedad privada, existen dos grandes corrientes en el Derecho comparado. La primera, originaria del Código Civil Francés7, por la cual se define a la propiedad mediante la individualización de cada uno de sus poderes o facultades. La segunda, originaria del Código civil Alemán8, por la
6 Álvarez Caperochipi. Op. Cit., Tomo l, pp 25-27.7 Art 544 CODE: “Es el derecho de gozar y de disponer de las cosas de la manera más absoluta, con tal que no se haga de ellas un uso prohibido por las leyes o por los reglamentos”.8 Art 903. BFB: “El propietario de una cosa, en tanto que la ley o los derechos de terceros no se apongan, puede proceder con la cosa según su voluntad y excluir a otros de toda intromisión”.

cual se define a la propiedad como síntesis de poderes, sin un contenido precisable. La cuestión no es meramente dogmática, y puede traer importantes consecuencias de orden práctico, sin contar el elemento histórico subyacente en cada una de estas perspectivas.
Nuestro Código Civil de 1852 (Art. 460), por cuestiones temporales, no tuvo opción de elegir, y se inspiró en el texto del código francés: “Propiedad o dominio es el derecho de gozar y disponer de las cosas”. Sin embargo no fue una copia servil, pues evitó incluir en la definición el carácter absoluto del disfrute sobre la cosa. La razón de ello se encuentra, probablemente, en cuestiones ideológicas, evitando que un individualismo asfixiante penetrara en el competo de propiedad.
En el código civil de 1984 mantuvo la definición de la propiedad como conjunto de facultades individualmente consideradas, aunque acentuó la tendencia solidarista de la propiedad, en cuanto ésta debe ejercerse en armonía del interés social y dentro de los límites de la ley. Según el legislador, el ejercicio de los tres poderes inherentes a la propiedad (uso, disfrute y disposición) deben guardar armonía con el interés social9. El art 923 del vigente Código dice: “La propiedad es el poder jurídico que permite usar, disfrutar, disponer y reivindicar un bien. Debe ejercerse en armonía con el interés social y dentro de los límites de la ley”.
La constitución de 1993, no define el derecho de propiedad, pero si indica que es “inviolable” (art 70 de la constitución). Posteriormente agrega que la propiedad “se ejerce en armonía con el bien común y dentro de los límites de ley”, en forma inmediata a la dación de la constitución, se comenzó a especular sobre la supuesta inconstitucionalidad del Código Civil, pues este define a la propiedad como un derecho que se ejerce en armonía con el “interés social”, mientras la constitución reemplaza este término por el “bien común”. Empero, esta opinión no es admisible, pues la interpretación constitucional es siempre una “interpretación de límites”. Así pues, la constitución impone límites externos muy amplios sobre los cuales se desenvuelven la tarea del legislador, en caso contrario, la constitución sería una camisa de fuerza para la solución de los problemas sociales, económicos y políticos de una sociedad. En este contexto se enmarca el principio de “legitimidad” de la actuación del legislador, en tanto los límites constitucionales son una excepción a esa libertad de actuación, para destruir esa presunción debe resultar claro e inequívoco que se hayan sobrepasado esos límites externos. Por lo tanto, la ley no será declarada inconstitucional aunque el legislador haya realizado una interpretación inconveniente de la constitución (por ejemplo: una mala legislación), o aunque el texto de la ley sea distinto al de la constitución, pero esa discordancia pueda salvarse mediante alguna interpretación razonable10. En este último punto se encuentra la clave para
9 AVENDAÑO VALDÉZ, Jorge. “anteproyecto del Libro de Derechos Reales”. EN: COMISIÓN REFORMADORA DEL CÓDIGO CIVIL DE 1936. Proyectos y Anteproyectos de la Reforma del Código Civil, Tomo l. pp 796.10 PÉREZ ROYO, Javier. Curso de derecho constitucional pp 148 – 149.

descartar la inconstitucionalidad del art 923 del Código Civil, en relación al art 70 de la Constitución, el término “interés social” contenido de la legislación ordinaria no tiene una clara definición en la doctrina jurídica, incluso el legislador deja esta tarea librada a los jueces, lo cual es prueba indeterminación. Siendo ello así, es perfectamente admisible que el “interés social” sea completado o integrado a través de un concepto análogo como es el del “bien común”, preferido éste por la norma constitucional. En buena cuenta, pues, el interés social del código civil deberá entenderse como sinónimo del bien común previsto en la constitución, esta labor de interpretación sistemática de las normas, se ve facilitada por la indeterminación de ambos conceptos, lo cual es reconocido por el propio legislador. La doctrina de derecho constitucional admite esta interpretación cuando señala que la propiedad no es una institución puramente individualista, pues también tiene un contenido social, en tal sentido, el reemplazo del concepto de “interés social” por el de “bien común” no es mayormente relevante, aunque esta última noción sea de dimensiones más amplias, pero también más subjetivas, en resumen la constitución de 1993 no ha modificado el contenido del código civil en este tema.
Regresando al concepto de propiedad, ha llegado el momento de dar nuestra propia opinión:
a. La propiedad es un DERECHO SUBJETIVO11, lo cual implica el reconocimiento normativo del interés de un sujeto sobre un bien, mientras los terceros quedan colocados en situación de extraneidad total, ya que éstos no tienen un deber concreto frente al titular del derecho. No hay, pues, relación de cooperación, sino una relación de atribución o pertenencia. Marco Comporti, ha reconocido que el interés fundamental protegido por cualquier derecho real es el aprovechamiento de la cosa12. El art 923 del código civil, habla de la propiedad como un
11 Según DOMENICO BARBERO (Sistema del derecho privado, Tomo l, pp 172 – 173) el derecho subjetivo es un ámbito de actuación lícito (“agere licere”). Es un concepto positivo, no negativo.12 La doctrina italiana mayoritaria reconoce el carácter de derecho subjetivo de la propiedad: “el hecho de que la propiedad (y, en nuestra opinión, las demás situaciones reales) no dé lugar a relaciones entre el titular y sujetos determinados y que no tenga sentido hablar de una relación que se establecería y de un poder que se investiría a cada propietario (o titular de una situación in re) dirigido frente a todos, no debe hacer pensar (como sin embargo se a pensando) que ella (o las otras situaciones en cuestión) sea incompatible por la figura del derecho subjetivo. Toda vez que esta afirmación se muestra viciada por la concepción, repetidamente citada, que hace de la relación el centro del universo jurídico y del derecho subjetivo una situación ligada a una correspondiente situación de deber, ontológicamente considerado como causa eficiente, prius lógico, factor condicionante de su surgimiento. La verdad es que la que importa en esta materia (…), es la situación de PODER asignada al portador del interés. PODER que (…) se perfila del todo autosuficiente en cuanto es idóneo para permitir la satisfacción del interés-presupuesto, vale decir, la realización del resultado útil, inmediatamente y sin el concurso (ni siquiera en la fase inicial) de un sujeto distinto colocando en una situación de necesidad. Y el comportamiento de los terceros, tendencialmente indiferente para los efectos de la obtención del resultado, puede adquirir una relevancia negativa sub specie juris, sólo en el momento en que un tercero, sin estar autorizado de manera alguna o rebasando los límites de su derecho, impida, obstaculice, controvierta o de cualquier otra forma perturbe el ejercicio del derecho ajeno, emprendiendo un comportamiento lesivo, contra el cual reacciona el ordenamiento, concediendo al titular del derecho los medios para superar la lesión (…) o para la reafirmación de la propia posición sustancial”. BRECCIA, Umberto – BIGLIAZZI GERI, Lina –

“poder jurídico”, y no obstante la posible imprecisión terminológica del legislador, es evidente que está reconociendo la existencia de un derecho subjetivo.
b. Con respecto a la discusión existente entre la definición de esta institución por suma de facultades individuales o por síntesis de todos los poderes sin enunciación, es bueno tener en cuenta que la propiedad como derecho subjetivo no es idéntica a la suma de todas las facultades particulares en ella contenidas; en este sentido se le puede definir como un derecho ABSTRACTO, igual en todas partes, sin perjuicio de la multiplicidad de formas de dominio y uso, correspondientes al gran número de peculiaridades fácticas y jurídicas de los objetos. La propiedad es reducida al contenido común típico y esencial a todas esas posibilidades. Con el fin de eliminar los privilegios, el derecho codificado creo una sola propiedad, con un contenido idéntico, sin negar sus variaciones concretas que no son institucionales. En términos escolásticos se diría que mudan los accidentes, pero no la esencia de la propiedad.
De esta manera, la propiedad adquiere un significado predominantemente económico, convirtiéndose en una categoría abstracta y general que confiere a su titular un valor pleno sobre el bien. La propiedad es una prolongación de la libertad del individuo, pero en esta ocasión referido a los bienes. Como consecuencia de la desaparición de los estamentos feudales y de los diversos privilegios en la atribución de los bienes, la propiedad moderna se alza como consecuencia de la desaparición del antiguo régimen, y la libertad del hombre se enlaza con la libertad de dominación sobre los bienes (propiedad = síntesis de todos los poderes, de toda libertad sobre el bien), además ese nuevo ordenamiento de la propiedad es igual para todos. Allí se condensa una propiedad “libre e igual”. En buena cuenta, la mejor definición de propiedad será aquella que haga mención a la síntesis de poderes sobre el bien, sin necesidad de individualizar cada uno de éstos. La propiedad es “el derecho real cuyo ámbito de poder comprende, en principio, todas las facultades posibles sobre la cosa”13.
c. Con respecto a los límites de la propiedad, su función social o su ejercicio en armonía con el interés social o el bien común, hemos preferido tratarlo en un apartado propio por la amplitud propia de este tema.
Por lo tanto, es evidente que no compartimos la posición teórica adoptada por el legislador al momento de definir la propiedad (art 923 C.C). Esta cuestión, además, es fuente de algunos problemas como los que analizamos a continuación:
NATOLI, Ugo – BUSNELLI, Francesco D. Derecho Civil, Tomo l, Volumen 1. pp 399 – 400.13 PEÑA BERNALDO DE QUIRÓS, Manuel. Derechos Reales. Derecho Hipotecario, Tomo l. pp 192.

La definición del art 923 C.C. es incompleta, cómo lo son todas aquellas definiciones que pretenden reducir la propiedad a la enumeración de facultades. La gran pregunta que no tiene respuesta es ¿Para qué enumerar si el listado resultante siempre será incompleto? La doctrina ya se percató de esta incorreción técnica, y por ejemplo se señala cinco actos de dudosa inclusión dentro del concepto legal: la cesión gratuita de un bien, la realización de actos de mera administración, la constitución de servidumbres a título gratuito, la constitución de garantías reales y la interposición de servidumbres a título gratuito, la constitución de garantías reales y la interposición de remedios de tutela de la propiedad distintos a la acción reivindicatoria. La no incorporación de estos actos dentro del concepto de la propiedad puede traer dificultades prácticas adicionales, pues es bien conocido –aunque no compartamos la interpretación literal- que la posesión se define como un reflejo fáctico de la propiedad (art 896 C.C). Si la posesión es el ejercicio de hecho de alguna de las facultades inherentes a la propiedad, entonces la realización –por ejemplo- de actos de administración no se reputaría como posesión del bien, y en consecuencia, el “pseudo-poseedor” podría ser despojado impunemente.
El intento de enumeración “exhaustiva” de todas las facultades incorporadas en la propiedad es imposible y, además, el excesivo afán casuístico hace comprender “facultades” que en realidad no forman parte del contenido de la propiedad o, en todo caso, no son privativos de este derecho. Los casos típicos son las llamadas facultades de “disposición y de reivindicación” (art 923 C.C). Hasta hace poco nuestra doctrina no llamó la atención sobre este tema, pues se consideraba natural y fuera de toda discusión que la disposición y la reivindicación formasen parte de la propiedad. Sin embargo, el punto ha sido objeto de revisión por parte de ESCOBAR ROZAS14, y sus conclusiones en gran parte han de ser compartidas, aun cuando se hallen en contra del texto legal (art 923 C.C.) y de la opinión doctrinal de nuestros autores, hasta ahora prácticamente uniforme. En efecto, la facultad de disposición es aquella que posibilita al titular de un derecho subjetivo (disponible) transferido a favor de otro. La facultad de disposición no forma parte del derecho subjetivo, pues una cosa es lo que ocasiona la transferencia de un objeto (la facultad de disposición) y otra muy distinta es el objeto de dicha transferencia (el derecho subjetivo); ahora bien, semejante poder (de disposición) no puede estar ubicado en el interior del objeto sobre el cual actúa, pues no es posible afirmar, sin contrasentido de por medio, que “cierta parte de una entidad” sea capaz de actuar sobre toda la “entidad”. En realidad, la facultad de disponer no
14 ESCOBAR ROZAS, Freddy. “Mitos en torno al contenido del derecho de propiedad”. EN: Revista Ius et Veritas. Año Xl. Número 22. Lima, 2001.

deriva del derecho de propiedad sino de la relación de titularidad o titulares de los demás derechos subjetivos disponibles. Por otro lado, la facultad de reivindicación es un mecanismo de tutela del derecho de propiedad que le permite al propietario exigir la entregar del bien a quien lo está poseyendo sin título válido. La facultad de reivindicar tiene como finalidad adquirir la posesión del bien, esto se trata de una pretensión o facultad que autoriza a exigir determinado comportamiento ajeno; siendo que en la propiedad el interés fundamental protegido es el aprovechamiento del bien y por ello las facultades de uso y disfrute están dirigidos a obtener provechos, utilidades o ventajas del bien. Claramente se aprecia, pues, que la reivindicación no está dirigida a satisfacer el mismo interés que soporta a las facultades de usar y disfrutar; y además, en estricto sentido, la reivindicación no actúa sobre el mismo objeto materia de dichas facultades, sino propiamente sobre un comportamiento ajeno.Ahora bien, atendiendo a que el propietario es el legitimador para instar la reivindicatoria, debe concluirse que ésta es un mecanismo de tutela del derecho de propiedad, es decir, una herramienta del ordenamiento jurídico otorgada al titular para eliminar las consecuencias negativas que supone el incumplimiento por parte de un tercero, del deber general de no interferir en la esfera jurídica ajena. La tutela del derecho subjetivo no está incorporada en el contenido de éste, pues los instrumentos de protección normalmente exceden el interés protegido por el derecho. Por ejemplo, el remedio resarcitorio de la responsabilidad extracontractual (art 1969 C.C.) constituye un mecanismo de tutela de la propiedad, el cual claramente excede el contenido de este derecho, pues el remedio se concreta en un derecho de crédito, mientras el derecho tutelado es uno de carácter real. ¿Cómo queda configurada la propiedad si excluimos de su contenido las facultades de disposición y reivindicación? Como dice ESCOBAR, y como nosotros hemos sostenido en el presente apartado, la propiedad “es el derecho subjetivo que permite cumplir sobre un objeto cualquier actividad lícita”. Esta cuestión tiene también implicancias teóricas. Así pues, basado en que el art 923 C.C. incluye dentro del contenido de la propiedad a la facultad de disponer, y teniendo en cuenta que la posesión pretende ser el reflejo de la propiedad (art 896 C.C.), algunos autores han insinuado la posibilidad de que se considere poseedor a cualquier sujeto que realice algún acto de disposición sobre el bien, aun cuando carezca de la relación de hecho. Una interpretación de este tipo podría estar amparada en la literalidad de las normas señaladas, pero fácilmente se refuta si tenemos en consideración la correcta ubicación de la facultad de disposición, ajena al contenido del derecho subjetivo por lo demás, la indicada interpretación no podría darse ni contando a su favor el texto del

art 923 C.C. La razón de ello es muy simple, la posesión es una relación fáctica del sujeto con los bines, lo que no puede ser reemplazado una espiritualización tal del concepto que llegue al nivel de desnaturalizarlo. Aquí, como en tantos otros casos, la “ratio legis” debe imponerse por sobre la interpretación literal”15.
¿Se pueden imponer limitaciones a la propiedad una ley previa?
El art 70 de la constitución señala, que el propietario ejerce su derecho en armonía con el bien común. El art 923 C.C., dice sustancialmente lo mismo, aunque el concepto referido no sea el bien común, sino el también indeterminado “interés social”. Ya hemos visto que ambas nociones pueden amalgamarse en una sola a través de la interpretación sistemática de las normas. Sin embargo, la gran pregunta que flota en el ambiente es si el juez o cualquier autoridad administrativa, sin una ley declarativa de las limitaciones al dominio, puede sancionar a un propietario por no “ejercer su derecho de acuerdo con el bien común”. Algún sector de nuestra doctrina se ha mostrado especialmente preocupada por esta hipótesis.
Sobre este tema, la exposición de motivos del código hace referencia a la potestad de los jueces para decidir si el propietario ha violado la “obligación” de armonizar su derecho con el interés social (o el bien común). Si esta afirmación solo hubiese quedado allí, indudablemente habría motivos para la preocupación en cuanto el juez contaría con atribuciones pretorianas para sancionar a un propietario por actos que no estuviesen tipificados como ilícitos.
Afortunadamente, el conciliador aclaró su pensamiento al señalar que el perjudicado solo podía recurrir ante el juez para solicitar tutela inhibitoria o resarcitoria en el EXCLUSIVO CASO DE EXCESO O ABUSO DEL DERECHO, de esta manera, en la concepción del codificador el ejercicio contrario al interés social (o al bien común) conlleva la aplicación de la teoría del abuso del derecho (art 924 C.C.), de esta manera, la voluntad explícita del legislador genera la suficiente tranquilidad de conocer cuál es el contenido del llamado “interés social”. Téngase en cuenta que la teoría del abuso del derecho es conocida, y ha sido extensamente estudiada en los más importantes ordenamientos de nuestra tradición jurídica.
El abuso del Derecho:
La exposición del código de 1984 hace referencia a la potestad de los jueces para decidir si el propietario ha violado la “obligación” de armonizar su derecho con el interés social (o con el bien común). Para llegar a esta afirmación se emparenta la “violación al interés social” con la “violación por abuso del derecho”. De esta manera, en la concepción del codificador el ejercicio contrario al interés social (o al bien común) conlleva la aplicación de la teoría del abuso del derecho (art 924 C.C.) y, en consecuencia, la tutela inhibitoria y/o resarcitoria a favor del perjudicado, según fuere el caso.15 ALVAREZ CAPEROCHIPI. Op. Cit., Tomo l. pp 40.

La doctrina del legislador no es uniforme, algunos emparentan el interés social y el abuso del derecho, considerando que una de las vías para poner límites a la propiedad ha sido, precisamente, la teoría del abuso del derecho, en la cual aparece la función social como un deber moral, una templanza de la propiedad. En nuestra opinión, sin embargo, ambas son instituciones perfectamente diferenciables: si la propiedad es en principio la síntesis de todos los poderes sobre un bien, y las limitaciones legales del dominio son una cuestón eterna en cuanto la propiedad es siempre un derecho fundamental, entonces al desaparecer estas limitaciones legales (si es que ello ocurre), el derecho de propiedad nuevamente abarcará este ámbito de poder que temporalmente había sido excluido. Es decir, las limitaciones legales “para tutelar el bien común” restringen lo que era una facultad del propietario, y que fue extraída de su cauce natural para efectos de satisfacer el interés social. En cambio, los actos tipificados como “abuso del derecho” NUNCA FORMARON PARTE del contenido natural del derecho de propiedad, esto es, del goce y aprovechamiento completo sobre un bien. Estos actos son ilícitos y, por lo tanto, escapan del ámbito propio del derecho subjetivo del que se trate, en este caso, de la propiedad, aunque esa falta de precisión en los linderos que delimitan el alcance de cada derecho subjetivo siempre sea fuente de deudas y conflictos, lo cual ha tratado de ser remediado mediante la conocida teoría de abuso del derecho. En suma, el abuso del derecho de propiedad escapa del ámbito de actuación propio del titular, y por ello se trata de un acto ilícito.