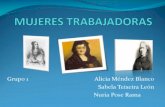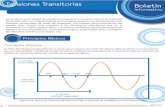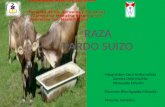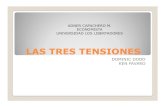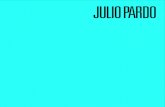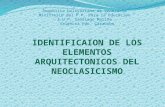la ni - digital.csic.esdigital.csic.es/bitstream/10261/56658/1/PARDO TOMÁS, J. Palabra de... ·...
Transcript of la ni - digital.csic.esdigital.csic.es/bitstream/10261/56658/1/PARDO TOMÁS, J. Palabra de... ·...

JOSÉ p AIU)() Tüi'viÁS INsnTUCió M11.A 1 FONTANALS, CSIC, BARCELONA
Cuando, en julio de 1692, Diego Mateo Zapata (1664-1745) presentó ante los inquisidores de Cuenca su alegato de defensa, encaminado a señalar los posibles enemigos que le habrían levantado las acusaciones de prácticas criptojudaicas que lo habían llevado hasta la prisión inquisitorial, trató de demostrar la falsedad de esas acusaciones alegando que tenía "muchos enemigos capitales, siendo la causa que no traté ni argüí con hombre alguno en Madrid [a] quien no lo desluciera de forma que no me malquistara con él y en adelante fuera mi enemigo". Con su inmodestia habitual, Zapata afirmaba que "no había hombre seguro, ni que supiese medicina, filosofía, o teología, por saber yo algunas materias como es público y notorio en Madrid". La frase, además de dibujarnos un escenario de debates públicos en los que la medicina se asociaba a la filosofía e incluso a la teología como argumento de discusión, era el preámbulo para que Zapata comenzara a desgranar los nombres de sus "enemigos capitales":
"En particular me recelo del doctor don Andrés de Gámez, médico de Cámara, contra quien escribí, quince días antes de mi prisión un papelón [ .. .].Así mismo, me recelo de Joseph Gazola Veronense [ ... ],médico del embajador de Venecia, contra quien escribí un libro que anda impreso cuyo título es Verdadera apologfa en defensa de la medicina racional[ .. .]. También me sospecho de don Juan de Cabriada, respecto de quien mi libro lo trató muy mal, refutándole lo más que escribió en otro que él compuso [ .. .].Y, así mismo, me recelo de Juan BautistaJuani [sic], cirujano que fue de donJuan de Austria y hoy es de Madrid, por haber escrito contra él un papel."1
1 Una reconstrucción completa de todo este asunto, puede verse en J. PARDO ToMÁS, El médico en la palestra. D iego Mateo Zapata (1664-1745) y la ciencia moderna en Espmía, Valladolid, 2004, pp. 135-160; pp. 417-423 para las referencias a las fuentes impresas y a la literatura secundaria. Las citas transcri tas están tomadas de las actas inquisitoriales del proceso, cuyos originales se haUan en ARCHIVO DIOCESANO DE CuENCA, Inquisición, leg. 557, exp. 6955. Puede consultarse una transcripción completa de las mismas en http://www.imf.csic.es/I IiaCiencia/PruyectoZapata.htm.

Jos É PARDo To~1Ás
No cabe duda, pues, de que Zapata veía a estos cuatro personajes, presentados como baluartes de la renovación de la ciencia en España en el relato historiográfico comunmente aceptado hoy en día, como aliados en la trinchera enemiga, donde los había situado la dirección de sus propios ataques. Pero el hecho es que el trato dispensado por el Santo Oficio a Zapata fue el habitual en una persona altamente sospechosa de prácticas criptojudaicas. Y así fue siempre, a lo largo de más de treinta años, hasta la sentencia definitiva dictada en enero de 1725; tanto cuando el joven médico murciano saltó a la palestra pública en 1691 como adalid de las posturas más tradicionalistas en medicina, filosofía natural y teología, como cuando - a partir de 1700- siguió pugnando en primera línea como adalid de la renovación médica y científica de esa misma palestra pública de la corte madrileña. Las acusaciones de herejía lanzadas por el joven Zapata contra sus oponentes novatores y contra buena parte del arsenal de autoridades coetáneas en las que se amparaban fueron redirigidas después contra el Z apata maduro defensor de la libertad de filosofar, de la venatio baconiana y del valor de la experiencia contra la autoridad.
Este incidente puede servir de ejemplo ilustrativo de la necesidad de modificar los tradicionales esquemas historiográficos acerca del papel de la actividad inquisitorial en relación al cultivo de la ciencia en España, al menos en el período que nos ocupa aquí y que hemos acotado, de manera convencional, entre el inicio del reinado de Carlos II (1665) y el final del primer reinado de Felipe V (1724). No se pretende, por supuesto, realizar una exhaustiva exposición de lo que en los últimos años se ha publicado acerca del que se ha convenido en llamar 'movimiento novator', sino más bien aprovechar el espacio que generosamente me ofrece este libro dedicado a diversos episodios de la historia española para exponer en voz alta ciertas preocupaciones acerca de la imagen que, entre todos, seguimos ofreciendo de ese capítulo trascedental de su historia cultural, científica, o como se le quiera apellidar.
Sobre los sólidos rieles montados para que circulara el potente tren de la interpretación liberal decimonónica acerca del papel del Santo Oficio, la acción inquisitorial se presentó como perseguidora y represora de todo lo que significara renovación o crítica a los sistemas ideológicos, filosóficos y científicos imperantes. De ahí a la descalificación de "oscurantismo" como fácil comodín creado a p osteriori para explicarlo todo sin explicar nada, no ha habido más que un paso, en tantas y tantas ocasiones a lo largo de los dos últimos siglos. Pero, por encomiables que nos puedan parecer los fines ideológicos y políticos perseguidos por ilustrados y liberales (que, por cierto, reaparecen a la luz de nuevas interpretaciones en este mismo volumen), el tren de las actuales interpretaciones debe salirse de esa vía férrea, en el doble sentido del término.
Esta consideración, debo insistir en ello, no tiene nada que ver con la de los nuevos apologetas y justificadores de una 'comprensión' de la actividad inquisitorial, basada en ambiguas apelaciones al 'contexto de la época'. El Santo Oficio fue - no cabe duda- un aparato de poder político y eclesiástico puesto al servicio de la confesionalidad católica de la monarquía del Antiguo Régimen, en su estrategia de disciplinar socialmente a los diversos estamentos de la población -aunque en diferente grado- e imponer un control social que pretendía - cabe insistir en el 'pretendía'- abarcar las conductas y las prácticas religiosas y sociales, pero también, lógicamente, los supuestos ideológicos y creenciales en que éstas se basaban. Ahora bien, como complejo y poderoso aparato de disciplina y control social, el Santo Oficio no estuvo exento de avatares que hicieron de su instrumentalización una tentación demasiado fuerte, tanto para servir a otras instancias de poder, como para servir de escenario de resolución de tensiones en el seno de los diversos grupos sociales. Si hemos aprendido a verlo así en el caso de las esferas políticas del poder local o en el caso de las tensiones entre las minorías conversa y morisca (por
, ..

PAI.AH RA DE HEIH:JE: CI ENCIA Y ORTODOX II\ RELIGI OSA EN CONTROVERSIAS MÉDICAS CORT ESANAS (166s- r 72 4)
citar sólo dos ejemplos), ¿por qué no hemos de empezar a verlo también en el caso de los grupos intelectuales que pugnaban por el control de espacios y de prácticas culturales - o científicas, va de soi- en diferentes ámbitos, pero de manera muy singular en la corte y en los círculos académicos?
Para salir de este pesado cliché historiográfico, creemos que no puede seguir planteándose la cuestión bajo un exclusivo encuadre 'nacional' español, deudor de épocas historiográficamente superadas. La alternativa es doble; por un lado, hay que analizar los distintos contextos locales de manera más precisa evitando la 'nacionalización' precipitada de cualquiera de ellos/ por otro lado, debe acudirse continuamente a marcos comparativos y patrones europeos de escalas parejas, abandonando en esas comparaciones las evaluaciones apriorísticas sobre atrasos o adelantos que han constituido hasta ahora, casi en exclusiva, los criterios de comparación.
Si pretendemos analizar de un nuevo modo el cultivo de prácticas y saberes médicos en la corte madrileña de Carlos II y Felipe V, debemos comenzar por recordar que nos situamos en el momento de apogeo de la República de las Letras, antes de la eclosión de la Ilustración. O -si se prefiere la denominación de un clásico de la historia culturalen la época que Paul Hazard bautizó como "la crisis de la conciencia europea".3 En el relato historicocientífico más convencional, este período se corresponde con el definitivo asentamiento de la ciencia moderna, no sin resistencias ni muy variados grados de implantación, dependiendo de coyunturas y contextos locales muy diversos. Estamos hablando de corrientes prototípicas de la ciencia moderna, como el mecanicismo cartesiano, el atomismo de Gassendi, el corpuscularismo de Boyle, el quimicismo médico de lhomas Willis o de Francis Sylvius, o, algo más tarde, la cosmovisión newtoniana del universo. Pero, a la vez, estamos hablando también de nuevos espacios para prácticas científicas estrechamente relacionadas con la legitimación intelectual y social de estas corrientes: la disección anatómica asociada ahora a vivisecciones experimentales de demostración de la circulación de la sangre, o de otras 'circulaciones' consecuencia directa de una fisiología cada vez más alejada de la galénica; la observación microscópica de tejidos humanos, animales o vegetales; las prácticas experimentales de la 'nueva física' con instrumentos como el termómetro o la bomba de vacío.
En este sentido, conviene recordar que, hace ya dos décadas largas, los historiadores británicos Steven Shapin (hoy profesor de historia de la ciencia en Harvard) y Simon Schaffer (hoy profesor de historia de la ciencia en Cambridge) publicaron un apasionante análisis de las controversias que enfrentaron a Robert Boyle con diversos teólogos y filósofos británicos, en especial con lhomas Hobbes, a los largo de las décadas de 1660 y 1670.4 Allá por 1985, Leviathan and the Air-Pump fue recibida como una
2 U n primer intento de revisitar otros escenarios locales, acompañado de las referencias bibliográficas pertinentes, puede verse en J. P ARDo T mtAs; A. MAR'tiNJ::Z VinAr., "Medicine anJ d1e Spanish Novator J\lovement: Ancients ¡;.r. :Moderns, and Beyond", en \'í/. E AMON y V NAVARRO (eds.), Beyonrl the Black 1 -e..~mrl: Spain and lÚe Srientifi•· Reml111ion, Valen cia, 2007, pp. 335-356.
3 P. HAZARD, L a crise de la consciencr: européenne, 1680-1715, Paris, 1935. Sobre las pcriodizaeiones convencionales para la República de las Letras, adoptamos la más generalizada entre los estudiosos actuales: 11. BoTS, Republiek der Letteren Idean/ en Werkelijkheid, Amsterdam, 1977; M. F uMAROLLI , "La République des Lettres", Diogene, 143 (1988), 131-150; F. WAQUET, Le Modele francais et 11talie savnnte. Consciencc de soi et perception de /'autre dans la Républir¡ue des Lr:tt¡·es, .1660-1750, Ro me, 1989; I l. BoTS y F WAQ UJ.::"f (eds.), Commercium litterm·ium, In comrmmicatio11 dans la Républir¡ur: des Lettres 1600-1750, A msterdam, 1994; y F. WAQUET , La Républir¡ue des Lettres, Paris-A msterdam, 1997.
4 S. S HAPIN y S. SCHAFFER, Leviathan nud the Air-Pump. Hobbes, Boyle ami the experimmta/ life, Princcton, 1985. Veinte años ha tardado en aparecer una traducción al castellano: El 'Leviatán 'y la bomba de vacío. 1 Jobbes, Boy!e y la vida experimental, l3 uenos Aires, 2005.

JosÉ PARDO To~1Ás
obra provocadora, estimulante para unos, aberrante para otros; pero lo que realmente importa es que ha acabado siendo una obra fecunda, a juzgar por la cantidad y calidad de los trabajos que en ella se han inspirado, o que han pretendido seguir alguna de sus propuestas historiográficas. También, el encono de sus detractores ha resultado ser una excelente muestra de la enorme vitalidad de la obra a lo largo de estos más de veinte años, sea cual sea el veredicto final acerca de su trascedencia en la historia de la historia de la ciencia. No es éste el lugar, desde luego, para repasar el impacto historiográfico de la obra de Shapin y Schaffer. Si lo traigo a colación en estas modestas reflexiones sobre un tema que me (nos) ha ocupado durante mucho tiempo,5 es para reconocer desde el principio la deuda contraída con este libro a través de las sucesivas lecturas que he ido haciendo a lo largo de estos años; aunque no es ni mucho menos la única deuda de la que soy acreedor, como se verá reflejado en algunas de las consideraciones que el lector encontrará en las páginas que siguen.
Shapin y Schaffer pusieron sobre el tapete (entre otras cosas, algunas de mayor enjundia teórica, aunque no sea el caso usarlas ahora) la trascendencia filosófica y científica de las controversias de Boyle, así como la no menor trascendencia política y religiosa de las mismas. D e hecho, una de las tesis metodológicas fundamentales del libro, sólidamente argumentada, consideraba que el local context político y social del debate -desarrollado en los aledaños de la corte londinense recién restaurada- era inseparable de sus contenidos filosóficos, epistemológicos y científicos. Así, por ejemplo, Boyle no dudó en ningún momento en acudir a fundamentos teológicos para rechazar la filosofía natural de Hobbes. Al igual que éste no ocultó jamás que sus ataques al experirnentalismo de la Royal Society tenían un sólido fundamento en una concepción religiosa en franca disidencia con la que estaba tratando de imponerse en la política cultural de la Restauración, en una sociedad recién salida de una sangrienta guerra civil. Cada uno presentó la filosofía natural de su contrincante como un peligro para el orden social, precisamente por la carga teológica y religiosa que se denunciaba como el fundamento de sus propuestas epistemológicas. Por decirlo en palabras de los autores, las "tecnologías material, literaria y social" desplegadas en estas controversias resultaron ser "herramientas para la producción de conocimiento", pero en todo momento "cada una involucraba, de modo inseparable y necesario, a la otra".6
Así pues, las resistencias ideológicas, religiosas o de otra índole, presentadas ante el avance estratégico de esos saberes y prácticas nuevas no pueden considerarse sólo un componente más de un supuesto enfrentamiento esencialista - ahistórico por definiciónentre ciencia y religión, ni un episodio más de una querelle entre antiguos y modernos que atraviesa - imperturbable en su longue durée- contextos históricos bien diferentes. Pero tampoco pueden reducirse a un mero epifenómeno, a un pasajero incidente contextua! que en poco o en nada modificaría las ideas científicas, una vez desatado su imparable progreso y su triunfante recorrido hasta imponerse como única verdad acerca de la realidad, natural o social. Las esferas disciplinares siguiendo las fronteras actuales son puro anacronismo aplicadas a la cultura europea de finales del siglo XVII y de principios del XVIII; la configuración de los saberes a través de la controversia pública es inherente al orden social donde esos saberes se construyen; el historiador debe atender a ambas esferas de modo inseparable, renunciando a seguir el maniqueísmo de la distinción entre idea y discurso, entre texto y contexto, entre análisis interno y externo de una construcción social indivisible.
5 Es de justicia advertir que este texto (como los otros que han ido apareciendo desde 1995) no hubiera sido posible sin la inestimable ayuda de i\Jvar Martínez Vidal. Solamente los errores y las opiniones expresadas en primera persona pertenecen en exclusiva al firmante de estas páginas.
6 S. SHA PJN y S. ScH AFFER, El 'Leviathan' . .. , pp. 56-58. ,.

P ALAB RA D E II EREJE: CIENCIA Y OR'I'ODOX IA R E I . IC IO~i\ EN CONTROVE RS IAS M ÉDICAS CORTESANAS (r665- 1724)
En el caso británico, desde luego, ha quedado claramente demostrada la fecundidad de una interpretación como la que propusieron Shapin y Schaffer. En el caso hispánico, la tarea está por hacer. En primer lugar, hay que disciplinar el análisis para no permitir que el "ruido" historiográfico de la omnipresencia del Santo Oficio siga distorsionando la interpretación. En segundo lugar, debe atenderse muy especialmente a las estrategias de los grupos enfrentados (casi siempre más de dos y casi nunca etiquetables con nitidez como "tradicionalista" o "renovador") y el uso que unos u otros hicieron de instrumentos y mecanismos ("tecnologías", si se quiere recurrir a la expresión Shapin-Schaffer) muy diversos. Son, pues, muchas las cuestiones aún por estudiar, lo que deja abiertos futuros desarrollos de la investigación; pero, en mi opinión, éstos sólo serán abordables si se intenta a la vez contribuir a cambiar un esquema interpretativo general que data de hace cuatro décadas y que necesita ser revisado para poder responder a las nuevas preguntas.
Como es de todos conocido, la narración hegemónica de la historia de la ciencia en España en el periodo que estamos estudiando deriva, hoy por hoy, de la que José María López Piñero elaboró a lo largo de los años sesenta y setenta del pasado siglo.7 Su excelente conexión con los planteamientos historiográficos entonces más renovadores en el panorama internacional, la solidez de los fundamentos empíricos en los que se basaba y la seducción de una exposición inteligente y eficaz permitieron que, por vez primera, se fijaran de manera convincente las bases de una nueva interpretación de la historia de la ciencia en la España de ese periodo. La narración, además, parecía finalmente alejarse de la estéril situación creada por la prolongación, durante las primeras décadas del franquismo, de la llamada "polémica de la ciencia española", de rancias reminiscencias históricas, pero de escaso o nulo interés para quienes empezaban a conectar con las corrientes historiográficas internacionales en los años sesenta. En esta nueva narración, quedaron relegados lugares comunes y conceptos tradicionales, como la 'tibetización' cultural española después del esplendor renacentista, el declive imperial y su correlato en términos de decadencia artística e intelectual a finales del siglo XVII, así como el supuesto renacer científico durante la Ilustración gracias al influjo francés y a los desvelos de los ilustrados, precedidos por la figura solitaria del padre Feijoo, en su lucha contra el oscurantismo y la superstición.
En sus trabajos sobre la introducción de la medicina y la ciencia moderna en España, López Piñero se esforzó por establecer, en contra de la tesis de Marañón y de los partidarios de la rígida periodización secular y dinástica,8 que la renovación científica
7 Comenzó a plantearla a partir de: J. M• LóPEZ PIÑEJW, "Juan de Cabriada y las primeras etapas de la iatroquímica y de la medicina moderna en España", Cuadernos de Historia de la Medicina EJprníola, 2 (1962), 129-154; maduró con la publicación de L a introducción de la ciencia moderna en E.¡paña, Barcelona, 1969; y acabó imponiéndose, dentro y fuera de la disciplina, die7. años después, con la aparición de Ciencia y técnica en la sociedad española de los Jiglos XVI y XVII, Barcelona, 1979.
8 Durante décadas, la historia de la medicina hispánica del periodo que groJSo modo va de 1650 y 1750 estuvo presa de una historiografía que se resentía del planteamiento de G . MARAÑÓN, Las irlem biológicas del padre Feijoo, Madrid, 1934. Especulando con la eterna cuestión de la "decadencia española", Marañón situaba los primeros atisbos de "renovación ilustrada" en la obra de Feijoo.l'or otra parte, esta narrativa, seducida por el fetichismo del guarismo 1700, establecía en la coincidencia del cambio de siglo y la llegada de los Borbones el inicio de una etapa de renovación y europeización, consistente en esencia en el afrancesamiento de las élites intelectuales, cosa que acabaría trayendo consigo el inicio de las Luces, más o menos logrado en la segunda mitad del siglo XVIII. Véase L. S. GRA NJ E L, La mediciua eJpmíola eu el siglo XVIII, Salamanca, 1979.

JosÉ PARDo ToMÁs
no tuvo su punto de partida en la obra de Feijoo, 9 ni en la llegada de los Borbones, sino que sus orígenes se hallaban en las últimas décadas del siglo XVII, cuando una serie de médicos, matemáticos y filósofos naturales que la sociedad de su tiempo conoció con el entonces despectivo nombre de novatores, rompió abiertamente con las ideas tradicionales y optó, a partir de la conciencia explícita del retraso científico español, por incorporarse a la modernidad que se gestaba en la Europa de más allá de las fronteras. 10 El movimiento novator arrastró consigo, ya en los inicios del siglo XVIII, las secuelas de su traumática irrupción en la escena española, su debilidad frente a las resistencias institucionales e intelectuales, su escasa implantación social y su localización periférica. El proceso de renovación y apertura era, pues, fruto de un impulso autóctono, anterior a la llegada de los franceses. Dicho impulso fraguó en un movimiento de denuncia del atraso y de vindicación (para algunos autores incluso protonacional) de la "modernización" como camino a seguir; los novatores se dotaron de nuevas instituciones o renovaron algunas existentes, consiguieron el acceso a las obras de autores foráneos y, en alguna ocasión, pudieron aprovechar el viaje al extranjero como vía de formación e importación de las novedades. Mediante estos recursos, el movimiento novator luchó, en el ámbito de la medicina, contra la escolástica médica anquilosada en las universidades, postulando sustituir el sistema médico imperante -el galenismo- por otros más modernos, como el iatroquímico o el iatromecánico, que extendían entonces su hegemonía por toda Europa. El leit motiv de los novatores médicos sería la controvertida doctrina de la circulación de la sangre, enunciada por William Harvey en su famoso libro Exercitatio anatomica de motu c01·dis et sanguinis in animalibus, en 1628. Proclamada por los partidarios de la renovación como el "nuevo sol de la medicina", la circulación sería vista por los galenistas más recalcitrantes o "intransigentes" (Matías García, Cristóbal de Tixedas) como un auténtico peligro que podía pervertir los dogmas médicos. Entre uno y otro bando, se situarían unos galenistas "moderados" (Andrés Gámez,Joan d'Alos) que, sin abandonar los supuestos tradicionales de su saber, serían capaces de aceptar correcciones de detalle sin por ello pretender contribuir al colapso del galenismo. Por otro lado, la fragilidad del movimiento novator les obligó, en ocasiones malgré eux, a establecer alianzas más o menos coyunturales con algunas figuras de la "subcultura científica extracadémica" (Juan de Vidós, Buenaventura Angeleres), pero que agitaron aún más la rivalidad de los tradicionalistas. Entre 1687 y 1700, habría tenido lugar una primera fase del movimiento novator, marcada por esas coordenadas. A partir de 1700, nuevas figuras, con Diego Mateo Zapata y Juan Muñoz y Peralta a la cabeza, sustituyeron a los anteriores protagonistas (Juan BautistaJuanini,José Lucas Casalete,Juan de Cabriada) y, sobre todo, consiguieron la creación y protección real de la primera de institución científica moderna de España: la Regia Sociedad de Medicina y otras Ciencias, de Sevilla.
9 No deja de ser sorprendente (¿o sintomático?) que el rancio esquema marañoniano que viera la primera entrada de la modernidad científica en España en el Teatro crítico campt:e aún en alguna reciente publicación: R. G. ANDERSON, "Beni to Feijóo, medical disenchanter of Spain",]oumal of !he Histo1y o[ Medicine and Allied Science.r, 55 (2000), 67-79.
10 Merece la pena recordar que los primeros planteamientos en este sentido procedieron de la historia de la fi losofía española, a ambos lados del Atlántico: R. CEÑA !., "Cartesianismo en Espaiia: notas para su histori a (1650-1750)", R evista de la Universidad de Oviedo, 6 (1945), 3-95 y, sobre todo, Oiga V. Qyuwz-1\llARTÍNEZ, La introducción de la .filosofía modema en Espmía. El eclecticismo e.rpmíol de los siglos XVII y XVJJ[, México, 1949; también: M. MI N DAN, "Las corrien tes filosóficas en la España del siglo XVII", Revista de Filosofía, 18 (1959), 471-488. En el campo estrictamente historicomédico es obligada la referencia al estudio pionero de V. PEsET LLORCA, "El D octor Zapata (1664-1754) y la renovación de la medicina en España", Archivo Iberoamericano de Histo1·ia de la Medicina, 12 (1960), 35-93.

PALAHRA DE HEREJE: CIENCIA Y ORTODOXIA RELIGIOSA EN CONTROVERSIAS MÉIJICAS CO IITESANAS (r665-1724)
En suma, en sintonía con la historiografía de los años sesenta y setenta, el movimiento novator no sería otra cosa que la expresión de la incorporación definitiva de España a las fases posteriores de la Revolución científica, pese a las debilidades y limitaciones que se arrastraban, una vez constatada la "ausencia española del punto de partida" de dicho fenómeno.
La interpretación de López Piñero supo vincularse con acierto a la que circulaba internacionalmente en el panorama historicocientífico. La Revolución científica del siglo XVII ocupaba un papel protagonista en esa interpretación; los ricos debates de entonces, emplazados en una óptica difusionista, giraban en torno a precisiones cronológicas o disciplinares, sin cuestionar la realidad de la Revolución, sino discutiendo acerca de sus antecedentes, alcance y consecuencias, o sobre las causas que explicaban su surgimiento en determinados países y su fracaso en otros.11 Así, la narración lopezpiñeriana explicaba con convicción y coherencia, cómo, tras una etapa de "colapso y decadencia", que echó por tierra en tres o cuatro décadas la "avanzada posición alcanzada por la ciencia española durante el siglo XVI", el "movimiento novator", surgido en el último tercio del siglo XVII, había intentado "superar la ausencia española del punto de partida de la revolución científica" y se proponía conectar con la "ciencia moderna europea", mediante el lanzamiento de un "programa de renovación" que "denunciaba las causas del atraso" y proponía las medidas para remediarlo. Aunque buena parte de las propuestas no fueron llevadas a la práctica, debido a las duras condiciones adversas del entorno institucional, académico y clerical, no cabía duda de que el movimiento novator suponía el primer intento de renovación y de modernización científica del país y había reabierto "la comunicación científica con Europa", interrumpida desde la imposición de las medidas contrarreformistas de las décadas finales del siglo XVI.
La capacidad de convicción de aquel esquema sirvió para que muchos otros historiadores de la medicina y de la ciencia españolas lo adoptaran y realizaran diversas aportaciones que lo fueron enriqueciendo.12 Además, poseía el innegable atractivo de sintonizar con las corrientes de opinión dominantes - dentro y fuera del mundo estrictamente académicoque eran muy críticas ante la penuria de la cultura oficial franquista, se mostraban preocupadas por los enormes déficits democráticos del país y se hallaban comprometidas con un empeño colectivo de "conexión con E uropa", como única esperanza para acabar
11 E l detallado esn1dio historiográfico d e H. F LORIS CoHEN, 7he scientific revolution: a historiographical inr¡uiry, C hicago, 1994, nos exime de más referencias. Por su parte, en su exposición definitiva sobre el asu nto, L ópcz Pi ñero se mostraba crítico con la " imagen trad icional" que para él representaban, entre otros, los libros de Rupert H all y 1l1omas Kuhn y se hacía eco d e la "profimda crisis" que había experimentado el modelo de revolución científica por ellos d efendido, remitiendo al lector al "debate que este problema ha motivado", "a través de la colección His/01)1 o/ Science (1962- )":].M a r .ÓPEZ PIÑF.RO, Ciencia y témica .. . , p. 470. Una década más tarde, ofreció, junto a V. NAVARRO y E. PoRTELA, una síntesis de su propia visión por entonces, en La revolución cient(Jica, Mad1·id, 1989. Pero, com o es sabido, el debate no se detuvo al1i. Para su continuación en los años noventa, resulta imprescindible partir de la pluralidad de las propuestas con ten idas en el volumen de D. C. LINDBERG y R. S. WESTMAN (eds.), R eappmisals if tbe Scimtijic Revolution, C ambridge, 1990; hasta llegar a la revulsiva síntcsi~ de (otra vez) S. SllAPIN, The Scieu tijic Revolution, C hicago, 1996; y a los estud ios reLmidos por M . OsLF.R(ed.),Rethinking tbe Scientific Revolutiou, C ambridge, 2000. Una reciente p ropuesta sobre la vigencia del concepto de revolución científica: P. FJ NDLF.N, "1h e Two C ultures ofScholarsh.ip?", JJiJ, 96 (2005): 230-237.
12 V. NAVARRO, Tmtlició i canvi cient(jic al País Valencia modern (1660-1720); les ciencies físicomatemtltique.r, Valencia, 1985; J. Ll. BA RONA, "L as tercianas de su excelencia: e l debate entre tradición y modernidad en la medicina española del Seiscien tos", Idee, 23 (1993), 50-66; M . L ó PF.Z P ÉREZ Y M. REY B uENO, "La i nstrumentalización de la espagiria en e l proceso de renovación: las polémicas sob re medicamentos químicos", F. J. PuERTO, M .E. ALEGRE, M . REY Y M. LóPEZ (cds.), Los hijos de H ermes. Alquimia y espagiria en /a terapéutica espmíola morlemn, Madrid, 2001, pp. 279-346.
•

Jos F. PARDO ToMÁs
con las enormes deficiencias que la situación española mostraba en casi todos los ámbitos sociales y culturales. Por todo ello, consiguió, además, suscitar adhesiones en otros campos de la historia de las ideas y de la historia cultural tal y como entonces se practicaban, dentro de la comunidad de historiadores españoles y también de la de los hispanistas foráneos. 13 De hecho, quizá la mejor prueba del impacto y de la fecundidad del esquema lopezpiñeriano lo constituye el hecho de que historiadores de la literatura, de la filosofía, del derecho o de la cultura en general recurrieran por primera vez a esquemas, conceptos, etiquetas y denominaciones surgidas en el ámbito historicomédico e históricocientífico. Y lo han continuado haciendo hasta hoy con cierta convicción, algunas matizaciones y resultados nada desdeñables. 14
Esta interpretación se construía para responder al estímulo que suponía encontrar respuesta a una serie de preguntas que, en buena medida, subyacían en todos los planteamientos historiográficos típicos del momento en que fueron elaboradas. Algunas de estas preguntas eran formuladas de manera explícita: cuáles fueron las causas del atraso científico español del siglo XVII, cuáles fueron los personajes más notables y los ambientes receptores de las novedades y cuáles las vías de difusión de las mismas, por qué no acabó de triunfar la renovación, etc. Otras, en cambio, estaban implícitas en la manera de contemplar el pasado historicocientífico español: preguntas acerca de la cultura científica en España y su lugar en Europa, proyecciones hacia el pasado de otros "atrasos científicos españoles", en especial los habidos en los siglos XIX y XX, dentro de un esquema cronológico de avances y retrocesos de la cultura científica 'nacional' en
13 Existen numerosas pruebas de la asimilación que historiadores de otras disciplinas han hecho del esquem a in terpretativo de López Piñero. Una excelente muestra es el n limero especial ded icado a los novatorcs por la revista Studin H istorica. H i.rtol"ia lVIodernn, 14 (1995); en especial los artículos de: A ntonio MF.STRE, "Crítica y apología en la h istoriografía de los novatorcs" (pp. 45-62); M. PF.SF.T y P.l MARZAL, "Humanismo jurídico tardío en Salamanca" (pp. 63-83); P. ÁLVAREZ DF. M IRANDA, "La época de los novatores, desde la h isto ria de la lengua" (pp. 85-94) y F. LóPEZ, "Los novato res en la Europa de los sabios" (pp. 95-111). Más recientemente, por ejemplo , desde ámbitos disciplinares diversos: J. LóPEZ CRUCHET, "Los novatores españoles del siglo XVlll y la revisión del pensamien to escolástico", en X. AGENJO et ni. (coonls.), Nuevos estudios sobre historia del pensamiento espmiol, Madrid, 2005, pp. 109-120; y E. BoTELLA ÜRDTNAS, "Los Novatores y el origen de España. El vocabulario hispano de probabilidad y la renovación del método histórico en tiempos de Carlos II", Obradoiro de f listoria Modemn, 14 (2005), 39-64.
14 Supusieron aportaciones importantes las obras de: Á. W~::RUAGA, Libros y lectura en Salamnnrn. Del Barroco a In Ilustmción, 1650-1725, Salamanca, 1993; y J. A . ÜLLERO, La Uni'Vel:ridnd de Sevilla en lo.r siglo.r XVI y XV! l, Sevilla, 1993. En el campo de la historia del pensamien to, la aportación m<ÍS contundente vino de la mano de las dos monografía~ publicadas por F. SANCHEz- BLANCO PARODY, Euro-pa y ~1 pemamiento espmíol del siglo XVIII , Madrid, 1991; y La mmtalirlad ilurtrada, Madrid, 1999. Más recientemen te:]. PÉRF.Z-MAGAT.J.ÓN, Construyendo la modernidad: la cultura espmíoln en el tiempo de los novatores (1675-1725), l\lladrid, 2003, lluien ha sabido ofrecer una ponderada y exhaustiva visión general de la cultura espai'iola del periodo, con críticas a algunos aspectos de las interpretaciones al uso, pero con los supuestos, los instrumentos, las fuentes y el análisis tradicional en la hi~toria de las ideas; una de las categorías más decisivas en su reformulación es, además, la de "identidad nacional", cuya aplicación sin empacho al contexto estudiado no deja de sorprender. Ver también una original síntesis interpretativa en J. PÉREZ-MAGALLÓN, "Modern idades divergen tes: la cultura de los novatores", en P. FF.RNÁNDEZ ALllADALF.JO, Fénix de Espmíu: modemidnd y wltum propia rn la Xspmia del siglo XV/l/ (1737-1766), Madrid, 2006, pp. 43-56. Desde la historia de la med icina semu stricto, el ejemplo más reciente de una plena asunción de los presupuestos h istoriogníficos de López P iñero, iluminando algún aspecto nuevo con la lectura de otras fuentes impresas, pero sin viso alguno de revisionismo interpretativo: R. A. RooRÍGUF.z-SÁNCHF.Z, Introducción de la medicina moderna en Espculn, Sevilla, 2005, quien adem<ÍS pretende enfocar "una imagen de nuestra renovación cien tífica (1687-1727) desde la Teoría de la Ciencia de ' ll1omas S. Kuhn".
,.

P ALABRA DE HER EJ E: C I ENCIA Y ORTODOXIA RELIGIOSA I;N CONT ROVERSIAS MÉDICAS CO RTESANAS ( 1665- 1 724)
comparación con la de otros ámbitos hegemónicos; y, en última instancia, una imagen de la actividad científica como sucedáneo de la no creación de conocimiento científico nuevo, como fruto de un proceso unidireccional de difusión y recepción de la ciencia desde los centros creadores a las periferias asimiladoras de esos nuevos conocimientos científicos.
La vía por la que se buscaron respuestas a estas preguntas fue, de forma casi exclusiva, el análisis de las obras españolas impresas en la época objeto de estudio. El método habitual consistía en ir revisitando o redescubriendo ese tipo de fuentes para tratar de encajar las obras y sus autores en las respectivas categorías interpretativas, etiquetadas como "galenismo intransigente", "galenismo moderado", "subcultura científica extracadémica'', "novatores", "iatroquímicos", "iatromecánicos", "eclécticos", "antisistemáticos", "escépticos", etcétera. En este sentido, la producción impresa de la medicina española de la época, mayoritariamente adscribible al género de la controversia, daba un juego extraordinario a la hora de presentar el proceso de renovación, entre otros motivos por la explícita presentación que en ellas se hacía del enfrentamiento entre tradición y renovación, típica de la retórica de las controversias médicas en ese periodo.
De ello, precisamente, deriva una de las primeras insatisfacciones que, a nuestro entender, genera en la actualidad este esquema, pues la narración que en torno a él se estructura se nos antoja prisionera de la propia retórica de quienes escribieron y polemizaron en esas controversias médicas de la época. 15 Otras insatisfacciones se originan fundamentalmente por los problemas que derivan, por una parte, del reduccionismo causado por la limitación a un único tipo de fuentes -los textos impresos- y, por otra parte, de la inutilidad de ciertas categorías establecidas a la hora de comparar una situación hispana artificialmente unitaria (o binaria: "los unos y los otros") con otros contextos locales europeos. Dicho de otro modo, existe la sensación de que a estas alturas no se trataría tanto de seguir planteando las relaciones de España con la ciencia europea en términos de atrasos y avances, ausencias e incorporaciones, fracasos y triunfos, muchas veces tomadas directamente de lo que a este respecto decían los propios escritos polémicos, ni de obstinarse en leer sólo la producción científica impresa de la época, ni de hacerlo solamente en términos de la dialéctica entre tradición y renovación. Tratar de superar estos problemas debería permitir dinamizar la imagen historiográfica de este periodo, huyendo de unos clichés que, si bien tuvieron una enorme utilidad en su momento, pueden derivar en infructuosas discusiones sectoriales o locales, impidiendo establecer un diálogo más plural y abierto en los términos con que la historiografía internacional más reciente está abordando el estudio de la ciencia y la medicina en la sociedad europea de los siglos XVII y XVIII.
De entrada, se debería plantear una reconsideración de la expresión 'movimiento novator', porque se trata de una categoría historiográfica que, debido a su relativa consolidación en las últimas décadas, puede producir en quienes la manejan y, especialmente, en quienes la leen una sensación semejante a la de un espejismo. En su versión más fosilizada, el uso de dicha expresión parece sugerir que en el periodo señalado - últimas décadas del siglo XVII y primeras del XVIII- existió en el ámbito de la medicina y de su entorno un grupo coordinado y perfectamente organizado, casi como un partido político, integrado en su mayor parte por médicos, cirujanos y boticarios pero también por miembros de algunas órdenes religiosas, que compartían una agenda común, con unas mismas aspiraciones, un mismo programa y sobre todo unos supuestos intelectuales propios y diferenciados . El espejismo consistiría en ver en el movimiento novator un grupo homogéneo de profesionales comprometido con la renovación científica de la nación y su conexión con Europa, frente a un establishment caracterizado por su resistencia a las
15 J. PARDO T o MÁS, El médico en /u palestra .. . , pp. 127-135 y 413-416.

JosÉ PAR no ToMÁS
novedades, ante la supuesta Revolución científica que tenía lugar más allá de los Pirineos, pero no a esta parte. Además, en el esfuerzo por perfilar y dar forma a este movimiento -llevados por el inevitable prurito historiográfico de ordenar y clasificar- se ha llegado, por un lado, a concretar los límites cronológicos con una precisión sorprendente (1687 para el principio y 1725 para el .final) apuntando dos fases, antes y después de 1700, como si la Guerra de Sucesión, por ejemplo, no hubiera sucedido en parte alguna; y, por otro, a encajar los autores de alguna obra impresa en dos o tres etiquetas clasificatorias, como la de 'eclécticos', 'iatroquímicos' o 'escépticos', diferenciándolos de aquellos otros - galenistas moderados o intransigentes- que o bien no reunían las credenciales necesarias para recibir tal denominación, o bien se enfrentaron a ellos con críticas publicadas en letra impresa.
El movimiento novator es, pues, una etiqueta historiográfica creada en su momento porque resultaba útil para trazar un panorama general que pretendía liberarse de la estéril "polémica de la ciencia española"; 16 pero, hoy en día, ha acabado por convertirse, en cierto modo, en un artefacto que da por sentadas premisas y conclusiones que, a nuestro modo de ver, son artificiosas, cuando no erróneas. Entre éstas, se incluye un pertinaz elenco de tópicos que, paradójicamente, proceden de esa -en teoría- fenecida polémica: atraso español, desconexión con Europa, reflexión sobre el supuesto glorioso pasado nacional, etc. Pero, sobre todo, en ocasiones, la confusión sirve para ocultar la inmensa cantidad de cosas que seguimos sin saber acerca del periodo en cuestión, o para no incorporar algunas de las novedades que en los últimos años se han ido produciendo.
En primer lugar, creo que resultaría de enorme utilidad intentar desespañolizar la narración en su conjunto. La obsesiva reflexión nacionalista española (sólo comparable a las no menos obsesivas reflexiones nacionalistas competidoras) acerca de determinados problemas de identidad cuya respuesta se intenta seguir encontrando en un pasado cada día más imaginario, sigue, a nuestro modo de ver, lastrando el tipo de preguntas que se siguen formulando en el terreno historicocientífico; no sólo en él, pero lo cierto es que éste parece a veces especialmente impermeable a las nuevas miradas que, en los últimos años, han empezado a renovar otros territorios colindantes. 17
E n segundo lugar, resulta insoslayable a estas alturas dejar a un lado el esquema difusionista, sólidamente unido a la narración historiográfica de los años sesenta del siglo pasado, acerca de la llamada Revolución científica y de los procesos de recepción de las teorías que supuestamente introdujeron la modernidad científica en unos u otros ámbitos 'nacionales' europeos, mediante una taxonomía territorial que es preocupantemente anacrónica.18 Como es sabido, dicho esquema trata de explicar la producción y circulación
16 A. NIETO-GALAN, "l ne Images of Science in Modern Spain. Re::thinking The 'Polémica"', K. GRAvOGLU (ed.), 7be Sciences in the European Periphery During the Enlightenment, Amsterdam, 1999, pp. 73-94.
17 Aunque, paradójicamente, debería ser todo lo contrario. D e hecho, la influencia de la historia de la ciencia -de cómo ha sido contada tradicionalmente- en la configuración de las distintas narrativas históricas nacionales en Occidente ha sido y es decisiva. Así lo recordaba hace unos pocos años Jan Golinski haciéndose eco del análisis contenido en la obra de J. APPLEHY, L. HuNT y M. ]ACOH, Telling the Truth Aboul History: "They suggest how central the "great story" of the history of science has been to the historical consciousness ofWestern culture since the eighteenth-century Enlightenment, when histories were fi rst written that recounted the devclopment of scientific knowledge as part of a wider vision of cultural and social progress. In these narratives, readers were encouraged to see the history of science as a drama in which they were both audience and participants.": J. GoLINSKI, "Tall Tales and Short Stories: Narrating the Ilistory of Science", Keynote L ecture jor the BSHS, CSHPS, and HSS]oint Meeting, S t. Louis, 3 August 2000: http://www.unh.edu/history/golinski/fileS.html.
18 En m;1s de un sentido, ~on aún deudores de ese esquema los autores ele: R. PoRTER y M. TEICU (eds.), Scientiftc R evolution in national context, Cambridge, 1992.
,.

PA LARRA DE H EREJE: C I ENCIA Y ORTODOXIA RELH; IOSA EN CO NT ROVE RSIAS ~·1 1\DJCAS CORTESAN1\S (r665-1724)
de los saberes científicos mediante una perspectiva simple y radicalmente unidireccional del proceso de tránsito del conocimiento entre un centro productor y una periferia receptora pasiva del mismo; establece unos parámetros de comparación basados en conceptos históricamente muy problemáticos, como "adelanto" y "atraso" científicos; y suele limitar su análisis a la identificación del momento de "aparición" de determinadas ideas y su "difusión'' y "recepción'' posterior.
En tercer lugar, se trataría de establecer el análisis de los saberes y prácticas científicas de acuerdo con unos parámetros más adecuados a la realidad histórica de aquel periodo. Así, en nuestra opinión, la dirección de futuras investigaciones con esta voluntad de renovación deberían orientarse a localizar espacios concretos de desarrollo de prácticas culturales y científicas en contextos locales muy diversos; a poner en evidencia las conexiones de muy variado tipo que se establecen entre éstos; y a analizar los procesos de comunicación, asimilación, apropiación y reelaboración de esas ideas, teorías, discursos y prácticas a través de una red de contactos e intercambios que es mucho más rica, compleja e interesante de lo que hasta el momento nos ha contado la interpretación dominante.I9
La perspectiva que nos gustaría ver adoptar en próximos estudios no podrá constituir aún una alternativa a la big picture hoy en día circulante, pero por el momento, al menos, debería reformularla de modo más abierto y plural, permeable a nuevas cuestiones suscitadas por la historiografía de las últimas dos décadas. Se trataría más bien de detectar elementos de una realidad más plural y heterogénea, resultado de unos procesos que discurrían con sintonías y ritmos propios y, sobre todo, marcados por un inevitable contexto local, que no acepta fácilmente la anacrónica escala nacional que, pese a todo, parece que se sigue dando por descontada en las interpretaciones más habituales. Así, si bien es cierto que, en determinados núcleos o instituciones, se produjeron a lo largo del Seiscientos situaciones dominadas por la inercia y el anquilosamiento, también es verdad que se dieron otras de signo muy contrario en otros puntos, donde al final de la centuria el ambiente cultural y la extensión de determinadas prácticas científicas se encontraba en una situación más renovada y dinámica. En el caso de la medicina, por ejemplo, esta situación generó, entre otras cosas, diversas controversias médicas plasmadas en una literatura polémica a menudo agria y acerada, ágil y casi ubicua, de un modo que hasta entonces resultaba prácticamente inédito.20
Al desestimar una escala nacional, por artificial y anacrónica, deberíamos atenernos a la consideración de que todo conocimiento (incluido el científico) es local, en el sentido de que es elaborado en un espacio y en un contexto local. Naturalmente, ello no debe conducirnos a perder de vista el marco europeo, imprescindible para plantear comparaciones y cartografiar una red de relaciones personales e intelectuales significativas e indispensables para entender los mismos contextos locales. Se trata, pues, de encajar los casos considerados en el marco de la cultura científica de la Europa del absolutismo y de la República de las Letras, que, tanto en su vertiente católica como protestante, comulgaba desde hacía décadas con un programa que deseaba superar la escisión en áreas confesionales y moverse en ámbitos del saber no problemáticos desde el punto de vista religioso. 21 La pequeña escala iluminaría cada uno de los espacios de desarrollo de prácticas
19 M uy sugestivo resulta, en este sentido, el alegato historiográfico de J. SECORD, "Knowledgc in Tansit", Isis, 95 (2004), 654-672.
20 A..l\IARTÍNE:t. VmAL Y J. PARDO To~rÁs, "Un siglo de controversias: la medicina española de los novatorcs a la Ilustración", J. L l. BARONA,J. M oscoso y J. P 1MENTEL (eds.), La Ilustración y las ciencias. Pam una historia de In objetividad, Valencia, 2003, pp. 107-BS.
21 L. DASTO N, "1h e Ideal and Reality of the Republic ofT ,etters in the Enlightenmcnt", Science in Context, 4 (1991), 367-386; 1 l. BoTS Y F. WAQUET (ecls.), Commerciumlittemrium ...

JosÉ PAR LlO ToMÁS
y saberes relacionados, en nuestro caso, con la medicina en contextos locales diversos, en coyunturas concretas y no siempre idénticas; prácticas culturales de debate oral, de lectura y de escritura, de 'publicación' de textos, de viajes y modos de establecer relaciones con personas en el propio entorno y en entornos distintos. Prácticas culturales que deben ser puestas en relación de forma sistemática con otras más estrechamente vinculadas al cultivo de la filosofía natural, de la medicina o de la cirugía: disecar cadáveres (humanos o animales), herborizar y cultivar plantas, asistir enfermos y consultar sus casos, publicar (preguntándose qué, cómo y dónde), participar e intervenir en tertulias, academias, juntas o debates públicos, y así un largo etcétera. Por otra parte, no debe perderse de vista que todas estas prácticas se realizaban en espacios (institucionales o no, públicos o privados) que hay que localizar, recuperar y estudiar, porque en gran medida aún no los conocemos. Además, eran esas prácticas las que permitían a sus protagonistas tejer redes de relaciones y de intercambios con otros médicos, cirujanos y boticarios, con patronos y pacientes, con estudiantes y practicantes, que otorgaban un papel activo a todos ellos, a la hora de elaborar, hacer circular y cambiar el conocimiento científico en un momento dado. Se trataría, finalmente, de situar esos espacios locales de práctica científica en la red
-:'
fo'rancisco de Goya, ~apara, tu gloria será eterna, 18 14 1 R24, i\f u~eo del Prado, .\ladrid
europea, cada vez más rica y mejor conocida, sin priorizar ni jerarquizar artificialmente relaciones, sin denominaciones autóctonas que agudicen supuestas peculiaridades desde ópticas nacionales decimonónicas, tratando de rehuir criterios tradicionales en las taxonomías de centros y periferias y de prescindir de esquemas simplistas de creación y difusión de ideas científicas.
Un territorio claramente delimitado y que en alguna otra ocasión hemos elegido para analizar, por considerarlo significativo, es el de las controversias médicas en la corte madrileña. E n un medio social como el cortesano parece tener especial sentido traer a colación la idea de Peter Burke - de la que perspicazmente se hacía eco Antonio Castillo no hace mucho-22 de plantear la existencia de una "esfera pública" anterior a la que en su día planteó Jürgen Habermas para el siglo XVIII. 23 Aunque parece evidente que existen características específicas que alertan sobre una aplicación automática de la dialéctica de
lo público y lo privado típica de la Ilustración a momentos históricos anteriores.24 Situada en ese marco interpretativo, la historia de la irrupción de Diego Mateo Zapata en la palestra pública madrileña, con la que comenzábamos estas páginas, adquiriría un valor y un significado bastante diferente. Y quizá eso nos permitiría situar las acusaciones de
22 A. CASTILLO, r:11tre la pluma y la pared. Una historia social de la wltum escrita en lo.r Siglos de Oro, M adrid, 2006: 23 1.
23 P.BuRKE, "Thc Media and thc Public Sphere in Early Modcrn Europe", A. BRtccs y P. BuRKE,
A Social J-/ist01y ofthe Media. From Gute11he1g to the Internet, Cambridge, 2002, pp. 74-105. 241h. BROMAN, "Thc Habermasian Public Sphcrc and 'Science in thc E nlightcnment'", Ilist01y of
Science, 36 (1998), 123- 149. , ..

PALAfi RA DE H J·:RJ·:JF.: CIENCIA Y ORT ODOX IA RP.I. IGIOSA EN CONTKOVJ;: RS IAS M ÉLJICAS CORTESANAS (r665 - 1724)
"palabra de hereje" que lanzaba a sus enemigos en sus diatribas y que, bien pocos años después, iba a empezar a recibir de boca de otros de sus muchos adversarios.
Podemos tratar de aproximarnos a él mediante el análisis de los numerosos folletos y libros impresos que nos han llegado, escritos por él o por sus atacantes o sus defensores, a condición de no olvidar que las controversias se desarrollaban también más acá y más allá de la literatura impresa. De hecho, la literatura científica impresa es sólo la punta del icerberg y no puede ser tomada como indicador único del complejo proceso de producción, circulación y apropiación de saberes y prácticas científicas. El case study de Zapata nos permitió en su día -gracias, desde luego, al abundante material de archivo derivado de su proceso inquisitorial- conjeturar respuestas a preguntas nuevas, acerca de sus prácticas de escritura y de lectura, de su práctica asistencial, de su red de relaciones públicas y privadas (y de la ambigüedad del territorio situado en la frontera de una y otra esfera), de sus estrategias de consolidación profesional mediante diversos recursos entre los que destacaba un uso eficaz - y arriesgado- de la palestra pública.
La dimensión social, pública o privada, de las prácticas culturales de Zapata nos llevó a asomarnos a aulas, teatros, jardines, conventos, hospitales, salones, posadas, plazas y patios, incluido el del Real Alcázar madrileño. Deberíamos intentar seguir el rastro de estos debates públicos. Por el momento, hay indicios de que no se trataba de algo inusual; así se podría deducir, por ejemplo, si se recuerda el aviso que el mismo Zapata hizo imprimir en la portada de su Verdadera apologfa, aparecida en 1691:
''Aviso a v. m. para dentro de ocho días comparezca v. m. o cualquiera de su obligación precisa, todos aquellos que siguieren la doctrina que v. m. por la más segura y opuesta a la medicina racional de Hipócrates y Galeno, en el Patio de Palacio a vista de sus Majestades (que Dios guarde), o en otra cualquier parte pública, con las personas de su estimación y aprobación, las cuales tomaré por jueces de este certamen, asistiendo también como parte desapasionada tantos eminentísimos varones como hay en todas las Sagradas Religiones, para que en su recto sentir quede satisfecho el vencido, en cuya palestra le argüiré y defenderé a v. m. principalmente todo lo que repruebo en esta mi Apología."25
Para entender que no se trataba de un hecho esporádico, conviene añadir que, según Zapata contó en su proceso, también había retado a un debate público el médico y cirujano Juan Bautista Juanini, o que tuvo "unas palabras" ante testigos con el médico de Cámara Andrés Gámez.26 Así como para explicar la extensión de la convocatoria a esos "eminentísimos varones" del clero sería necesario recordar, además de, como es obvio, el peso de la constante clerical en una corte de identidad confesional católica, lo que ya advertimos acerca de la profunda imbricación de los saberes médicos con los filosóficonaturales y con los teológicos. Algo que no era exclusivo del mundo católico, ni mucho menos una peculiaridad de la España del último H absburgo.
Por lo que respecta a los salones, otro espacio cortesano que en el Madrid de la época conoció un extraordinario floreciemiento,hasido destacado el papel anfitrión de la aristocracia y, de nuevo, la omnipresencia clerical entre los invitados. Pero, a nuestro entender, aún hay mucho que dilucidar sobre las tertulias madrileñas de esta época, recordando que tuvieron en todo momento un marcado interés por los asuntos de medicina y de filosofía natural.
25 D. M. ZAPATA, Verdadera apologia en t!efema de la medicina racional philosophica, Madrid, 1691: portada. 26 ADC, Inquisición, lcg. 557, exp. 6955, ff.l51v-52r]

Además de las que cita Zapata en 1716, evocando un recuerdo que data de 1687,27 podrían citarse otras donde "se llevan cuantos papeles salen a la plaza del mundo, ya con el humo de la imprenta o ya manuscritos, para discurrir sobre el asunto", según evocaba un autor anónimo en 1698 en el marco de la polémica sobre el uso de la quina. 2H Es evidente que no resulta fácil dar con las fuentes apropiadas para profundizar en el mundo de las tertulias de los salones aristocráticos madrileños; pero si hace ya tiempo que se consiguió para los ambientes estrictamente literarios/ 9 no veo razón para que esté tan poco explorado lo que concierne a los ambientes interesados en la filosofía natural, la medicina, las matemáticas o la astronomía. Estamos convencidos que, de estudiarse, podrían erradicarse algunos tópicos recurrentes propios de la polémica de la ciencia española.
Pero no eran las tertulias el único espacio de circulación de saberes y prácticas médicas. Como es bien sabido, Madrid era hacia 1700 una ciudad de aluvión, densamente poblada, con una masa de indigentes que se refugiaba en sus numerosos hospitales, instituciones que, en los últimos años, han sido objeto de nuevas investigaciones. 30 La concentración, en la calle de Atocha, de los hospitales General, de la Pasión y de Antón Martín, junto con la protección de estos y otros hospitales reales por parte del Consejo de Castilla, consolidó un grupo de médicos y cirujanos en cierto modo equidistante tanto de los círculos universitarios como de los palaciegos, pero con redes clientelares propias, dentro y fuera de la capital. En el mencionado H ospital General se creó en 1689, con el beneplácito del Protomedicato, una cátedra de anatomía y un teatro anatómico, lo que prueba que era patente en la corte el deseo de favorecer una mejor formación de médicos y cirujanos, pero también el de equiparar a Madrid, una ciudad sin universidad, con otras metrópolis europeas. El primer profesor que impartió enseñanzas anatómicas fue, no por casualidad, un catalán, Francesc Feu, que fue llevado a la corte expresamente. A su muerte, ocurrida en 1697, le sucedieron otros dos anatómicos foráneos, Roque Buendía y José de Arboleda, valencianos ambos. El fallecimiento de Arboleda en 1728 dio la plaza definitivamente a quien desde muchos años antes tenía la "futura", Martín Martínez, en menoscabo de su oponente, el también valenciano Vicente Gilabert, médico del Hospital General. 31 Los hospitales madrileños y el espacio urbano que los vinculaba, sobre todo en
27 "Puedo asegurar que, desde el año 87 que entré en la corte, había en ella las públicas célebres Tern11ias, que ilustraban y adornaban los hombres de más dignidad representación y letras que se conocían, como eran el excelentísimo señor marqués de Mondéjar, el señor don Ju<tn Lucas Cortés, del Consejo Real de Castilla, el señor don Nicolás Antonio, cuya sabiduría erudición y inteligencia parece que llegó mas allá de lo posible como lo acredita su grande Biblioteca Hispana, el señor José de Faria, enviado de Portugal, el doctor don Antonio de Ron, el ahad don Francisco Barbará, el doctísimo y nobilísimo don Francisco A nsaldo, caballero sardo, los cuales como de todas ciencias trataban de la filosofía moderna": Diego Mateo ZAPATA, "Censura", en N .Avt:NDAÑO, Dialogas philosqjicos en defema del atomismo, Madrid, 1716, §21, h. Yr.
28 Diswrso medico fo rmado en una tertulia de Madrid, [Madrid, ca. 1698]. Q9e nosotros sepamos, sólo un ejemplar hay localizado de este folleto de 47 páginas, que es el que hernos consultado: Madrid, Biblioteca Nacional (V.E. 3/20).
29 Basta con recordar que uno de los primeros esn1dios monográficos sobre la materia tiene ya casi medio siglo de vida: W. F. KJ NG, Prosa 11ovelística y academias !itemrim en el siglo XVII, Madrid , 1963.
30 T. IlucuET, "Carita e sanita per una nuova capi tal.e: Madrid asburgica (1561-1700)", JV!edicina e Storia, 6 (2003), 93-113; "La mayor grandeza de la monarquía y el mayor blasón de Madrid: algunas reflexiones en torno a los opúsuclos de G regorio de Aldana sobre los Reales H ospital.es, 1661 y 1666", en J. MARTÍNEZ Püu:z, l. P oRRIIS, P. SAM RLI\s Y M. D EL CuRA (cds.), La medicina ante e11 nuevo mileuio: 111/tl perspectiva histórica, Cuenca, 2004, pp. 271-286.
31 A. MARTÍNEZ Vm AL y J. PARDO ToMÁS, "Los orígenes del teatro anatómico de JVl adrid (1689-1728)",Asclepio, 49 (1 997), 5-38; y "Anatomical TI1eatres and the Teaching of J\natomy in Early IVlodern Spain", Medica!I-Iistory, 40 (2005), 251-280, en concreto, pp. 261-264.
,.

PALABRA UE II I"REJE: CI ENCIA Y ORTODOXIA RELIGIOSA EN CONTROV ERSIAS ~ I É DTCAS COirn:SANI\S (r665-1 724)
algunas zonas de especial concentración -como Atocha, en cuyas inmediaciones vivían buena parte de los cirujanos y médicos que allí trabajaban, además de la existencia de diversas boticas- podrían ser estudiados desde este punto de vista, porque sin duda fueron espacio privilegiado de las discusiones públicas.
Una cuestión que, de conocerla mejor, aclararía mucho el origen, causas, desarrollo y trasfondo de las controversias médicas madrileñas, tanto de las que llegaron a la imprenta como de las que no, sería la de establecer las relaciones de médicos, cirujanos y boticarios de la corte con sus clientes (o sea, con sus pacientes) clericales, nobles o burócratas. Porque me parece cada vez más evidente que un espacio 'público' de controversia fueron las alcobas de los enfermos, pese a su consideración - en principio- de ámbito privado por antonomasia. Pero no escasean los testimonios de discusiones públicas en las alcobas, o en esos "estrados de las señoras", en los que un escandalizado Juan Muñoz y Peralta (un íntimo correligionario de Zapata que salió en su defensa durante la polémica en torno a los usos terapéuticos del antimonio) acusaba a su oponente de haber escampado sus "imposturas y suposiciones de heregías"12
. Y es que no puede ser casualidad que las juntas de médicos llegaran a convertirse precisamente en ese período en un topos presente en diversas esferas culturales, desde el teatro de Moliere a las coplillas volanderas que corrían por las calles de Madrid.11
En estos espacios de controversia es donde, entre otras cosas, aparecería el fantasma (no por fantasma menos real) de la acusación de herejía. La afirmación de que tras algunas de las tesis puestas en circulación por los "modernos" pudiera esconderse la herejía, el ataque doctrinal al edificio trabajosamente levantado por la ortodoxia católica y sus teólogos y filósofos pasados y presentes e, inevitablemente, la acusación de herejes para los engrendradores y propagadores de esas novedades son, por supuesto, omnipresentes en la literatura polémica impresa. Pero ello no nos puede conducir a conclusiones basadas en esquemas simplistas -como tan bien demuestra el caso de Zapata- ya que los mecanismos de control, represión o dominio de esos espacios, así como de las lecturas y escrituras que producían y ponían en circulación, fueron más plurales y complejos que los de la mera acción inquisitorial.
Por un lado, la censura inquisitorial (que, amén de su muy deficiente estado de salud en estas décadas, se dedicaba a la censura de lo impreso a posteriori) apenas tenía competencia en una franja muy reducida de esos espacios de controversia que hemos puesto sobre el tapete hace un momento. Por otro lado, la acción represora directa, es decir, la mecánica procesal del Santo Oficio no se ocupó sino indirectamente de estas cuestiones y, como el caso de Zapata demuestra, no siempre contra un solo bando de los enfrentados en la controversia científica de turno. Ello no quiere decir que se deba infravalorar ni menospreciar la existencia de estos mecanismos de control y represión; al contrario, situándolos en toda su· complejidad es cuando mejor los podremos ver actuar y darnos cuenta de hasta qué punto condicionaron el desarrollo y el contenido del conocimiento científico o filosófico circulante en el ambiente cortesano, puesto que formaban parte inseparable del engranaje con en el que -unos y otros- se sabían inmersos.
32 J. MuÑoz Y PF.RA LTA, R espondese (/el segundo dialogo de/medico anonimo [S. l. , 1702]: 26. 33 Algún ejemplo se recogía en J. PARDO T oMÁS, El médico en/a palestra ... , pp. 26] -262. Por lo que
respecta a Moliere, no deja de ser significativa la presencia de cuatro volúmenes de sus Owvre.r en la biblioteca del médico Mlllíoz y Peralta: ARC HIVO HisTÓRICO NACIONAL, Inr¡ui.riá6n, lcg. 1884, exp. 7. Sobre las juntas de médicos, intentamos una primera aproxi mación general al tema en J. PA RDO To1v1ÁS
y A.lVlARTÍ NEZ VmAL, "Las consultas y juntas de médicos como escemuios de controversia científica y práctica médica en la época de los novatores (1687-1725), Dynomis, 22 (2002), 303-325.