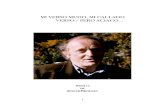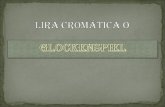La lira Popular Verso e identidad popular en el siglo XIX.doc
Click here to load reader
-
Upload
victor-andres-estivales-sanchez -
Category
Documents
-
view
63 -
download
1
Transcript of La lira Popular Verso e identidad popular en el siglo XIX.doc

La lira Popular: Verso e identidad popular en el siglo XIX
Víctor Estivales SánchezP. Universidad Católica de Valparaíso
Universidad de Santiago de Chile
El presente texto tiene por objeto describir el surgimiento de la Lira Popular, a fin de dar cuenta del proceso de construcción de un proyecto de identidad nacional popular surgido sobre la base de la necesidad de generar los espacios simbólicos y discursivos propios que permitan la enunciación y la denuncia frente al discurso marginalizador de las capas oligárquicas.
La emancipación de las colonias españolas en América Latina desde la primera década del siglo XIX supuso grandes desafíos a las nacientes repúblicas. A la necesidad de reestructuración del ordenamiento político y administrativo, se suma la de la resignificación de los principios por los cuales los individuos se consideran miembros y parte integrante de los nuevos estados que emergen a la vida independiente
En este contexto, podemos observar dos fenómenos de suma importancia para la construcción de una identidad nacional en nuestro país. Primero, el surgimiento de una nueva clase dirigente, que reemplazará a la “aristocracia colonial”: la burguesía minera y mercantil. Segundo: la instauración de un nuevo modo de vida, como resultado del surgimiento de la burguesía, caracterizado por el lujo, el boato, y la inclinación por la cultura europea, francesa e ilustrada1.
Dicho recambio suscitado en la capa dirigente, importó una nueva tarea, cual fue “... la búsqueda de una nueva identidad, (…) rol destacado por la oligarquía dominante, la que desde la independencia comenzó a elaborar un sentido de su propia identidad, mientras por medio de su control del estado elaboraba los primeros elementos de su versión de la identidad nacional.”2
Se entiende la identidad como proyecto de clase, en el que la moda, los gustos, las actividades y la privatización de los espacios públicos se estatuyen como los elementos diferenciadores respecto de los demás grupos.
En el plano ideológico, Barbero3 indica que, para la cultura ilustrada, la noción de pueblo como legitimadora del gobierno civil sintetiza todo lo que se quisiera ver superado4. Observamos como consecuencia la exclusión de las capas populares del nuevo proyecto de identidad.
1 Villalobos, Sergio. Origen y ascenso de la burguesía Chilena”. Editorial Universitaria, 4ª edición. Santiago, 1998.
2 Íbid., p. 89.3 Martín-Barbero, Jesús. “De los medios a las mediaciones. Comunicación, cultura y hegemonía”. Ediciones G. Gili. 2ª edición. Barcelona, 1987.4 Íbid. p. 15.

Desde esta perspectiva, el sujeto popular, como lo señalan Salazar y Pinto5, no puede considerarse como un actor protagónico en el acontecer histórico de nuestro país puesto que no es un héroe ni parte del pueblo sano que sabe por dónde conducir a la nación. “Ellos pudieron no haber levantado discursos ni organizaciones estables, pero de sus experiencias cotidianas y aspiraciones como personas nació una conciencia, una identidad y un proyecto histórico que, aunque tal vez confuso, siempre ha estado latente en el mundo popular. Las palabras y los sueños de los pobres representan ese proyecto en los términos de una “sociedad mejor”, mejor en cuanto a los valores que sustenta y que por su contenido humano son lo opuesto al individualismo y la desintegración social promovidos por la modernidad liberal”.6
El proyecto aludido en el párrafo anterior, se configura como antítesis del de la oligarquía, que excluye y repliega la cultura popular a los márgenes del sistema de poder. Frente a esta situación, el pueblo levanta su proyecto a través del cual puede sobreponerse a las tendencias marginadoras de la elite dirigente, generando un juego dialéctico caracterizado por el choque frecuente entre estrategias de exclusión y de desmarginación. Se nos plantea así, desde la perspectiva de Salazar y Pinto, una masa popular capaz de tomar conciencia de las adversidades a las que se ve sometido (pobreza, subordinación y exclusión) y de generar proyectos y estrategias propios y alternativos a los que se les busca imponer.
Frente al proyecto de identidad de la elite, oficial, central, ilustrado, europeizante, afrancesado y conservador, el del mundo popular se opone como carnavalizador, vernáculo, liberal y marginal.
Francisca Muñoz Cooper7 señala que la fiesta es uno de los espacios de sociabilidad popular más ricos en el que se funden lo apolíneo y lo dionisiaco “pues cohabitan en ella una sociabilidad formal y una sociabilidad más espontánea y transgresora de la norma; la agrupación disciplinada de los individuos y la exaltación colectiva, la liturgia institucionalizada y la fiesta carnavalesca. La faceta de orden estaría en la sujeción de la fiesta a un calendario, a un programa y un ritual específicos, mientras que lo dionisiaco se manifiesta a través de su faceta orgiástica, en la que los individuos liberan impulsos, gestos, imágenes deseos y símbolos reprimidos al estar insertos en un sistema social.”8
Una de estas estrategias es la configuración de un espacio simbólico en el que el sujeto popular actúa no sólo como constructor, sino que además también se configura como principio rector y protagonista. Este espacio es el de la poesía popular.
La antigua forma poética de la décima espinela y la décima glosada, como señala Juan Uribe Echevarría9, se remonta a los inicios de la colonia, con el quehacer de soldados y clérigos que iniciaron el trasplante y adaptación de los cantos a lo humano y a lo divino con la introducción de temas de la poesía tradicional de la península. En el siglo
5 Salazar, Gabriel; Pinto, Julio. “Historia contemporánea de Chili II. Actores, identidad y movimiento”. Editorial LOM. 1ª Edición. Santiago, 1999.6 Íbid. p. 95.7 Muñoz, Francisca. “Sociabilidad Popular durante la primera mitad del siglo XIX”. Tesis para optar al grado de Magíster en Estudios Latinoamericanos. Departamento de Estudios Latinoamericanos, Facultad de Filosofía y Humanidades. Universidad de Chile. Santiago, 2003.8 Ïbid. P. 26.9 Uribe Echevarría, Juan. “Cantos a lo divino y a lo humano en Aculeo. Folklore de la Provincia de Santiago”. Editorial Universitaria. 1ª Edición. Santiago, 1962.

XVIII, el sacerdote Juan Ignacio Molina nos habla de compositores populares, llamados por el pueblo “palladores”, dándonos cuenta ya del carácter popular que reviste la poesía en décimas en nuestro país.
Posteriormente, con motivo de la guerra contra España, comenta Uribe10, comienzan a aparecer las primeras poesías impresas firmadas por poetas populares en pliegos apaisados, con motivos y temas nacionalistas y temas de actualidad. Nace la Lira popular.
Con el transcurso del tiempo los pliegos crecen, se ilustran con imágenes producidas por medio de grabados, se periodizan y muchos de sus autores comienzan a ganar fama. La infinidad de temas que inspiran los poemas de la lira popular pueden catalogarse, según la tipología que dan sus mismos autores, en dos grandes grupos: versos a lo humano y a lo divino.
Frente a la actitud de la oligarquía, las masas populares responden con su propio proyecto. Éste, a nuestro parecer, halla su más nítida y perfecta expresión, en la Lira Popular.
Los poetas populares que componen la Lira Popular poseen una visión de mundo estructurada fundamentalmente por el pensamiento cristiano. La sociedad moderna a la que pretende incorporarse (la ciudad) lo perturba y lo rebela. Es necesario recordar que estamos hablando fundamentalmente de un campesino que no quiere dejar de ser campesino cuando ya ha dejado de serlo. Como poeta, se convierte en el portavoz de una comunidad a la que se le ha privado de la posibilidad de decir, de enunciar. Frente a la opresión de la que se siente objeto a manos de la oligarquía, y frente al abandono en el que siente lo ha sumido la iglesia, ante lo cual responde con la necesidad de escribir su propio mundo y entorno en medio de la ciudad, espacio eminentemente ajeno. Así, rescribe no sólo los acontecimientos que son de su interés en el plano de lo cotidiano, sino también escribe su propia visión de las sagradas escrituras y, con ello, la vida de Cristo, asimilándola e identificándola a su propia existencia.
Así, como se señaló anteriormente, el elemento oligárquico es objeto de la misma marginalización en el discurso de la Lira popular, del mismo modo en que el sujeto popular es desplazado hacia la periferia, hacia los márgenes, por el discurso de la elite.
El poeta y el grupo al que representa, serán homologados a Cristo y a todos los valores que lo rodean, en el canto a lo divino; y a personajes populares sagaces y pícaros, en el canto a lo humano. Por el contrario, la oligarquía pasa a ser denunciada como diabólica producto del enriquecimiento vertiginoso que disfrutaban a costa del empobrecimiento y de la explotación de grandes masas de obreros en condiciones de trabajo monstruosas y del silenciamiento en el que sume al sujeto popular.
Por otra parte, la visión por la cual la elite demoniza la religiosidad, la fiesta religiosa y todo espacio de sociabilidad popular tiene su correlato en la Lira Popular.
10 Uribe Echevarría, Juan. “Tipos y Cuadros de Costumbres en la poesía popular del siglo XIX”. Pineda Libros. 2ª edición. Santiago, 1974.

La violencia con que el poderoso actúa halla su máxima expresión en los relatos sobre la pasión de cristo, se debe comprender que su ajusticiamiento tiene claras connotaciones políticas y el poeta popular, así lo hace.
Sin embargo, frente a ese mundo de violencia y muerte encarnado por la elite dirigente, se produce una inversión carnavalesca. Al mundo de la muerte, ataranto, falta de compasión e inhumanidad en el que el sujeto popular se ve envuelto, se opone un mundo caracterizado por elementos como sacrificio, vida, amor y compasión, solidaridad e inclusión.
Otro elemento que resulta de gran importancia es la presencia y solidaridad de fuerzas cósmicas y telúricas, por un lado, y de la mujer, por otro, encarnada, por lo general, en la figura de María, de la madre y de la naturaleza. Vemos acá una clara referencia al origen campesino del poeta y del sujeto popular refrendado por un acercamiento a la naturaleza y por la exacerbación de la figura de la virgen en la religiosidad popular chilena.
A modo de conclusión podemos señalar que la aparición de la lira popular responde, también, al desarrollo, por parte de las capas populares, de una estrategia discursiva: ante el silenciamiento y la exclusión de la que es objeto la masa popular por parte de la elite dirigente por medio de la construcción de un proyecto de identidad nacional proveniente desde el ámbito de la oficialidad, del poder institucionalidad, el pueblo responde con la creación de su propio circuito discursivo, con las herramientas que le son propias, la tradición poética y la religiosidad. En este canal, genera sus propias instancias de denuncia escarneciendo al sujeto ilustrado, marginándolo de cualquier posibilidad de enunciación y de defensa al interior de su propio circuito. El proyecto de la elite, con miras al centenario, trata de mostrar un país con vocación extranjerizante y universalista, ilustrado: un proyecto de la escritura.El poeta popular, venido desde el ámbito de lo rural, cultura eminentemente oral, coopta a elementos de la cultura oligárquica y aprehende la escritura (la Lira es un excelente ejemplo de ello) planteando un proyecto tal vez no tan cohesionado ni consiente como el de la oligarquía, pero sí poseedor de otras grandes características tales como la atemporalidad, el localismo, y la construcción de una visión de clase basada en valores de tipo ético.
La Lira Popular, en todos sus aspectos y temáticas, constituye un gran ejemplo de movimiento social cultural en nuestro país. Autores, “puetas”, de la talla de Rosa Araneda, Bernardino Guajardo, Daniel Meneses, el “ciego” Peralta, “Rolak”, entre otros, se estatuyen como voceros y profetas de su grupo y toman en sus manos la labor de cohesionar y dar vida y voz a aquellos que no la tienen

Bibliografía
Foucault, Michel. “El orden del discurso”. Editorial Tusquets. 2ª edición. Barcelona, 2002.
Villalobos, Sergio. Origen y ascenso de la burguesía Chilena”. Editorial Universitaria, 4ª edición. Santiago, 1998.
Larraín, Jorge. “Identidad Chilena”. Editorial LOM, 1ª edición. Santiago, 2001. De Ramón, Armando. “Santiago de Chile (1541-1991). Historia de una sociedad
urbana”. Editorial Mompfre. Santiago. Martín-Barbero, Jesús. “De los medios a las mediaciones. Comunicación,
cultura y hegemonía”. Ediciones G. Gili. 2ª edición. Barcelona, 1987. Salazar, Gabriel; Pinto, Julio. “Historia contemporánea de Chili II. Actores,
identidad y movimiento”. Editorial LOM. 1ª Edición. Santiago, 1999. Salinas, Maximiliano. “Canto a lo divino y religión popular en Chile hacia
1900”. Editorial LOM. 2ª edición.Santiago, 2005. Muñoz, Francisca. “Sociabilidad Popular durante la primera mitad del siglo
XIX”. Tesis para optar al grado de Magíster en Estudios Latinoamericanos. Departamento de Estudios Latinoamericanos, Facultad de Filosofía y Humanidades. Universidad de Chile. Santiago, 2003.
Uribe Echevarría, Juan. “Cantos a lo divino y a lo humano en Aculeo. Folklore de la Provincia de Santiago”. Editorial Universitaria. 1ª Edición. Santiago, 1962.
Uribe Echevarría, Juan. “Tipos y Cuadros de Costumbres en la poesía popular del siglo XIX”. Pineda Libros. 2ª edición. Santiago, 1974.
Uribe Echevarría, Juan. “Poesía popular. Participación de las provincias, 1879”. Ediciones Universitarias de Valparaíso.1ª edición. Valparaíso, 1979.
Miranda, Paula. Las Décimas de Violeta Parra: autobiografía y uso de la tradición discursiva. Tesis para optar al grado de Magíster en Literatura. Escuela de Posgrado, Facultad de Filosofía y Humanidades. Universidad de Chile. Santiago, 2001.