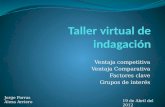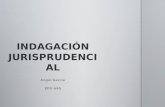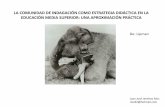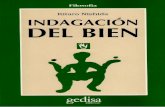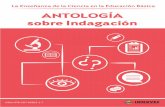La dinámica de la comunidad de indagación
-
Upload
chotecamilo2 -
Category
Education
-
view
187 -
download
2
Transcript of La dinámica de la comunidad de indagación

La dinámica de la Comunidad de Indagación: un aporte al método didáctico de las ciencias
Cristian Camilo Hurtado Blandó[email protected] de Filosofía: U de ALicenciatura en Filosofía
“Seguramente no habría ocurrido si aqueldía Harry no se hubiera dormido en laclase de ciencias”. Mathew Lipman
Son muchas, hasta ahora, las protestas formales (en el sentido de escritos académicos), que se alzan en favor de la reflexión como medio de un cambio en la enseñanza de las ciencias. Posturas como las que presentan Carolina Martín Gámez, Teresa Prieto Ruz, Ángeles Jiménez López (2015), en las que se ponen como base inamovible a la reflexión y a la inclusión de nuevas metodologías que hagan de la clase de ciencia un lugar de debate y de autonomía; todo ello con el fin de hacer de los estudiantes, no un receptáculo a llenar, sino participantes de un diálogo activo que cuentan con un conocimiento que les hace posibilitadores de una postura ante las teorías científicas. Ahora bien, si se puede agregar algo dispendioso al respecto de ese problema es lo que los mismos autores atrás citados demuestran en una investigación en Málaga, allí se alcanza a observar cómo el cambio no es improcedente, pues, este no es algo más que una nueva luz para acomodar bellamente a las ciencias a las dinámicas actuales de la reflexión; pero que termina siendo –si se quiere imposible- difícil, porque los profesores <<embebidos de esos libros de Antigua ciencia>> no quieren cambiar el lugar de su confort donde ya tienen planeadas las clases para el resto de sus vidas profesionales. Además que esto conllevaría una nueva formación. Todo lo que lleva a pensar en un muro que se posiciona desde las conservadoras escuelas de formación docente hasta los profesores ya reproducidos. El asunto es que esto demarca un panorama poco provechoso en el que fácilmente se caería en la desazón dejada por la falta de ánimo al cambio de las facultades y profesores, pero también presenta un lugar clave para lanzar propuestas desde algún lugar en favor de la inclusión de nuevas didácticas que permitan el hallazgo de la necesidad del cambio. Justo lo que se pretende hacer aquí es presentar un método didáctico en el que se puedan integrar algunos parámetros novedosos para la enseñanza de las ciencias como lo son: la reflexión ante problemas del contexto, la metacognición propia del corregir el error ante el concepto, el uso del lenguaje como retroactividad que le permita al estudiante fluctuar entre su pensamiento y el de los otros para llegar a un aprendizaje claro y sensato de las ciencias… Pero ante todo este panorama, perderse en medio de la escritura crítica ante profesores tradicionales, ante facultades conservadoras y ante estudiantes sin ánimo alguno en su formación, sería una cuestión

en la que se caería fácilmente; pero con el ánimo de cercar el asunto se afirmará que el panorama esbozado es la base para desarrollar una descripción del problema que viene desde las revoluciones científicas de Kuhn (2002) –si no es antes-, hasta los días actuales.
Por lo anterior no se ve la necesidad de hacer todo un recorrido histórico por la petición de novedad de la enseñanza de las ciencias, sino que se plantearán algunas de las cuestiones que pide la innovación de las ciencias y se mostrará una posible respuesta para el problema que es la introducción de la Metacognición otorgada por el uso del lenguaje retroactivo en medio de una práctica didáctica de la Filosofía para Niños denominada Comunidad de indagación. Lo problemático de esto, es que aparece la aparentemente omnipresente imposibilidad al cambio de la generalidad conservadora; este puede ser uno de los mayores inconvenientes a la hora de pensar este tipo de propuestas, ya que se tendería al miedo de no hacerlo debido a una imposibilidad procedimental a la hora de llevar cabo su pretensión de cambio. Al respecto de esto, se tratará de presentar una forma de solventar la desazón dejada a través de las microrevoluciones en el aula, lo cual no quiere decir que se alzará bélicamente desde el aula con el fin de romper la esfera de dominio de los programas docentes, sino que es una ayuda tomada del pensador del currículo Henry Giroux (1989) donde desde la libertad de cátedra que existe en el medio educativo –el no control de las prácticas pedagógicas al interior del aula- asevera que el profesor puede ser un intelectual transformador, asunto que podría hacer que las propuestas didácticas para la enseñanza de las ciencias aparezcan en un marco posible para su desarrollo en la práctica educativa.
Claro que la pregunta ahora es sobre el cómo desarrollar este problema, pues, si no hay un camino ordenado, el seguir la argumentación es una tarea dispendiosa y a veces hasta falta de sentido. Por eso es que aquí se trazará una ruta que permita el no perderse, sino que amolde el desarrollo del trabajo en partes con el fin de estructurar los argumentos en favor de la postura atrás esbozada. En primer lugar, se expondrán las generalidades de la Comunidad de Indagación, método propio de la filosofía para niños; en segundo lugar, se mostrarán las peticiones de la enseñanza de las ciencias con mirada a la innovación; seguido a esto y en tercer lugar, se demostrará la necesidad de la comunidad de indagación para la enseñanza de las ciencias y se planteará una clase sencilla desde el uso de la temática: El Proyecto Manhattan; para llegar finalmente a la elaboración de cómo la Filosofía para Niños es un proyecto ubicado en el aula donde el profesor es un intelectual transformador al usar la comunidad de indagación como método didáctico, lo cual, se puede transpolar a las ciencias y enfocar como recurso metodológico a su enseñanza en el aula, cosa que permitirá el sustentar su posibilidad de aplicación a través de la adhesión del maestro al uso de la Comunidad de Indagación.
1) ¿Qué es eso de la Comunidad de Indagación?

“Bueno, en realidad no es que se hubiera dormido. Simplemente, se distrajo” (Lipman 1998, 4). ¿Por qué comenzar con esa frase suelta? Sería un poco claro para aquellos que se han acercado al trabajo de Lipman y sólo restaría con decir que los descubrimientos del pequeño Harry comenzaron con la lógica inmersa en el lenguaje y de allí avanzar hacia lo que se propone, pero como no se quiere dejar nada como supuesto, permítase hacer esta aclaración. Harry se distrajo en clase de ciencias, nada raro para un chiquillo en la escuela; pero, a causa de ese suceso Harry comienza a hacer un montón de indagaciones acerca de un error que cometió por no prestarle la suficiente atención al profesor como para saber que el cometa Halley pasa por la tierra cada 77 años. Ahora bien, el chico no se distrajo solamente, él solo se sentó a pensar sobre lo que el profe decía y a imaginar cómo son los planetas girando alrededor del sol. A causa de este supuesto error del niño, que más parece uno del maestro por andar distrayendo el pensamiento del párvulo, es que Harry comienza a hacer uso de proposiciones de la lógica aristotélica (de manera natural) y encuentra que puede volver sobre su pensamiento para repensarlo y corregirlo a través del lenguaje. Como se puede ver, la implicación del lenguaje es enorme para el pensamiento no solo de mentes avezadas que son capaces de pensar en varios idiomas y con acervos conceptuales esquematizados, sino que el lenguaje también le permite al niño regresar sobre sus pensamientos. Este asunto metacognitivo parece ser la base fuerte de la Filosofía para Niños; pero, resulta que esta Filosofía para Niños se ve mediada por un asunto muy diciente: La Comunidad de Indagación.
Para empezar a comprender qué es eso de la Comunidad de Indagación existe un concepto que es clave dentro de esta discusión, este es, Reciprocidad. Normalmente podría acercarse a este concepto la idea de correspondencia mutua, tal cual se entiende desde el Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua. Pero aquí, se busca que este sufra un pequeñísimo cambio. El concepto como fundamental para el pensamiento propio de la Comunidad de Indagación se debe entender como una ida y vuelta por el pensamiento, justo porque permite el pensar la comunidad de indagación como un colectivo y un lugar de autocorrección, a la vez, que el vuelco al sujeto genera autoconocimiento e identidad. Pues sí, así la estructura es perfecta y suena bien, pero ahora hágase la pregunta: ¿todo eso qué quiere decir y a qué lugar encamina? Si se nota, al hablar sobre correspondencia mutua y sobre una ida y vuelta por el pensamiento, no se va en completa contravía. Cuando se está pensando en una relación que dos cosas, sean objetos o sujetos, guardan entre sí de manera que la implicación vaya en las dos direcciones, a saber, aquí y allá, que es justamente el cómo comprender la reciprocidad; se llega a que dos objetos tienen correspondencia mutua; ahora, si se piensa en un pensamiento que va pero vuelve, sólo que ahora se restringe al sujeto, al único con habilidad de pensar, esa correspondencia se da igual solo que matizada. Cuando un pensamiento es lanzado al colectivo para ser analizado, este es subsumido en una discusión (tipo diálogo), él –el pensamiento- vuelve luego de ser pensado para ser adherido (por el sujeto) de nuevo, pero ahora permeado por nuevos

puntos de vista; ahora bien, esa misma idea que fue bañada por la del otro sujeto, al verse implicada con la que se lanzó en primer lugar, es también permeada por los puntos de vista ajenos y al regresar a sí, ya se ve en correspondencia mutua del otro sujeto. Así, se ven los pensamientos de ambos en una correspondencia mutua gracias a que el pensamiento viene y va, o lo que es lo mismo, son recíprocos.
Por ello, es que la función de esa reciprocidad es fundamental para comprender eso del lenguaje en la Comunidad de Indagación, porque por un lado esto lleva a comprender que el pensamiento reciproco, tan sólo es comunicado, puesto en tela de juicio, analizado y devuelto por medio del lenguaje. Pero eso no lo es todo, de acuerdo a esta construcción, se puede notar que todo va siendo encaminado al conocimiento de sí mismo. Por supuesto, se espera que se diga que ello no es tan claro, pero trátese de mirar así: el lenguaje permite que se comuniquen las ideas para que exista una mutua correspondencia entre el yo con los otros, lo que a su vez permite que se denote que el leguaje es un fenómeno social1 y, esto último, asegura la aprehensión de los siguientes factores: a) el verse como común en un grupo a la vez que como distinto; b) el explorar las polaridades de la vida: la similitud y la diferencia por ejemplo; c) hace posible el análisis de su propia existencia; y d) el comunicar sus deseos y necesidades. Por eso es que se dice que el lenguaje va encaminado a responder la pregunta ¿Quién soy? Al mirar con atención, se ha llegado sin hacerse explícitamente a que la Comunidad de Indagación tiene como principio fundamental que “los estudiantes se comprometan recíprocamente a comunicar sus ideas y pensamientos para que puedan ser accesibles a otros” cf. (Sharp Ann M., Splitter Laurance J. 2006, 56). Todo esto trae implícita una crítica. Aquí no se trata de hacer una defensa del lenguaje en la escuela; no, por el contrario, se trata de poner en análisis el fundamento por el cual se aborda el lenguaje en el colegio, ya que allí, se da una preeminencia a lo completamente sistemático: la ortografía, el discurso, la gramática… A lo que se debe responder que la conversación (por el pensamiento reciproco a través de la comunicación: conversación) debe incluirse fehacientemente. La conversación y el diálogo permitirán que los conflictos de ideales políticos, o en general los conflictos se mengüen a través del aprestamiento respetuoso de las ideas propias y el análisis de las posturas de los otros. Por eso es fundamental su inclusión efectiva. Como bien se está hablando de la reciprocidad que se encuentra en medio del dialogo; se necesita hacer una escisión tajante –una ruptura para clasificar- entre dos modos de conversación. El asunto versará acerca de cómo uno lleva fehacientemente a servir de estimulante para la comunidad de indagación, mientras el otro tipo solo es un acto sin transición a la
1 Dentro de las teorías del Desarrollo Cognitivo, especialmente con la Escuela de Vygotsky y el enfoque socio-cultural, se da cuenta que la consciencia es una construcción social, lo cual, afirma que el hombre cuenta con unas funciones cognitivas que están ya en el plano social. Este ser social se caracteriza porque adhiere para sí unos signos que le permiten comunicarse, esto es, adquiere un interactuar simbólico denominado lenguaje a través de su proceso de individualización. Este bagaje social (lenguaje) hace posible que el individuo se pueda convertir en uno más de la sociedad. Justo a esto se refiere por: “el Lenguaje es un fenómeno social”.

indagación. Es de esperarse que se hable de la conversación estricta tipo dialogo vs la conversación corriente.
Pareciera como si se estuviese atacando la conversación corriente como un modo no apto para el pensamiento o como si no fuese un lugar asertivo para el lenguaje; pero no es así, aquí solo se trata de hacer una distinción metodológica en la que se busque no confundir los procesos de la comunidad de indagación –el hallazgo de lugares donde el estudiante tenga la posibilidad de expresar, ahondar y corregir su pensamiento, es decir, estructurar su pensamiento reflexivo- con los relajos de una conversación normal y corriente donde solo se efectúa un acto comunicativo con el fin de socializar y donde abundan prejuicios, dogmas e inclinaciones egoístas en medio de un expresar sin estructura. Sin embargo, a las disgregaciones anteriores hay que decirle que este es uno de los pilares fundamentales de la comunidad de indagación y que requiere un abordaje mayor. Por eso se trabajará en adelante en dos vertientes: ¿En qué se diferencian? Y ¿Por qué el Diálogo aplica a la Comunidad de Indagación y la Conversación Corriente no?
a) El diálogo es estructurado
Dado que el fin de la indagación es el deseo por encontrar la verdad de las cosas –en el sentido de encontrar soluciones, aprender conocimiento asertivo (atención a marcos conceptuales) y el hallar objeciones; permite también que se desarrollen habilidades creativas. La creatividad es dada entre la relación que guarda el diálogo con lo problemático, ello porque, se generan diferentes puntos de vista y se unifica el pensamiento reflexivo al enfrentarse al problema, justo esta tensión es lo que otorga el potencial creativo de la comunidad de indagación, pues se trata de encontrar soluciones. Ahora bien, si se habla en este contexto, encontrar la respuesta a un problema en medio de un diálogo requiere que el centrarse en un tópico sea dado a través de la interacción con los otros, es decir, el eje central de la conversación no puede ser suelto, sino que debe ser encaminado a la resolución del problema de base. Lo que ello trae consigo es a mirar los aportes del otro como un enriquecedor del pensamiento propio y no como un usurpador de las creencias de cada quien.
b) EL diálogo es autorregulación y autocorrección
Lo anterior está encaminado hacia la autocorrección, ya que hace posible que se descubra el genuino progreso en las deliberaciones –conciencia del proceso-, lo cual excluye el estar limitado de una conversación corriente, pues, por un lado en el dialogo se es consciente del porqué de su cambio de pensamiento y además, se alcanza una suerte de tolerancia y aceptación de las posturas de los otros, a la vez que la transformación del pensamiento propio a partir de la construcción con los demás.
c) Naturaleza igualitaria del Diálogo

“Las personas se pueden sentir desanimadas para aprender si se sienten rechazadas o alienadas” (ibíd., 61) esta es justa la posición que amerita abordaje aquí, la idea del diálogo en medio de la comunidad de indagación debe ir en contra de la alienación y el rechazo de posturas y mucho menos de personas. El asunto claro es que todo este entramaje tiene un componente importante en el sentido político y este es una suerte de acoplamiento a lo público, no en el sentido de reproducción a través de currículo, sino en una aprestación para el diálogo entre iguales como mediador de conflictos de gran envergadura política, verbigracia el contexto del cual parte Lipman: los enfrentamientos estatales vs movimientos estudiantiles de la década del 60 en Estados Unidos. Esto pone debajo de todo esta generación estructural de la comunidad de indagación algunos ítems de gran potencia que pueden desde pequeños actos el permitir el acceso a enormes ganancias. A esta disgregación le sigue la exposición de algunos apuntes acerca del significado de esta desigualdad: todas las posiciones serán aceptadas dentro del conjunto, pero no se habla de que todos sean correctos y válidos, sino que se trata de tomar a todos con el mismo valor, es decir, nadie es más poderoso que otro. Ello lleva a pensar que la comunidad de indagación está construida, aparte de lo que se había dicho (reciprocidad), de justicia y respeto. Por eso se hace necesario que el profesor evalúe imparcialmente, sin empeñarse en favorecer a género, etnia, edad, status, posición socioeconómica… Ahora la pregunta que queda es, ¿y esto a que lleva, cuál es el sentido de igualdad aquí? No queda más que parafrasear los autores para indicar que el fin de todo esto es comprender a todos y cada quien como personas:
La conexión entre el diálogo y el respeto por las personas es crucial. Pedir a alguien que fundamente su opinión con una razón, o reconocerle su derecho a pedir razones así como a formular preguntas sobre lo que se le enseña, es reconocer que es una persona (ibídem).
El diálogo hace accesible el liberarse del egoísmo, de los prejuicios y los dogmas, esto es lo que permite que atrás se pudiera afirmar que es justo el diálogo lo que permite que se acepten como puntos de importancia en la creación de un pensamiento propio el pensamiento de los demás. Ahora bien, resulta que el diálogo (téngase claro que se habla es de conversación estructurada), no es un asunto simple; no, por el contrario, es un elemento bien complejo. Este necesita de una ciertas destrezas que permitan el hallazgo de la solución al conflicto al que se enfrenta. La cosa es que esas destrezas son las que se desarrollan en la comunidad de indagación. Pero, para que se note con claridad es bueno mirar la contribución de Reed al respecto: “El diálogo es similar a una artesanía: una suerte de esfuerzo metódico, gradual y criteriológico” (ibíd., 63). Ahora, lo interesante aquí no es sentarse a pensar el hecho de pensar el diálogo como una artesanía, sino que al serlo, el programa debería estar enfocado en prescribir, es decir, en formar un cuestión normativa, para que el diálogo dentro de la comunidad de indagación conformen la salida a los problemas tradicionales más comunes: la

centralización en el docente, la pedagogía fuertemente individualista… Todo ello con el propósito de generar habilidades de pensamiento que permitan encuadrar todo lo atrás dicho.
Se ha dicho que la comunidad de indagación (un programa prescriptivo-pedagógico que pone de base el diálogo para el desarrollo de habilidades de pensamiento que mengüen el conflicto al que se enfrenten) como conjunto conlleva una enorme fortuna para el que lo adhiere como recurso pedagógico. Lo que no se ha dicho aún es cómo este programa también tienes implicaciones individuales y académicas. La cuestión es que el diálogo no se da solo entre personas, sino que se puede dar consigo mismo. La forma teórica de comprender eso es el uso de sus pensamientos de diversos modos; por ejemplo, si se piensa en algo que es transversal a todo este asunto, esto es el enfoque investigativo –he aquí lo académico-, se puede notar que no es más que un diálogo escrito donde el escritor del artículo científico no hace más que conversar estructuradamente consigo mismo y con quien lee. Así, no solo aplica la comunidad de indagación a una construcción en conjunto, sino que al internalizar los procesos de pensamiento dialógico se nota la inflexión hacia el sujeto también. Lo interesante es que en principio se partió del lenguaje como conocimiento de sí mismo para llegar a la construcción dialógico del conjunto como generador de soluciones al conflicto, para llegar de nuevo al sujeto en sentido individual y como el ente formado que espera el estado, es decir, un hombre con la capacidad de responder a lo estandarizado, pero también se ve un hombre con la habilidad de pensar bien.
2) ¿En qué consiste la innovación en la enseñanza de las ciencias?
Resulta que hoy en día, la enseñanza de las ciencias guarda un desafío enorme más allá de la meditación acerca del currículo y acerca del cómo enseñar bajo un enfoque tradicional, el cual, consiste en un acercamiento profundo al alumnado. Esto definiría al maestro, de manera muy distinta a cómo se comprende, ya que dejaría de ser una maquina dispensadora de conocimiento y se convertiría en un mediador o facilitador de un aprendizaje significativo, i.e., desarrollo de habilidades, actitudes y valores, a la vez que integra conocimiento de la ciencia. Todo esto deja tras de sí una pregunta por el papel del profesor, el papel del alumno y por la relación entre ellos, justo lo que hace proclive la petición de una renovación urgente de la enseñanza de las ciencias.
Para llevar a cabo dicha renovación se hace necesario un humanizar la enseñanza, es decir, las ciencias terminan por tornar invisible al sujeto, pues el conocimiento se convierte en el objeto y fin de las ciencias y los asuntos humanos que permean la creación de ese conocimiento, terminan por quedar ocultos bajo una pedagogía de transmisión. Por eso es que la humanización de la enseñanza debe llevar consigo intereses personales, aplicaciones y problemas éticos, culturales y políticos para poder acercar los contenidos al alumno como humano. Lo que hay de trasfondo es la necesidad de incluir procesos de reflexión mediante la metacognición –justo lo que

otorga la comunidad de indagación-, pues, lo que se pide en rasgos generales es la toma de conciencia y el pensamiento crítico que hay en el trastocar la ciencia en una actividad educativa. Esto no sale de la nada, los cambios sociales y culturales están pidiendo a gritos ensordecedores que se lleve a cabo un cambio de la enseñanza hacia el pensamiento de la realidad, i.e., que aquel que se eduque tenga la posibilidad de salirse del libro, de los conceptos y pueda aplicar su conocimiento en torno del mundo en el que vive. Todo ello porque justamente de esos que se educan en secundaria se espera la innovación en la ciencia y la tecnología para el futuro, lo cual, se perderá de enfoque si se queda en el llenar la evaluación para la elaboración objetiva de un número para ponerse en la frente: <<siéntase orgulloso, sale de la secundaría como un 4, 7 en ciencias>>. Claro, muy bonito el número y muy cercano a la perfección, pero ¿dónde queda el humano? Detrás del número. El fin de la educación de las ciencias no debe estar determinado de esa manera, sino que tiene que permitir que el alumno esté en la capacidad de comunicar sus ideas, de organizar su pensamiento, de que tome posturas, que argumente con confianza sin trasgredir las posiciones de los demás. Mejores palabras no podrían haberse expresado para encontrar la unión de la innovación en la enseñanza de las ciencias con la comunidad de indagación; ya se había dicho que la Comunidad de Indagación permite que los estudiantes –en medio de un dialogo estructurado- logren hacer retroactivo su pensamiento, lo cual le permite darse a una postura que ha sido evaluada y regresada a sí. Además, al entrar en medio de esta dinámica afortunada para el pensamiento ordenado, el alumno contaría con la capacidad de argumentar bellamente sus posturas; bellamente porque no transgrediría las posiciones de los demás. Lo anterior no es lanzado al aire sin más, pues, Garritz asevera que “la interacción deliberativa acerca de las ideas de la ciencia permiten una apropiación más profunda del tema” cf. (Garritz 2010); Zembylas afirma que “hay que incluir la dimensión afectiva” cf. (Zembylas, 2007), lo que hace proclive un trabajo de la ciencia desde un ámbito socio-científico cf. (Gámez Carolina Martín; Prieto Ruz Teresa; Jiménez López Ángeles, 2015) que consiste en la toma de decisiones informada, la capacidad de analizar y evaluar la información, el razonamiento moral y las implicaciones éticas, lo cual pone a deliberar la dimensión afectiva con lo propiamente científico. Así, el concertar que la formación en ciencias debe ir hacia una formación integral –que vele por formar más allá de los meros contenidos del área-, debe tratar la relación entre ciencia y otras materias, debe analizar los problemas y generar respuestas, además de enseñar las teoría y las leyes, permite saber qué es eso de innovador de lo que tanto se habla.
Brevemente se han expuesto generalidades de la Innovación en la enseñanza de las ciencias. Pero, se debe aclarar que lo expuesto no representa un único paraje de alusiones al por qué debería la ciencia innovar en sus modelos de enseñanza. Por ejemplo, Mario Quintanilla (2006) afirma que se debe incluir dentro la innovación el tratar la historia de la educación científica dentro de los programas de formación docente para que el formando descubra el nacimiento, evolución y divulgación

(enseñanza) de las ciencias, teniendo como fin el decirle a los que se forman para enseñar las ciencias que no reproduzcan un contenido acrítico, sino que sean formadores que permitan que los que más necesitan de la ciencia y la tecnología hagan uso de ella para el mejoramiento de sus vidas. Para lo cual es necesario reconocer el fin práctico de la ciencia y ello se posibilita en la medida que se redescubra la génesis del conocimiento científico. Por otro lado, Mitcham (2004) hace un trabajo muy juicioso acerca del integrar a los asuntos de la ciencia su componente ético, lo cual no solo otorga la posibilidad de plantarse crítico ante ciertos proyectos científicos que afectan el ambiente, la genética (en el caso Nuclear), el uso de los recursos que podrían llevarse a otro destino para solventar necesidades más urgentes; sino que también permite que se logre hacer crítica de los fundamentos conceptuales del proyecto mismo, ya que para posarse sobre presupuestos éticos ante el problema, primero hay que conocerlo y ver su implicación. Incluso, al ver trabajos como el que hace Rodas (2004) donde se presenta a la teoría de grandes científicos como Khun, Lákatos y Popper, aseverando que sus teorías reducen, por no contar con un enfoque sistémico, el desarrollo de las ciencias como un evolucionar complejo. Rodas lo toma así: “En tal sentido, plantear una visión reduccionista del desarrollo de las ciencias, deviene en una perspectiva a-dialéctica y por consiguiente parcelada no holística”; lo que quiere decir que no toma a la ciencia como un todo que evoluciona dialécticamente. Todas estas alusiones tienen de por sí un pequeño problema y es el que abordan el asunto desde asuntos poco pedagógicos para algunos y para otros –como el caso de Quintanilla- que lo enfocan desde su aspecto pedagógico más macro, atendiendo a una reforma estructural. Como bien se había dicho, uno de los mayores problemas al pensar acerca de la innovación en la enseñanza de las ciencias es .a imposibilidad de acción dada las ideas conservadoras de las facultades formadores y a la vez de los profesores con alto arraigo tradicional. Por eso se hizo un enfoque general de lo que pide la innovación en este respecto con la ayuda de Carolina Martín Gámez, Teresa Prieto Ruz, Ángeles Jiménez López (2015), para encontrar que aquellos parámetros generales se pueden enfocar a la Comunidad de Indagación y, que a su vez, se enfoca en el aula (cosa que se verá adelante), para evitar el entretocarse con estructuras, sino que sea aplicado por el docente.
3) Comunidad de Indagación y Ciencias: ¿en dónde radica la necesidad?
“Hay que insistir que los conceptos en la ciencia no son creados en un laboratorio, sino que son construcciones de la mente humana. Estos conceptos han sido construidos y reconstruidos en un proceso acumulativo durante muchos siglos” (Tobón 2010, 43). La cita lleva de inmediato a pensar que la ciencia quiéralo o no, debe acomodar su enseñanza en parámetros constructivistas, justamente porque su evolución (como lo afirma Rodas) es un asunto complejo en el sentido de estructurado y no parcelado. Ahora bien, si estas ideas se enfocan en el ámbito de la enseñanza y, particularmente en el ámbito de la inmersión de la comunidad de indagación, lo que se debería afirmar

es que las disciplinas de la ciencia se tocan con la teorías constructivistas; por lo cual, hallar una conexión entre el diálogo y el constructivismo, demarcaría la necesidad de la Comunidad de Indagación (o por lo menos su utilidad) en el campo de la enseñanza de las ciencias.
Un enfoque tradicional de la enseñanza convierte al libro de texto y a la palabra del profesor como un referente de verdad único. Bajo este marco el estudiante aprende independiente de sus creencias; asunto por el cual termina prevaleciendo el memorizar, el recordar y el repetir como el modelo didáctico por atinencia, es decir, teniendo como fin el aprender no significativamente, este tipo de recursos didácticos van a ser los adecuados. Pero ahora piénsese lo siguiente. ¿Qué tipo de profesor encararía una metódica tal?

Referencias
Martín Gámez, Carolina; Prieto Ruz, Teresa; Jiménez López, Ángeles (2015). Tendencias del profesorado de ciencias en formación inicial sobre las estrategias metodológicas en la enseñanza de las ciencias. Estudio de un caso en Málaga. ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS, 33.1 (2015): 167-184 Investigaciones didácticas http://dx.doi.org/10.5565/rev/ensciencias.1500 ISSN (impreso): 0212-4521 / ISSN (digital): 2174-6486
De Puig, I, Sátiro, A (2008). Jugar a pensar. España: Octaedro.
Garritz, A. (2010). La enseñanza de la ciencia en una sociedad con incertidumbre y cambios acelerados. Enseñanza de las Ciencias, 28 (3), pp. 315-326.
GIROUX (1997).Los Profesores como Intelectuales: Hacia una pedagogía crítica del aprendizaje”. Editorial Paidós: Reproducida con la autorización de la Editorial. Se encuentra en las Bibliotecas Pedagógicas del Colegio de Profesores.
Giroux, Henry (1989). Los profesores como intelectuales. Barcelona: Paidós
Kuhn, T. (2002). La prioridad de los paradigmas. En: La estructura de las revoluciones científicas. México: FCE. Cap. V.
Lipman (1998). EL Descubrimiento de Harry. Madrid: Ediciones de la Torre.
Lipman, M. (1998). Pensamiento complejo y educación. Madrid: Ediciones de la Torre.
Mitcham, C. (2004). Cuestiones éticas en ciencia y tecnología: introductorio y bibliografía. Vol 2 N° 5, Revista CST. El escorial pp167-176
Narvaes, Isabel (2014). La indagación como estrategia en el desarrollo de competencias científicas, mediante la aplicación de una secuencia didáctica en el área de ciencias naturales en grado tercero de básica primaria. Tesis de Maestría Universidad Nacional: edición virtual: http://www.bdigital.unal.edu.co/47042/1/38860365-Isabel.pdf
Olvera, José (no hay dato). La comunidad de indagación como estrategia didáctica en la educación media superior: una aproximación práctica. Colombia: UNAD. Edición Virtual: http://datateca.unad.edu.co/contenidos/302583/CONSTRUCCION_DE_COMUNIDAD._Jose_Antonio_1_.pdf
Popper, K.R. (1983) La verdad de la racionalidad y el desarrollo del conocimiento científico. Conjeturas y refutaciones. El desarrollo del conocimiento científico. Barcelona: Paidós, pp. 264-279

Quintanilla, M. (2006). Historia de la ciencia, ciudadanía y valores: claves de una orientación realista pragmática de la enseñanza de las ciencias. Revista Educación y Pedagogía. Medellín, Universidad de Antioquia, Facultad de Educación, vol. XVIII, (45), pp. 9-23.
Rodas, A (2004). Como se desarrollan las ciencias. Umbral: Revista de Educación cultura y sociedad. Lampeyeque. FACHSE, pp. 94-100
Sharp Ann M., Splitter Laurance J. (1996). La Otra Educación. Filosofía para Niños: Manantial
Tobón, R. (2010). “Consideraciones sobre la enseñanza de las ciencias” en: Hombre y Maquina. Recuperado de: http://ingenieria.uao.edu.co/hombreymaquina/revistas/10%201995-1/Articulo%204%20H&M%2010.pdf
Zembylas, M. (2007). Emotional ecology: The intersection of emotional knowledge and pedagogical content knowledge in teaching. Teaching and Teacher Education, 23, pp. 355-367. http://dx.doi.org/10.1016/j.tate.2006.12.002