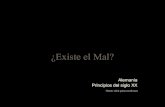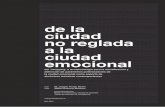La ciudad que no existe
-
Upload
juan-manuel-fernandez -
Category
Documents
-
view
214 -
download
0
description
Transcript of La ciudad que no existe
66 w w w . r e v i s t a m y t . c o m A B R I L 2 0 1 4
El mayor enemigo de las metrópolis centroamericanas no es el desorden territorial, ni la falta de agua, sino sus propios ciudadanos.
Juan Manuel Fernándezperiodista
Tegucigalpa es una ciudad asen-tada sobre un enclave minero colonial que data del siglo XVI.
De ese pueblo minero pasó a ser el centro financiero del país. El problema es que ni su surgimiento ni su creci-miento fueron planificados. El desa-rrollo actual de la capital hondureña sufre de dos condicionantes inevita-bles, en la opinión del propio director de ordenamiento territorial de Teguci-galpa, José Noé Cortés. La primera es la topografía montañosa que la rodea, que afecta el costo, la planificación de
La ciudad que no existe
La escasez de fuentes de trabajo en las zonas
rurales provoca la migración a la ciudad.
M&T Report
construcción y el modelo de expansión urbano. La segunda desde luego fue la tragedia de Mitch, en 1998, fenómeno que destruyó zonas de peso económi-co y las fallas geológicas modificaron el modelo de planificación territorial que tenía la ciudad.
“Aunque se pensó en los fenóme-nos naturales, los desafíos superaron
las previsiones urbanísticas que tenía la ciudad; el huracán modificó el plan de desarrollo territorial y ahora genera un impacto económico y social, porque al ser vulnerable, dichos condicionamien-tos exponen a la población”, explica.
Sin viSiónComo la mayoría de capitales cen-
troamericanas, Tegucigalpa sufre la carencia de visión y planificación de antaño, y ahora debe adaptarse a los problemas actuales.
“El costo de lo que no se hizo en el pasado cuando era el momento es más alto del que políticamente están
La quema de diésel provoca que el azufre contamine el aire. En San José, el 70% de la contaminación proviene del transporte.
A B R I L 2 0 1 4 67w w w . r e v i s t a m y t . c o m
dispuestos a pagar los que han sido electos para la administración pública de las ciudades”, sentencia con fran-queza el arquitecto Julio Alvarado, so-cio de la Cámara Guatemalteca de la Construcción (CGC).
Y esa factura por todo lo que no se hizo la pagan los ciudadanos cada vez que se trasladan a sus lugares de tra-bajo, y también lo resiente el medioam-biente.
“Las calles no fueron adaptándo-se y, al mismo tiempo, se incrementó la afluencia vehicular”, aporta el Arq. Ruby Cole, del Guatemala Green Buil-
ding Council. Belem Sálomon, arquitec-ta de la misma organización, confirma que tampoco se proyectó un creci-miento horizontal y vertical. “Se trató de imitar ciudades en todo el sentido, en lugar de solo imitar los principios de urbanismo de urbes desarrolladas y tropicalizarlas a las necesidades loca-les. Y las regulaciones municipales no tuvieron la capacidad de adaptarse al rápido crecimiento que se generó en la ciudad”, reclama Sálomon.
Los problemas no acaban con el ta-maño de las carreteras y el crecimiento desordenado. En el caso de Tegucigal-pa, la falta de alcantarillado y manteni-miento adecuado de las obras públicas de servicios básicos, o las malas prác-ticas constructivas, como edificar cer-ca de los ríos o quebradas sin respetar sus cauces, a la larga pasan todos los días la factura al no tener un diseño urbano adecuado. Así lo complementa Marla Puerto, gerente de prevención y mitigación de la Alcaldía Municipal del Distrito Central de ese país.
LunareS urbanoS¿En qué fallamos al construir estas
ciudades que tenemos hoy? La infraestructura de las redes de
aguas residuales y pluviales es obsole-ta. De allí los efectos cuando hay ca-tástrofes naturales, a lo que se suma que no hay una regulación de priori-zación de uso de suelo, desde la visión de Alvarado.
Pero además hay ciudades como San José, que según tres funcionarios de alto rango se quejaban de un común denominador: la poca autonomía del municipio, que depende de decisiones del Gobierno para sus programas am-bientales y en general para cualquier inversión.
“El Gobierno central usa el 98% de recursos públicos del presupuesto municipal y no tiene un solo programa ambiental urbano. El mismo Gobierno reconoce que no ayudó en nada. Los municipios no pueden ser líderes por falta de competencias”, reclama Vladi-mir Klotchkov, jefe del Departamento de Gestión Urbana de la Municipalidad de San José.
Esa ciudad, por ejemplo, tiene pro-blemas por los altos niveles de ruido, colapso vial y contaminación por dese-chos sólidos.
“El problema de los desechos sóli-dos es por la incultura, no solo de los que viven en la ciudad, sino también de los que vienen a ella. La gente deposi-ta la basura en cualquier esquina y eso no tiene que ver con la recogida de la basura domiciliaria, en la que gastamos US$5,5 millones, que es un trabajo muy caro”, informa el Ing. Marco Vinicio Co-rrales, gerente de servicios de la misma alcaldía. “Ensuciamos mucho la ciudad y hay que limpiarla mucho”, añade.
Pero no hay muchas alternativas. Según Cortés, al vivir en ciudades con riesgos, “tenemos que acostumbrar-nos a vivir con esos riesgos”.
Tegucigalpa, según indica, es una ciudad donde hay zonas sin cobertura de agua potable y saneamiento básico. Esto va más allá de la capacidad de la ciudad y tiene que ver con la jurisdic-ción estatal.
La ciudad más grande de Centro-américa, Guatemala, tiene sus propios fardos. Para la Arq. Susana Asensio, directora de planificación de dicha ciu-dad capital, “sabemos que Guatemala está creciendo a un ritmo muy acele-rado, es uno de los países en el mundo que más rápido duplica su población. De hecho, va a enfrentar una de las
Foto: Alejandro Delgado
A B R I L 2 0 1 468 w w w . r e v i s t a m y t . c o m
tasas de urbanización más fuertes del mundo, así que una parte de todo ese crecimiento demográfico y de ese pro-ceso de urbanización se espera que vaya a darse en las ciudades más im-portantes, y por supuesto, en el área metropolitana”.
TranSporTe: probLema de SiempreEn la capital costarricense, el trans-
porte aporta más del 70% de toda la contaminación, según cifras oficiales. El problema se agrava por el hecho de que las concesiones a los autobuses y el resto del transporte público, así como la decisión sobre su circulación en el casco central, no son competencia municipal, sino del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT).
“Si no se puede manejar el transpor-te, que es la arteria que maneja todo, es muy difícil. Debería haber un traslado de la potestad del transporte a los gobiernos locales, y quitarle la mitad del poder al MOPT”, sugiere Klotchkov.
El azufre en la contaminación del aire viene de parte de la quema de diésel. La Municipalidad capitalina insiste en que las líneas de buses no deben llegar al cen-tro, sino quedarse en lugares satélite. “Si no se resuelve el transporte público, no vamos a mejorar la calidad del aire”, sen-tencia Corrales.
En Guatemala se implementó el Transmetro, que según Asensio, por li-mitaciones económicas no ha podido po-nerse a funcionar de manera más rápida, pero asegura que es la solución al con-gestionamiento.
Alvarado propone que incentivar construcciones de uso mixto, que traigan los servicios y equipamientos urbanos más cerca del usuario, reduciría la ne-cesidad de transporte. Así, los espacios públicos deben estar acondicionados con transporte multimodal: vehicular, colec-tivo, bicicletas, peatonal, etc. Además es necesario implementar controles de emi-siones para vehículos, según dice.
Cole es más ambicioso y propone buses de transporte público híbridos, parqueos preferenciales para carros
M&T Report
“El costo de lo que no se hizo en el pasado cuando era el momento, es más alto del que políticamente están dispuestos a pagar los que han sido electos para la administración pública de las ciudades”. Julio Alvarado, socio de la Cámara Guatemalteca de la Construcción (CGC)
pequeños o híbridos, un carril rápido y reducción de peaje para automóviles compartidos y ciclovías. Todas las pro-puestas requieren inversión y decisiones desde arriba.
En Honduras se desarrolla el Plan de Gestión Social y Ambiental para la imple-mentación del nuevo sistema de trans-porte público, Trans 450, que contempla las medidas de reforestación con unas 4500 plantas que serán sembradas en diferentes puntos de la ciudad, así como varias zonas a lo largo de los propios corredores del Trans 450, con espacios verdes en un área de 25 000 kilómetros cuadrados.
“El Trans 450 será una solución real porque va a sacar de tránsito unidades que ya están deterioradas y se pretende mejorar el servicio a las personas, es una solución sostenible por las reducciones que habrá de gases contaminantes”, de-fiende Puerto.
El tema de centralizar la administra-ción del transporte público y de aplicar inversiones para su modernización es recurrente y urgente.
ordenar eL deSorden“La ciudad es la misma que merece-
mos, es quienes somos, habla de cómo estamos organizados políticamente y de cómo estamos dividiendo los recursos”, ahonda Klotchkov.
¿Es este el sentir de los citadinos de la región? Para Sálomon se necesitan diseños enfocados en la identidad de la ciudad, no solo de un sector determina-do: “Este tipo de soluciones genera un sentido de pertenencia que no solo cam-bia la manera en que vemos a la ciudad, sino cómo nosotros nos vemos en ella”. Su visión es que la demanda por edificios sanos va a subir conforme el mercado
esté más informado. Lo cierto es que medidas básicas
en el contexto centroamericano apun-tan a temas como gestionar bien el agua desde su obtención, uso, tratamiento y disposición o desecho. Alvarado conti-núa y coincide con Corrales en la res-ponsabilidad ciudadana en temas como la basura: “Los desechos sólidos tienen su origen en el consumidor. Más allá del reducir-reusar-reciclar, debe haber una estructura de manejo de ciclo cerrado de los desechos sólidos que permita estilos de vida sostenibles”.
Las ciudades se deben acoplar a las condiciones actuales. Según Puerto, en el caso de Tegucigalpa, se trabaja en un Plan de Ordenamiento Territorial to-mando en cuenta el tema de riesgos y catastro. “Según este plan, la población debería de crecer hacia el sur y no ha-cia el norte. Además deberíamos tener un control de la construcción de acuerdo con nuestra topografía. Debemos pensar en el crecimiento vertical, que haya más edificios u otro tipo de viviendas, no solo las horizontales”, explica.
No obstante, se debe superar la eta-pa de medidas paliativas. Más allá de los ajustes en gestión de aguas, residuos, transporte y ordenamiento territorial, Sá-lomon enfatiza que “cuando hablamos de sostenibilidad no se puede dejar por fuera el tema social, por más que la infraes-tructura sea 100% sostenible. La mayoría de soluciones sostenibles deben ir ama-rradas de un plan educativo/informativo para promover y aumentar la conciencia ambiental”. Quizás por allí deban iniciar nuestras ciudades.
¿Una capital que sea defendida del deterioro ambiental por sus habitantes, gobernantes, visitantes y empresarios? Esa es una ciudad que todavía no existe.
A B R I L 2 0 1 470 w w w . r e v i s t a m y t . c o m
El crecimiento de la población y del parque vehicular convierten a Ciudad de Guatemala en una urbe donde cualquier esfuerzo para resolver los atascos resulta insuficiente. aMaFredo Castellanosperiodista
Cristina y Daniel López Jauregui esperan el fin de semana para pasar un día junto a su pequeño
hijo Daniel Fernando. Es la escurridiza tregua que les ofrece su dura cotidia-nidad en Ciudad de Guatemala. Ambos trabajan, pero viven a 14 kilómetros al sur de la capital. Por ello y ante los tem-praneros atascos viales, deben salir a las 4:00 a.m. No hay otra forma de llegar a las 8:00 a su trabajo, pues primero de-ben pasar a dejar al niño, aún dormido, a la casa de sus abuelos maternos. Por la noche pasa lo mismo. Cuando llegan apenas lo ven y se duerme en el camino.
Su historia no es muy distinta a la de muchas otras jóvenes familias que habitan en esta ciudad en constante cre-
cimiento. La situación es aún peor para numerosas familias que optan por luga-res más alejados por una cuestión de accesibilidad al precio de los inmuebles.
Estas dificultades de las familias son parte del problema del crecimiento capi-talino y que se manifiesta en un desbor-dante parque vehicular. Este alcanza los 2,7 millones de vehículos en el país. Al menos 1 millón de estos transitan en el área metropolitana, señala Óscar Peláez, director del Centro de Estudios Urbanos y Regionales (CEUR) de la Universidad de San Carlos.
El país tiene actualmente 15 millones de habitantes y de los 22 departamentos que lo conforman, el de Guatemala es el más densamente poblado.
La gran metrópoli “Se estima que el área metropolitana está llegando a cerca de 4 millones de habitantes, muchos de estos conmutan diariamente a la ciudad”, explica Susana Asencio, directora de planificación urba-na de la Municipalidad de Guatemala.
Peláez señala que el problema no se limita a la situación de las familias o la contaminación del aire. Hay también un impacto económico y lo destaca como uno de los más preocupantes.
Menciona, por ejemplo, las 3 o hasta 4 horas diarias que pierden las perso-nas que viajan en vehículo, puesto que no es solo una pérdida individual, sino también una pérdida para la economía del país, o el gasto de cientos de ga-lones de combustible generado por los atascos todos los días, especialmente a las horas pico.
Como lo indica, el Transmetro, los carriles reversibles y la Policía Municipal de Tránsito (PMT) “son siempre posi-tivos”, pero lamenta la “carencia de un metro de superficie, que no se ha imple-mentado porque es bastante oneroso”.
Advierte que la primera propuesta es que “no debemos habituarnos a lo malo, a lo que nos produce estrés, sino a lo positivo, por lo que es necesario bus-car soluciones racionales”.
guaTemaLa
M&T Report
A B R I L 2 0 1 4 71w w w . r e v i s t a m y t . c o m
Entre autos y taladros
Lucía abrazada por el gran Cristo de El Picacho, en medio de montañas y valles. El imponente verde tierno
que la rodea es el escenario perfecto para obtener una radiografía de la ciudad ca-pital.
Su irregular geografía, similar a jo-robas de camellos, expone innumerables asentamientos y al mismo tiempo deja al desnudo florecientes edificaciones de alta envergadura que huelen a pasitos de de-sarrollo en la capital.
Entre decenas de vendedores que adornan las estrechas calles, al paso por una chiclera se encuentra Sara, de 21 años, su piel luce tostada por el sol; el sonido de sus cuerdas vocales parece el de una bocina que atrae a los clientes. Se queja del mismo problema: pocos ingre-sos, muchos gastos.
La determinación diaria de los capi-talinos como Sara permite a Tegucigalpa
tener un indicador de 28,5% de pobla-ción económicamente activa y ser la más “rica” de Honduras, al reportar ingresos anuales por US$1108 millones. Y aunque las gotas de sudor facturan a lo grande al Gobierno, los bolsillos de Sara nunca están llenos.
Ella, aunque no tuvo suerte en un em-pleo formal, al menos tiene agua potable en su vivienda, por lo que no está incluida dentro del 40% de las familias capitalinas ubicadas en asentamientos que se abas-tecen a través de cisternas, pagando has-ta 50 veces más por el líquido.
Su humilde hogar tampoco cabe den-tro del 39% de las viviendas de la ciudad que no tiene energía eléctrica, pues según mencionó, se ilumina con un solo bombi-llo, por lo que recibe subsidio estatal.
Tegucigalpa es hermana gemela de Comayagüela, no podrían ser más pare-cidas. Nacieron en 1937 y ocupan un área
El aliento de un frente frío es ingrediente extra del caos, donde bocinas de coches y el ruido de la construcción se dan cita en las horas pico en Tegucigalpa. Fany alvarengaperiodista
TeguCigaLpa
de 1396,5 km. Para Tegucigalpa, la libido hondureña aumentó su vulnerabilidad en los últimos 25 años al triplicar el número de habitantes que supera el millón.
Una vez que cierra el día, la joven vendedora emprende su regreso a casa en la colonia Kennedy. Como todos los días, el bus en el que viaja se encuentra con la cita amorosa entre los automotores y la construcción de la pomposa obra de transporte Trans 450.
En medio del ¡pip! ¡pip! del embote-llamiento que se da en el centro y la zona conocida como Miraflores, cabe reflexio-nar que una vez que finalice la obra, Sara podría contar con un servicio público efi-ciente que le permita llegar de inmediato a sus aposentos.
El villano de la municipalidad tiene un objetivo: acariciar el desarrollo. Durante esta gestión el barrido manual de la ciu-dad aumentó a un 70%, pero en cuanto a la basura, solo el 17% de los hogares pobres usa la recolección municipal y el 49% arroja sus desechos a los botaderos clandestinos.
La identidad cultural hondureña está en evolución, pues esta práctica se espe-ra que disminuya en las próximos años.
A B R I L 2 0 1 472 w w w . r e v i s t a m y t . c o m
Ciudad viva, a mediasTodo se convierte en ‘lo mismo de siempre’, mientras se ignoran bellezas culturales como el Teatro Nacional, que se construyó cuando San José era un cafetal, o el Edificio Metálico, una escuela donde aún se dan clases. aleJandro delgadoperiodista
La ciudad despierta con los primeros rayos de sol que se asoman detrás de la Catedral Metropolitana, símbo-
lo de valores del país, y contradicción con los más de 20 bares y moteles que están a menos de 500 metros alrededor. San José se levanta una vez más y Costa Rica respira: smog y vida por igual.
Conforme la ciudad cobra vida, los ca-rros y autobuses empiezan a saturar sus calles que se remontan a más de 70 años atrás y cuyas modificaciones posibles son casi nulas por el espacio. Recorrer San José centro de lado a lado puede tomar 45 minutos a pie, sus calles de uno o dos carriles- excluyendo la Avenida Segunda- pueden hacer que tarde el mismo tiempo en auto.
Después de sortear la primera con-gestión de entrada, cerca del 50% de la fuerza laboral, los hombres con saco y
corbata al lado de los constructores con su maletín lleno de hoyos, se llenan de paciencia mientras esperan en línea para tomar uno de los cientos de buses que inician su ruta en el centro de la ciudad.
Algunos privilegiados, por ubicación, pueden viajar en el tren urbano, aunque solo realiza viajes regulares en el inicio de la mañana o al final de la tarde y con la restricción de únicamente poder mo-vilizarse en dos direcciones: Heredia o Cartago.
El día pasa y los oídos se acostum-bran al ruido, y en ese momento, es po-sible percatarse de que en San José se respira vida, y algunos pericos luchan recordárselo a los transeúntes que pasan por uno de la decena de parques y plazas confinadas en menos de 800 metros.
En la Plaza de la Democracia los des-tellos de luz captan cada sonrisa de pa-
San JoSÉ
M&T Report
dres e hijos que corren tras las palomas, las mismas que consumen y carcomen las edificaciones a su alrededor, incluido el icónico Teatro Nacional.
La noche llega y deja que miles bus-quen sus buses mientras transitan en una avenida llena de revendedores, limosne-ros o indigentes; con la oscuridad se ter-mina el día y ahí los monumentos dejan de pedir atención.
Todo se convierte en “lo mismo de siempre”, y así se ignoran monumentos como el Teatro Nacional que se constru-yó cuando San José era un cafetal, o el Edificio Metálico en donde aún se dan clases.
San José creció con su población pero sin medida o plan, así cuentan los proyectos en el Instituto de Vivienda y Urbanismo (Invu) que yacen enterrados en un archivo junto con los clavos del ataúd de un “San José pensado”.
Pero algunos días nacen pequeñas esperanzas de la mano de personas con conciencia, proyectos artísticos como el pulmón urbano , dibujos en pasos peato-nales para ser más visibles y crear cons-ciencia, iniciativas que a la larga, lo que buscan es recordar que en San José aún hay personas y no solo seres humanos.