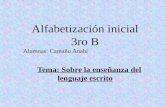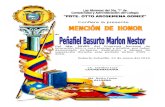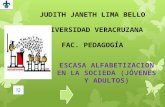La Alfabetizacion en La Escuela. Perspectivas en Debate. Marder y Zabaleta
Transcript of La Alfabetizacion en La Escuela. Perspectivas en Debate. Marder y Zabaleta
-
8/16/2019 La Alfabetizacion en La Escuela. Perspectivas en Debate. Marder y Zabaleta
1/7
Reflexión y DebateNOVEDADES EDUCATIVAS • Nº 279 • Marzo 20146
L a infancia contemporánea enfrenta unmundo caracterizado por cambios rápidosy de una complejidad creciente que planteaexigencias de conocimientos, habilidades y acti-
tudes nuevas para lograr un buen desempeño en
el futuro. En tal sentido, uno de los retos actua-
les apunta al logro de un alto nivel de alfabeti-
zación que, en términos de las Leyes Nacional y
Provincial de Educación (Leyes 26.606 y 13.688),
se traduce en una educación de calidad para ga-
rantizar a todos los habitantes el ejercicio de sus
derechos y la igualdad de oportunidades.
“Es por ello que, en virtud de los pobres resulta-
dos obtenidos por nuestro país en los operativos
de evaluación, tanto nacionales como internacio-
nales,1 y de las disputas teóricas que la temática
de la alfabetización ha suscitado, que constituyen
objetivos de este trabajo: historizar brevemente
la relación entre alfabetización y escolarizacióny exponer los argumentos centrales de diferen-
tes perspectivas fundadas en enfoques psicológi-
cos (perspectiva psicolingüística cognitiva, cons-
tructivista y sociocultural), que se encuentran en
la base de muchas de las prácticas de al menos el
primer ciclo de la educación primaria de la ciu-
dad y de la provincia de Buenos Aires.2
Alfabetización y escolarización
Cook-Gumperz (1988), en el libro La construcción social de
la alfabetización, muestra que, si bien en la actualidad suele
establecerse una “ecuación” entre alfabetización y escolari-
zación, concibiendo a esta última como su causa facilitadora
esencial, los estudios históricos han señalado que antes del
desarrollo de los sistemas educativos, la alfabetización se
realizaba mayormente a través de la interacción informal
en grupos localizados y su extensión era considerada por
algunos como “peligrosa”.
En la actualidad, el peligro reside en la existencia de unaalfabetización precaria en jóvenes y adultos que no han na-
lizado sus estudios o que lo han hecho con muchas dicul-
tades. La preocupación se centra en el fracaso de la educa-
ción escolar moderna en producir niveles de alfabetización
considerados satisfactorios, con docentes cuya formación
les posibilite estar a la altura de ese desafío. Esta idea apare-
ce claramente expresada por el Instituto Nacional de For-
mación Docente:
La formación docente tuvo y tiene la responsabilidad de
proveer a los sistemas educativos de personas formadas y
capaces de llevar adelante la enseñanza y la formación de las
nuevas generaciones.Por ello, el fracaso escolar debe constituir un desafío para
todos los actores involucrados en los sistemas educativos, y
en particular para los formadores de futuros maestros. Las
dicultades reiteradamente vinculadas a la repitencia en los
primeros años de escolaridad muestran una alta correlación
entre alfabetización y fracaso.
Eso obliga al sistema formador a poner prioridades en las
políticas de la formación inicial y continua. Una de esas prio-
ridades es la Alfabetización Inicial, y su inclusión en la forma-
ción básica del maestro constituye una decisión ineludible si
consideramos la implicancia educativa, social y política de losprocesos alfabetizadores en las trayectorias individuales de
los estudiantes (Linuesa, 2009).
Los estudios históricos informan sobre las diversas ma-
neras en que ha existido la alfabetización en la sociedad
occidental en el curso de los últimos siglos. El cambio, des-
de el siglo XVIII en adelante, no ha sido del analfabetismo
total a la alfabetización, sino de una multiplicidad de alfa-
betizaciones difíciles de evaluar, a la noción de una sola y
estandarizada alfabetización escolar vigente desde el siglo
XX. Ha habido cambios en las expectativas en cuanto ala alfabetización durante la transición desde una economía
básicamente agraria a otra industrial y urbana. Hubo una
progresión durante aproximadamente un siglo, desde la
capacidad rudimentaria y ya extendida de leer un poco y
tal vez rmar con el propio nombre a la aptitud de leer
material no conocido y aprender nueva información. Es de-
cir, que la introducción de la educación escolar tenía otros
nes que la alfabetización y la actividad económica no fue la
única razón para su desarrollo: leer y escribir tenía valor en
las áreas sociales y recreativas de la vida.
Durante el siglo XIX aumentan los movimientos a favor
de la escolarización, aunque coexistían con fuertes argu-
mentos en contra de su extensión. La escolarización era
considerada, tanto en Europa como en Estados Unidos,
como un medio para poner la alfabetización popular bajo
La alfabetización en la escuela:perspectivas en debate
Sandra Marder y Verónica Zabaleta
-
8/16/2019 La Alfabetizacion en La Escuela. Perspectivas en Debate. Marder y Zabaleta
2/7
www.noveduc.com NOVEDADES EDUCATIVAS • Nº 279 • Marzo 2014 7
el control de sistemas escolares organizados públicamen-
te. El objetivo principal de la escolarización masiva no era,
pues, la promoción de la alfabetización, sino su control. El
desarrollo de la escolarización pública pasó a basarse en la
necesidad de conseguir una forma de preparación social
destinada a convertir a los trabajadores artesanos o del
campo en fuerza laboral fabril preparada para un empleo
industrializado con un sentido de disciplina y con “compe-
tencias escolares”.
Cook-Gumperz muestra, entonces, que la “ecuación” de
alfabetización y escolarización es una ecuación variable, en
la que el equilibrio entre los valores de ambas ha cambia-
do en el curso de los últimos cincuenta años. Es posible la
alfabetización sin escolarización, lo que no es posible es la
escolarización sin alfabetización.
Alfabetización: diversas perspectivas
Es preciso aclarar, entonces, el sentido que suele adquirir
el término alfabetización en la actualidad. El término alfa-
betización suele vincularse con el aprendizaje de la lectura
y de la escritura. Es decir que, en este sentido, ser un su-
jeto alfabetizado es ser alguien capaz de leer y escribir. Sin
embargo, se utiliza también en un sentido más amplio al
hacer referencia a las “habilidades lingüísticas y cognitivas
necesarias para el ingreso al mundo de los conocimientos
(la ciencia, el arte y los lenguajes simbólicos y matemáticos)
que la humanidad ha producido a lo largo de su historia”
(Borzone; Rosemberg; Diuk; Silvestri & Plana, 2004)
La palabra “alfabetización” que habitualmente se hace co-
rresponder con el término de origen anglosajón “literacy”,
también puede entenderse como “cultura escrita”. Se suele
señalar a este respecto, entonces, que la alfabetización no
se reduce a los aprendizajes iniciales de la lectura y de la
escritura sino que alude a las posibilidades de inclusión y
participación en ciertas comunidades que utilizan el len-
guaje escrito con determinados propósitos (Carlino, 2005).
“Alfabetizarse signica aprender a manejar el lenguaje es-
crito de manera deliberada e intencional para participar en
eventos culturalmente valorados y relacionarse con otros”
(Kalman, 2003: 39).
Gran parte de los estudios sobre el aprendizaje de la
lengua escrita se han desarrollado en la segunda mitad del
siglo XX. Esto se vincula con el hecho de que la alfabetiza-
ción se convirtiera en un fenómeno extensivo, momento en
que se puso de maniesto, de manera inquietante, que cier-
tos sujetos no aprenden o tienen problemas para hacerlo
aun cuando estén inmersos en un sistema aparentemente
propicio como el sistema escolar. Sin embargo, la reexión
sobre la enseñanza de la lengua escrita sobrepasa el mundo
puramente escolar y entra a formar parte de los intereses
de distintas disciplinas, que producen conocimiento sobre
este fenómeno complejo, destacándose entre ellas la psico-
lingüística, la sociolingüística e incluso la neurología, entre
otras. Por esto, las teorías que conguran las explicaciones
de cómo debe enseñarse este lenguaje provienen de distin-
tas visiones, de distintos campos, no siempre estrictamente
relacionados con la escuela.
Linuesa (2009) señala que existen perspectivas diferentes
y hasta contrapuestas acerca de qué es leer y escribir, res-
pecto de cómo se adquieren estos conocimientos y sobre
el tipo de intervención pedagógica que conviene ofrecer
para que el aprendizaje resulte posible. La autora, al clasi-
car las perspectivas que se han ocupado de teorizar acerca
de la lengua escrita y de su aprendizaje, diferencia la pers-
pectiva psicolingüística y la perspectiva comunicativa, den-
tro de la cual destaca el enfoque del lenguaje integrado, el
constructivismo y el enfoque sociocultural. En este trabajo,
y a la luz de los debates contemporáneos que suelen darse
en ámbitos académicos y del sistema educativo en nuestro
país, se analizan especícamente algunos aspectos de tres
de los mencionados enfoques: el psicolingüístico, que pre-
ferimos denominar psicolingüístico cognitivo, el constructi-
vista y el sociocultural.
Cabe señalar, sin embargo, que la historia de la alfabeti-
zación ha reunido la disputa entre métodos que proponen
iniciar la enseñanza por unidades sin signicado y aquellos
que proponen como unidades iniciales la palabra, la oración
o el texto, es decir, unidades plenas de sentido (Zamero,
2009-2010). No se ofrece en este artículo un desarrollo
especíco de los denominados métodos tradicionales ( sinté-
tico-analítico, fónico, global) ya que se ha escrito mucho
sobre ellos en décadas anteriores desde el enfoque de la
querella de los métodos (Braslavsky, 2003)
La lectura y la escritura en los enfoquessocio-histórico culturales (ESHC)
En el marco del análisis de las relaciones entre los proce-
sos de desarrollo y las prácticas educativas desde un mar-
co teórico vigotskiano, la adquisición de la lengua escrita
constituye un tópico nodal. Resulta relevante la referencia
al proceso de constitución de los procesos psicológicos su-
periores, vinculado a la línea cultural de desarrollo. En este
punto debe recordarse la diferenciación establecida por Vi-
gotsky entre Procesos Psicológicos Superiores Rudimenta-
rios y Procesos Psicológicos Superiores Avanzados.
Desde un punto de vista descriptivo, lo que diferencia
ambos tipos de procesos es el grado de control consciente
y voluntario que cada uno implica y el tipo de uso de los
instrumentos de mediación, crecientemente descontextua-
lizado.
Desde un punto de vista genético, ambos tipos de proce-
sos se constituyen como producto de la vida social. Sin em-
bargo, los PPS avanzados, a diferencia de los rudimentarios,
requieren de la participación en situaciones especícas de
aprendizaje. Es decir, no basta una “socialización genérica”
en el marco de una cultura humana para que estos proce-
sos se constituyan sino que es necesaria la participación en
“procesos de socialización especícos” (Baquero, 1996).
En este sentido es interesante retomar la propuesta de
Rivière (1999), quien diferencia, a partir de la taxonomía de
procesos psicológicos de Vigotsky, cuatro tipos de funcio-
nes a las que denomina tipo 1, tipo 2, tipo 3 y tipo 4. Las dos
últimas se corresponden con la diferenciación presentada
entre PPS rudimentarios y avanzados. Establece varios cri-
terios que permitirían distinguirlas. Entre ellos señala lo que
-
8/16/2019 La Alfabetizacion en La Escuela. Perspectivas en Debate. Marder y Zabaleta
3/7
Reflexión y DebateNOVEDADES EDUCATIVAS • Nº 279 • Marzo 20148
denomina la susceptibilidad interactiva de las funciones y su
grado de especicidad. Las funciones tipo 3 son especícas
del hombre y humanizan. Se desarrollan en los contextos
interactivos de crianza caracterizados por una relación asi-
métrica de cuidado y una fuerte vinculación; se trata de
contextos fuertemente cargados de emoción. Estos con-
textos tienen una peculiaridad y es que no se proponen de
forma explícita y consciente la constitución de las funciones
tipo 3, pero la logran con extremada eciencia.
Las funciones tipo 4 también son especícamente hu-
manas, requieren formas especializadas de interacción que
implican interacciones explícitamente dirigidas a la interio-
rización, por parte del niño, de ingenios de la cultura. Estas
funciones, dice Riviére, no humanizan, sino que aculturan. El
desarrollo de PPS Avanzados requiere de la existencia pre-
via de PPS Rudimentarios, pero no resultan de la evolución
espontánea de estos. El habla no evoluciona hacia la escri-
tura. El desarrollo del lenguaje oral, PPS Rudimentario por
excelencia, es una condición necesaria aunque no suciente
para la adquisición del lenguaje escrito, PPS Avanzado.
Esto pone en primer plano una cuestión no menor que
es el papel de la intervención de un “otro” adulto, o par
más avanzado que el niño en el proceso de aprendizaje de
la lectura y de la escritura. Este andamiaje necesario que
implica compartir con otros situaciones variadas de L y E,
se debe inscribir en la zona de desarrollo próximo, y es una de
las condiciones de acceso a la lengua escrita según Kalman,
junto con la disponibilidad de materiales, para poder luego sí
apropiarse de estos conocimientos y herramientas.
Puede considerarse, entonces, que desde esta perspec-
tiva la educación posee un rol inherente (no meramente
coadyuvante) a los procesos de desarrollo, y el desarrollo
es en estas condiciones un proceso articial.
La idea del carácter contingente articial puede vincu-
larse con un interrogante que se formula Vigotsky en su
libro Pensamiento y lenguaje: “¿Por qué escribir le resulta al
escolar tan difícil que en ciertos periodos hay un retraso de
hasta seis o siete años entre la ‘edad lingüística’ hablada y la
escrita?”. En palabras del autor:
Nuestra investigación ha demostrado que el desarrollo de
la escritura no repite la historia del desarrollo del lenguaje
hablado. El habla escrita es una función lingüística separada,
que diere del habla oral tanto en su estructura como en
su forma de funcionamiento. Incluso su desarrollo mínimo
requiere un alto nivel de abstracción (…) Nuestros estudios
demuestran que es la cualidad abstracta del lenguaje escrito
lo que constituye el principal tropiezo, y no el subdesarrollo
de músculos menores ni ningún otro obstáculo mecánico.
La escritura es también habla sin interlocutor, dirigida a una
persona ausente o imaginaria o a nadie en particular; es una
conversación con una hoja de papel en blanco. Así, la escritu-
ra requiere una doble abstracción: la abstracción del sonido
del habla y la abstracción del interlocutor.
(…) La escritura requiere, además, una acción analítica deli-
berada por parte del niño. Al hablar, apenas es consciente de
los sonidos que pronuncia y es completamente inconsciente
de las operaciones mentales que lleva a cabo. Al escribir, debe
tener en cuenta la estructura sonora de cada palabra, anali-
zarla minuciosamente y reproducirla con símbolos alfabéti-
cos que antes ha debido estudiar y memorizar…
(…) La conciencia y el control volitivo caracterizan el habla
escrita del niño desde el comienzo mismo de su desarrollo
(…). A su vez, la escritura potencia la intelectualidad de las
acciones del niño. Aporta toma de conciencia al habla (Vi-
gotsky, 1995: 175-177).
La escritura en el enfoque constructivistapsicogenético de Emilia Ferreiro
Emilia Ferreiro, a partir del 1974, primero en la Argen-
tina, luego en Ginebra y más tarde en México, investigó la
adquisición de la lengua escrita desde la perspectiva psico-
genética. Planteó que hasta ese momento, el aprendizaje de
este objeto se había estudiado como una técnica o como la
adquisición de cualquier otro hábito complejo, de allí que se
evaluaran los prerrequisitos para adquirir esta habilidad.
Este enfoque interpreta el proceso de aprendizaje del siste-
ma de escritura como un proceso constructivo que respon-
de a principios de la teoría piagetiana y se caracteriza por
una serie de etapas por las que todos los niños transcurren
respondiendo a una progresión regular en su modo de con-
ceptualizar la escritura (Marder, 2012: 63).
Emilia Ferreiro plantea que, para construir este objeto
del conocimiento, interviene en el proceso una tríada: el
sistema de representación alfabética, el lenguaje con sus ca-
racterísticas especícas, y las conceptualizaciones que tie-
nen de este objeto tanto quienes aprenden como quienes
enseñan.
Cualquier sistema de representación involucra un proce-
so de diferenciación de los elementos y relaciones cono-
cidos en el objeto a ser presentado y en una selección de
aquellos elementos y relaciones que serán retenidos en la
representación. Si un sistema X es una representación ade-
cuada de cierta realidad, reúne dos condiciones: al mismo
tiempo conserva y excluye algunas de sus propiedades y
relaciones propias. En el caso de la codicación, en cambio,
están predeterminados todos los elementos como las re-
laciones.
Según Emilia Ferreiro, la invención de la escritura es
un proceso histórico de construcción de un sistema de
representación, y no un proceso de codicación. En el
inicio de la escolarización, las dicultades que enfrentan
los niños son dicultades conceptuales similares a las de
la construcción del sistema y por eso podría plantearse,
según la autora, que el niño “reinventa” la escritura (en
un paralelismo entre logénesis-ontogénesis). Para poder
utilizar estos elementos como elementos del sistema, de-
ben comprender su proceso de construcción y sus reglas
de producción.
Las escrituras de tipo alfabético, como la nuestra, re-
presentan los sonidos del lenguaje oral por medio de sus
grafías, y su intención primera es representar las diferen-
cias entre los signicantes. En cambio, las escrituras de
tipo ideográco, como el chino por ejemplo, son sistemas
-
8/16/2019 La Alfabetizacion en La Escuela. Perspectivas en Debate. Marder y Zabaleta
4/7
www.noveduc.com NOVEDADES EDUCATIVAS • Nº 279 • Marzo 2014 9
que representan directamente la “idea” a través de sus
ideogramas.
Ferreiro plantea que la distinción entre sistema de co-
dicación y sistema de representación no es solo termi-
nológica. Si se concibe a la escritura como un código de
trascripción que convierte las unidades sonoras en uni-
dades grácas, se pone en primer plano la discriminación
perceptiva en las modalidades involucradas. El lenguaje es
puesto, en cierta manera, “entre paréntesis”, o reducido a
una serie de sonidos:
Si se disocia el signicante sonoro del signicado, destruimos
el signo lingüístico (…) Si la escritura se concibe como un
código de transcripción, su aprendizaje se concibe como la
adquisición de una técnica. Si se concibe como un sistema
representación, su aprendizaje se convierte en la apropiación
de un nuevo objeto de conocimiento, o sea en un aprendizaje
conceptual (Ferreiro, 1991: 11-12).
Para comprender la ontogénesis de las conceptualizacio-
nes, los indicadores más claros son las producciones espon-
táneas de los niños.
El modo tradicional de considerar las escrituras infantiles
consiste en atender sólo a los aspectos gurativos (tipo de
trazo, distribución espacial de la forma, orientación, caracte-
res) de dichas producciones ignorando los aspectos cons-
tructivos. Con aspectos constructivos nos referimos a lo
que se quiso representar y los medios utilizados para crear
diferenciaciones entre las representaciones. De este modo,
Emilia Ferreiro da cuenta del camino que transitan los niños
en dicha construcción, estableciendo así diferentes etapas o
períodos por los que transcurren regularmente hasta apro-
piarse del sistema.
Período pre-silábico. Los niños realizan distinciones básicas
entre marcas gurativas y no gurativas. La distinción entre
dibujar y escribir es de fundamental importancia. Luego rea-
lizan una diferenciación intra-gural en la cual se necesitan
letras diferentes y una cantidad mínima de letras, general-
mente tres, para que lo escrito “diga algo” (hipótesis de la
cantidad y la variedad).
El siguiente paso se caracteriza por la búsqueda de dife-
renciaciones entre las escrituras producidas, es decir, inter-
gurales. Los niños realizan variaciones sobre el eje cuanti-
tativo y sobre el eje cualitativo.
Período de fonetización. El niño comienza a descubrir que
las partes de la escritura (sus letras) pueden corresponder
a otras tantas partes de la palabra escrita (sus sílabas).
Cuando el niño comienza a reexionar sobre la relación
entre el sonido y las grafías elabora distintas hipótesis. En-
tre ellas, una hipótesis silábica que lo lleva a representar
cada sílaba mediante una grafía. Esta hipótesis cede paula-
tinamente su lugar a un análisis que va más allá de la sílaba,
cuando los conictos con los que se enfrenta lo obligan a
abandonarla. Estos conictos son el resultado de una puja
entre los resultados obtenidos (palabras) como conceptua-
lización actual del sujeto, y las escrituras producidas por
los otros, en las que está implícita la práctica social, o sea
la escritura convencional (la norma) sobre todo en los tex-
tos. De esta manera se pasa a una etapa de transición de-
nominada “silábico-alfabética” hasta que el niño elabora la
hipótesis alfabética que lo lleva a representar cada sonido
mediante una grafía.
Resumiendo, podemos decir que la adquisición del sis-
tema de escritura se concibe desde este enfoque como
un proceso conceptual por medio del cual los niños –por
aproximaciones sucesivas– intentan comprender qué es lo
que la escritura representa y cómo lo representa. De este
modo, podemos concluir que tanto esta perspectiva como
la socio-cultural plantean que escribir es una actividad con
sentido; el texto se produce en un contexto sociocultural
y comunicativo determinado, conlleva ciertos propósitos
y se dirige a uno o a múltiples destinatarios (Cuter & Ku-
perman, 2012)
La perspectiva psicolingüística cognitivaEn los últimos años, los estudios sobre la iniciación a la
lectoescritura se han orientado hacia una perspectiva psi-
colingüística que ha centrado su atención en estudiar los
procesos cognitivos involucrados en la lectura y en la es-
critura, aportando modelos teóricos que permiten deter-
minar cuáles son esos procesos, cuáles son las diferencias
entre expertos y novatos e identicar qué componentes
funcionan mal en aquellos individuos que muestran proble-
mas en este aprendizaje.
En el marco de esta perspectiva, Borzone (1998) propo-
ne introducir una distinción, no siempre explicitada en las
corrientes teóricas que han intentado explicar el proceso
de alfabetización, entre escritura, sistema de escritura y len-
guaje escrito. Muchas discusiones parten de una indiferen-
ciación entre estas nociones, lo que determina que diferen-
tes abordajes de la temática estén en realidad focalizando
su atención en unidades de análisis también diferentes.
Según Borzone, los conocimientos que implica el proce-
so de alfabetización pueden organizarse considerando tres
grandes dimensiones:
a) La escritura. Alude al reconocimiento de la escritura
como otra modalidad de lenguaje y a sus usos y funciones
como objeto social. El niño, para aprender a leer y escribir,
tiene que comprender que la escritura tiene un signicado,
que son signos que proporcionan información, que sirve
para algo (funcionalidad), para comunicar. Descubrir que la
escritura tiene signicado marca el inicio del proceso de
alfabetización, es el momento en que el niño comienza a
preguntar, señalando material escrito: “¿Qué dice acá?” Un
primer paso de los niños hacia la alfabetización es aprender
que la escritura sirve para mediar una variedad de activi-
dades culturales en la vida diaria. Estos conocimientos son
compartidos por los usuarios de cualquier sistema de escri-
tura, sea logográco, silábico o alfabético.
b) Sistema de escritura. Alude al conocimiento sobre el
modo en que cada sistema de escritura representa el len-
guaje, esto es, las unidades lingüísticas que las grafías re-
presentan y los conocimientos sobre las convenciones de
orientación (izquierda-derecha, arriba-abajo).
Los sistemas de escritura se desarrollaron para transmi-
tir mensajes, no a través de dibujos de objetos o eventos,
-
8/16/2019 La Alfabetizacion en La Escuela. Perspectivas en Debate. Marder y Zabaleta
5/7
-
8/16/2019 La Alfabetizacion en La Escuela. Perspectivas en Debate. Marder y Zabaleta
6/7
-
8/16/2019 La Alfabetizacion en La Escuela. Perspectivas en Debate. Marder y Zabaleta
7/7
Reflexión y DebateNOVEDADES EDUCATIVAS • Nº 279 • Marzo 201412
puede ocupar un papel privilegiado, aunque no excluyente,
sobre todo en los estadios iniciales de la alfabetización tem-
prana, y que nunca se desarrolla al margen del lenguaje, y la
comprensión y producción de textos
Conclusiones
Las consideraciones teóricas presentadas deberían ser
tomadas en cuenta para reexiones e intercambios inter-perspectivas, que pueden resultar fecundos y que arrojen luz
y enriquezcan a las teorías de origen que las fundamentan,
permitiendo en muchos casos la complementariedad, y otras
veces la contraposición, que es esperable que exista cuando
se confrontan resultados de investigaciones cientícas (De
Mier et al, 2008; Marder, 2011). Entre los puntos de conver-
gencia de las perspectivas mencionaremos a la comunicación
de sentido como meta privilegiada de la lectura y la escritura,
al desarrollo de actividades que tengan una función especíca
en el aula, y a la concepción rme de que se aprende a leer y
a escribir leyendo y escribiendo en el contexto de situacio-
nes socio-culturales variadas, y con acceso a materiales de
lectura y actividades motivantes y de calidad, tanto para los
alumnos como para los docentes.
NOTAS1. http://educar2050.org.ar/2013/pisa/Informe%20PISA%20Argenti-
na%202012(1).pdf
http://diniece.me.gov.ar/index.php?option=com_content&task=category
§ionid=3&id=14&Itemid=272.2. Portal ABC. Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia
de Buenos Aires: Consulta de Diseños curriculares y normativas vigen-
tes. http://servicios2.abc.gov.ar/lainstitucion/organismos/consejogene-
ral/disenioscurriculares/; Portal Ministerio de Educación de la Ciudad
de Buenos Aires. Consulta de Diseños curriculares y normativas www.
buenosaires.gob.ar/areas/educacion/curricula/primaria.php?menu_
id=20709#primaria
3. El alfabeto español tiene 30 grafemas, 27 formados por letras aisladas
y 3 por bigramas consonánticos , y , para representar los
22 fonemas de la lengua. En español, aunque en menor medida que en
otras lenguas, sucede que se cuenta con fonemas que se representan
por más de un grafema y que hay grafemas que representan más de un
fonema.
INFORMACIÓNADICIONAL
BIBLIOGRAFÍAAbusamra, V; Casajus, A.; Ferreres, A; Raiter, A; De Benni, R.; Cornoldi, C
(2011). Programa Leer para Comprender. Desarrollo de la comprensiónde textos. Buenos Aires: Paidós.
Borzone de Manrique, A. M. (1998). “Tercera parte. Los fundamentosteóricos, los autores y sus aportes.”. En Leer y escribir a los 5. Buenos Ai-res: Aique.
Borzone, A. M (1999). “Conocimientos y estrategias en el aprendizaje
inicial del sistema de escritura”. En Lingüística en el aula 3. UniversidadNacional de Córdoba.
Borzone, A.M. y Marder, S (2013). Programa Leamos Juntos. Cuadernillode actividades para el alumno y libro para el docente (Inédito, en prensa)
Borzone, A. M.; Rosemberg, C. R.; Diuk, B.; Silvestri, A. & Plana, D. (2004).Niños y maestros por el camino de la alfabetización. Buenos Aires: Red deApoyo Escolar.
Braslavsky, B (2003). Primeras letras o primeras palabras. Buenos Ai-res: Fondo de Cultura Económica.
Carlino, P. (2005), Escribir, leer y aprender en la universidad. Una in-troducción a la alfabetización académica. Buenos Aires: Fondo de CulturaEconómica.
Cook-Gumperz, J. (1988). “Alfabetización y escolarización: ¿una ecua-ción inmutable?” En J. Cook-Gumperz (comp.) La construcción social de laalfabetización. Barcelona: Paidós.
Cuter, M. E & Cuperman, S (2012). Practicas del lenguaje. Material paradocentes de 1º ciclo. Educación primaria. Buenos Aires: IIPE, UNESCO.De Mier, V.; Sanchez Abchi, V. & Borzone, A. M. (2009). “Propuestas y de-
bates en la enseñanza de la lectura y la escritura. Una experiencia de compa-ración de métodos”. Caderno de psicopedagogia. Vol.7 no.13 São Paulo.
Diuk, B. (2010). “Propuesta DALE”. Disponible en http://propuestadale.com
Ferreiro, E (2004), “Uma reflexao sobre a lingua oral ea a aprendizagemda lingua escrita”. Patio, VII, 29, 8-12. Brasil.
Ferreiro, E (1991), “La representación del lenguaje y el proceso de al-fabetización”. Cap. 1. En Proceso de alfabetización. La alfabetización en
proceso. Buenos Aires: CEAL.Gottheil, B.; Fonseca, L et al (2010). Programa LEE Comprensivamente.
Buenos Aires: Paidós.Kalman, J. (2003). “El acceso a la cultura escrita: la participación social y
la apropiación de conocimientos en eventos cotidianos de lectura y escri-tura”. Revista Mexicana de Investigación Educativa, 8, 17, 37-66.Linuesa, M. C. (2009). “La enseñanza inicial de la lengua escrita”. En La
formación docente en alfabetización inicial . Buenos Aires: INFoD..Marder, S (2011). “Resultados de un programa de alfabetización tempra-
na. Desempeño en lectura en niños de sectores en desventaja socio econó-
mica”. Revista Interdisciplinaria. Nº 1 Vol. 28. p.159-176. Buenos Aires.Marder, S (2012). “Impacto de un programa de alfabetización temprana
en niños de sectores urbano marginales”. Disponible en: http://www.me-moria.fahce.unlp.edu.ar/tesis/te.734/te.734.pdf.
Rivière, A (1999). “Desarrollo y educación: el papel de la educación enel diseño del desarrollo humano”. En Obras escogidas. Madrid: Visor.
Rumelhart, D. (1980). “The building blocks of cognition”. En: Spiro, R.;Bruce, B. & Brewer, B. (eds.) Theoretical issues in Reading Comprehension.
Hillsdale, N.J.: L. Erlbaum.Signorini, A & Piacente, T. (2001). “La ción de la lectura en español: Lashabilidades de procesamiento de palabras en lectores iniciales”. RevistaIRICE. CONICET - UNR, 15,5-29.
Vygotsky, L. (1995). Pensamiento y lenguaje. Barcelona: Paidós.Zamero, M. (2009-2010). La formación docente en alfabetización inicial
como objeto de investigación. El primer estudio nacional. Argentina: Insti-tuto Nacional de Formación Docente.
Sandra Marder es doctora, licenciada y profesora en Psicología (UNLP).Desarrolla proyectos de investigación en torno a la temática del desarrollodel lenguaje oral y la apropiación de la lengua escrita en niños de sectores
vulnerados en la Comisión de Investigaciones Científicas de la Provinciade Buenos Aires. Es docente de Psicología Educacional (Facultad de Psi-
cología de la Universidad Nacional de La Plata) y de postgrado en la ma-teria Practicum (Especialización en Psicología Educacional con orientacióna los Procesos de Aprendizaje de la lengua escrita). Coordina proyectosde extensión universitaria en escuelas públicas. Ha sido coordinadora delPrograma Maestro + Maestro del área de Inclusión educativa de la CiudadAutónoma de Buenos Aires y trabajó en el Servicio de Desnutrición delHospital de niños Sor María Ludovica de La Plata.C. e: [email protected]
Verónica Zabaleta es licenciada y profesora en Psicología (UNLP). Especia-lista en Psicología Educacional (con orientación en los procesos de apren-dizaje del lenguaje escrito y sus trastornos). Actualmente está en la fasefinal de elaboración de su tesis de doctorado: “Perfiles de lectura y escritu-ra en niños de EPB y ESB. El impacto de los años de escolaridad”. Jefa de
Trabajos Prácticos en las asignaturas Psicología II y Psicología Educacional
(Facultad de Psicología de Universidad Nacional de La Plata). Se ha des-empeñado como becaria en la Comisión de Investigaciones Científicas dela Provincia de Buenos Aires y en el Consejo Nacional de InvestigacionesCientíficas y Técnicas. Coordinadora del Área Educacional del Centro deExtensión de Atención a la Comunidad de la Facultad de Psicología de laUniversidad Nacional de La Plata. C.e: [email protected]