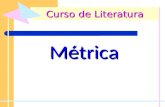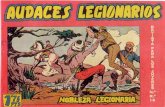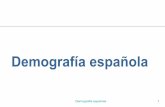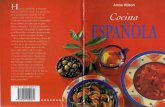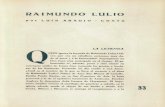Juan y Raimundo Nobleza Espanola
-
Upload
thiago-krause -
Category
Documents
-
view
6 -
download
0
description
Transcript of Juan y Raimundo Nobleza Espanola
-
FORMACIN Y DESARROLLO DE LAS CASAS NOBILIARIASCASTELLANAS (SIGLOS XVI-XVII)
Juan Hernndez Franco y Raimundo A. Rodrguez PrezUniversidad de Murcia
Karl Raimund Popper en su conocida obra sobre el desarrollo del conoci-miento cientfico, Conjeturas y Refutaciones, sostena que la ciencia permta-senos cambiar por disciplina avanza por ensayos y errores, por conjeturas yrefutaciones. Posiblemente nuestra propuesta de intentar distinguir entre lina-je y casa, de momento ms que en el terreno de las refutaciones, deba estar enel de las conjeturas, es decir en el de los juiciosos discernimientos que se for-man sobre hechos por indicios y observaciones.
El poderoso peso que dentro de la nobleza medieval tena la forma deorganizacin familiar que es el linaje, al que indudablemente se une la moralque conllevaba honrar la sangre de la que se procede y mantener el patrimo-nio heredado de generacin en generacin1, ha hecho que no nos percatemossobre que, conforme transcurren los siglos, la propia nobleza diferencia entredos conceptos que parecan estrechamente ligados entre s: linaje y casa. Aun-que nuestro fin, con esta nueva conjetura, tampoco pasa por presentar comoirrefutable la analoga entre ambos trminos, y, en consecuencia, admitir tam-bin como conjetura que hubiera nobles e historiadores nobiliarios que consi-deraban lo mismo linaje que casa, as como que sin linajes no poda haber casas.
1 DUBY, G.: El caballero, la mujer y el cura: El matrimonio en la Francia feudal, Madrid, Taurus, 1982.
-
Como ejemplo de lo que decimos, es decir que no existe una demarca-cin probatoria que permita presentar la casa como una forma de memoria yorganizacin familiar absolutamente diferenciada del linaje, valga el testimo-nio escrito de uno de los aristcratas ms apegados a la moral del linaje, PedroVelasco, IX condestable de Castilla, V conde de Haro, III duque de Fras,grande de Espaa, autor a mediados del siglo XVI del Origen de la Ylustrssi-ma Cassa de Velasco, y que no obstante como se comprueba en el ttulo de lamisma se inclina por el trmino casa, nos dice:
Yo, Don Pedro Fernndez de Velasco, Condestable de Castilla procur desaber todo lo que pude del linage y solar y casa de Belasco y qu tales fuerontodos los seores y seoras que en ella a abido, y los hijos y hijas y desendien-tes que tubieron, ass por lnia de barones como de mugeres; y acord de poner-lo por escrito para que los que adelante despus de m suedieren en este esta-do y casa de Belasco tengan ms notiia de todo esto, leyendo en este libro, quetubieran de otra manera2.
Podemos, por tanto, presentar al linaje como una conjetura tradicional,o cuando menos, ms antigua en su uso y significado que el de casa. Sin rev-olucionar el contenido que representa linaje, en ese mismo siglo XVI, tambines posible encontrar quienes, en ocasiones, prefieren la conjetura casa parareferirse a un modo de organizacin de la memoria, de la familia y del patri-monio que adopta fundamentalmente aunque no excluyentemente3 lanobleza. Gonzalo Argote de Molina (1548-1596), el ao 1588, en su Nobleza delAndaluza, a pesar de que con frecuencia hace uso de los trminos linaje ycasa como similares, tambin en otros discierne entre orgenes, antecesores,antigedad, troncalidad, lustre, a la postre la memoria cargada de honor de lafamilia, asociado a linaje; y sin renunciar a lo anterior, la reduccin o concrecinde las lneas de descendencia y la tenencia (con frecuencia institucionalizada)de patrimonio distintivo y material, en este caso equiparado a casa.
De esta nueva conjetura, como decimos con frecuencia difcil de estable-cer con un ntido criterio de demarcacin respecto a la conjetura linaje,
Nobilitas. Nuevas perspectivas de estudio sobre la nobleza y lo nobiliario2
2 FERNNDEZ DE VELASCO, P.:Origen de la ilustrsima Casa de Velasco; GONZLEZ DE MENDOZA, P.:Memorial del linaje de Haro; Cronicn que hizo el rey Juan II, Biblioteca Nacional de Espaa (BNE), Manus-crito (Ms.), 3238.
3 Es muy conveniente recordar al respecto lo que escribi Jaume Vicens Vives (Noticia de Catalua,Barcelona, Destino, 2012, pp. 43-45) sobre la casa en Catalua: Cada cataln tiene su casa pairal, la casade sus antepasados aun cuando no sea ms que en la ilusin que lo lleva, imaginativamente, al abuelo o altatarabuelo que salieron de ella por la ley inexorable del aumento demogrfico. Cada cataln tiene su fami-lia y no una familia cualquiera, surgida de los folios del registro civil o de los vnculos del parentesco acci-dentales, sino nacida de la propia tierra en la que el primer antepasado fue poniendo, una sobre otra, las pie-dras de la masa que iba a albergarla.
-
puede apreciarse en pasajes de la obra de Argote. Por citar algn ejemplo rep-resentativo, en el captulo 100, relativo a la descendencia del duque de Arjona,nos muestra cmo el linaje en este caso real, pues el condestable don Pedro,fallecido hacia el ao 1400, era nieto de Alfonso XI del que proviene, acabadesagregndose en casas de gran alcurnia aristocrtica:
Tuvieron hijos el condestable D. Pedro y doa Isabel de Castro, a don Fadriquede Castro duque de Arjona, que cas con doa Aldonza de Mendoza, hija dePero Gonzlez de Mendoza, de quien se escribe en particular en el libro segun-do, y no dej sucesin, y a doa Beatriz de Castro, que por su muerte sucedi ensu estado. Escriben que tuvo otros hijos que fueron D. Alonso Enrquez, D. LuisEnrquez, doa Constanza, doa Juana, D. Enrique, padre de D. Pedro, obispode Mondoedo. Era el condestable D. Pedro hermano de D. Alonso Enrquez, dequien descienden las casas del Almirante de Castilla, duques de Alcal, condes deAlba de Liste, marqus de Alcaices, marqus de Villanueva del Ro, los seoresde Bolaos, los seores de Orze y Galera, y otros caballeros de este apellido4.
Y si deseamos apreciar las vertientes de concrecin respecto a un linajey patrimonio que tambin contiene casa, podemos hacerlo, por ejemplo en elcaptulo 90, relativo a los linajes que en el reino de Navarra usan aspas en suescudos:
El palacio de Bastn llamado en lengua vascongada Jauriguizar en el valle deBazn, son sus armas quince jaqueles de oro y negro, y por orla ocho aspas deoro en campo rojo. Linaje ilustre as en Navarra como en Aragn, y ltimamen-te en Castilla en dos casas de grandes en el conde de Miranda por hembra y en elmarqus de Santa Cruz por varn5.
Aunque posiblemente donde mejor se aprecie que la idea de casa queposee en ocasiones Argote, y que sin ser plenamente antagnica con la de lina-je, es desde luego una conjetura diferente, podemos verla en el captulo 164,dedicado a los ancestros y al principal secretario de Carlos V, Francisco de losCobos, comendador mayor de Len y padre del I marqus de Camarasa. Seobserva con notable calidad, una vez glosado el pasado del linaje, cuando lle-ga a Francisco de los Cobos, lo que hace es poner de manifiesto precisamenteel esplendor propio de la casa, formada por bienes materiales e inmateriales,que ha reunido el secretario:
Formacin y desarrollo de las casas nobiliarias castellanas (siglos XVI-XVII) 3
4 ARGOTE DE MOLINA, G.: Nobleza del Andaluza (edicin corregida, anotada y precedida de un dis-curso crtico del seor doctor don Manuel Muoz y Garnica), Jan, Francisco Lpez Vizcano, 1866, p. 220.
5Ibidem, p. 154.
-
En los libros de Cabildo de la ciudad de beda hay mucha memoria de PeroRodrguez de los Cobos contenido en el captulo antes deste, que fue por Alf-rez del Pendn de aquella ciudad en la batalla de los Conejares. Es este apellidoantiguo y principal en beda, del cual tom nombre el barrio, que an hastahoy se llama de los Cobos, como refiere D. Lorenzo de Padilla en el Prlogo delCatlogo de los Sanctos de Espaa. Hay memoria dl en el libro del Bezerro en lasCasas, que son en las montaas y sobre Oa hasta cerca de Burgos, donde es lacasa de Cobos Solariaga, de que eran seores los de Tamayo, y certifcase estodems del mismo libro por una sentencia, que el Emperador D. Alfonso deEspaa, dio el ao de mil y ciento y treinta y siete... Cas Pedro Rodrguez de losCobos con Juana Rodrguez Mexa, hermana de Diego Lpez Mexa, hija deJuan Mexa y de Juana Rodrguez de Mercado, de los ms principales linages deaquella ciudad. Y de otro Pedro Rodrguez de los Cobos, hijo deste caballero,hay memoria en la relacin de los hijosdalgo de beda de el ao de mil y cua-trocientos y cuarenta y seis, y dl desciende por varn la casa del Marqus deCamarasa y Conde de Ricla que instituy D. Francisco de los Cobos, Comen-dador mayor de Len, Adelantado de Cazorla, Secretario Supremo y del Con-sejo del Emperador Carlos Quinto, que fue natural de esta ciudad y en ella tie-ne sus casas principales, y su enterramiento en la Iglesia del Salvador, que edificy dot riqusimamente, con una de las ms suntuosas capillas mayores que hayen toda Espaa, y con un retablo de grandsimas figuras de talla entera de manodel famoso Berruguete, enriquecida toda la Iglesia con excelentes pinturas, des-pojos de los mayores pintores de aquel siglo. Donde se ve en el altar mayor unSan Juan, nio de alabastro (que dize le present el Senado Veneciano) joya deexcelente escultura. El servicio, capilla, msica y congregacin de capellanesmuestra bien la grandeza de nimo de su fundador, siendo por s sola libre, nosujeta al ordinario6.
En definitiva, no tratamos de enfrentar la conjetura linaje con la conjeturacasa. Lo plausible es tanto verificar que sin linaje era muy difcil constituir unacasa, como tambin ver que la enredosa madeja del linaje ya no era la forma deorganizacin familiar preferida o exclusiva de la sociedad y especialmente dela nobleza. En Castilla va tomando cuerpo otra forma de organizacin familiarcomo tambin ocurre en Inglaterra, Francia y Portugal7, cuya irrupcin puede
Nobilitas. Nuevas perspectivas de estudio sobre la nobleza y lo nobiliario4
6Ibidem, pp. 581-582.7 STONE, L.: Familia, sexo y matrimonio en Inglaterra (1500-1800), Mxico, Fondo de Cultura Eco-
nmica, 1989, pp. 78-82; MESTRES, K.: The English Noble Household 1250-1600, Oxford, Blackwell, 1988,pp.183-193. La tesis de Mestres sobre el gran tamao, fortaleza y amplias relaciones de parentesco queaglutina la casa en Inglaterra, hasta comienzos del siglo XVI, ha sido reiterada por GRACE, P.: Family andfamiliars. The concentric household in late medieval penitentiary petitions, Journal of Medieval History,35/2 (2009), pp. 189-203. KETTERING, S.: Patrons, Brokers, and Clients in Seventeenth-Century France,Oxford, Oxford University Press, 1986; French Society, 1589-1715, Londres, Longman, 2001; Patronageand Kinship in Early Modern France, French Historical Studies, 16/2 (1989), pp. 408-435; The House-hold Service of Early Modern French Noblewomen, French Historical Studies, 20 (1997), pp. 55-85;
-
situarse temporalmente en el siglo XV (especialmente durante los reinados deJuan II y Enrique IV) y que contina en los siguientes, consistente en permitiry favorecer que miembros de familias nobiliarias destacadas que hacen servi-cios a la causa real, o tambin con el fin de atraerlos a esa causa en un poca deinestabilidad poltica, a lo que debe tambin sumarse nuevas circunstanciaseconmicas y culturales como acabamos de ver en el texto de Argote, se dife-rencien del linaje del que vienen, formando su propia casa y alcanzando unnivel de honor o estatus similar al primer pariente mayor que ostenta la titu-laridad del linaje8. O bien que debido a la excesiva proliferacin de ramas den-tro de los linajes, como acertadamente ha sealado Concepcin QuintanillaRaso, motiva que lo que podramos llamar segundones o parientes menoresbuscaran su propio honor fuera del tronco principal del linaje, y que con fre-cuencia a partir de una herencia recibida por va materna y con origen en otrodestacado linaje fundaran nuevas casas, amparadas para su perpetuacin en lafundacin claro est, previa merced real de su propio mayorazgo9.
Formacin y desarrollo de las casas nobiliarias castellanas (siglos XVI-XVII) 5
Household appointments and dismissals at the court of Louis XIII, French History, 21/3 (2007), pp.269-288. MONTEIRO, N. G.: O Crepsculo dos Grandes. A Casa e o Patrimnio da Aristocracia em Portugal(1750-1834), Lisboa, INCM, 1998; Elites e Poder. Entre o Antigo Regime e o Liberalismo, Lisboa, ICS, 2007;Casa e Linhagem: o vocabulrio aristocrtico em Portugal nos sculos XVII e XVIII, Penlope. Fazer eDesfazer a Histria, 12 (1993), pp. 43-63; Nobility and aristocracy in Ancien Rgime Portugal (Seven-teenth to Nineteenth centuries), en SCOTT, H. (ed.): The European nobilities in the Seventeenth and Eigh-teenth centuries, Londres, Longman, 1995, pp. 256-284; Noblesse et aristocratie au Portugal sous lAncienRgime (XVIIe-dbut du XIXe sicle), Revue dhistoire Moderne et Contemporaine, 46/1 (1999), pp. 185-210; y Trajectrias sociais e formas familiares: o modelo de sucesso vincular, en CHACN JIMNEZ, F. yHERNNDEZ FRANCO, J. (eds.): Familias, poderosos y oligarquas, Murcia, Universidad de Murcia, 2001, pp.17-37. CUNHA, M. S.: A Casa de Bragana (1560-1640). Prticas Senhoriais e Redes Clientelares, Lisboa,Estampa, 2000; y Estratgias matrimonias da Casa de Bragana e o casamento do duque D. Joo II,His-pania, 64/216 (2004), pp. 39-62; CUNHA, M. S. y MONTEIRO, N. G.: Aristocracia, Poder e Famlia em Por-tugal, Sculos XV-XVIII, en CUNHA, M. S. y HERNNDEZ FRANCO, J. (orgs.): Sociedade, Famlia e Poder naPennsula Ibrica. Elementos para uma histria comparativa, vora y Murcia, Universidade de vora y Uni-versidad de Murcia, 2010, pp. 47-75. y SALVADO, J. P.: An Aristocratic Economy in Portugal in the FirstHalf of the Seventeenth Century: The House of the Marquises of Castelo Rodrigo, E-journal of PortugeseHistory [en lnea]. 9/2 (2011). [http://www.brown.edu/Departments/Portuguese_Brazilian_Studies/ejph/html/issue18/html/v9n2a02.htm]Un anlisis detallado de la problemtica casa a travs de la historiografapuede verse en HERNNDEZ FRANCO, J. y RODRGUEZ PREZ, R. A.: El linaje se transforma en casas: de losFajardo a los marqueses de los Vlez y de Espinardo, Hispania, LXXIV/247 (2014), pp. 385-410.
8 QUINTANILLA RASO, M. C. (dir.): Ttulos, grandes del reino y grandeza en la sociedad poltica. Fun-damentos en la Castilla Medieval, Madrid, Slex, 2006, pp. 47-48; y MITRE FERNNDEZ, E.: La nobleza cas-tellana en la Baja Edad Media: lneas maestras de formacin y promocin, en SUREZ FERNNDEZ, L. yGUTIRREZ NIETO, J. I. (coords.): Las Instituciones castellano-leonesas y portuguesas antes del Tratado deTordesillas, Valladolid, Sociedad del V Centenario del Tratado de Tordesillas, 1995, pp. 121-130.
9 Los inicios de este proceso estn perfectamente tratados y expuestos en las obras de GERBET, M.C.: Las noblezas espaolas en la Edad Media, siglos XI-XV, Madrid, Alianza, 1997; BECEIRO PITA, Isabel yCRDOBA DE LA LLAVE, R.: Parentesco, poder y mentalidad. La nobleza castellana, siglos XII-XV, Madrid,CSIC, 1990; QUINTANILLA RASO, M. C.: Nobleza y seoros en el reino de Crdoba. La casa de Aguilar (siglosXIV y XV), Crdoba, Publicaciones del Monte de Piedad y Caja de Ahorros de Crdoba, 1979; y QUINTANILLA
-
Y esta conjetura de una mayor frecuencia en los discursos y en la prcti-ca de lo que representa casa (diferenciada de linaje) durante los siglos XVI yespecialmente XVII, es precisamente lo que a travs del gnero de las historiasgenealgicas, as como de la propia estrategia de las familias aristocrticas,vamos a exponer en las pginas siguientes.
LA CONSTITUCIN DE LAS CASAS NOBILIARIAS EN LASHISTORIAS GENEALGICAS (SIGLOS XVI-XVII)
En un reciente trabajo de Soria Mesa sobre los retos de investigacin del gru-po nobiliario, ha sealado que es necesario dilucidar qu representa exacta-mente el linaje para la nobleza y mostrar su evolucin, as como la relacin quemantiene con casa y parentela. Con acierto sostiene que tenemos que desvelarde una vez por todas el papel del linaje frente a conceptos tan relacionadoscomo los de Casa, familia y parentela10. Lo cierto, es que ya contamos con res-puestas, previas incluso a la pregunta, como la que con enorme novedad ofre-ci Atienza Hernndez en sus trabajos sobre la teora y administracin de lascasas nobiliarias, vistas a travs de los elementos que la integran: residencia omorada, linaje y personal sin lazos de sangre, agregados o vinculados a la casa11.Posteriormente, Molina Recio ha realizado un notable esfuerzo por desentraarel significado de los trminos casa, familia y linaje12. Y, muy recientemente,Antonio Terrasa, en sus trabajos sobre la casa de Silva, ha sealado que sin des-echar para nada la pertenencia a linajes, con frecuencia objeto de competenciaentre parientes, la casa tambin constituye un agregado de territorios y derechos
Nobilitas. Nuevas perspectivas de estudio sobre la nobleza y lo nobiliario6
RASO, op. cit. (nota 8); MONTERO TEJADA, R. M.: Nobleza y sociedad en Castilla. El linaje Manrique (siglosXIV-XVI), Madrid, Fundacin Caja Madrid, 1996; NIETO SORIA, J. M.: Fundamentos ideolgicos del poderreal en Castilla (ss. XIII-XVI), Madrid, Eudema, 1988; NIETO SORIA, J. M. (dir.): Orgenes de la MonarquaHispnica. Propaganda y legitimacin (ca. 1400-1520), Madrid, Dykinson, 1999; DACOSTA, A., PRIETO LASA,J. R. y DAZ DE DURANA ORTIZ DE URBINA, J. R. (eds.): La conciencia de los antepasados. La construccin dela memoria de la nobleza en la Baja Edad Media, Madrid, Marcial Pons, 2014.
10 SORIA MESA, E.: La nobleza en la Espaa moderna. Presente y futuro de la investigacin, enCASAUS BALLESTER, M. J. (coord.): El Condado de Aranda y la nobleza espaola en el Antiguo Rgimen,Zaragoza, Institucin Fernando el Catlico, 2009, pp. 213-241.
11 ATIENZA HERNNDEZ, I.: Teora y administracin de la Casa, Linaje, Familia Extensa, ciclo vitaly aristocracia en Castilla (s. XVI-XIX), en CHACN JIMNEZ, F., HERNNDEZ FRANCO, J. y PEAFIELRAMN, A. (eds.): Familia, grupos sociales y mujer en Espaa (siglos XV-XIX), Murcia, Universidad de Mur-cia, 1991, pp. 13-47; y La construccin de lo real. Genealoga, casa, familia y ciudad: una determinadarelacin de parentesco, en CASEY, J. y HERNNDEZ FRANCO, J. (eds.), Familia, parentesco y linaje, Murcia,Universidad de Murcia, 1997, pp. 41-61.
12 MOLINA RECIO, R.: Los seores de la Casa del Bailo. Estudio de una elite local castellana (siglos XV-XIX), Crdoba, Diputacin Provincial, 2002; y La nobleza espaola en la Edad Moderna: los Fernndez deCrdoba. Familia, riqueza, poder y cultura, Tesis Doctoral indita, Universidad de Crdoba, 2004.
-
dominicales una especie de comunidad imaginada a cuyo frente est un titu-lar o pariente mayor que alcanza una posicin dirigente dentro del linaje13
Con el fin de refrendar la conjetura que venimos proponiendo, en nues-tro estudio contrastaremos las propuestas y evolucin que en los textos nobi-liarios, especialmente en las historias genealgicas aparecidas ms tarde queen otros reinos europeos, aunque al igual que en estos con el fin de que que-dara memoria escrita de los linajes14 se hace sobre el significado de los tr-minos linaje y casa. Si hemos elegido estas historias genealgicas, se debe aque estamos en una etapa de plata de este gnero en Espaa, que bien puedetener su punto de partida en la obra del aragons Pedro Jernimo de Aponte,titulada Lucero de la nobleza de Espaa, que contiene una amplia informacingenealgica sobre las familias insignes de Espaa15; alcanza un momentoimportante en la octava dcada del quinientos con los libros de los historia-dores y genealogistas Esteban de Garibay y Zamalloa, Los siete libros de la pro-genie y parentela de los hijos de Estevan de Garivay16, y Gonzalo Argote deMolina, que en su Nobleza del Andaluza, segn confiesa el mismo autor, lohace como una general historia de los linajes de Andaluza por orden de A.b. c. desde su principio, hasta los que agora viven, con las hazaas, Armas,casamientos y sucessiones particulares de cada uno dellos; para finalmentedesarrollarse con gran vigor en el XVII, con genealogistas tan distinguidoscomo Pedro Salazar de Mendoza, Alonso Lpez de Haro, Jos Pellicer, Rodri-go Mndez Silva, Jernimo Sosa, Francisco Caldern de Vargas Camargo yTrejo y concluir con Luis de Salazar y Castro.
Formacin y desarrollo de las casas nobiliarias castellanas (siglos XVI-XVII) 7
13 TERRASA LOZANO, A.: La casa de Silva y los duques de Pastrana, Madrid, Centro de Estudios Euro-pa Hispnica y Marcial Pons Historia, 2012.
14 BECEIRO PITA, I.: La conciencia de los antepasados y la gloria del linaje en la Castilla bajomedie-val, en PASTOR, R. (comp.): Relaciones de poder, de produccin y parentesco en la Edad Media y Moderna,Madrid, CSIC, 1990, pp. 329-350; y La legitimacin del linaje a travs de los ancestros, en FERNNDEZDE LARREA Y ROJAS, J. A. y DAZ DE DURANA ORTIZ DE URBINA, J. R. (coords.), Memoria e Historia: utili-zacin de poltica de la corona de Castilla a finales de la Edad Media, Madrid, Slex, 2010, pp. 77-100; yHEUSCH, C.: La pluma al servicio del linaje, e-Spania, 11. [Disponible en http://e-spania.revues.org/20313]
15 Lucero de Nobleza: Genealogas illustres de las familias inisignes de Espaa con sus principios, aug-mentos, divisas y estados que posseen, sacado de historias, sumarios, previlegios autnticos, scripturas conmucha curiosidad, siglo XVI, Real Biblioteca de Palacio, Ms. II/3077 (2).
16 GARIBAY Y ZAMALLOA, E.: Los siete libros de la progenie y parentela de los hijos de Estevan de Gari-bay, edicin a cargo de J. A. Anchn Insausti, Astigarraga, Ayuntamiento de Mondragn, 2000, pp. 43 y 149.
-
Libros y manuscritos recogidos en La biblioteca genealgica de don Luis de Salazar y Castro17
Muchos de estos artesanos de la gloria, empleando el calificativo conel que Orestes Ranum llama a quienes escriben sobre el pasado y las glorias dela nobleza en la Francia del siglo XVII18, no hacen un uso diferenciado de lina-je y casa. Otros s. Sirva como primera evidencia el cronista, genealogista yhumanista Gonzalo Fernndez de Oviedo y Valds (1487-1557)19. En sus Bata-llas y Quincuagenas, donde influenciado por Erasmo de Rterdam emplea latcnica del dilogo20, son numerosos los apartados en los que nos deja clarotestimonio de que linaje y casa son trminos semejantes. Aunque tambin nosindica cmo, con el paso del tiempo, varios linajes pueden mezclarse en elinterior de una casa, y que ser miembro de un linaje no implica que todos suscomponentes forman parte de las misma casa. En el coloquio que sostienenSereno y Alcayde sobre Luis de Portocarrero, seor de la Palma, dirn:
SERENO: De qu linaje fue este seor? Es de la misma casa e linaje de los deMoguer o es otro gnero de Puertocarrero? Porque los de la casa de Palma creoque se dicen Puertocarrero Bocanegra.ALCAYDE: En el captulo 7 de la segunda Quinguagena se toc algo deso; peroconviene para la claridad desta casa que aqu se torne a repetir esa mezcla delinajes, pues all se tract de Puertocarreros, Pachecos e Crdenas y Girones
Nobilitas. Nuevas perspectivas de estudio sobre la nobleza y lo nobiliario8
17 La biblioteca genealgica de don Luis de Salazar y Castro recoge doscientos cuarenta y un librosy manuscritos. De ellos hemos podido datar 191. Ciertamente la divisin por siglos lo nico que pretendees mostrar una tendencia en la produccin de este tipo de escritos.
18 RANUM, O.: Artisans of Glory: Writers and Historical Thought in Seventeenth-Century France, Cha-pel Hill, University of North Carolina Press, 1980; y KAGAN, R. L.: Vender el pasado: los historiadores ylas genealogas en la Espaa Moderna, en CHACN JIMNEZ, F. y EVANGELISTI, S. (eds.): Comunidad eidentidad en el mundo ibrico, Valencia, PUV, 2013, pp. 149-161.
19 BECKJORD, S. H. Territories of History: Humanism, Rhetoric, and the Historical Imagination in theEarly Chronicles of Spanish America, Penn, Pennsylvania State University Press, 2007, pp. 43-87.
20 RO NOGUERAS, A.: Dilogo e historia en las Batallas y Quinquagenas de Gonzalo Fernndez deOviedo, Criticn, 52 (1991), pp. 91-109.
Siglo XV Siglo XVI Siglo XVII
20
40
60
80
100
120
140
160
0
-
(que son las mezclas prinipales de la casa y estado de Moguer), y asimismo Enr-quez, la qual casa tiene al presente don Pedro Puertocarrero, segundo marqusde Villanueva. Y esta otra casa de quien aqu tractamos son Puertocarreros Boca-negras, y de Fiescos, y Velascos, y Carrillo, y de Crdoua, que son todos claroslinajes en Castilla y en Liguria, como presto oyrs21.
La conjetura casa diferenciada de linaje, podemos atisbarla con ms cla-ridad en tratadistas del ltimo tercio del siglo XVI, como ocurre en la obra quesobre los Girn escribe Jernimo Gudiel22. Del mismo, ciento veinticinco aosdespus, el genealogista espaol ms destacado de todos los tiempos, Luis deSalazar y Castro, en su Biblioteca Genealgica, redacta lo siguiente: eruditsi-mo en nuestra historia, escribi el Compendio de los Girones, donde conmuchas noticias de aquella Casa estamp en rboles las sucesiones de todas23.Gudiel, no obstante ser un excelente genealogista, que da veracidad histricaa las diecisiete generaciones de Girones que presenta, relacionando al cabezade linaje o bien a otros parientes a los que dedica un captulo con los monar-cas reinantes, fue una pluma al servicio de la casa de Urea, y ms concreta-mente de su sexto seor, quinto conde de la misma casa y primero de Osuna,Pedro Girn o Pedro Tello Girn de la Cueva Velasco y Toledo (1531-1590).
En los captulos iniciales del libro, Gudiel nos presenta los linajes quevan a dar pie a la creacin de la casa de Urea, dejando claro que primero esla existencia del linaje y con posterioridad la formacin de la casa. De hecho,como enfatiza el panegirista de los Girn, la casa es una gracia concedida porEnrique IV a Pedro Girn hecho en el que mucho tuvo que ver la ascen-dencia de su hermano Juan Pacheco, I marqus de Villena, sobre el monar-ca24, maestre de la orden de Calatrava e instituydor de la casa de Urea25.
Ahora bien, una vez constituida la casa como un acto de la economadonativa26, a la que acompaan el mrito y las acciones propias de Pedro
Formacin y desarrollo de las casas nobiliarias castellanas (siglos XVI-XVII) 9
21 FERNNDEZ DE OVIEDO, G.: Batallas y Quincuagenas, Madrid, Real Academia de la Historia,Tomo II, 2000, p. 68.
22 GUDIEL, G.: Compendio de algunas historias de Espaa: Donde se tratan muchas antigedades dig-nas de memoria y especialmente se da noticia de la antigua familia de los Girones y de otros muchos linajes,Alcal, Juan iguez de Lequerica, 1577, p. 2.
23 SORIA MESA, E.: Biblioteca genealgica Espaola, escrita por don Luis de Salazar y Castro Crdoba,Universidad de Crdoba, 1997, p. 48.
24 MARINO, N. F.: Don Juan Pacheco: Wealth and power in late medieval Spain, Tempe, Arizona Cen-ter for Medieval and Renaissance Studies, 2006; MOLINA PUCHE S. y ORTUO MOLINA J.: Los grandes delreino de Murcia. Los marqueses de Villena: cada y auge de una casa aristocrtica, Murcia, Real AcademiaAlfonso X el Sabio, 2009, pp. 23-44; y FRANCO SILVA, A.: Juan Pacheco, privado de Enrique IV de Castilla.La pasin por la riqueza y el poder, Granada, Universidad de Granada, 2012.
25 GUDIEL, op. cit. (nota 21), 1577, p. 91.26 CLAVERO, B.: Antidora. Antropologa catlica de la economa moderna, Miln, Giuffr, 1991; HES-
PANHA, A. M.: La gracia del derecho. Economa de la cultura en la Edad Moderna, Madrid, Centro de Estu-dios Constitucionales, 1993.
-
Girn, que es tras Juan Pacheco la primera persona cerca del rey (Enri-que IV) en gracia y favor, en la exposicin que nos hace Gudiel la identidadde la casa se antepone al peso que hasta ese momento vena teniendo el origeny los hechos heroicos de anteriores parientes mayores, y en consecuencia a unaestricta vinculacin y dependencia del linaje. El genealogista centra su esfuer-zo en los veinticuatro primeros captulos del libro en demostrar que existe unaprofunda relacin de la casa de Urea con los Girones y otros destacados lina-jes de la alta nobleza castellana e incluso de casas reales de Espaa y Francia incurriendo pues en la habitual fabulacin de los orgenes27.
Pero desde los captulos veinticinco al treinta y cinco pondr su mayorahnco en mostrar las peculiaridades y atributos exclusivos adquiridos por lacasa de Urea desde que aproximadamente el ao 1445 recibiera las primerasdonaciones y mercedes reales, hasta que el ao 1562 le sea concedida la dis-tincin altonobiliar del ducado de Osuna28. Por tal motivo se pone de mani-fiesto el amplio estado territorial que est bajo jurisdiccin de la casa, pues alas villas que tena inicialmente en Castilla: Tiedra, Urea, Peafiel, Quinta-nillas une, a partir de 1461, en Andaluca: Archidona, Osuna, la fortalezade Cazalla, Morn, Olvera; posesiones que unidas a rentas y oficios, dan pie ala creacin por parte del mismo Pedro Girn de un poderoso y calificadomayoradgo en su hijo mayor don Alonso Tllez Girn, con facultad Real ybulla Apostlica29. Se contina glorificando la casa con los servicios militaresa la corona, desde la intervencin del segundo conde de Urea en la toma deGranada hasta la participacin del V conde y primer Duque de Osuna en elsometimiento de la rebelin de los moriscos granadinos el ao 1568, pasandoentre medio por servicios a la poltica imperial, debido a que el tercer condelucha contra los franceses en Navarra y contra los turcos en frica. A ello seagrega, lo que se puede denominar como hace Adolfo Carrasco comoemblemas identitarios30. Dentro de los mismos, uno de los valores en los que
Nobilitas. Nuevas perspectivas de estudio sobre la nobleza y lo nobiliario10
27 BIZZOCCHI, R.: Genealogie incredibili: scritti di storia nellEuropa moderna, Bolonia, il Mulino, 1995.28 VIA BRITO, A.: Don Pedro Girn y los orgenes del seoro de Osuna, Historia. Instituciones.
Documentos, 17 (1990), pp. 267-285; AGUDOGONZALEZ, F. J.: El ascenso de un linaje castellano en la segun-da mitad del siglo XV: los Tllez Girn, Condes de Urea (el Origen del seoro de Osuna), Tesis Doctoral,Universidad Complutense, Madrid, 1990; FRANCO SILVA, A.: Don Pedro Girn, fundador de la Casa deOsuna (1423-1466), en IGLESIAS RODRGUEZ, J. J. y GARCA FERNNDEZ, M. (eds.): Osuna entre los tiem-pos medievales y modernos (siglos XIII-XVIII), Sevilla, Ayuntamiento de Osuna-Universidad de Sevilla, 1995,pp. 63-94; y QUINTANILLA RASO, op. cit. (nota 8), 2005, p. 95.
29 GUDIEL, op. cit. (nota 21), 1577, pp. 95-98. Una amplia relacin del inventario y relacin de los ttu-los y privilegios pertenecientes a los estados y mayorazgos del I duque de Osuna, Pedro Tllez-Girn, pue-de consultarse en el Archivo Histrico de la Nobleza (AHNOB), Osuna, C.115, D. 191. Sobre el mayoraz-go heredado por Alonso Tllez Girn vase ATIENZA HERNNDEZ, I.: Aristocracia, poder y riqueza en laEspaa moderna. La Casa de Osuna, siglos XVIXIX, Madrid, Siglo XXI, 1987, pp. 84-91.
30 CARRASCO MARTINEZ, A.: El poder de la sangre. Los duques del Infantado, Madrid, 2010, Actas,pp. 165-176.
-
la casa pone especial nfasis es en su alto grado de compromiso con la fe cris-tiana Y la condesa no illustr poco esta casa por sus muchas y altas virtudes,mayormente de honestidad, devocin, religin y reverencia al culto divino,que sus descendientes oy da possen como herencia muy preciada31. Junto aeste principio, el compromiso de la casa con la propagacin del culto, que des-de antes de Trento ya es valor principal con el que se siente vinculada la elitecatlica32; en esta faceta sobresale el cuarto conde, Juan Tllez Girn, puesadems de ensalar la fe cathlica y levantar el nombre de Jesuchirsto en losreynos de Espaa, llevar a cabo una importante accin fundacional de hos-pital y conventos en sus estados33, a la que pone broche con el levantamientode la Colegiata de Osuna. Aunque la ereccin de esta iglesia tambin va a per-mitir que la casa encuentre otro elemento de perpetuacin y fama, al labrarcasa y sepultura el ao 1545 dentro de la Iglesia Mayor en la que recibiranentierro los Girn34. Finalmente el capital cultural de la casa es completado,igualmente por el IV conde, dentro de su plan de sustituir los anteriores sm-bolos militares por otros nuevos valores, con la fundacin a partir de 1548 deuna Universidad en Osuna llamada de la Concepcin en la que estudianfundamentalmente clrigos35.
Aunque nuestra valoracin del trmino casa a la luz de las historiasgenealgicas intenta diferenciarlo precisamente del de linaje, como indicaIgnacio Atienza y estamos plenamente de acuerdo con l, la casa no se puededesvincular de la existencia de relaciones sociales. Al respecto, y como pruebade que la construccin de la casa se sustenta en la formalizacin de relacionescon otros individuos de su estatus social tambin las mantiene en un sentidode proteccin-clientela36, preferentemente va parentesco de afinidad o matri-monio, o para ser ms exactos, estrategia de matrimonio. Gudiel es muy expl-cito al respecto. Al tratar el enlace del IV conde con Mara de la Cueva, hija deFrancisco de la Cueva, II duque de Alburquerque, seala Grandes y altos lina-jes entraron en la Casa de Urea con la condessa doa Mara. Y as era, puesla casa fortaleca su personalidad diferenciada del primitivo linaje de los Girn,con la alianza que suponan otros grandes y distinguidos linajes como los que
Formacin y desarrollo de las casas nobiliarias castellanas (siglos XVI-XVII) 11
31 GUDIEL, op. cit. (nota 21), 1577, f. 108 v.32 PO-CHIAHSIA, R.: El mundo de la renovacin catlica, 1540-1770, Madrid, Akal, 2010, pp. 48 y ss.33 MIURA ANDRADES, J. M.: Las rdenes religiosas en Osuna y su entorno a fines del siglo XVI, en
IGLESIAS RODRGUEZ y GARCA FERNNDEZ, op. cit. (nota 28), pp. 337-362.34 RODRGUEZ-BUZN CALLE, M.: La Colegiata de Osuna, Sevilla, Diputacin Provincial, 1982;
REDONDO CANTERA, M. J.: El Sepulcro en Espaa en el siglo XVI: tipologa e iconografa, Madrid, EdicinMinisterio de Cultura, 1987; y VILLASEOR SEBASTIN, F.: Iconografa marginal en Castilla en el siglo 1454-1492, Madrid, CSIC, 2009, pp. 71 y ss.
35 RUBIO, M. S.: El colegio-universidad de Osuna (1548-1824), Sevilla, Caja de Ahorros de Sevilla, 1976.36 CUNHA, op. cit. (nota 7, 2000), pp. 45 y ss.
-
aportaba la esposa del cuarto duque. Como ya se ha dicho, por va paterna ellinaje de la Cueva, e igualmente el de los Mendoza, casa del Infantado, a lo quese una por va materna el linaje de los lvarez de Toledo, es decir la casa deAlba, y el linaje de los Enrquez, es decir la casa del almirante de Castilla37.
Lo que hace Gudiel, como estamos intentando exponer es, sin romperabsolutamente con el linaje, ms bien sustentndose en el mismo como indi-cador de pertenencia a un grupo familiar distinguido, diferenciar con clari-dad lo que supone crear o instaurar una casa. Ahora bien, tal proceso consti-tutivo de la casa sobrepasa con creces tanto a los parientes lejanos y heroicoscon los que vincula el linaje, como a los que pertenecen a ella por grados deparentesco concretos y prximos (por lo general en la esfera abuelos-padres ynietos). Pues a su vez, la casa es algo ms complejo y diversificado, al ser habi-tual que adquiera visibilidad, notoriedad, honor y rentas y vasallos a travs dela jurisdiccin sobre territorios, cuyo centro se encuentra en la villa, palacio ocasa desde la que se gobierna y administran los estados y a quienes viven enellos; por la perpetuacin de bienes materiales e inmateriales a travs delmayorazgo; por la especializacin en servicios a la Monarqua y los beneficiosy honores que recibe de la economa donativa de la primera institucin delreino; por la representacin de valores y smbolos exclusivos y excluyentes dela cultura nobiliaria, y por relaciones sociales y familiares que ponen de mani-fiesto el poder y estatus de sus miembros.
En esta conjetura de casa que estamos intentando desarrollar, diferen-ciada de linaje, aunque no desvinculado de esta forma de organizacin delparentesco extenso, un firme paso adelante lo constituye la obra de otro delos grandes historiadores genealogistas del seiscientos en Castilla: Pedro Sala-zar de Mendoza, autor del Crnico de la excelentsima casa de los Ponce deLen, publicada en Toledo el ao 1620. De nuevo, es muy explcita la valora-cin que sobre este autor emitir el gran genealogista de ese siglo, Luis de Sala-zar, pues no duda en decir que el cannigo penitenciario de la Iglesia catedralde Toledo, adems de un excelente jurisconsulto e historiador, sobre todolibr del olvido las principales noticias genealgicas de Castilla38.
El Crnico39 aun teniendo una correctsima organizacin del tiempo rela-cionada especialmente con los reinados de los reyes de Castilla, es ante todo unlibro de genealoga, que como otros tantos nos presenta un fabuloso origende la casa, con su punto de partida en los Condes de Tolosa, pares de Franciay seores de la Gallia Narbonesa. Tras trece generaciones donde la fabulacin
Nobilitas. Nuevas perspectivas de estudio sobre la nobleza y lo nobiliario12
37 GUDIEL, op. cit. (nota 22), p. 120.38 SORIA MESA, op. cit. (nota 23), 1997, p. 61.39 SALAZAR DE MENDOZA, P.: Crnico de la excelentissma casa de los Pones de Len, Toledo, Diego
Rodrguez, 1620.
-
contina, su exposicin gana enorme veracidad a partir de comienzos del sigloXIV, cuando trata del rico home Fernn Prez Ponce de Len, I seor de Mar-chena, mostrando como pruebas evidentes los privilegios que le haba conce-dido a partir de 1304 Fernando IV. Fernn es el fundador de la casa y a partirde l los sucesivos parientes, como reiteradamente indica Salazar cada vez quefallece el titular, suceden en la casa y seoro por muerte de su padre.
Igual que veamos al analizar a los Girn, los elementos que compren-den la casa van paulatinamente ampliando sus contenidos econmicos, jur-dicos, simblicos y consiguiendo ms y mejores relaciones sociofamiliares vamatrimonio. El V seor de Marchena, Pedro Ponce de Len, fallecido el ao1448, incorpora a los elementos distintivos de la casa el primer ttulo nobilia-rio de la que sta disfruta: el condado de Medelln desde 1429, cambiado pos-teriormente el ao 1444 por el rey Juan II en virtud de decisiones polticas yreparto de mercedes por el del ttulo que dar renombre y posicin a la casa:el condado de Arcos40.
Ennoblecido un Ponce de Len, que era descendiente de la embrolladamadeja que se haba formado a partir de un linaje que tena su remoto origenen un conde de Tolosa, los tiempos posteriores irn trayendo hechos queaumentarn el honor y la distincin de la casa. Determinante para este logrofue la constitucin de un mayorazgo (formado por el condado de Arcos y lasvillas de Marchena, Mairena, Rota, Bailn, casas en Sevilla, salinas en Tarifa,juros, rentas, heredades...) por parte del propio Pedro Ponce de Len.
El tercer conde, Rodrigo Ponce de Len (1443-1492), al que Salazar deMendoza llamar el Gran Duque, contina haciendo crecer la casa. El 16 deagosto de 1484, iuntamente le dieron ttulo de Marqus de Zahara, y deDuque de Cdiz. Para que de all adelante se pudiesse intitular Duque deCdiz, y Marqus de Zahara; y para su casa y sucessores. Y no acab aqu elimpulso dado a la casa por el tercer conde, pues en vsperas de su muerteocurrida el 27 de agosto de 1492 y en el contexto de la empresa del descu-brimiento llevado a cabo por los Reyes Catlicos, le pidieron la devolucin dela isla de Cdiz, dndole a cambio la merced de convertirse en duque deArcos y conde de Casares. Aunque los citados ttulos los recibir su nieto y
Formacin y desarrollo de las casas nobiliarias castellanas (siglos XVI-XVII) 13
40 Provisin real concedida por Juan II a Pedro Ponce de Len, por el que le concede la villa deArcos de la Frontera (Cdiz) junto al ttulo de conde del mismo nombre a cambio del ttulo y villa de Mede-lln, 7 de marzo de 1440. AHNOB, Osuna, C. 116, D. 59-63. Sobre la casa de Arcos, su historia, adminis-tracin y territorios nos remitimos a los magnficos trabajos de DEVS MRQUEZ, F.: Mayorazgo y cambiopoltico. Estudios sobre el mayorazgo de la Casa de Arcos al final de la Edad Media, Cdiz, Universidad deCdiz, 1999; GARCA HERNN, D.: Aristocracia y seoro en la Espaa de Felipe II: la Casa de Arcos, Grana-da, Universidad de Granada, 1999; y Los seoros en la Baja Andaluca en la Edad Moderna, en AND-JAR CASTILLO, F. y DAZ LPEZ, J. P. (coords.): Los seoros en la Andaluca Moderna. El Marquesado de losVlez, Almera, Instituto de Estudios Almerienses, 2007, pp. 77-115.
-
sucesor, Rodrigo Ponce de Len y Ponce de Len (?-1530), con quien la casacontina acrecentando su jurisdiccin territorial y sus patronazgos; los lti-mos estn vinculados en su mayora con una dilatada advocacin a San Agus-tn, que ser compartida a lo largo del siglo XVI con la de San Pedro Mrtir,como lo pone de manifiesto la titularidad de la nueva capilla funeraria de lacasa en la villa de Marchena41.
Pero tan importante como las anteriores acciones materiales y simbli-cas, fue para la casa ducal de Arcos la ampliacin de sus relaciones con desta-cados linajes, lo que le daba mayor relevancia social. Cas Rodrigo Ponce deLen por tres veces, la primera con una seora perteneciente al linaje de losPacheco, y otras dos con seoras pertenecientes al linaje de los Girn. La lti-ma de sus esposas, Mara Tllez Girn o Mara Girn de Archidona, hija deJuan Tllez-Girn, II conde de Urea, y madre de su hijo primognito, da piea que se juntaran a la casa de Arcos, muchos, y muy altos linajes de Castilla,y Portugal. Aparte de linaje Girn, que adems facilita que por un costadofemenino entre la sangre real de los Reyes de Castilla, de Len, de Pamplo-na (sic), y la de Francia, tambin ingresaban los Acuas de Portugal, los Fer-nndez de Velasco condestables de Castilla, y os Mendoza que es apellidode uno de los ms validos, y generosos linages de Espaa. Finalmente, Sala-zar de Mendoza, cerraba lo que supona la nueva conceptualizacin de casa,con las virtudes morales que haban adornado y heredado a travs de la fuer-za de la sangre todos los seores de la casa hasta el tercer duque, Rodrigo Pon-ce de Len y Surez de Figueroa (1545-1630): franqueza, liberalidad, genero-sidad. Remarcando las mismas mediante una comparacin con la casa real delos Habsburgos, pues de la misma manera que sus miembros nacen belfos,en los de la casa del duque de Arcos, ha visto el mundo la demostracinmathemtica, la certidumbre, y la verdad de esta filosofa, y que es su gerogl-fico, la liberalidad, grandeza y magnanimidad42.
Diferenciada la casa de ser nicamente un grupo de descendencia unili-neal o linaje, a lo largo de los siglos XVI y XVII continuar reforzndose elhorizonte de expectativas de ser una realidad cada vez ms firme. Una prueba
Nobilitas. Nuevas perspectivas de estudio sobre la nobleza y lo nobiliario14
41 Conforme recoge Pedro Salazar de Mendoza, durante la titularidad del primer duque de Arcos,Rodrigo Ponce de Len, los seoros, propiedades y patronazgos de los que dispone la casa son los siguien-tes: Arcos, Zahara, Casares, Marchena, Paradas, Rota, Chipiona, el castillo de Len en la isla de Cdiz, Mai-rena, Los Palacios, Guadajoz, Ubrique, Benaocaz, Villalengua, Grazalema, Aznalmar, Benamahoma, Pruna,Villagarca de Extremadura, las salinas de Tarifa, almoneda y estanco en Jerez de la Frontera, alcalda mayorde Sevilla, patronazgo general de la orden de San Agustn en las provincias de Andaluca y Extremadura, elpatronazgo particular de San Agustn en Sevilla, el del monasterio de San Pedro Mrtir en Marchena, elpatronazgo del colegio de la Compaa de Jess en Marchena, y entierro en las capillas mayores, el patro-nazgo de Santo Domingo de Silos en Sevilla, el de Santa Clara de Carmona, y el de San Agustn en Rota.
42 SALAZAR DE MENDOZA, op. cit. (nota 38), 1620, p. 235.
-
de ello la encontramos en los propios ttulos de los textos sobre el pasado delas familias nobiliarias. No estamos en disposicin de poder ofrecer un por-centaje determinado sobre el uso de los trminos linaje o casa en los ttulos mxime cuando a veces los libros se titulan Linaje de la casa o Descendencia dela casa y linaje , pero cualitativamente s que podemos afirmar que va afian-zndose el uso de forma exclusiva de casa. El termino casa es empleado porbastantes de los ms importantes escritores de libros sobre familias, como elrecin citado Pedro Salazar de Mendoza, Antonio de Luna, Melchor de Teves,Toms Tamayo de Vargas, Juan Trillo de Figueroa, Blas Salazar, Francisco Cal-dern de Vargas, Alonso Carrillo, Joseph Pellicer, Rodrigo Mndez Silva43,fray Jernimo de Sosa, Alonso de Alarcn, Manuel Antonio de Lastre y, cmono, Luis de Salazar y Castro44. Este ltimo, no duda en titular buena parte desus obras con el trmino casa. As lo hace en las relativas a las casas de Vene-gas de Crdoba, Clavijo, Njera, Mendoza, Alfaro, Cabrera, Prado, Fajardo45,Medina Sidonia46 y, sobre todo, sus ms conocidos escritos: Historia Geneal-gica de la Casa de Lara e Historia Genealgica de la casa de Silva.
La ltima casa, perfectamente estudiada en un reciente trabajo por A.Terrasa, con quien coincidimos plenamente en su anlisis, relativo a que donLuis de Salazar confunde o convierte en conceptos polismicos linaje y casa.No obstante su propio ttulo, deja muy claro que supera la esfera exclusiva-mente del parentesco que suele contener el primer trmino. Salazar la titulaHistoria Genealgica de la casa de Silva donde se refieren las acciones ms sea-ladas de sus seores, las fundaciones de sus mayorazgos, y la calidad de sus alian-as matrimoniales. No obstante contar la casa de Silva con diecisis ramas,ciertamente todas vinculadas al fundador del linaje, don Gutierre AldereteSilva, cuya vida corre paralela a la del rey Alfonso VI de Len (1040-1109), elhistoriador y genealogista en su anlisis se esfuerza por poner de manifiestocul de ellas ocupa un lugar central y destacado a partir del siglo XVI. Es laque tiene como titular, cabeza o pariente mayor a un Silva Mendoza, en con-creto a Ruy Gmez de Silva, prncipe de boli, marqus de Diano, duque deEstremera y de Pastrana, seor de Chamusca y Ulme, de varios reguengosen Portugal y diversas villas en Castilla. Efectivamente, poniendo de relieveque tambin en ocasiones los tratadistas son capaces de separar ambos trminos
Formacin y desarrollo de las casas nobiliarias castellanas (siglos XVI-XVII) 15
43 GUILLN BERRENDERO, J. A.: Valores nobiliarios, libros y linajes: Rodrigo Mndez de Silva, unnobilista portugus en la corte de Felipe IV, Mediterranea. Ricerche storiche, 11 (2014), pp. 35-60.
44 Relacin de autores obtenida tras la consulta de SORIA MESA, op. cit. (nota 23), 1997.45 RODRGUEZ PREZ, R. A. y HERNNDEZ FRANCO, J.: Memorial de la calidad y servicios de la casa de
Fajardo, marqueses de los Vlez. Obra indita del genealogista Salazar y Castro, Murcia, Real Academia Alfon-so X el Sabio, 2008.
46 CARRIAZO RUBIO, J. L.: La Genealoga de los seores de la Casa de Medina Sidonia de Luis de Sala-zar y Castro, Historia y Genealoga, 3 (2013), pp. 41-64.
-
con total nitidez y otorgarles contenidos diversos, que en el caso de la casa,van ms all de la descendencia y engloban lo material, lo inmaterial y perso-nas agregadas o que dependen del seor sin tener estrictamente vnculos deparentesco, es muy significativo, una de las primeras veces en que Salazarhabla propiamente de la casa de Silva. Con motivo de acompaar Ruy Gmezal prncipe Felipe en el viaje que efecta a Flandes el ao 1549, nos dice:
Sealronse galeras diferentes en que fuesen los principales seores que acom-paavan al Prncipe y aunque Ruy Gmez se embarc con su Alteza, todava lesealaron una, para que llevasse su casa47.
Desde la creacin de la casa de Silva a mediados del quinientos, en ape-nas un siglo la casa alcanza su mximo esplendor con el quinto de los prn-cipes de la misma, Gregorio Mara de Silva Mendoza y Sandoval (1649-1693),a quien Salazar dedica su obra. As lo constata la ampliacin de sus ttulosnobiliarios y de sus seoros: IV prncipe de Melito y de boli, V duque dePastrana, Estremera, y Francavila, marqus de Algecilla, de Almenara, condede Saldaa y marqus de Cea (heredados de su madre Catalina de Mendoza ySandoval, ttulos procedentes respectivamente de las casas del Infantado yLerma), barn de la Roca Angitola, Franchica, Carida y Monte-Santo, seorde la ciudad del Pizo, de los estados de Miedes y Mandayona y diversas villasen Castilla; o bien la duplicacin de la condicin de grandes de Castilla48. A lapostre, la formacin de esta casa no se ha logrado slo por el linaje del queproceden49, sino tambin y aqu la diferencia que introduce la casa como realidad, mediante el servicio a la corona, la constitucin de mayorazgos y
Nobilitas. Nuevas perspectivas de estudio sobre la nobleza y lo nobiliario16
47 SALAZAR Y CASTRO, L.: Historia Genealgica de la casa de Silva donde se refieren las acciones mssealadas de sus seores, las fundaciones de sus mayorazgos, y la calidad de sus alianas matrimoniales, Madrid,Melchor lvarez y Mateo de Llanos, 1685, Tomo II, pp. 460.
48 Alonso Carrillo en su obra Origen de la dignidad de grande de Castilla (Madrid, Imprenta Real,1657, p. 10) lo expone de esta manera tan evidente: unise la casa del Infantado por casamiento, a la dePastrana, y ass el Duque goza duplicadas las Grandezas de tan alta clase.
49 Luis de Salazar y Castro en el comienzo de su Historia Genealgica de la casa de Silva, p. 1, dejamuy claro cmo es el mrito con ayuda de la riqueza y del poder el que permite dar continuidad al lina-je y, a su vez, constituir casas: La nobleza de sangre, adquirida a esfueros repetidos de la virtud, y conser-vada por ella misma, con ayuda de las riquezas, y del poder, es la nica distincin, que tienen entre s loshombres; y de ella nace, que conociendo todos un mismo origen, unos tengan estimacin grande, y otroscarezcan enteramente de ella. Ha sido en todas edades, y Naciones esta separacin tan bien recibida, que porella supieron los espritus generosos despreciar los mayores peligros, sin encontrar alguno que no supeditassesu deseo de alcanar lugar preminente entre los dems hombres. Y si en el que le consegua se considerabanrazones bastantes para preferir a los otros, quntas hallaremos en los que procediendo de antiqusimo, y cla-ro linage, pueden contar una larga serie de progenitores, que conservando aquella primera distincin fueroncon sus mritos estableciendo el esplendor de sus descendientes. En nuestra Espaa son muchas las Fami-lias, que justamente pueden blasonar de esta fortuna; pero ninguna con mayor razn que la de Silva.
-
fundaciones que testimonian su grandeza, y relaciones sociales en forma dematrimonios con la nobleza de sangre y mrito ms cualificada; a lo que seune, como deca el propio Salazar y Castro (as como es dicha grande la delnacimiento, lo es igual la que resulta a los hombres de la riqueza que pose-en), disponer de un gran patrimonio50, ya que contaban con unas rentas de100.000 ducados anuales.
Por tanto, la conjetura casa nobiliaria apellidmosla para ser precisosen el uso del trmino, aunque tenga algunos elementos en comn con el lina-je, en concreto la importancia de provenir de una sangre u origen destacado,la detectamos a travs de historia genealgica como una institucin social pro-pia de familias con estatus privilegiado. Dichas familias y sus principales agen-tes sociales: el pariente mayor, el cabeza o jefe, instituyen la casa cada vez deforma ms frecuente a partir del siglo XV con el fin de diferenciarse de otrasramas que forman parte de la compleja y enredosa madeja del linaje en el quese encuentra su remoto y generalmente fabulado origen. Pero, como tam-bin hemos podido comprobar y lo volveremos a ver en el siguiente apartado,la casa precisamente para poder desarrollarse dentro de una sociedad esta-mental en la que sin duda van emergiendo nuevas propuestas polticas, eco-nmicas e incluso se detectan nuevos comportamientos culturales y sociales,necesita de un conjunto de medios materiales e inmateriales que la identifi-quen y le den relieve y preeminencia, como son la jurisdiccin sobre territoriosconcretos sin necesidad de estar ligados o relacionados con el solar en el quetuvo su origen el linaje, y cuyo centro se encuentra en la villa o palacio des-de el que se gobierna y administran los estados y a quien viven en ellos; por laperpetuacin de los bienes materiales e inmateriales a travs del mayorazgo,uno de los principales instrumentos para la reproduccin de la casa, aunquemuchas veces desde las mismas casas, la creacin de nuevos mayorazgos per-mite que hijos segundognitos formen nuevas casas a partir de bienes gene-ralmente aportados por la mujer, que tiene un papel mucho ms destacadoque el que la agnacin supone dentro del linaje; por la especializacin en ser-vicios a la Monarqua y los beneficios y honores que la casa recibe de la eco-noma donativa de la primera institucin del reino; por la representacin devalores y smbolos exclusivos y excluyentes de la cultura nobiliaria, y por
Formacin y desarrollo de las casas nobiliarias castellanas (siglos XVI-XVII) 17
50 YUN CASALILLA B.: Notas sobre el rgimen seorial en Valladolid y el estado seorial de Medinade Rioseco en el siglo XVII, Investigaciones histricas: poca moderna y contempornea, 3 (1982), pp. 143-176; Aristocracia, seoro y crecimiento econmico en Castilla algunas reflexiones a partir de los Pimen-tel y los Enrquez (siglos XVI y XVII), Revista de Historia Econmica-Journal of Iberian and Latin Ameri-can Economic History, 3 (1985), pp. 443-471; y REDONDO LAMO, A. y YUN CASALILLA, B.: Bem vistotinha... Entre Lisboa y Capodimonte. La aristocracia castellana en perspectiva transnacional(ss. XVI-XVII), en YUN CASALILLA, B. (dir.): Las redes del imperio: lites sociales en la articulacin de la MonarquaHispnica, 1492-1714, Madrid, Marcial Pons, 2009, pp. 39-64.
-
relaciones sociales y familiares especialmente va matrimonio que ponen demanifiesto el poder y estatus de sus miembros y que influyen poderosamenteen el crecimiento del capital material e inmaterial de la casa, como precisa-mente mostrbamos ms arriba en el caso del V duque de Pastrana, converti-do en el jefe de las casa de Silva y del Infantado.
Pero no queremos quedarnos slo en las historias genealgicas para cono-cer qu se puede entender por casa y cmo funcionan. Por eso a continuacinpretendemos analizar de forma directa, a partir de la actuacin de las propiascasas, cmo se comportan, y, en consecuencia, si los autores de las historiasgenealgicas nos han trasmitido ideas y realidades fabuladas, o por el contrarioprximas a la realidad que es posible entrever con ms de cinco siglos de dis-tancia con respecto a la inicial constitucin de las casas nobiliarias en Castilla.
LA CASA COMO FORMA DE ORGANIZACIN FAMILIAR DE LAARISTOCRACIA CASTELLANA
Como venimos indicando la confusin entre los trminos linaje y casa hallevado a usarlos indistintamente como sinnimo, incluso a asimilarlos a lanocin de familia, tan amplia y difusa, o ms an a la de hogar. FranciscoCascales usa ambos trminos de forma indistinta en sus conocidos DiscursosHistricos de la Muy Noble y Muy Leal Ciudad de Murcia (1621). De hechocomienza la obra aludiendo a la Casa de Faxardos y al final de la misma mues-tra un repertorio alfabtico de las principales familias oligrquicas de Murcia yCartagena, calificndolas de Linages51. Para simplificar, cabe recordar quelinaje es el tronco familiar comn; mientras que casa son las ramas que seescinden de ese rbol, ms la comunidad de bienes, derechos y honores exclu-sivos de cada una de las mismas. La escasa atencin historiogrfica que se haprestado en Espaa a cuestiones sociales y familiares, en relacin a la aristocra-cia, se ha visto por fin solventada en las ltimas dcadas. Si bien las visiones tra-dicionales que los modernistas han proporcionado sobre las grandes familiasaristocrticas han sido y siguen siendo, fundamentalmente, de corte poltico,econmico y recientemente cultural. El seoro, la hacienda y fiscalidad, lascarreras polticas y cortesanas de los grandes, as como su mecenazgo y colec-cionismo han dejado en un segundo plano las cuestiones meramente familiares.Quiz porque la historia de la familia se sigue asociando con la demografa his-trica, la sociologa y la antropologa, por tanto al estudio de problemas socia-les actuales o de grupos sociales no privilegiados (campesinos, artesanos, etc.).
Nobilitas. Nuevas perspectivas de estudio sobre la nobleza y lo nobiliario18
51 CASCALES, F.: Discursos Histricos de la Muy Noble y Muy Leal Ciudad de Murcia, Murcia, Luis deBers, 1621.
-
Sin embargo, el medievalismo espaol y otros mbitos modernistas,como el portugus, s han dedicado buena parte de su produccin literaria alos orgenes familiares, matrimonios y ascenso social que de ellos pudieronderivarse en el seno de la aristocracia. Las propuestas ya sealadas de Gebert,Quintanilla Raso, Monteiro o Soares da Cunha dan buena fe de ello. En elmodernismo espaol, centrndonos en monografas y tesis culminadas a par-tir de la dcada de 1990, s existen muestras relevantes de atencin al linaje yla casa, como mostraremos a continuacin. Los medievalistas que estudiancuestiones nobiliarias o cortesanas no tienen rubor alguno en adentrarse en elsiglo XVI, algo lgico puesto que las barreras acadmicas y cronolgicas sonconstrucciones artificiales y poco tiles, ahora bien llama la atencin su esca-sa atencin por la nocin de casa, frente a la amplia bibliografa dedicada allinaje. Adems, la genealoga hasta hace poco era una pseudociencia, en manosde falsos historiadores, por la dejadez de los verdaderos, a los que repela elhecho de tener que reconstruir trayectorias genealgicas, mxime si su temaprincipal de estudio era lo seorial o lo poltico, sin olvidar la complejidad dela endogamia, homonimia y alteraciones de apellidos, frente al oropel deembajadas, virreinatos y dems mercedes.
El estatus privilegiado no era impermeable ni inaccesible para familiasde nuevo cuo, origen converso o ilegtimo. El grupo social aristocrtico serenovaba con sangre exgena, merced al ascenso y promocin arbitrado porel monarca, del que se beneficiaban familias mesocrticas, que accedan a ttu-los a travs de la venalidad, los destacados servicios burocrticos, cortesanos,econmicos o militares. Los que franqueaban ese falso muro de lo nobilia-rio no lo hacan con intencin de derribarlo, sino de fortalecerlo y encastillar-se en l. La asimilacin ser la consecuencia ms obvia, con personajes comoel aludido Francisco de los Cobos, hidalgo ubetense que llega a ostentar mspoder que ningn otro noble o cortesano durante el reinado de Carlos I.
En cuanto a la conjuncin de historia social e historia de la aristocraciahispnica, actualmente hay una quincena de obras dedicadas a analizar casaso linajes en la poca moderna. Nueve de ellas se encuadran en lo que se cono-ce como grandeza primitiva de Espaa: Osuna, Infantado, Arcos, Lemos, Fer-nndez de Crdoba, Medina Sidonia, Villena, Lerma y Vlez52; siete son
Formacin y desarrollo de las casas nobiliarias castellanas (siglos XVI-XVII) 19
52 ATIENZA HERNNDEZ, op. cit. (nota 29), 1987; CARRASCO MARTNEZ, op. cit. (nota 30); GARCAHERNN, op. cit. (nota 40); ENCISO ALONSO-MUUMER, I. L.: Nobleza, poder y mecenazgo en tiempos deFelipe III: Npoles y el conde de Lemos, Madrid, Actas, 2007; MOLINA RECIO, op. cit. (nota 12), 2004; SALASALMELA, L.: Medina Sidonia el poder de la aristocracia, 1580-1670, Marcial Pons, Madrid, 2008; WILLIAMS,P.: El gran valido. El duque de Lerma, la corte y el gobierno de Felipe III (1598-1621), Salamanca, Junta deCastilla y Len, 2010; ALVAR EZQUERRA, A.: El duque de Lerma. Corrupcin y desmoralizacin en la Espaadel siglo XVII, Madrid, La Esfera de los Libros, 2010; RODRGUEZ PREZ, R. A.: El camino hacia la corte. Losmarqueses de los Vlez en el siglo XVI, Madrid, Slex, 2011.
-
igualmente grandes, aunque su surgimiento, o reconocimiento como tales, esms tardo: Olivares, Villafranca, Velada, Oate, Feria, Pastrana y Monterrey53.Si tenemos en cuenta que el nmero de casas que conformaban la grandeza deEspaa originaria era de una treintena, es fcil deducir que conocemos ape-nas la mitad de las mismas. Sin embargo, esas cifras son relativas, pues muchascontribuciones medievalistas han llegado hasta bien entrado el siglo XVI. Aspues, varias de las casas analizadas en poca moderna tambin lo han sido enel perodo bajomedieval (Aguilar, Villena, Vlez, Infantado, Arcos)54. Otrascomo Fras, Manrique, Benavente, Alba, Alburquerque y Miranda55 han sidoobjeto de atencin slo para medievalistas.
Hace aproximadamente unos 40 aos J. P. Cooper sostena que en laEuropa occidental despus de 1500 se produce el auge de la primogenitura56,la concentracin de la herencia en un solo hijo, normalmente el mayor, mien-tras que los ms jvenes eran animados a abrirse paso sirviendo al Estado y ala Iglesia. Recientemente, en su libro sobre la comunidad de Granada en elperiodo comprendido entre 1570 y 1739, James Casey llega a conclusionesparecidas. Es decir, al hijo mayor le corresponda conservar el espritu del linaje,
Nobilitas. Nuevas perspectivas de estudio sobre la nobleza y lo nobiliario20
53 ELLIOTT, J. H.: El conde-duque de Olivares. El poltico en una poca de decadencia, Barcelona, Cr-tica, 1990; HERNANDO SNCHEZ, C. J.: Castilla y Npoles en el siglo XVI. El virrey Pedro de Toledo: linaje,estado y cultura (1532-1553), Valladolid, Junta de Castilla y Len, 1994; MARTNEZ HERNNDEZ, S.: El Mar-qus de Velada y la Corte en los reinados de Felipe II y Felipe III. Nobleza cortesana y cultura poltica en laEspaa del Siglo de Oro, Salamanca, Junta de Castilla y Len, 2004; MINGUITO PALOMARES, A.: Npoles yel virrey conde de Oate. La estrategia del poder y el resurgir del reino (1648-1653), Madrid, Slex, 2011;VALENCIA RODRGUEZ, J. M.: El Poder Seorial En La Edad Moderna: La Casa de Feria (Siglos XVI y XVII),Badajoz, Diputacin Provincial, 2010, 2 vols.; TERRASA LOZANO, op. cit. (nota 13), 2012; GONZLEZ CUER-VA, R:. Baltasar de Ziga. Una encrucijada de la Monarqua Hispana (1561-1622), Madrid, Polifemo, 2012.
54 QUINTANILLA RASO, op. cit. (nota 9, 1979); FRANCO SILVA, A.: El marquesado de los Vlez (siglosXIV-mediados del XVI), Murcia, Real Academia Alfonso X el Sabio, 1995; y Entre la derrota y la esperanza.Don Diego Lpez Pacheco, Marqus de Villena, Universidad de Cdiz, Cdiz, 2005; SNCHEZ PRIETO, A. B.:La Casa de Mendoza hasta el tercer duque del Infantado (1350-1531). El ejercicio y alcance del poder seorialen la Castilla bajomedieval, Madrid, Palafox y Pezuela, 2001; DEVS MRQUEZ, op. cit. (nota 40); CARRIAZORUBIO, J. L.: La memoria del linaje. Los Ponce de Len y sus antepasados a fines de la Edad Media, Sevilla,Universidad de Sevilla, 2002.
55 GONZLEZ CRESPO, E.: Elevacin de un linaje nobiliario castellano en la Baja Edad Media: los Velas-co, Tesis Doctoral, Universidad Complutense, Madrid, 1981; MONTERO TEJADA, op. cit. (nota 9), 1996;BECEIRO PITA, I.: El condado de Benavente en el siglo XV, Benavente, Centro de Estudios BenaventanosLedo del Pozo, 1998; FRANCO SILVA, A.: Estudios sobre D. Beltrn de la Cueva y el Ducado de Alburquerque,Cceres, Universidad de Extremadura, 2002; CARCELLER CERVIO, M. P.: Beltrn de la Cueva, el ltimoprivado. Monarqua y nobleza a fines de la Edad Media, Madrid, Slex, 2006; CALDERN ORTEGA, J. M.: ElDucado de Alba. La evolucin histrica, el gobierno y la hacienda de un estado seorial (siglos XIV-XVI),Madrid, Dykinson, 2005; SOLER NAVARRO, A. M.: El ducado de Pearanda. Su origen y desarrollo hasta ladesaparicin del linaje de los Ziga, Tesis Doctoral, Universidad Complutense, Madrid, 2009.
56 COOPER, J. P.: Patterns of inherintance and settlement by great landowners from the fifteenth aeighteenth centuries, en GOODY, J. y THIRSK, J. (dirs.), Family and Inheritance: Rural Society in WesternEurope 1200 -1800, Cambridge, 1976, pp. 192-326.
-
recibiendo para tal fin la mayor y mejor parte de la herencia, o por lo menos losbienes materiales e inmateriales de ms calidad y distincin honorfica, puesentre otros cometidos le concierne la conservacin de su estirpe; en cambio, alos hijos menores se les destina a una carrera, en cuya consecucin se emplea lamemoria colectiva familiar y las relaciones sociales y de parentesco. Slo encaso de que la descendencia biolgica del hijo mayor se interrumpa, se recurrea los hijos llamados a continuacin a sucederle en la direccin del linaje, moti-vo ste por el que ms que un movimiento de entrada desde abajo de nuevosmiembros en la lite, es una circulacin57 dentro del grupo dirigente comoconstatara en su da Lawrence Stone para el caso de la aristocracia inglesa.
En consecuencia el linaje (que no debemos olvidar que en realidad es unmapa que indica no solo quin es el patrn de la familia, sino tambin lamemoria colectiva de la misma) que favoreca al hijo mayor, lo converta enheredero nico, y obligaba a los hermanos menores a buscar soluciones fuerade la familia, o bien a subordinarse de forma plena a lo que dispusiera el cabe-za del linaje. Antonio Domnguez Ortiz, en sus trabajos sobre la sociedadespaola del Antiguo Rgimen, nos deca que el seor sola atender ms losintereses permanentes del linaje que a los suyos personales58. En poco difiereesta visin de la que tenan sobre primogenitura y linaje en la poca: para loscontemporneos el reforzamiento de la lnea primognita era el medio msadecuado para garantizar la continuidad de la familia. En este sentido, donJuan Chacn, esposo de Luisa Fajardo y padre del I marqus de los Vlez, fueas de claro:
que las casas que son en muchas partes divididas y partidas su memoria peres-en en ms breve tiempo, y quedando entera permanese su memoria ans parael seviio de Dios y ensalamiento de nuestra Santa Fe Catlica como para hon-ra y defensa de tal linaje y casa59.
Posiblemente en Castilla aunque hemos visto al tratar las historias gene-algicas que la dinmica va en esa direccin no se llegue al extremo portu-gus, que sobre todo tras la Restauracin de 1640 se convierte en una socie-dad de casas, pero los estudios realizados en las dos ltimas dcadas sealanque el linaje se desvaneci a favor de una identidad ms sentida de la familia
Formacin y desarrollo de las casas nobiliarias castellanas (siglos XVI-XVII) 21
57 CASEY, J.: Familia, poder y comunidad en la Espaa Moderna. Los ciudadanos de Granada (1570-1739), Valencia, Universidad de Valencia, 2008, pp. 155-157, y 235-258.
58 DOMNGUEZ ORTIZ, A.: Las clases privilegiadas en el Antiguo Rgimen, Madrid, Istmo, 1973, p. 174. 59 Escritura de fundacin de mayorazgo sobre ciertas villas y otros derechos de la casa de los seores de
Fajardo, otorgada por Juan Chacn, adelantado mayor de Murcia, en conformidad con la disposicin testa-mentaria de su mujer Luisa Fajardo, llamando a su goce a sus hijos y descendientes con la condicin de usarsu apellido y escudo de armas de los Fajardo. Sevilla, 6 de abril de 1491, AHNOB, Osuna, C. 35, D. 28.
-
noble con la casa, pues sin romper abiertamente con el origen, permita adap-tarse a una poca de cambio dentro del grupo nobiliario en el que la depen-dencia de la casa real, la aparicin de nuevas vas de acceso a la nobleza y unsentido ms prximo de parentesco y obligaciones en torno al mismo, son rea-lidades determinantes.
Desde las postrimeras de la Edad Media en Castilla, los linajes ms pode-rosos haban dado lugar a varias casas, a partir de mayorazgos creados parahijos segundones e ilegtimos, en un proceso que se prolongar y afianzardurante los siglos XVI y XVII. Algunas de esas nuevas casas pronto se situaronentre las ms ricas y prestigiosas de la grandeza hispnica, acumulando ttulosy seoros. Junto al mayorazgo, universalizado, a partir de 1505 con las Leyes deToro, las dotes y particiones de bienes contribuyen a subrayar la jerarqua de loslinajes mediante el reparto de las riquezas entre los miembros del grupo fami-liar, primando la primogenitura y la varona. Entre esos linajes fecundos pue-den citarse los Fernndez de Crdoba (casas de Priego, Cabra, Comares yAlcaide de los Donceles), Toledo (Alba, Oropesa, Villafranca), Ziga (Bjar,Miranda, Monterrey), Manrique (Njera, Paredes, Osorno), Pacheco-Girn(Villena, Osuna, Villanueva del Fresno, Puebla de Montalbn), Mendoza(Infantado, Monteagudo, Mondjar, Melito, Cenete). Esta emergencia deramas segundonas pronto separadas del tronco principal del linaje implica tan-to a algunas de las familias ms antiguas de la nobleza castellana, emparentadascon la realeza (Mendoza, Manrique), como a otras de origen forneo, concre-tamente portugus (Pacheco), encumbradas merced al favor regio.
Los monarcas, ya sean Trastmaras o Austrias, actuarn como rbitrosen la poltica matrimonial aristocrtica, intentando evitar que una sola casaacumule demasiado poder, y favoreciendo el enlace de viejos linajes con fami-lias ms humildes, pero slidamente asentadas en la corte como burcratas ycriados. Ilustres apellidos, vinculados a la guerra (Manriques, Fajardos), nodudarn en unirse a familias notoriamente manchadas por la sangre conversa(como los marqueses de Moya), o bien a familias de origen modesto (Chacn,De la Cueva y Crdenas). Dichos enlaces desiguales afianzan el control delsoberano sobre la aristocracia y proporciona a las casas ms antiguas una posi-cin ms slida en la corte, en tanto que las casas menos ilustres se unen a lavieja nobleza de sangre. Todos salen ganando60.
La concesin de nuevos ttulos y seoros no acab con el fin de la Recon-quista ya que el cursus honorum cortesano y la milicia dieron oportunidad a las
Nobilitas. Nuevas perspectivas de estudio sobre la nobleza y lo nobiliario22
60 PALENCIA HERREJN, J. R.: Estrategia patrimonial y jerarqua del linaje: los mayorazgos de la casaducal de Maqueda en el siglo XVI, Historia. Instituciones. Documentos, 29 (2002), pp. 337-356; RODR-GUEZ PREZ, R. A.: Endogamia y ascenso social de la nobleza castellana: los Chacn-Fajardo en los albo-res de la Edad Moderna, Historia Social, 73 (2012), pp. 3-20.
-
Formacin y desarrollo de las casas nobiliarias castellanas (siglos XVI-XVII) 23
grandes casas de consolidar su posicin e, incluso, mejorarla. Como paradigmade casa que acumul ttulos y seoros en diversos reinos bajo autoridad de losHabsburgo (Castilla, Aragn, Portugal, Npoles y Cerdea) destacan los yanombrados duques de Pastrana, descendientes del prncipe de boli, RuyGmez de Silva. El talento para las armas, la diplomacia y el servicio palatinodeterminar que algunos individuos, en muchos casos segundones o espurios,encumbren a su estirpe por encima de la de sus parientes mayores. El caso para-digmtico es el del conde-duque de Olivares, titular de una lnea segundona dela casa ms importante de la grandeza de Espaa: los duques de Medina Sido-nia. Sin olvidar al virrey de Npoles Pedro de Toledo, segundn de la casa deAlba que lleg al marquesado de Villafranca por va matrimonial y dada su rele-vancia en Italia cas a una de sus hijas con el cabeza de la familia Medici. Ade-ms de individuos que por s solos crean una casa propia o la refundan, tam-bin hay ejemplos colectivos, en los que una rama menor acaba con el paso devarias generaciones superando en riqueza y prestigio a la ms antigua. Este fueel caso de los condes de Urea (futuros duques de Osuna), descendientes delhermano menor de don Juan Pacheco, I marqus de Villena; as como de loscondes de Cabra (despus duques de Baena y Sessa), que alcanzaron mayor rele-vancia que la casa de Aguilar, lnea matriz de los Fernndez de Crdoba.
Matrimonios, mayorazgos y gracia real determinan la evolucin de losgrandes linajes aristocrticos hacia casas concentradas en su parentela mscercana, incluso en la ilegtima, por encima de cualquier legendario antepasa-do comn, es decir del linaje. Ahora bien, la multiplicacin de lneas segun-donas que alcanzan el xito no fue una norma, ni siquiera entre la grandeza,ms bien una excepcin, restringida a aquellas familias que dispusieron demayores recursos patrimoniales (va compra, concesin regia o absorcin deramas colaterales) y desarrollaron acertadas estrategias matrimoniales, a menu-do endogmicas. Conforme pasen los aos, la aristocracia ver cmo el preciode las dotes, y en menor medida las arras, aumenta vertiginosamente, dificul-tando el acceso al mercado matrimonial de buena parte de sus hijos. La nece-sidad de obtener dispensas papales que salvasen los cercanos grados de paren-tesco no sola ser un obstculo. Algo que s caus quebraderos de cabeza a laaristocracia fue el papel del soberano, que castigaba con crcel y destierro lasbodas sin su consentimiento, as como las promesas de matrimonio rotas aalguna dama de la corte (Felipe II no dud en encarcelar al duque de Alba ya su primognito por esta razn). Pero sobre todo sern las costosas dotes delas hijas las que hagan que los grandes negocien concienzudamente los enlaces,convertidos en acuerdos econmicos, pero tambin polticos y territoriales.
La importancia de la casa por encima del linaje se deduce del trabajoencargado a los tratadistas nobiliarios durante el siglo XVII. Debido a la infla-cin de ttulos y honores, las casas ms ilustres necesitan reivindicar su primaca
-
y, por tanto, su condicin de autnticas o al menos primeras casas. El msilustre genealogista, don Luis de Salazar y Castro, denomina como venimosrecordando sus obras utilizando el trmino Casa, a la hora de abordar lashistorias de los Silva, Lara, Haro o Fajardo, Medina Sidonia y Farnese entreotras. La intencionalidad del autor y de sus interesados mecenas es alabar a lacasa, sin renunciar a la bsqueda de los ancestros el linaje pero centrndo-se en la lnea de primogenitura para glosar mritos y virtudes61.
PACHECOS Y ZIGAS: EL LINAJE SE DESGAJA
El mayorazgo fue la mejor herramienta jurdica para organizar la descenden-cia familiar en torno a un solo heredero, pues permite, mediante sus clusulasde llamamiento, delimitar perfectamente por dnde transcurre el tronco prin-cipal de la familia y qu familiares, en caso de interrupcin del mismo, son losencargados de reemplazarlo y asegurar la continuidad del linaje. De ah quesiguiendo lo expuesto por Nuno Monteiro sobre la aristocracia portuguesa,sea muy acertado hablar de un modelo de reproduo vincular62. El objeti-vo principal, en torno al cual se estructura y se subordina toda decisin fami-liar, es intentar que el conjunto de elementos de carcter material (propieda-des tangibles evaluables en trminos econmicos) e inmaterial (honores ydistinciones) que pertenecen a la casa aristocrtica, se mantengan en manosdel cabeza del linaje, conforme a la ordenacin que se efecta de los mismosa travs de diversos documentos formalizados ante escribano (mayorazgo, vn-culo, capellana, testamento).
La apuesta por un slo descendiente para intentar lograr la perpetuacindel linaje y de la memoria y calidad social trasmitida por los antepasados no esuna pauta general, ni muchos menos nica. Junto a sta existen tambin prc-ticas diferentes que van a permitir a hijos no primognitos convertirse tam-bin en titulares de mayorazgos, de nuevos ttulos o de importantes dotes, y noverse envueltos en procesos de prdida de relieve social y familiar. Diferentesanalistas de la sociedad del pasado han efectuado detallados anlisis en losque se prueba la lenta sustitucin de la cultura del linaje y su preferencia enfavor de quien ocupa una posicin troncal, por prcticas en las que los diver-sos miembros de la familia tienen oportunidades menos discriminatorias.
Diversos investigadores de lo social (y con ello nos referimos tanto a histo-riadores como a socilogos y antroplogos preocupados por etapas pretritas)
61 HERNNDEZ FRANCO y RODRGUEZ PREZ, op. cit. (nota 7).62 MONTEIRO, op. cit. (nota 7, 2001), pp. 17-37.
-
han podido detectar que a la vez que llegaba a su culmen un sistema socio-familiar como es el linaje, comenzaban a destacar nuevos sistemas alternati-vos. Ciertamente estos investigadores no son coincidentes en los anlisis, perosus propuestas tienen relacin, y lo que hacen es anunciarnos la convivenciadel sistema socio-familiar del linaje, con otros nuevos que dan ms opcin yms movilidad a los individuos, sin que para ello fuera preciso ser el herede-ro principal, y en consecuencia el nico miembro de la familia llamado areproducirla socialmente. Jacques Goody, al estudiar el sistema de parentescoen general y haciendo mencin particular al de la Europa de los grandes lig-najes formados por sobresalientes seores feudales mediante la concrecin delos vnculos sociales en torno a los consaguinei indica que con el paso deltiempo tienden a perder densidad y a sufrir mudanzas tales como la intensifi-cacin de los lazos familiares derivados de ambos padres es decir la bilatera-lidad, la disminucin del tamao de las unidades domsticas familiares y elauge cada vez mayor que registra la unidad familiar restringida, la aparicindel sentimiento o hecho del amor en el interior de estas unidades, y unaconcepcin de honor que no est tan vinculado a los ancestros como a la pose-sin de la tierra o de la riqueza63.
Por su parte, Philippe Aris, insiste en la aparicin del sentimientomoderno de familia, de una familia que deja de ser una institucin cuya fun-cin es la trasmisin de la vida, de los bienes y de los apellidos. En cambio,sostiene, que comienza a surgir en el Renacimiento una familia orientada cadavez con mayor decisin hacia el interior domstico, preocupada (ciertamen-te lo dice refirindose a la burguesa) por la colocacin exitosa de todos loshijos e hijas. Es decir, una familia a la que ya no le preocupa exclusivamenteel hijo mayor, ni tampoco piensa slo en las glorias del linaje y en el culto a losantepasados64.
Sin embargo no todos los analistas de la organizacin socio-familiar delos siglos XVI y XVII, que sealan la mudanza en la forma familiar predomi-nante, opinan que por ello pierda relevancia la primogenitura. En su conoci-do estudio sobre el cambio que registra la familia en la Inglaterra de la pocamoderna, Lawrence Stone sostiene que la familia pasa, de una forma no line-al, de la dependencia y cohesin en torno al parentesco a otra en torno alpatriarcado (sostenido por el Estado y la Religin). Y a pesar de esta trans-formacin, que reemplaza los lazos entre parientes y en consecuencia permi-te percibir la declinacin del linaje y los ancestros por el afecto entre los mscercanos no disminuy la importancia de la primogenitura65.
Formacin y desarrollo de las casas nobiliarias castellanas (siglos XVI-XVII) 25
63 GOODY, J.: La familia europea, La evolucin de la familia y del matrimonio, Crtica, Barcelona, 2001.64 ARIS, P.: El nio y la vida familiar en el Antiguo Rgimen, Madrid, Taurus, 1987.65 STONE, op. cit. (nota 7).
-
Resulta imposible establecer un solo modelo de familia para todos los gru-pos sociales o incluso para los mismos segmentos sociales, ya que los cambiosde modelo se producen en un periodo de tiempo tan amplio que coexistendiversidad de prcticas. La sociedad castellana, y ms an en su nivel superior,era una sociedad de parientes, de linajes, de hombres preocupados por pre-servar la sangre y los apellidos a travs del hijo mayor, teniendo al resto de loscomponentes no solo como reserva biolgica adecuadamente organizada parareemplazar al mayorazgo, en caso de muerte o ausencia de descendencia, sinotambin como copartcipe en el mantenimiento y reproduccin de la casa66.
Pero no todas las familias nobiliarias apostaron por el modelo de primo-genitura vinculada a la existencia de un nico y gran mayorazgo, y en conse-cuencia el sacrificio de los otros hijos por la reproduccin del linaje, tal comoafirma la tratadstica nobiliaria y numerosos memoriales producidos por lascasas aristocrticas. Asimismo, tampoco podemos olvidar que aquella sociedadde lignajes o estirpes cohesionadas en torno a una extensa consanguinidad esinamovible, pues de hecho la sociedad estamental se transforma, pudiendohablarse de una sociedad estamental evolucionada o nueva sociedad estamental(otros autores llaman a este proceso corrosin del sistema feudal) debido anacientes circunstancias polticas, socio-econmicas y socio-familiares. Precisa-mente entre las ltimas debe destacarse, precisamente, el estrechamiento de lasrelaciones de parentesco y la lenta aparicin de unas relaciones de familia arti-culadas en torno al matrimonio (bilateralidad), lo que supone, por un lado otor-gar preferencia en la sucesin de los bienes a la parentela ms prxima, es deciral parentesco de filiacin; y por otro, comenzar a considerar a los hijos de formaindividualizada, pensando en el porvenir de todos ellos y no slo en la perpe-tuacin del linaje. Es decir, sucede en algunos casos que no todas las estrategiaso destinos que buscan las familias se concentren en trasmitir preferentemente losrecursos materiales y simblicos acumulados por la estirpe a los hijos mayores67.
En este marco de mudanzas hay que insertar el hecho de que vaya dejan-do de ser nica, exclusiva y dominante la prctica de las familias aristocrticasde situar la perpetuacin del linaje por delante de la atencin y preocupacinpor los restantes integrantes de la familia. Hemos encontrado prcticas en las
Nobilitas. Nuevas perspectivas de estudio sobre la nobleza y lo nobiliario26
66 Esta cuestin que tampoco queremos indicar que es general, al menos si se ha constatado en fami-lias infanzonas cntabras y alguna casa aristocrtica. MANTECN MOVELLN, T. A.: La familia infanzonamontaesa en el Antiguo Rgimen, un proyecto intergeneracional, en CASEY y HERNNDEZ FRANCO, op.cit. (nota 11), pp. 111-120; RODRGUEZ PREZ y HERNNDEZ FRANCO, op. cit. (nota 45).
67 SMITH, R. M.: Discontinuidades cronolgicas y continuidades geogrficas en la demografa de laEuropa Medieval: implicaciones de algunas investigaciones recientes, en PREZ MOREDA, V. y REHER, D.S. (eds.): Demografa Histrica en Espaa, Madrid, El Arquero, 1988; SHIBA, H.: La revolucin antropo-nmica hispana: la aparicin del apellido y del mayorazgo, en BESTARD, J. y PREZ GARCA, M. (eds.): Fami-lias, valores y representaciones, Murcia, Editum, 2010, pp. 51-74.
-
que los parientes mayores o cabezas de linaje se apartan de la preferencia exclu-siva hacia el primognito y deciden que en el reparto de los bienes de la fami-lia en la que confluye la lnea paterna y materna participe el mayor nmeromiembros del ncleo familiar incluidas las mujeres. Para lograr ese fin, queevita el proceso de movilidad social descendente en el que se vean sumidos lossegundognitos, sin necesidad de trastocar la esencia de la cultura del linaje,desde la propia familia se adquieren o procuran medios de prestigio (mayoraz-gos, ttulos nobiliarios), o bien se destina dinero en forma de dotes para aten-der a todos los hijos del matrimonio. Por tanto, los padres que apuestan poresta prctica, evitan que los hijos e hijas cadetes subordinen el curso de susvidas (celibato voluntario o ingreso en instituciones eclesisticas) al curso dellinaje. Podra hablarse de una cierta jerarqua de los iguales68, la rama primog-nita es la ms rica y antigua, pero eso no implica que lneas segundonas e ileg-timas dejen de estar en el mismo grupo social e incluso, pasadas varias genera-ciones, alcancen y superen en patrimonio y honor a sus parientes mayores.
Antes de proceder a indicar qu familias aristocrticas siguen esa estra-tegia, no estara de ms recordar que esta prctica de favorecer al mayor nme-ro de hijos dentro de la cultura del linaje tambin es seguida por las oligar-quas concejiles y las lites locales69. Entre este grupo tambin se encuentranprcticas similares, o lo que es lo mismo familias que anteponen los lazos delparentesco bilateral, consecuencia de la unin va matrimonio de dos proge-nies importantes, a los de la descendencia unilineal o linajstica.
Si podemos comenzar a plantearnos la reduccin del peso real del linajeasociado a la primogenitura (bastante tienen con mantener lo que tienen), ocuando menos una menor obsesin por concentrar toda la herencia en el pri-mer heredero y la preocupacin de los padres por los hijos segundognitos eincluso por los ilegtimos reconocidos es por conjeturas como las que vamosa exponer a continuacin. Nos van a mostrar mayor preocupacin por la tra-yectoria futura de la descendencia directa, por los miembros de la familia conlos que las relaciones de parentesco son ms prximas, que por la parentelacon la que se comparte poco ms que un apellido y un antepasado comn.
Ejemplos evidentes de esta nueva prctica que ya a mediados delsiglo XV detecta Quintanilla Raso en el caso de casas altonobiliarias de Casti-lla y que lo cataloga como un paso del mayorazgo principal a los mayorazgos
Formacin y desarrollo de las casas nobiliarias castellanas (siglos XVI-XVII) 27
68 Denominacin que tomamos de una obra sobre la nobleza rusa, siendo conscientes de la gran dife-rencia entre las noblezas de uno y otro territorio, BERELOWITCH, A.: La hirarchie des gaux. La noblesse rus-se dAncien Rgime (XVIe-XVIIe sicles), Pars, Seuil, 2001.
69 HERNNDEZ BENTEZ, M.: A la sombra de la Corona. Poder local y oligarqua urbana (Madrid, 1606-1808), Madrid, 1995; MOLINA PUCHE, S.: Poder y familia: las elites locales del corregimiento de Chinchilla enel siglo del Barroco, Murcia, 2007; GMEZ CARRASCO, C. J.: Familia y capital comercial en la Castilla meri-dional. La comunidad mercantil en Albacete (1700-1835), Madrid, Slex, 2009.
-
mltiples lo encontramos en generaciones de algunas de las grandes familiasaristocrticas de la Castilla moderna desde finales de la citada centuria70. Com-portamientos de este tipo, referidos a propiedades, los encontramos en miem-bros de la aristocracia que adquieren tierras en el reino de Granada tras suconquista y se la legan a sus hijos ms jvenes, en vez de incorporarlas al mayo-razgo del primognito. El III conde de Cabra, Diego Fernndez de Crdoba,a su muerte deja las propiedades principales de su casa en Cabra al hijo mayor,pero las adquiridas en el reino granadino, en concreto el pueblo de La Zubia,pasarn a su hijo menor, Pedro Fernndez de Crdoba. Y tambin se advier-te una actitud similar por parte de los duques de Osuna, representados enGranada por una rama menor, los Girn, seores de Cardela; o los duques deArcos, por los Ponce de Len, seores de Puerto Lope; o los duques de Albur-querque por los Cueva, seores de Uleylas71.
De todos modos, en las casas en las que, de momento, mejor hemos podi-do detectar esta prctica de evitar la jerarquizacin de la desigualdad y no slode perpetuar la casa mediante la concentracin de todos, o la mayor y mejorparte de los recursos materiales e inmateriales en el mayorazgo, son las deVillena y Bjar. La casa de Villena72 es fecunda en ejemplos, quiz el ms sobre-saliente sea el I marqus de Villena, Juan Pacheco (1419-1479). En vez de acre-centar el mayorazgo heredado de sus padres favoreciendo as claramente a lalnea sucesoria primognita, se esfuerza en intentar que su amplia descenden-cia legtima (nada menos que siete de sus hijos llegarn a la edad adulta) eincluso ilegtima (reconocer en su herencia a tres hijos naturales), puedanposicionarse socialmente de acuerdo a su calidad. Para ello, fundar tres nue-vos mayorazgos, uno para cada uno de sus hijos varones (incluido el primo-gnito, que queda de esta manera en posesin de los dos mayorazgos princi-pales de la casa), y dota fuertemente a sus hijas legtimas y naturales, a lascuales casa con miembros de la aristocracia castellana. Aos ms tarde, en1595, ser doa Juana de Toledo, viuda de don Francisco Lpez Pacheco, IVmarqus de Villena, quien nos ofrezca un nuevo ejemplo de esta prctica suce-soria: en su testamento, utiliza el quinto de libre disposicin y el tercio demejora de todos sus bienes libres y los de su esposo para fundar un nuevomayorazgo, que se ha de situar sobre la villa de Garganta La Olla un seoroque se hallaba fuera de los mayorazgos familiares. El favorecido no es el hijo
Nobilitas. Nuevas perspectivas de estudio sobre la nobleza y lo nobiliario28
70 QUINTANILLA RASO, M. C.: Reproduccin y formas de transmisin patrimonial de los grandeslinajes y casas nobiliarias en la Castilla tardomedieval, en LORENZO PINAR, F. J. (ed.): La familia en la His-toria, Salamanca, Universidad de Salamanca, 2009, pp. 108-113.
71 CASEY, op. cit. (nota 57), pp. 65-66.72 HERNNDEZ FRANCO, J. y MOLINA PUCHE, S.: Aristocracia, familia-linaje, mayorazgo: la casa de
los marqueses de Villena en la Edad Moderna, Historia Social, 66 (2010), pp. 3-22.
-
mayor, sino don Fernando Pacheco, tercero en la lnea sucesoria y por ello exclui-do de los dos grandes mayorazgos que en esos momentos detenta la casa: el deVillena, en manos del primognito don Juan Gaspar Fernndez Pacheco; y el deMoya, que ha heredado don Francisco Prez Cabrera Bobadilla Pacheco.
En la casa de Bjar73 puede encontrarse una temprana preocupacin porla situacin social por buena parte de los integrantes de la casa con los quehay vnculos de filiacin y no nicamente por el engrandecimiento del linaje entorno al futuro jefe del mismo, como podemos ver a travs de su estrategia debuscar nuevos ttulos nobiliarios para la mayor parte de los hijos segundog-nitos e incluso de los ilegtimos, y casar a las hijas con la dote que ello con-lleva con patronos de otros destacados linajes. El I duque de Arvalo, II con-de de Plasencia y desde 1485 duque de Bjar, lvaro de Ziga y Guzmn74
(c. 1410-1488) sirve como primer ejemplo singular y tambin como enlace conla citad