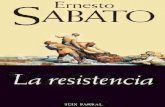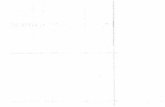Jorge Sábato - La clase dominante en argentina
-
Upload
guilledioss -
Category
Documents
-
view
243 -
download
3
Transcript of Jorge Sábato - La clase dominante en argentina

JORGE SÁBATO – La clase dominante en la Argentina moderna (introduccion)
LOS GRANDES TERRATENIENTES PAMPEANOS COMO CLASE DOMINANTE: NOTAS CRÍTICAS
· Ya había comenzado a considerarse a la concentración de la propiedad territorial como un obstáculo para lo que en la época se denominaba “el progreso”.
· La clase terrateniente era descripta por la literatura de la época como reveladora de una economía de características señoriales, anudada fuertemente al pasado, obstaculizando e impidiendo el desarrollo capitalista autónomo y armónico de las sociedades nacionales.
· La concepción de Sábato es distinta a la comúnmente aceptada acerca del rol de los grandes terratenientes como clase dominante, en lugar de suponer la tierra como elemento exclusivo, coloca en un mismo plano la pertenencia de la tierra y el manejo de actividades comerciales y financieras por parte de un grupo social considerando que ese grupo habría emergido como clase dominante gracias a su habilidad para disponer, con un alto grado de concentración, del control conjunto de esas actividades económicas.
· 1870/80 se inicia el proceso que forma a la Argentina moderna y que respondía a dos condicionamientos convergentes:
1) Externo: la expansión del capitalismo industrial en Europa que provocó una demanda creciente de materias primas y alimentos y que, a su vez, liberó una enorme masa de trabajadores en condiciones de migrar. Estos sucesos fueron precedidos por una revolución tecnológica en los transportes y en las comunicaciones que permitió aproximar los continentes y constituir un mercado unificado a escala mundial.
2) Interno: las ventajas comparativas ofrecidas por la pampa húmeda, la escasez de mano de obra compensada con la fuerza de trabajo inmigrante y las condiciones políticas logradas hacia 1880 (régimen federal que fue un acuerdo entre sectores bonaerenses y determinados grupos del interior del país).
· 1857-1914: ingresan al país 3.300.000 inmigrantes provenientes en su mayoría de España e Italia, que se instalan en la pampa húmeda: Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos y Córdoba.
· Argentina pasa a ser en esos años uno de los mayores abastecedores de maíz, lino, carnes enfriadas, congeladas y en conserva, avena y trigo del mundo.
· Los capitales extranjeros que entran se invierten principalmente en ferrocarriles, transportes, servicios urbanos y frigoríficos.
· El rápido crecimiento dio lugar a la mayor acumulación de toda la historia económica argentina.
· El elemento básico y fundamental que habría producido el desarrollo económico argentino en ese período está constituido por las “ventajas comparativas” de la región pampeana para la producción de bienes agrícolo-ganaderos en el contexto mundial, lo
1

que se habría expresado en una “renta diferencial” de la tierra pampeana dentro del mercado internacional en el que había quedado integrada.
· Sábato dice que la idea de que la clase de los grandes terratenientes fue realmente la dominante se basa en dos supuestos:
- la supuesta de una perfecta correlación entre el poder económico proveniente de la propiedad sobre la tierra, el poder social y el poder político que automáticamente provoque la apropiación de la parte sustancial de la renta diferencial
- la ignorancia de la posible existencia de otros sectores poderosos que podrían “interferir” las relaciones económicas creadas
· A los supuestos anteriores Sábato agrega que si bien pueden haber sido los beneficiados por las transformaciones no implica necesariamente que los grandes terratenientes hayan sido los propulsores del proceso. Además nombra otra posible postura: la idea de que la verdadera clase dominante, la mayor beneficiaria y la real impulsora de las transformaciones de la economía y la sociedad no estaba en el país sino en el extranjero, en las economías capitalistas centrales, actuando a través de sus diversos agentes en Argentina, por lo que la clase dominante local no sería más que subordinada a aquella.
· Con respecto a la suposición de que hubo una división del trabajo tácita en la que los nativos se habrían quedado con el control de la tierra y los extranjeros con el control del comercio, Sábato muestra la existencia de familias como los Anchorena, quienes tenían la habilidad de jugar simultáneamente a varias fuentes de acumulación. Esto pone en duda la hipótesis de los puros terratenientes como clase dominante.
· La consolidación de esta clase dominante habría impulsado la especialización dependiente de la economía argentina, la preponderancia de los grandes terratenientes habría trabado el desarrollo de la industria y, por consiguiente, de un capitalismo más integrado maduro y autónomo por.
- apropiarse privilegiadamente del excedente generado y canalizarlo preponderantemente hacia la ampliación del sector agropecuario,
- favorecer un librecambio que atentaría contra la expansión de una industria incipiente, cuyos mayores costos de producción hubieran requerido alguna forma de protección aduanera para crecer y madurar,
- malgastar una gran parte del excedente apropiado en un consumo ostentoso, suntuario e improductivo, cuando no en operaciones especulativas rurales y urbanas que tampoco contribuían al desarrollo productivo de la economía.
· En las condiciones anteriores, la industria estaría sujeta a una doble restricción. Su desarrollo dependería de inversiones extranjeras acordes a la situación dependiente del país y, por otra parte, se generaría una pequeña clase de industriales nacionales colocados en una posición totalmente subordinada a la clase terrateniente incapaz de expandirse frente al desarrollo obtenido por los países centrales y por el librecambio impuesto por el modelo agroexportador.
2

· Según Sábato, las industrias no estaban en una posición secundaria respecto del agro, sino, quizás, no existía un clivaje social que correspondiera a la especialización económica sectorial.
· Según Sábato la clase dominante no responde necesariamente al “patrón tierra”, sino que junto a la cuestión de la tierra las actividades comerciales y financieras constituyen la clave de la consolidación y comportamiento de dicha clase en Argentina a fines del siglo XIX.
· Los sucesivos “booms” de los cueros, del tasajo, de la lana, habrían creado ciertos mecanismos (comportamientos empresariales) con dos rasgos sobresalientes:
- el nexo de estos fenómenos con necesidades contingentes y variables de las economías centrales, y
- el tipo de comportamiento “flexible” que esos elementos habrían gestado.
· Dos características definitorias del comportamiento de las clases dominantes:
- FLEXIBILIDAD: esa capacidad de adaptarse rápidamente a las nuevas condiciones fue encontrada sólo por un sector empresario pequeño (por la naturaleza de sus actividades y la diversificación de sus capitales), ya que muchos encontraban límites en su capacidad individual y en el tipo de características de sus unidades productivas.
- ESPECULACIÓN: con la afluencia de capital extranjero y la extensión del ferrocarril se desató una especulación con las tierras y la suba de los valores inmobiliarios. Esta fiebre de los negocios, de la ganancia rápida y de la toma de beneficios en un sector económico para colocar en otro, fue generadora de fortunas y también de la ruina de ciertos sectores que no supieron jugar o no tuvieron el conocimiento de los riesgos de una economía mutante. Gracias a la multiplicidad de sus negocios, los comerciantes estaban en condiciones de dispersar riesgos sin dejar de usufructuar por eso los beneficios que ofrecían las oportunidades especulativas.
· La compleja relación COMERCIO-FINANZAS fue un mecanismo de consolidación de poder económico dentro de un país en el que la especulación y la crisis imperaban simultáneamente. Esto distingue la primera fase en la formación de la clase dominante.
· El PERÍODO ESPECULATIVO contribuyó a la consolidación de la clase dominante debido al mantenimiento de ciertas fórmulas económicas y a cierta racionalidad frente al frenesí económico. Esta fase llegará a su fin con la crisis de 1890 y abrirá una segunda fase influida por el desarrollo agrícola de la provincia de Buenos Aires, incorporada tardíamente a la producción cerealera.
· El desarrollo de la agricultura provocó el aumento de la población rural cuyos consumos y necesidades fueron generando un creciente y multiplicado eslabonamiento de actividades económicas cuyos efectos se extendieron a diversos ámbitos. Por fin, el desarrollo de una ganadería refinada, fenómeno estrechamente ligado al empuje de la agricultura, y el frigorífico serán los últimos eslabones de una cadena de actividades económicas firmemente enlazadas que darán la fisonomía
3

definitoria a la clase dominante durante este período de formación. Esta segunda etapa puede ser denominada como de NETO DESARROLLO CAPITALISTA en Argentina.
· A diferencia de otros países en los que el sector industrial había constituido la actividad económica líder del desarrollo capitalista, en Argentina es el sector agropecuario no sólo el que impulsa la transformación sino, además, el que la domina.
· Pero, este sector agropecuario, dentro de una economía capitalista liberal presenta, entre otras, una peculiaridad muy importante: la de estar sujeto a rigideces de producción y riesgos de mercado comparativamente mayores que la producción industrial. Además, la actividad agropecuaria está sometida a las contingencias naturales. Y si es ese sector el que impulsa y difunde la expansión del desarrollo capitalista, toda la economía se encontrará sometida a contingencias y riesgos comparativamente mayores que en un país en el que es la industria la actividad promotora.
· Por ese motivo, adquiere una crucial importancia la formación de mecanismos y comportamientos adaptados a funcionar en condiciones de riesgo, tanto para aprovechar oportunidades como para amortiguar perjuicios.
· Si la clase dominante se encuentra implantada en el comercio y las finanzas, dispone de grandes posibilidades de dispersar riesgos entre distintas actividades productivas y de aprovechar con gran rapidez coyunturas favorables. La mentalidad con la que se está dispuesto a actuar dentro de una gran empresa agropecuaria es más la de un comerciante o financista que la de un productor agropecuario.
· El terrateniente pampeano no se ajustaba a la figura típica del gran propietario rural en otros lugares de Latinoamérica. A menudo no eran dueños de una sola y grande propiedad sino que poseían una serie de campos de tamaño variable distribuidos en diversos lugares con lo que disminuían los riesgos de las contingencias locales y que a largo plazo compensaban los mayores costos operativos y gerenciales que eventualmente acarrea la división de las explotaciones.
· Lejos de ser la principal preocupación de los empresarios la producción, tenían una vocación comercial muy alerta para aprovechar las oportunidades de un mercado internacional cambiante en rápida evolución.
· Si, entonces, los grandes propietarios eran al mismo tiempo comerciantes y financistas o seguían el rumbo marcado por estos, la clase dominante habría resultado mucho menos conservadora en el momento de la incorporación de lo que la concepción tradicional sugiere. Al contrario, esa clase se habría encontrado en condiciones más que propicias, por esas posibilidades y por su mentalidad, para aprovechar y acelerar enormemente la transformación de la economía argentina en ese momento. Pero serían esas mismas características las que más tarde frenarían el desarrollo capitalista del país.
4

Sábato: La clase dominante en Argentina Moderna (capitulo I y conclusiones)
CAPÍTULO I:
El enfoque comercial y financiero en el desarrollo agropecuario de la región pampeana.
· Ya en las postrimerías de la colonia había comenzado la explotación de la región pampeana y la apropiación de tierras. Desde entonces terrateniente y ganadero eran sinónimos en esa región.
· Hasta el último cuarto del siglo XIX las condiciones del mercado externo se combinaron con los recursos disponibles para posibilitar la explotación ganadera de la pampa húmeda. Se desarrollaron los saladeros hasta alcanzar una aceptable sofisticación.
· La actividad ganadera crecía rápidamente en magnitud y en importancia para la economía del país y, se reaccionaba muy velozmente a las oportunidades abiertas en el mercado internacional.
· Así, por ejemplo, en 1840 se introducen ovinos en la provincia de Buenos Aires como respuesta a las posibilidades de entrar en el mercado internacional de lanas.
· Luego, con la necesidad de aumentar el valor de los vacunos, surge la iniciativa de fomentar un sistema de conservación de carne bovina fresca y barata que permitiera abastecer los ávidos mercados europeos.
· Pero la incipiente industria frigorífica no lleva, en un primer momento, a la recuperación de la ganadería bovina sino al fortalecimiento de la ovina porque en 1870 caen vertiginosamente los precios de la lana y comienza la cría de ovinos con menos lana pero con más carne, la “desmerinización”.
· El predominio de la ganadería ovina en la pampa húmeda culminaría a mediados de 1890, pero ya en ese entonces se habrán expandido los bovinos refinados (combinados con la explotación cerealera), primero para la exportación en pie y poco más tarde para su exportación a través de los frigoríficos.
· Todos estos virajes del siglo XIX se produjeron en menos de una generación, motivo por el cual es difícil visualizar a los terratenientes pampeanos como ganaderos rutinarios e imbuidos de pautas tradicionales y estrechas. La magnitud se las transformaciones y la velocidad con que se llevaron a cabo no sólo indican una actitud muy poco conservadora sino una flexibilidad mucho más acorde con una mentalidad comercial volcada a percibir las oportunidades de mercado, que la de un típico productor, preocupado ante todo por los problemas de producción. Todo confluye a caracterizarlos como empresarios que tratan de obtener las mayores ganancias posibles en el menor tiempo posible.
· Sábato critica entonces la concepción instaurada según la cual los grandes terratenientes pampeanos habrían actuado con pautas económicas precapitalistas entorpeciendo la expansión agrícola en la región y frenando, finalmente, el crecimiento global de la economía dentro de un modelo de desarrollo capitalista. Según él, la explotación de la región pampeana se rigió según las pautas de un mercado casi perfecto.
5

· La atribución de comportamientos precapitalistas a los terratenientes pampeanos se vincula con la introducción y difusión de la agricultura en la región.
· Durante el último tercio del siglo XIX la evolución del agro pampeano sigue un curso distinto al que ocurrió en países con zonas similares. El traspaso a manos privadas de las tierras del Estado mantuvo una alta concentración de la propiedad.
· Como los terratenientes pampeanos se beneficiaron enormemente en el proceso de reparto de tierras por razones de influencia social y política, se tendió a explicar el mantenimiento de las grandes propiedades por las mismas causas y no dentro de una estricta lógica de mercado.
· 1876 se dictó la Ley Nacional de Colonización y Tierras bajo la presidencia de Avellaneda pero comenzó a tropezar con una realidad en la que la concentración y la distribución de tierras aptas se alejaría cada vez más del modelo deseado. En 1880 luego de la Conquista del Desierto poderosos intereses en juego neutralizaron las disposiciones de la ley de 1876.
· Las grandes propiedades corresponden por lo general a explotaciones ganaderas y las pequeñas a explotaciones agrícolas y la renta depende de la rentabilidad de la producción específica que se realice en el predio.
· Los chacareros estaban en una posición peculiar frente a la tierra. La posibilidad de una utilización más intensa de un factor productivo disponible (su fuerza de trabajo personal o familiar) implicaría una ventaja decisiva respecto de cualquier otra inversión. Para el chacarero buena parte de su trabajo aparece como beneficio o ingreso personal, mientras que para cualquier otro es sólo un costo. Las ventajas económicas a favor de la compra y no del arrendamiento por parte de los chacareros podían estar compensadas por las restricciones que se les planteaban desde el punto de vista financiero por los obstáculos de acceso al mercado de capitales.
· La expansión de la frontera agropecuaria en especial luego de 1880 y en Buenos Aires abrió una oportunidad excepcional para especular con tierras a un grupo social que tenía indudable experiencia en la materia. No se produjo en Buenos Aires un fraccionamiento masivo en tierras aptas para la agricultura, gran parte de los campos se compraban sin dividirlos o en fracciones muy grandes. La concentración de la propiedad ya no se debía a las condiciones de reparto inicial, sino a las características del mercado.
· Aún en un mercado de tierras aparentemente libre y abierto existían trabas para algunos y facilidades para otros.
· La tierra habría sido cara para los chacareros no porque los terratenientes le pusieran un precio arbitrariamente alto sino porque la ganadería bovina podía competir perfectamente con la agricultura en rentabilidad por hectárea.
· El movimiento de flujo y reflujo de superficie dedicada a la producción agrícola se vincula con la variación de los precios relativos carne/cereales:
- 1920/4::::::51,9% tierras dedicadas a la agricultura sobre el total de tierras agrícolas
- 1935/9::::::69,6% tierras dedicadas a la agricultura sobre el total de tierras agrícolas
6

- 1950/7::::::50,1% tierras dedicadas a la agricultura sobre el total de tierras agrícolas
· La explotación agrícola de la pampa, fundamentalmente orientada a la producción cerealera modificó por completo su fisonomía hasta cristalizarla. La historia de la agricultura pampeana se divide en dos etapas.
· La primera se inició hacia 1860 y se caracterizó por la creación de colonias agrícolas (que hacia 1880 habían adquirido cierto vigor) en las que se otorgaba a los colonos la propiedad de tierras cuya extensión oscilaba generalmente entre las 10 y las 30 has.
· En la provincia de Buenos Aires no se adoptó el sistema de colonización, tal como en Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos, para entregar fraccionada la tierra al inmigrante europeo. Los latifundios imperantes, el conservatismo de los terratenientes y la escasa acción oficial detuvieron la evolución colonial de la provincia; la cual, por otra parte, se dedicaba con preferencia a la explotación ganadera. El alto valor de las tierras bonaerenses impedía la compra por inmigrantes sin recursos.
· La agricultura se radica fundamentalmente en zonas periféricas de la pampa húmeda porque, más allá de las presiones e influencias que signaron el reparto de tierras, es ahí donde su rentabilidad puede competir mejor con las actividades ganaderas.
· Santa Fe, Entre Ríos y Córdoba entregan sus tierras incultas al arado del colono. Buenos Aires refinaba sus campos, libres al fin de indios, con un arado vivo: el vacuno; a consecuencia de tal política, pierde rápidamente la preeminencia agrícola. Para 1895 Buenos Aires tiene 1.395.129 has. Cultivadas mientras sólo Santa fe tenía 1.684.937.
· Hasta entonces la concentración de la propiedad en las áreas centrales de la pampa había permitido explicar el mayor dinamismo de la expansión agrícola en las zonas periféricas. Pero a fines de 1890 las cosas se invertirían de manera espectacular porque la concentración de propiedad paradójicamente llevaría a acelerar el crecimiento agrícola debido a un último viraje en la producción ganadera: el reemplazo de la mayor parte de las ovejas y casi todo el ganado criollo por vacunos refinados.
· Hacia 1880 se instalaron los primeros frigoríficos pero hacia 1890 comenzaron a repuntar las exportaciones de vacunos a través de los embarques de los animales vivos prescindiendo de los frigoríficos. La necesidad de que esos animales fueran mansos y gordos hizo que los bovinos refinados tuvieran una ventaja decisiva sobre los criollos que los saladeros seguían demandando para producir tasajo. Los precios favorecían también a los vacunos de calidad.
· Tras una prohibición británica de importar animales en pie ascendió el trabajo en los frigoríficos.
· GRAN MERCADO EUROPEO CONSUMIDOR + EXCEPCIONAL CAPACIDAD PRODUCTIVA DE LA PAMPA = UNA RELACIÓN MODERNA Y TECNOLÓGICAMENTE AVANZADA.
· Como la difusión de vacunos refinados exigía cambiar las condiciones de producción en el campo, los duros pastos naturales debieron ser sustituidos por alfalfa. La tierra debía roturarse y prepararse y eso implicaba una cuantiosa inversión. Es entonces
7

cuando aparece una complementación entre la expansión de la nueva ganadería con la agricultura a través de un mecanismo peculiar: el arrendamiento.
· Se arriendaban lotes a chacareros italianos con elementos y recursos propios a bajo costo por 3 años con la obligación de dejar el terreno sembrado con alfalfa al finalizar el contrato.
· Porcas veces pudo encontrarse una complementación tan conveniente entre los intereses de las dos partes (propietarios y arrendatarios) en un negocio. Para los arrendatarios era baja la renta y para los propietarios eran bajos los costos de las inversiones requeridas para refinar el ganado.
· En tres lustros la agricultura se expandió y la ganadería cambió a un ritmo vertiginoso.
· La complementación de intereses significaba una neta diferenciación entre los terratenientes, propietarios de extensiones más o menos grandes, y los productores agrícolas, por lo general arrendatarios, que emergía como estructura social dominante en la pampa húmeda. Eran como estancieros y chacareros respectivamente.
· Esta dualidad social y económica contrastaba con la de otros países con regiones parecidas, como Estados Unidos o Canadá, donde la ocupación de tierras vírgenes y despobladas había dado nacimiento a una importante clase de medianos y pequeños productores agrícolas, los “farmers”.
· A semejanza de los farmers y de los colonos, la empresa que organizan los chacareros tiene como rasgo distintivo el papel preponderante que cabe al trabajo personal o familiar, por lo que utilizan poca mano de obra asalariada. El trabajo familiar es generador de ingresos y no costo de producción, sin embargo, a veces, como los salarios eran comparativamente altos, podía convenirles más emplearse como asalariados.
· En los sistemas de colonización, la tierra que se les entregaba a los colonos tenía un precio. Ocupar los campos exigía una inversión, un costo fijo que podía distribuirse en varios años. Como tal, competía con otras inversiones como proveerse de animales de tiro, instrumentos, equipos, el salario de algún peón o los gastos de la familia. También tenían ciertos riesgos a nivel clima o imprevisibles variaciones de precios. Cuando en 1890 se impone el régimen de arrendamientos por mediería, el arrendatario se comprometía a dar al propietario cierto porcentaje (20 o 30%) de la producción obtenida pasando la tierra de ser un costo fijo de inversión a ser un costo variable de explotación de la empresa agrícola.
· El efecto inmediato de que la tierra no fuera más una inversión fue la extensividad de las explotaciones agrícolas. Un segundo efecto fue la rápida y alta tecnificación de la producción agrícola cerealera en la pampa argentina.
· El arrendatario era un capitalista rural. Su característica más típica consistía en que había efectuado inversiones personales en equipos, bueyes y caballos además de sus fuertes espaldas. La esperanza de aumentar su capital por medio de la agricultura extensiva lo convertía en arrendatario de 200 hectáreas antes que en dueño de 20.
8

· Al comparar la rentabilidad agrícola con la ganadera es necesario tener en cuenta que esta última no es una actividad unitaria. Hacia 1912 se separan la cría y la invernada de vacunos.
· Los frigoríficos erigieron a los invernadotes en proveedores privilegiados a los que debían mantener y proteger para asegurar su propio funcionamiento.
· Ambas fases usaban tierras diferentes: la cría podía hacerse en campos no aptos para la agricultura mientras que la invernada podía competir con la producción de cereales en tierras agrícolas.
· A pesar de todo, el modelo conservacionista sirvió para preservar condiciones básicas de la explotación del territorio: los arrendamientos agrícolas permitían al propietario hacer una rotación entre cultivos y ganado que favorecía a la recuperación de los suelos. A largo plazo, la conservación de las grandes propiedades constituía un elemento importante para preservar el valor de la tierra (vía el mantenimiento de su productividad). ((Este hecho fue uno de los factores, no explica por sí sólo la concentración de propiedad rural)).
· La cría y la invernada tienen funciones de producción diferentes: los plazos de producción varían (2 años para la cría y 8 meses para la invernada) y la composición de los rodeos es diversa.
· La invernada se vincula con la cría al comprarle novillitos para el engorde y se conecta con la agricultura al competir por el uso de tierras aptas para una u otra actividad. Debido a su doble vinculación, la invernada constituye el nexo a través del cual las tres actividades productivas fundamentales de la región quedan relacionadas entre sí.
· Como los cereales eran exportados en altísima proporción los precios internos quedaban prácticamente fijados en función de los internacionales y sus fluctuaciones, en cambio el grueso de la demanda final de la carne era interna.
· Los frigoríficos trataban privilegiadamente a sus proveedores: los invernadores. Así los invernadores quedaban ligados a los precios externos cuando vendían novillos a los frigoríficos y a los precios internos cuando compraban novillitos a los criadores.
· La agricultura, frente a las dos ganaderías, requería mucho más mano de obra.
· En la cría la proporción de capital fijo era mucho mayor que en la invernada, donde los novillos a engordar son capital variable.
· Al competir por el uso de las mismas tierras, las influencias de los precios relativos internacionales de carnes y cereales ocasionarían desplazamientos en su utilización por invernadores o agricultores vía variaciones en el precio de la renta de la tierra.
· Respecto de los criadores la posición de los invernadores resultaba particularmente privilegiada. La producción de los criadores se destinaba al mercado interno y les era imposible poner precios mayores a los novillitos destinados a la invernada. El invernador, al no necesitar inversiones fijas y requerir poco trabajo, actuaba más como comerciante que como productor, si el margen no les era retributivo dedicaban
9

sus tierras a la agricultura. Estos últimos sí estaban en condiciones de ofrecer un precio diferencial e influían más de lo que eran influidos en el mercado interno.
· Tal como en el caso de la agricultura, las fluctuaciones de precios y los efectos que provocaban habrían tendido finalmente a desestimular la realización de inversiones fijas por parte del criador, promoviendo la extensividad de las explotaciones. Mucha tierra y poco capital (a excepción del ganado) parece haber sido la fórmula mágica que en todo el campo pampeano, agrícola o ganadero, permitía sobrevivir y prosperar.
· 1895-1920: aumentaron los precios agrícolas y los de la carne (estos últimos más rápidamente).
· 1910-1920: se generaron conflictos sociales con los arrendatarios agrícolas motivados por los aumentos de los arrendamientos. Se requerían más tierras con aptitud agrícola para la ganadería. Nace y se expande entonces la Federación Agraria Argentina como entidad corporativa para defender sus intereses.
· Hacia 1920 los precios de la carne caen bruscamente y se inicia un desplazamiento inverso en la distribución de tierras a favor de la agricultura, movimiento que habría de culminar hacia fines de la década de 1930.
· A partir de 1920, se asiste durante tres lustros a las tensiones generadas por problemas de producción y precios de la carne acompañadas por una lluvia de quejas y protestas de los criadores que, sin duda, se encontraban en posición débil frente a invernadores y frigoríficos.
· Muchos de los invernadores probablemente eran también criadores, pero a la inversa no ocurría lo mismo. Esos criadores no sólo estaban en una posición subordinada sino que además, tampoco podían lograr una unidad corporativa para defender sus intereses debido a la presencia de criadores-invernadores.
· Una moraleja se impone: no bastaba con ser terrateniente para pertenecer a la clase dominante. El eje de la dominación pasaba también por otros mecanismos.
· Las decisiones de producción tanto para la agricultura como para la invernada se tomaban varios meses antes de la comercialización del producto y, por consiguiente, siempre estaban sujetas a incertidumbre respecto del precio que se percibiría finalmente. De allí que una fórmula para disminuir riesgos residiera en el uso mixto de la tierra.
· Esta estrategia para disminuir la incertidumbre habría acentuado las tendencias a favor de la extensividad en el uso de la tierra, ya que desestimulaba fuertemente la realización de inversiones fijas cuya utilización, pero no su amortización, se hacía más aleatoria.
· Se tendió a la adaptación económica frente a las fluctuaciones de precios relativos y no a la demanda de políticas gubernamentales que regulen el mercado. Sólo la profundidad de la crisis de 1930 terminó por forzar la necesidad de establecer algunos mecanismos parciales para regular el mercado de productos agropecuarios pampeanos.
10

CONCLUSIONES
· Las relaciones entre la agricultura y la ganadería pampeanas a partir de 1890 se articularon alrededor de la ganadería de invernada. La presencia de esta última actividad habría impuesto ciertas condiciones en la organización y formas de producción:
- la utilización predominante del factor tierra y el desestímulo a un empleo más intenso de capital (extensividad)
- la conveniencia de mantener grandes propiedades al frenar una mayor especialización agrícola que favoreciese su fraccionamiento
- la quiebra de unidad sectorial que estimulase presión corporativa a fin de regularizar los mercados
- las tendencias a adecuarse a las fluctuaciones de precios y ofertas.
· Esto revela que se trataba de un sector mucho más de carácter comercial que productivo.
· La evolución del sector productivo dinámico que impulsó el desarrollo económico de la Argentina habría estado fuertemente influido por una actividad cuyo ejercicio se ligaba más al comercio y las finanzas que a la producción.
· Caracterización de la clase dominante ((pág 109-110)):
- Si bien poseía buena parte de la tierra actuaba en una variada gama de actividades y su principal base de poder económico-social residía, sobre todo, en el control del comercio y las finanzas.
- Por su evolución y características llegaría a tener una gran unidad como tal, la clase estaría muy poco fraccionada internamente, cosa que sí hubiera ocurrido si hubiesen sido distintos subgrupos los que controlaran actividades económicas distintas.
- Sería precisamente el control del comercio y las finanzas el que, al abrir un conjunto de oportunidades y otorgar una alta flexibilidad, le habría permitido simultáneamente implantarse en una amplia serie de actividades productivas y especulativas.
- La presencia y forma de actuar de la clase dominante llevó a difundir en todos los grupos propietarios pautas de comportamiento que estimulaban a los empresarios a diversificar sus actividades en distintos sectores económicos y a proceder de manera flexible para ajustarlas entre sí. Al actuar así favorecían una tendencia a una alta concentración en manos de la clase dominante que era un núcleo reducido. Los propietarios estarían muy poco diferenciados en términos de comportamiento e implantación multisectorial pero muy estratificados en términos de riqueza y poder.
11