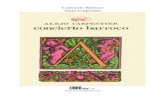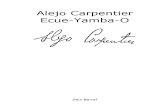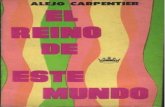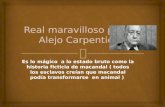Izquierdo, Yolanda - Acoso y Ocaso de Una Ciudad. La Habana de Alejo Carpentier y Guillermo Cabrera...
-
Upload
alejandro-del-vecchio -
Category
Documents
-
view
38 -
download
0
Transcript of Izquierdo, Yolanda - Acoso y Ocaso de Una Ciudad. La Habana de Alejo Carpentier y Guillermo Cabrera...

FICHA DE LECTURA DE TEXTO TEÓRICO
REFERENCIA: IZQUIERDO, Yolanda (2002). -- Acoso y ocaso de una ciudad: La Habana de Alejo Carpentier y Guillermo Cabrera Infante. --
1. Palabras clave Ciudad /
[13] En El acoso y La ciudad de las columnas, Carpentier funda literariamente La Habana. Búsqueda de una ciudad clásica en un espacio degradado por la modernidad y de un nuevo espacio, cosmopolita, de regreso de las grandes ciudades europeas.
[17] Ciudad como artefacto cultural, reúne funciones materiales y simbólicas (aldea, cosmo-gonía, templo, fuente, fortificación: plaza y teatro, locus de la memoria colectiva, espacio del deseo, de lo imaginativo y lo lúdico, escritura). Funciona como refugio y abrigo.
[18] Su estructura expresa en términos concretos la magnificación de los poderes sagrados y seculares, concebida como la representación del cosmos, el símbolo de lo posible, la concreción de la utopía. Una marca distintiva de la ciudad: la monumentalidad de su arquitectura, “le recuerda al hom-bre su posición abyecta, creando una ilusión que facilita la tarea de gobernarlo”.
[19] Ciudad es un texto. “Un objeto estético generado por condiciones económicas, sociales y culturales, susceptible de lectura: en él se manifiestan formas y estructuras mentales y sociales”. Gra-mática de la ciudad.
[20] “Hay una relación entre la estructura urbana y la textual, de tal manera que se pueden comparar las estrategias del que camina en la ciudad con las del que lee un texto”. Ciudad no es un único sistema, está constituido por diversos subsistemas interrelacionados significativamente: organi-zación del espacio urbano en tramas primarias y secundarias (calles, plazas, zonas verdes), su es-tructura fundamental; emplazamiento, zonificación, historia y desarrollo, infraestructuras técnicas, morfología estética y arquitectónica, sociología de sus prácticas urbanas, sus diversas representacio-nes y lecturas. La ciudad como texto es un collage: poema cuya lectura es inagotable y polifónica.
[22] Como el texto literario en relación con la lengua, el caminar manipula la organización es-pacial; inscribe intertextualidades, referencias, citas, modelos -sociales y culturales- en el texto analíti-co-racional y coherente del urbanismo, desplazando sus significados. De Certeau establece un para-lelo entre tres registros: el orden simbólico del subconsciente, la subjetividad del discurso y los proce-dimientos estilísticos del caminar, en el sentido de que su desarrollo discursivo se organiza a través de la relación entre el lugar de origen (el venir) y el no-lugar (el ir) que produce: caminar significa ca-recer de lugar.
[23] La experiencia de la ciudad es, por tanto, la experiencia de carecer de lugar, inscrita bajo el signo de lo que debería ser un lugar (=la ciudad), pero es sólo un nombre, la Ciudad. Así también, los nombres en la ciudad -calles, edificios, plazas- designan lo que autoriza o posibilita las apropiacio-nes espaciales de un modo simbólico, organizando los topoi del discurso de la ciudad (leyenda, sue-ño, memoria), anulando su habitabilidad y convirtiéndola en un orden simbólico.
La ciudad puede leerse, entonces, tanto desde los espacios formales como desde los infor-males: estos últimos operan desde los intersticios del sistema formal/oficial, constituyen su otra di-mensión, y es donde se gestan -política y socialmente construidas- las prácticas subversivas y trans-gresoras. Estas prácticas informales son periféricas y centrales al mismo tiempo: se refieren a aque-llos espacios libres del control oficial, las fisuras e intersticios, y, al mismo tiempo, constituyen el locus de la vida privada y funcionan como un adhesivo de la fibra social. Son instrumentos de poder alterna-tivo; mediante éstas, se desarrollan formas y estrategias -económicas, de conocimiento y de cultura- que combaten aquellas formas de poder que niegan al individuo; en último término, configuran de una manera contestataria la vida pública, sea por oposición o por complementariedad.
[24] Foucault, heterotopías: “espacios alternos de ejercicio de la libertad; es decir, los espa-cios sociales cuyo uso es distinto, incluso opuesto, del de otros; para la subversión frente al ejercicio del poder, emplea el término ‘résistances’”.
[29] Modelo de ciudad clásica que constituye el referente de Carpentier es la polis ateniense.[65] El acoso, Habana del posmachadato, ciudad literaria, rebasa la década 30-40, momento
histórico se tipifica como época de dictadura y violencia. [66] Tratamiento cubista: aspiración a la simultaneidad mediante la yuxtaposición de los dis-
tintos ángulos o planos de un poliedro, se espacializa el tiempo.[67] Viajes, publicación de las crónicas. [68] Mirada de lo propio con ojos nuevos, comparaciones.
1 de 2

[69] Fundación literaria de La Habana inscripta en el contexto de la modernidad (gesto de fun-dación que supone la superación de LH costumbrista de Villaverde.
[70] Tarea que Carpentier encomienda al novelista encierra una doble dificultad: revelar la ciu-dad y al mismo tiempo fijar su imagen.
[72] El acoso se inscribe dentro del segundo ciclo de producción del autor y dentro de la na-rrativa hispanoamericana que a partir de los 40 desplaza el criollismo, es una corriente cosmopolita centrada en la vida urbana (Borges, Onetti).
[80] Visión carpenteriana del hombre - alineado y fragmentado - en la ciudad moderna.[81] Transformación del valor de uso en valor de cambio. El leitmotiv en música y en literatura.[82] Función erótica de la ciudad. Billete falso, poderoso símbolo de las relaciones humanas,
reificación. Transacciones monetarias antes que vínculos sagrados.[86] Carlos Fuentes: contradicción entre la utopía, cuya actividad es la fundación de la ciudad
y, por lo tanto, introduce la historia, y la búsqueda de la Edad de Oro, mito intemporal. [87] La representación de la ciudad de La Habana en esta novela resulta muy compleja. Por
una parte, se representa el espacio físico -piedra, edificación-, primordialmente desde una mirada es-teticista que condena el asedio de la modernidad -traducido en la deformación del estilo y trasunto de la intervención norteamericana con la cual se ha aliado (endeblemente) la burguesía- a sus espacios más auténticos. Estos se asocian con el vocabulario barroco y neoclásico de la etapa colonial, frente al Moderno Internacional de la seudorrepública, que se impone en la ciudad que crece hacia el oeste robándole su centro urbano. Éste constituye un espacio sagrado, en todo caso afectivo, que remite al concepto clásico de ciudad diseñada a escala humana. Las dos ciudades que se oponen -el viejo centro y la zona de El Vedado- constituyen los espacios donde transcurre la novela: la primera y la tercera partes, en el Auditorium en El Vedado; la central en el espacio abierto de la ciudad, cuyas ca-lles recorre el acosado en busca de refugio. Además de la mirada esteticista, hay una mirada nostálgi-ca y alegórica, según la conceptualiza Walter Benjamin. Esta mirada apunta en tres direcciones: la primera se dirige a la nostalgia del orden anterior -rural, patriarcal- de la provincia. La segunda anhela a la ciudad anterior a El Vedado que, aunque asediada y afeada por la modernidad, conserva su "es-encia": La Habana centro. La tercera remite al arquetipo de la ciudad: la polis clásica, que es la infan-cia de la humanidad. La alegoría (que es emblemática, fragmentaria y arbitraria frente al ademán tota-lizador del símbolo) representa el paso de la historia a través de la presencia de las ruinas, los des-perdicios y los escombros que se encuentra el protagonista en su búsqueda de sentido, que es la búsqueda de la novela: el centro semántico. Este centro -de la ciudad, de la novela- está vacío. Su sentido -proteico, inasible- ha huido: sólo los significantes permanecen, inoperantes. El acosado -do-blemente alienado en la ciudad, por la modernidad y por ser un advenedizo- tiende su mirada a su en-torno mientras busca refugio, pero sólo encuentra la mirada del otro, temible espejo que lo delata y lo hace sentir expuesto. El recurso a los espacios sagrados -el templo, el teatro, la universidad- resulta inútil, porque la ciudad ha traicionado a la Ciudad.
[91] Tipología de la mise en abyme.
2 de 2