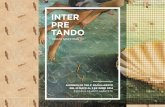Interpretando lo Rupestre. Visiones y significados de los podomorfos en Canarias
-
Upload
javiersoler -
Category
Documents
-
view
590 -
download
0
description
Transcript of Interpretando lo Rupestre. Visiones y significados de los podomorfos en Canarias

TRABALLOS de ARQUEOLOXÍA e PATRIMONIO33
Reflexiones sobre Arte Rupestre, paisaje, forma y contenido
Manuel Santos Estévez y Andrés Troncoso Meléndez (coord.)
Santiago de Compostela 2005 ISSN 1579-5357 Instituto de Estudos Galegos Padre SarmientoConsejo Superior de Investigaciones Científicas - Xunta de Galicia

TAPA 33
REFLEXIONES SOBRE ARTE RUPESTRE,PAISAJE, FORMA Y CONTENIDO
Manuel Santos Estévez y Andrés Troncoso Meléndez (coord.)
Instituto de Estudos Galegos Padre SarmientoConsello Superior de Investigacións Científicas - Xunta de Galicia
[TRABALLOS DE ARQUEOLOXÍA E PATRIMONIO]
decembro de 2005

TAPA 33Traballos de Arqueoloxía e PatrimonioSantiago de Compostela, 2005
Comité editorial
Felipe Criado Boado, IEGPS, CSIC-XuGa (director)Manuel Santos Estévez, IEGPS, CSIC-XuGa (secretario)
Agustín Azkárate, Garai-Olaun, Euskal Herriko UnibertsitateaTeresa Chapa Brunet, Universidad ComplutenseMarco García Quintela, LPPP, Universidade de Santiago de CompostelaAntonio Gilman Guillén, California State University (EEUU)Kristian Kristiansen, Göteborgs Universitet (Suecia)María Isabel Martínez Navarrete, Instituto de Historia, CSICMaría Luisa Ruíz Gálvez, Universidad Complutense
Consello asesor
Xesús Amado Reino, D.Delegación Territorial da Consellería de Cultura e Deporte; XuGaLuis Caballero Zoreda, Instituto de Historia, CSICPaloma González Marcén, Universitat Autònoma de BarcelonaVíctor Hurtado, Universidad de SevillaJosé Mª López Mazz, Universidad de La República (Uruguay)Pedro Mateos, Instituto de Arqueología de MéridaBjörnar Olsen, Universitet i Tromsø (Noruega)María Pilar Prieto Martínez, Instituto de Estudos Galegos Padre Sarmiento, CSIC-XuGaGonzalo Ruíz Zapatero, Universidad ComplutenseJoão Senna Martínez, Universidade de Lisboa (Portugal)Christopher Tilley, University College (Reino Unido)Juan Vicent García, Centro de Estudios Históricos, CSIC
Enderezo de contacto
Secretaría de TAPALaboratorio de Arqueoloxía da PaisaxeInstituto de Estudos Galegos Padre SarmientoCSIC-Xunta de Galicia
Rúa de San Roque, 215704 Santiago de CompostelaGalicia, España
Tel. +34 981 540246Fax +34 981 540240E-mail [email protected]
Os volumes da serie TAPA pódense descargar gratuitamente da páxina web: hppt://www.lppp.usc.es
Edita: Laboratorio de Arqueoloxía da Paisaxe. Instituto de Estudos Galegos Padre Sarmiento, CSIC-Xunta de Galicia
ISSN: 1579-5357ISBN: 84-00-08374-1NIPO: 653-05-115-0
Maquetación: Ográfico _ mangráfica
Depósito Legal: C-xxxx-2005

FICHA TÉCNICA
Laboratorio de Formas Culturais, Instituto de Investigacións Tecnolóxicas, Universidade de Santiago de Compostela
Autores
Andrés Troncoso Meléndez > Instituto de Estudios Galegos Padre Sarmiento (CSIC - XuGa)Carlos Xavier de Azevedo Netto > Universidad Federal de Paraíba, Brasil.César Velandía > Universidad de Tolima, Colombia.Francisco Gallardo Ibáñez > Museo Chileno de Arte Precolombino, Chile.Javier Solera Segura > Universidad de La Laguna, España.Lasse Bengtson > Museo de Vitlycke, SueciaLi Winter > Museo de Vitlycke, SueciaManuel Santos Estévez > Instituto de Estudios Galegos Padre Sarmiento (CSIC - XuGa)María Cruz Berrocal > Museo de Vitlycke, SueciaPaola González Carvajal > Sociedad Chilena de Arqueología, Chile.Richard Bradley > Universidad de Reading, Reino UnidoRoger Engelmark > Universidad de Umeå, SueciaThomas B. Larsson > Universidad de Umeå, Suecia
Responsable de edición
Xesús Amado Reino
Dirección da serie
Felipe Criado Boado
Financiación da edición
Consellería de Innovación, Industria e Comercio.Programa de Promoción Xeral da Investigación 2003Axuda Para Publicacións Periodicas.

Índice
PRESENTACIÓN 9Felipe Criado, Manuel Santos y Andrés Troncoso
A INFORMAÇÃO DA ARTE RUPESTRE - UM PROBLEMA DE DISCURSO 17Carlos Xavier de Azevedo Netto
ESTÉTICA Y ARQUEOLOGÍA: DIFICULTADES Y PROBLEMAS 29César Velandia
ARTE RUPESTRE, CONTENIDO CULTURAL DE LA FORMA E IDEOLOGÍA DURANTE EL FORMATIVO TEMPRANO EN EL RÍO SALADO (DESIERTO DE ATACAMA, CHILE) 37Francisco Gallardo Ibáñez
CÓDIGOS VISUALES EN LAS PINTURAS RUPESTRES DEL RÍO SALADO (DESIERTO DE ATACAMA, CHILE) 53Paola González Carvajal
UN ESPACIO, TRES PAISAJES, TRES SENTIDOS:LA CONFIGURACIÓN DE UN CONTEXTO RUPESTRE EN CHILE CENTRAL 69Andrés Troncoso Meléndez
LA CAZA RITUAL EN LA EDAD DEL BRONCE Y SU REPRESENTACIÓN EN EL ARTE RUPESTRE DE GALICIA 83Manuel Santos Estévez
MONUMENT TO LANDSCAPE: LANDSCAPE TO MONUMENT. THE CONTEXTS OF VISUAL IMAGERY 101Richard Bradley y Lise Nordenborg Myhre
ROCK ART AND ENVIRONMENT: TOWARD INCREASED CONTEXTUAL UNDERSTANDING 113Roger Engelmark y Thomas B. Larsson
ROCK ART, LANDSCAPE AND INTERACTION: EXAMPLES FROM BRONZE AGE BOHULSÄN 123Li Winter
THE HAND BEHIND THE CARVING 139Lasse Bengtsson
DEL ESTILO EN EL ARTE RUPESTRE POSPALEOLÍTICO LEVANTINO 151María Cruz Berrocal
INTERPRETANDO LO RUPESTRE. VISIONES Y SIGNIFICADOS DE LOS PODOMORFOS EN CANARIAS 165Javier Soler Segura

165
Traballos de Arqueoloxía e Patrimonio, 33
2005INTERPRETANDO LO RUPESTRE, VISIONES Y
SIGNIFICADOS DE LOS PODOMORFOS EN CANARIAS
Javier Soler Segura
Departamento de Prehistoria, Antropología e Historia AntiguaUniversidad de La Laguna, Tenerife
Resumen
Al igual que ocurre en otros ámbitos europeos, las interpreta-ciones que en Canarias se ofrecen en torno a las manifestacionesrupestres se pueden definir por su estancamiento y falta derenovación teórica. Tomando como ejemplo la forma en que hansido estudiados los grabados podomorfos en Canarias, las carac-terísticas empleadas en su clasificación, y las diferentespropuestas manejadas para su comprensión, se busca explicitaralgunos de los problemas que actualmente presentan este tipo detrabajos.
Palabras Clave
Islas Canarias. Manifestaciones rupestres. Podomorfos. Petroglifos.Patrimonio Arqueológico. Historiografía
Abstract
Just as happens in others European contexts, the interpretationspresented about the rock engravings in Canary Island may bedefine because their stagnation and their lacking in theoreticalrenovation. Taking as example the analysis of the engravingsfootprints of the Canary Islands, the way that they have beenstudied, the characteristics employees in their classification, andthe different explanatory proposals managed for their understan-ding, has been trying to make explicit some problems that appearsin most of the studies.
Keywords
Canary Islands. Rock Engravings. Footprints. Petroglyphs.Archaeological Heritage. Historiography
Para Blanca

166
Traballos de Arqueoloxía e Patrimonio, 33
2005
Interpretando lo rupestre, visiones y significados de los podomorfos en Canarias
PREÁMBULO1
Entre la gran variedad de realidades arqueológicas quecaracterizan a España, el Archipiélago canario ocupa, porsu situación geográfica mucho más cercana al continenteafricano, un capítulo aparte en la comprensión del pasadode la Península Ibérica. Se conciban o no las distintasdiferencias y similitudes existentes en esa unidad física, delo que no parece haber ninguna duda es que Canariasforma parte de un proceso histórico muy diferente hastapor lo menos momentos muy avanzados de la épocaprotohistórica en ámbitos continentales. Aunque resulta untanto complicado caracterizar globalmente a las pobla-ciones que ocuparon en el pasado las Islas2, parece, y ala espera de nuevas dataciones que confirmen o no laantigüedad de la presencia humana en el Archipiélago,que estamos ante unas comunidades que arribaron nomás allá del primer milenio antes de la era y que, a imita-ción de sus lugares de origen, practicaron diversas activi-dades agropastoriles, se organizaron políticamente conuna mayor o menor jerarquización según los casos, y
generaron una forma de entender el mundo que losrodeaba que resulta muy difícil de rastrear exclusivamentecon datos arqueológicos3.
Lejos de pretender resolver cualquiera de los pro-blemas que han acuciado tradicionalmente a la arqueo-logía canaria, el presente trabajo no abriga más objetivoque el de discutir las propuestas tradicionales que hanintentado explicar el significado de las manifestacionesrupestres en las Islas. Pese a la singularidad de la arqueo-logía canaria, en las líneas que siguen, se describenalgunas de las pautas generales que caracterizan a granparte de los estudios que sobre lo rupestre se elaboranhoy día en distintas partes del continente europeo.Tomando como ejemplo el contexto canario, y como puntode partida las peculiaridades de los petroglifos podo-morfos, se atiende a cómo se ha abordado sus análisis,cuáles son sus avances y sus deficiencias, y en general,cuáles han sido las propuestas interpretativas dominantes,con el fin de hacer explícitas algunas de las carencias ylagunas que hoy día posee el estudio de las manifesta-ciones rupestres. Desgraciadamente, la falta de soporte
bibliográfico adecuado (sean CartasArqueológicas, referencias biblio-gráficas puntuales, documentaciónhistórica, etc.) y la imposibilidad derealizar comprobaciones y recopila-ción de nuevas informaciones, im-piden avanzar más a este texto en loque se refiere a dichas evidenciaspatrimoniales. La documentaciónque se ha empleado, se refiere engeneral, a estudios globales quededican muy poco espacio a estedeterminado tipo de grabados, porlo que el nivel final que alcancen lasconclusiones aquí propuestas, debeser matizado a la luz de esa infor-mación no consultada. Sin em-bargo, la mayoría de las asevera-ciones que se sostienen en estetexto creemos que son válidas, en lamedida en que el estudio de lasmanifestaciones rupestres en gene-ral carece de una atención y desa-rrollo que sí tienen en cambio, otros
Figura 1: Mapa de las Islas Canarias y su contexto geográfico.
1 Este artículo es fruto de la memoria elaborada para el Curso de Especialización en Gestión Arqueológica del Patrimonio Cultural que organizó el Laboratoriode Arqueología y Formas Culturales de la Universidad de Santiago de Compostela, entre marzo y junio de 2001. Por ello y por mucho más, debo dar lasgracias a todos los miembros de dicho Laboratorio por las facilidades y el excelente trato del que fui objeto. Así mismo agradezco al profesor D. DimasMartín Socas las molestias tomadas en la lectura de los diferentes borradores. En cualquier caso, los errores e imprecisiones que pueda mostrar el texto sedeben exclusivamente a quien escribe.
2 Resulta un tanto curioso que en ninguno de los "manuales" que en los últimos años han analizado la arqueología canaria, se ofrezca de forma explícita unadescripción mínimamente detallada y global del tipo de sociedades que poblaron las Islas antes de la llegada de los europeos. Es cierto que hayimágenes más o menos bucólicas del pasado isleño a lo largo de la historia de la arqueología canaria, sin embargo, en las obras generales más recientesse echa en falta una caracterización más o menos general de estas sociedades.
3 Para una primera aproximación de la realidad arqueológica canaria pueden verse por ejemplo los estudios de Tejera Gaspar y González Antón 1987; ArcoAguilar et al. 1992; Arco Aguilar y Navarro Mederos 1996; Navarro Mederos 1997 o bien los volúmenes correspondientes a la arqueología de cada unade las Islas editados por el Centro de Cultura Popular Canaria en Santa Cruz de Tenerife entre 1992 y 1993.

ámbitos de la arqueología canaria, lo que repercute seria-mente en el espacio bibliográfico prestado a este tema. Asíglobalmente, la máxima información que se ofrece en lamayoría de los estudios consultados, se refiere al númerode grabados, al estado de conservación en que seencuentran, a las peculiaridades del soporte o bien a latécnica empleada en su ejecución, explicitándose enmenor medida, las asociaciones que presentan con otrosmotivos, la dirección geográfica a la que se orientan, oaspectos relacionados con la percepción. Es decir,domina la descripción tipológica de los grabados sobrelas propuestas de análisis global, desequilibrio que puedegeneralizarse no sólo al estudio de las manifestacionesrupestres canarias, sino al de otros ámbitos geográficos.
CONTEXTO Y RELACIONES DE LOSGRABADOS
A diferencia de lo ocurrido con otras manifestaciones delos antiguos pobladores de las Islas Canarias, la atenciónprestada a los grabados rupestres en el pasado por partede viajeros e ilustrados interesados por el Archipiélago hasido mínima, por no decir nula. Al ser contemplados loshabitantes de las Islas como descendientes directos de losantiguos atlantes, como sucesores de los héroes griegos,las manifestaciones rupestres fueron desde un principioobviadas y en ocasiones desestimadas por considerarlasmeros entretenimientos, simples grabados en la piedrarealizados por niños y mayores, o bien marcas de pastorespracticadas con cuchillos, que se afilarían utilizando lasrocas próximas a los supuestos paraderos pastoriles(Jiménez González 1996: 224). Sin embargo, esta visiónque tan bien representara Viera y Clavijo con su imagendel "buen salvaje", no explica satisfactoriamente laausencia de referencias en las Crónicas de la Conquista.Esto ha sido explicado por algunos autores aduciendo auna acción consciente por parte de los propios aborí-genes, bien sea porque fueran ocultadas al tener un gransignificado simbólico, aprovechando su difícil localización,o bien porque no conocían su significado al pertenecer apoblaciones anteriores, habiendo perdido por tanto todovalor y sentido para quienes poblaban las islas en elmomento de la conquista (Hernández Pérez 1996: 27;Jiménez González 1996: 330). A pesar de no quedar claroeste aspecto, los investigadores no le han prestado granatención, tan solo meras referencias en artículos aislados,a pesar de haber condicionado fuertemente el tardíointerés por el estudio en Canarias de las manifestacionesrupestres. Que no se iniciaran los primeros estudios dedescripción y sistematización de los grabados hasta
principio de los años 70 del siglo XX, no sorprende si seatiende a un elemento fundamental que ha condicionado,y por qué no decir pesado, a la investigación prehistóricaen las Islas Canarias. La influencia que las fuentesetnográficas han tenido en la configuración de los temasde estudio, en la conformación de los campos de interés,ha sido rotunda, ya que tradicionalmente la primera aproxi-mación que todo estudioso realizaba de la época prehis-pánica, se basaba en la lectura de unas crónicas queofrecían una visión muy parcial, altamente subjetiva y quepor tanto, al carecer de una lectura suficientemente crítica,se procedía a trasladar todos los prejuicios y razona-mientos al registro material. Lo que no se mencionaba ono se describía en las fuentes, o no existía o carecía desuficiente importancia como para invertir en ello tiempo yesfuerzos. Esta situación terminaba conformando unarelación unidireccional entre registro material y crónicas.En muy contadas ocasiones existía un diálogo fluido entreambas aproximaciones, implicando la mayoría de lasveces, una contrastación empírica de lo que uno y otradecían. Así pues, lo que podía haber sido un instrumentoesencial para la renovación disciplinar de la arqueologíacanaria (deben recordarse tan solo los innumerablesintentos de los arqueólogos anglosajones por dar un tintemás etnográfico a sus trabajos), se ha convertido en unarémora difícil de superar. Sólo a partir de los años 80parece que la dependencia directa de la arqueologíacanaria a las fuentes etnográficas comienza a diluirse,fruto posiblemente de la introducción de técnicas y proce-dimientos más "científicos" que se alejan de campos máspropensos a la especulación y a la vaga teorización, comoson los aspectos referidos al mundo mágico-religiosoaborigen (Arco Aguilar et al. 1992: 32).
Sea como fuere, lo cierto es que los estudios de lasmanifestaciones rupestres en Canarias se han caracteri-zado por un desigual nivel de atención. Mientras que enislas como La Palma (Belmaco) o El Hierro (El Julan), lasprimeras noticias datan de la segunda mitad del siglo XVIII,para otras islas como Tenerife, estas referencias se sitúanen la década de los años setenta del siglo XX (Valencia,1990). Estas diferencias explican los distintos ritmos quepresenta la investigación en cada isla, pero también comohan indicado algunos autores (Martín Rodríguez y PaisPais 1996: 300), ha generado una incertidumbre que seadvierte en relación con la filiación cultural de ciertas repre-sentaciones, que al carecer de marcos de referencia pre-cisos, ha provocado a la larga la proliferación de plantea-mientos esotéricos que explican ésta o aquella manifesta-ción prehispánica, o bien incluyendo otras nuevas sin quemedie ningún tipo de análisis serio4.
167
Traballos de Arqueoloxía e Patrimonio, 33
2005
>> Javier Soler Segura
4 Un ejemplo perfecto es el de las ya famosas pirámides-majanos de Güimar. Construcciones elaboradas por el campesinado tradicional canario en la épocade las desamortizaciones para limpiar y ampliar zonas de labor, han querido ser vistas por algunos como parte de un complejo piramidal sagrado, algoque no tiene ninguna contrastación en el resultado de sondeos arqueológicos realizados allí (véase Jiménez Gómez y Navarro Mederos 1996). La cosa nohubiera ido a mayores si no hubiera detrás una fuerte inversión económica que ha llevado a financiar la construcción de un museo in situ.

168
Traballos de Arqueoloxía e Patrimonio, 33
2005
Interpretando lo rupestre, visiones y significados de los podomorfos en Canarias
Muestra clara de estas aproximaciones, lo ofrecen losestudios que han pretendido explicar las relacionesexistentes entre las manifestaciones rupestres canarias ysus posibles correlatos con el exterior. Imbuidos de esalógica que se centra en la búsqueda de paralelos cultu-rales para explicar cualquier tipo de manifestación materialen el pasado remoto insular, Canarias ha sido tradicional-mente un terreno abonado para este tipo de especula-ciones. Dejando de lado aquellas visiones románticas quetendrían en el "guanchismo" su imagen más perfecta, locierto es que tradicionalmente los investigadores que hanestudiado el Archipiélago, han funcionado a partir de dosejes de relaciones. Por una parte a partir de la idea de unasislas inmersas dentro del llamado "mundo atlántico",relacionadas por tanto con las grandes culturas del norteeuropeo (los celtas, los arios, los indoeuropeos…); y porotro lado, la imagen de un archipiélago enlazado física yculturalmente con el vecino continente, y que por tantotendría estrechos contactos con grandes civilizacionescomo la egipcia, la fenicia, la babilónica, etc. Por supuestoambas visiones no son exclusividad del mundo "científico"(sustancialmente heterogéneo y también muy dado a laselucubraciones), sino que también se ha producido ciertaretroalimentación con muchas posturas acientíficas(esoterismo, ocultismo…) y políticas (independentismo,nacionalismo…), lo que ha permitido configurar unarealidad que en ocasiones se presenta difícil de entendery de comprender. Tan solo un apunte, no debe ser enten-dido como simple coincidencia, el énfasis otorgado a lapervivencia de determinados rasgos y caracteres racialesprehistóricos, con el discurso político de determinadasagrupaciones proindependentistas canarias, que aunquees cierto que no puede establecerse una relación directa,
lo cierto es que ambas realidades, la científica y la política,se autoperpetúan.
Las relaciones atlánticas han generado en Canariasuna abundante literatura, ya que durante buena parte de lahistoria de la investigación se han buscado paralelosformales entre los grabados canarios y los bretones, irlan-deses y los del noroeste peninsular. Muestra de ello sonlas propuestas de Antonio Beltrán, quien desde los años70 relaciona los grabados rupestres (en concreto los de laisla de La Palma y El Hierro) con otros de Valcamónica(Italia) o del cantón suizo de Carschena, destacandoademás las semejanzas que estos muestran con losyacimientos de Irlanda, Escocia y Galicia (Beltrán 1971:285), y relacionándolos cronológicamente con el Neolíticoy la Edad del Bronce europea. La causa que justificaría laatención prestada a estos paralelos se debería, segúnalgunos autores (Martín Rodríguez y Pais Pais 1996: 326)al mejor conocimiento que se tenía de los conjuntos rupes-tres en el continente europeo, y a las dificultades porestablecer diacronías de las manifestaciones rupestresafricanas, tanto como a su adscripción cultural.
Sin embargo, son los paralelos norteafricanos los quedespiertan una mayor adhesión por parte de los investiga-dores actuales, pues en general existe unanimidad ante lahipótesis del origen africano del poblamiento, sean cualesfueran los medios utilizados por esta población paraalcanzar las islas. Parece que los datos que confirman estahipótesis son abrumadoras frente a las fragmentarias yforzadas pruebas que se pudieran utilizar para demostrarlo contrario, sin que esto suponga de ningún modosustraer a estas comunidades en sus ámbitos originalesde la acción de flujos culturales exógenos, tanto de origeneuropeo como procedentes del Mediterráneo oriental
Figura 2: Grabados podomorfos africanos. Los de la izquierda, con identificación clara de dedos, procede del yacimiento de Leyud I (Pellicer et al.1973-1974). Los de la derecha, asociado a un bóvido, reciben también el nombre de sandalias, y proceden del yacimiento de Sidi-Mulud(Pellicer y Acosta, 1972).

(Martín Rodríguez y Pais Pais 1996: 326). No obstante, elestado actual de los conocimientos con respecto al ámbitoafricano tampoco está exento de dificultades, ya que elinterés de la investigación en dicha zona, se ha centradoen torno a los grandes conjuntos rupestres saharianos ysus espectaculares representaciones figurativas, sinocuparse apenas de otros motivos que sí podrían tenercabida en el contexto canario, como son los llamadosgrafismos geométricos, término casi peyorativo en el quese incluyen todas aquellas representaciones que noencajan en los grandes estilos propuestos para clasificarlas manifestaciones rupestres africanas, pero que habla-rían de una cronología que se situaría entre el 200 a. C. yel 700 d. C (Martín Rodríguez y Pais Pais 1996: 329). Asíconcretamente, los podomorfos de las Islas Canarias seasociarían a las manifestaciones norteafricanas que paraeste tipo de grabados son extraordinariamente abun-dantes, en especial en la zona del Magreb y Sahara.Basándose en los estudio de H. Lhote (Lhote 1952), losespecialistas canarios señalan paralelos con el arterupestre del Sahara central (los yacimientos de Tassili,Tibesti, Borku y Fezzan), con el Sahara occidental (ElBeyyed, El Berbera, Mouijk, El Glat, Chedgga, Adrarant,Boukard y Soud), con el Sud-Oranesado argelino, enMarruecos (Icht, Hassi-el-Haouierra y Mechguita), conTúnez, Egipto y Costa de Marfil. De la misma manera, ycon referencias más próximas, estas representaciones depies humanos también se asocian a los localizados en losyacimientos marroquíes del Gran Atlas, como AogdalN'Ouagouns, Lalla Mina Hammou o en el ex-Saharaespañol en la Cueva del Diablo de Leyud I (Pellicer yAcosta 1972; Pellicer et al. 1973-1974), aunque cabedestacar que en el contexto africano, los podomorfos sedescriben en general como sandalias, ya que presentanuna estructura de tendencia más trapezoidal y con unabase menor más curva (que en ocasiones pueden repre-sentarse con detalles de correas o sujeción en los dedos),diferencias morfológicas que desde un punto de vistameramente tipológico, deberían levantar fundadas sospe-chas (Figura 2).
De la misma manera que parece que existe unconsenso generalizado en cuanto a la procedencia de lasmanifestaciones culturales entre los investigadores,también parece que lo hay cuando se aborda de formasistemática el estudio de la arqueología de Canarias. Así,distintos autores evidencian la existencia de significativashomogeneidades, pero al mismo tiempo de claras diferen-cias entre cada una de las islas. Se plantea no una únicaarqueología, sino siete arqueologías diferentes.Exceptuando algunas voces discordantes, se hablaría deun proceso colonizador similar, común en un primermomento aunque con un desarrollo de dinámicas internaspropias. Las causas de la variabilidad cultural entre lasislas habría que atribuirla a la combinación de procesosexógenos (migración, contactos) y endógenos (dinámicainterna). Se hablaría de una primera migración, que se
distribuiría por las islas, probablemente de manera escalo-nada y en un tiempo breve, seguido de un proceso deadaptación, colonización de los respectivos territorios,aislamiento y formación de culturas insulares. Al tiempoque se desarrollaron estos procesos, se debieron producircontactos con visitantes externos (fenicios, romanos oeuropeos según cada autor), generalmente discontinuosque afectarían en algunos casos a la colectividad o agrupos específicos (oligarquía), cuyo contacto facilitaría eldesarrollo de algún rasgo tecnológico o ideas de otro tipo(Navarro Mederos 1997: 223).
Sin embargo, esta secuencia en el poblamiento y diver-sificación cultural, parece que sólo podría identificarse deforma más o menos segura para el caso de la isla de LaPalma. Ésta es la única isla donde los estudios sistemá-ticos han permitido ordenar la información existente,establecer varias categorías tipológicas en la cerámica (enrazón tanto de los motivos representados como de lastécnicas empleadas), además de proponer la filiacióncultural y los parámetros cronológicos de cada grupo
169
Traballos de Arqueoloxía e Patrimonio, 33
2005
>> Javier Soler Segura
Figura 3: Analogía entre motivos rupestres y decoración de lascerámicas en la isla de La Palma (Martín Rodríguez y PaisPais 1996: 322)

170
Traballos de Arqueoloxía e Patrimonio, 33
2005
Interpretando lo rupestre, visiones y significados de los podomorfos en Canarias
(Figura 3). Si a todo ello se le suma que es la única isladonde se ha propuesto un modelo diacrónico del pobla-miento prehispánico (Navarro Mederos y Martín Rodríguez1985-1987; Martín Rodríguez 1992) se entiende quedurante mucho tiempo (y aún hoy) sea frecuente labúsqueda de referentes con La Palma, ya sea al abordarlas manifestaciones rupestres o la tipología cerámica, conel fin de solventar la carencia de secuencias culturales enel resto del Archipiélago, lo que algún autor ha denominadocomplejo palmero-herreño (Hernández Pérez 1996: 36).
EL ESTUDIO DE LAS MANIFESTA-CIONES RUPESTRES
Para la mayoría de los investigadores canarios, los petro-glifos podomorfos son aquellos grabados que van desdeuna clara representación de una silueta de pie, general-mente formando parejas, hasta formas mucho másabstractas (León Hernández y Perera Betancor 1996: 61;Tejera Gaspar y Perera Betancor 1996: 112; JiménezGómez, 1996: 369) que podrían relacionarse con esemotivo (ya sean grabados de tendencia circular u oval,rectangulares, trapezoidales…), sobresaliendo por suimportancia los conjuntos de la Montaña de Tindaya,Tisajoyre y Castillejo Alto para la isla de Fuerteventura (queen proporción reuniría la mayor cantidad de estosgrabados de todo el Archipiélago), El Julan para la isla deEl Hierro; Zonzamas y San Marcial del Rubicón paraLanzarote; el Barranco de Balos para Gran Canaria; o losde Roque de Bento y El Roquito para Tenerife (CabreraPérez 1993: 100) entre otros.
Esta gran laxitud en las referencias a los podomorfos,sólo puede deberse a una ausencia de sistematizacionesclaras y precisas de estos motivos. Esta carencia lleva aagrupar bajo el epígrafe de podomorfo a formas muydispares, pero que cobran sentido en la medida en que seintenta hacer comprensible una maraña de representa-ciones figurativas, geométricas y esquemáticas, aparente-mente abstractas, y que al ser sancionadas por una deter-minada tradición investigadora, se asumen de forma tanprofunda que se incorporan al sentido común, por lo quetoda representación de tendencia rectangular o quepresente pequeños trazos perpendiculares en uno de susextremos, pasan a "pensarse" de forma natural comopodomorfos. Este proceso de significación, que porsupuesto no es exclusivo de los podomorfos ni de laarqueología canaria, es una práctica que en la mayoría delos casos se realiza inconscientemente, por lo que pasa aser necesario e imprescindible partir de una reflexiónconsciente de este tipo de problemas, al pretenderabordar el estudio de las manifestaciones rupestres en laépoca prehispánica. En Canarias, y en cierta maneramotivado aún por el peso determinante de presupuestoshistoricistas, la reflexión a este nivel suele omitirse, optán-dose de forma recurrente por aproximarse a los grabados
rupestres sin entender muy bien el por qué a tal motivo sele concibe de una y no de otra manera.
Teniendo presente este aspecto y en buena medidacomo consecuencia de ello, los podomorfos canarios (yen general el resto de manifestaciones rupestres) han sidoanalizados tradicionalmente atendiendo a aspectos talescomo la técnica de ejecución del grabado, las caracterís-ticas mineralógicas de los soportes, o en menor medida, ala distribución que los motivos presentan en relación conel contexto arqueológico y natural circundante. Se abogaen general, por un estudio profundo de los grabadosrupestres, mediante la realización de nuevos y rigurososcalcos, el estudio comparado de las técnicas de ejecu-ción, el análisis de las superposiciones de los grabados,asociaciones y ordenamiento de motivos, la excavación alpie de algunos paneles, el análisis del entorno próximo alos motivos, la orientación, la inclinación… (LeónHernández y Perera Betancor 1996: 50).
En lo que respecta al estudio de las técnicas de ejecu-ción, y aunque hasta la fecha en Canarias no se hadesarrollado una investigación específica que analice lashuellas contenidas en los soportes, reproduciendo deforma experimental la cadena operativa seguida en lafabricación de los grabados (Jiménez Gómez 1996: 366),en general los autores que se ocupan del tema de lospodomorfos advierten el empleo de técnicas como elpicado y repicado, la incisión y la abrasión (León
Figura 4: Diversas representaciones de grabados podomorfos de lasIslas Canarias. (a) Piedra del Majo (Quesera de Zonzamas,Lanzarote) (León Hernández y Perera Betancor 1996: 87); (b)Panel nº 4 de Tindaya (Fuerteventura) (Hernández Pérez yMartín Socas, 1980: 38); (c) El Julan (El Hierro) (JiménezGonzález 1996: 386); (d) Pozo de la Cruz (Rubicón,Lanzarote) (León Hernández y Perera Betancor 1996: 89); (e)Peña María Herrera (Haría, Lanzarote) (León Hernández yPerera Betancor 1996: 90).

Hernández y Perera Betancor 1996: 62), siendo la primerade ellas utilizada tanto para contornear la figura como pararellenar parte de ella. A pesar de esta gran diversidad detécnicas empleadas parece observarse, en la ejecución delos grabados de algunas islas (Tenerife por ejemplo), lapresencia de una técnica predominante, el piqueteado(Tejera Gaspar y Perera Betancor 1996: 108-109). Sinembargo esta apreciación parece estar motivado más bienpor la existencia de una muestra reducida, que por unaposible asociación entre un determinado motivo y unatécnica concreta, por lo que debe entenderse, a falta deestudios más sistemáticos, que no debió de ser muy signi-ficativo el empleo de un instrumento o técnica concreta enla elaboración de los podomorfos.
Algunos autores que intentan detallar una posiblegénesis tecnofuncional de los diversos motivos rupestres(Jiménez González 1996: 227), consideran plausible, afalta de estudios más detallados, la utilización de instru-mentos pétreos duros, con filos aguzados e incisivos, tipofonolitas y vidrios obsidiánicos, en el empleo de la técnicade la incisión. Así, en algunas ocasiones, pequeñasesquirlas de estos objetos han sido encontradas en lasestaciones rupestres o en sus proximidades, haciendofactible su utilización para configurar las diversas manifes-taciones, aunque sus lugares de extracción parezcanajenos a los yacimientos rupestres donde han sido locali-zados. Esto reflejaría la clara intencionalidad de trasladarlos instrumentos líticos hasta los lugares donde se elabo-raron los motivos rupestres, sobre todo cuando la materiaprima que los constituye no se encontraba en el emplaza-miento donde se practicaron los grabados. Sin embargo,en el caso de las abrasiones, este mismo autor (JiménezGonzález 1996: 228) apunta el empleo de materialesbasálticos o pumitas volcánicas ligeras, igualmenteporosas. La morfología de esta actividad abrasiva sugeriríael empleo, bien de instrumentos de pequeño tamaño (conextremos romos o aguzados), con el fin de remarcar elalisamiento y abrasión de los motivos, o bien piezas demayor tamaño y amplitud de perímetro que permitirían unamayor generalización de toda la superficie tratada. Engeneral, las características de este tipo de herramientaspermiten ser encontradas con mayor facilidad yabundancia en toda la geografía insular, resultando paraeste caso más difícil apreciar una intencionalidad exprofeso en el traslado de los instrumentos líticos desde lasáreas de extracción a las de utilización.
La atención a los soportes ha sido otro de los temas alos que más énfasis se ha prestado. Generalmente elmaterial empleado para la realización de los grabados esde carácter fonolítico, encontrado en peñas o aflora-mientos rocosos, dominando también la presencia deparedes de basalto y de toba volcánica. Pese a ello, elsoporte en última instancia, también está en evidenterelación con las características del propio yacimiento, loque ha motivado que la elección del lugar o lugares en losque aparecen los grabados no deba responder a capri-
chos ni a arbitrariedades guiadas por actitudes incons-cientes. Muy al contrario, si bien parece que la caracteri-zación de la roca soporte condiciona la realización depaneles rupestres (dependiendo de las técnicas yartefactos empleados en su configuración), parece claroque debieron haber intervenido otros parámetros conduc-tuales y socioculturales relevantes (Jiménez González1996: 239). Así para algunos autores (Navarro Mederos1996: 259) la diversidad de soportes es debida a unacombinación de al menos dos factores dependientes entresí: a) unos criterios de ubicación preferencial para lasestaciones de grabados (que tendrían que ver con lasdistintas razones que motivaron su realización) y b) unasofertas concretas de piedras con diferente grado deaptitud para servir de soporte al grabado. De esta manera,aunque un lugar reúna las condiciones más idóneas paraalbergar una estación, si allí no hay buenas rocas paragrabar, evidentemente no se hace; y si la piedra de mejorcalidad para grabar no se usó, es que estaba en unambiente poco o nada sugerente para hacerlo.
De igual forma, y en relación con la ubicación de losgrabados, pueden intuirse una serie de pautas suscepti-bles de ser singularizadas, pese a que para algunosautores ésta no parece seguir una norma fija en cuanto asu distribución espacial (Cuenca 1996: 152), ya que losgrabados se encuentran en puntos elevados que llegan aalcanzar las alturas máximas de las islas, o bien enbloques sueltos en zonas de llanura. Para quienes sí venen ello una regularidad, se trataría (fundamentalmentepara la isla de Fuerteventura) bien de afloramientosrocosos que aparecen en las zonas elevadas de laorografía insular, tanto en las partes altas de las montañas,como en las zonas medias, y en donde, ya sea por suaspecto, o por la roca que los forman, se singularizan y sedistinguen en la monotonía del paisaje (Tejera Gaspar yPerera Betancor 1996: 109), o bien (por lo menos atesti-guado para La Palma) puntos situados en las cornisas delos cabocos de los barrancos o en sus cercanías, asícomo en zonas elevadas, tanto de las cumbres como delas medianías, con gran visibilidad, asociadas a puntos deagua, a vías de comunicación pastoril o en relación con lastradicionalmente denominadas aras de sacrificio (MartínRodríguez y Pais Pais 1996: 319-320). Pese a estasinferencias, no se ha establecido una relación clara yprecisa entre estos lugares y la presencia o no de manifes-taciones rupestres, ya que no puede explicarse por qué,en similares condiciones, unos sitios se eligen y otros sedesprecian.
Como puede observarse, los esfuerzos realizados alintentar discernir regularidades en torno a las técnicas deejecución de los grabados, sobre las característicasmineralógicas de los soportes, o bien sobre las peculiari-dades en la ubicación de estos últimos, no parecen queofrezcan conclusiones muy clarificadoras. La ausencia deuna secuencia clara en el empleo del picado, la incisión ola abrasión; el desconocimiento de las causas que
171
Traballos de Arqueoloxía e Patrimonio, 33
2005
>> Javier Soler Segura

172
Traballos de Arqueoloxía e Patrimonio, 33
2005
Interpretando lo rupestre, visiones y significados de los podomorfos en Canarias
motivan la elección de uno u otro soporte pétreo; o bien lainsuficiente explicación de una relación entre lugar ypresencia de grabados, convierten a la larga en inviablesestas aproximaciones por su incapacidad para ofreceralternativas al estudio de los grabados rupestres engeneral y de los podomorfos en concreto.
En contra de lo que podría suponerse y ante la imposi-bilidad de ofrecer planteamientos o propuestas innova-doras, los estudios que abordan esta temática insisten unay otra vez en definir los grabados a partir de estas variablesy criterios comentados. Así, la secuencia discursiva que sedesarrolla en la mayoría de los trabajos que abordan estatemática, pueden estructurarse grosso modo, y con mayoro menor desarrollo, a partir de apartados que pasanrevista a algún aspecto de la historia de la investigación; aepígrafes que detallan el corpus de estaciones y grabadosaislados que existen (describiendo con más o menosdetalles los nuevos hallazgos); al estudio de los soportes,la ubicación, las técnicas y los motivos representados; ladistribución geográfica de las manifestaciones en elconjunto de la isla; la atención específica a alguno de losmotivos (grabados alfabéticos, cazoletas…) o bien algúnyacimiento que concentre un número significativo degrabados; para concluir normalmente con una propuestade seriación, sistematización y periodización del conjuntode las manifestaciones rupestres de la isla estudiada(Cuenca Sanabria 1996; Hernández Pérez y Martín Socas1980; Jiménez Gómez 1996; Jiménez González 1996;León Hernández y Perera Betancor 1996; Martín Rodríguezy Pais Pais 1996; Navarro Mederos 1996; Perera Betancory León Hernández 1994; Tejera Gaspar y Perera Betancor1996; o bien el apartado referido al arte rupestre de ArcoAguilar et al. 1992: 79-89).
Es cierto que no pueden ponerse en duda todos loslogros obtenidos hasta ahora. Descalificar la labor de losdistintos investigadores que se han centrado en estecampo sería incongruente, una crítica fácil y en ciertosentido inútil. No es la finalidad de esta reflexión. Sinembargo, se tiene la sensación de que los avancesobtenidos en los últimos años en relación con las manifes-taciones rupestres no han sido muchos. Se podrá objetarsin duda, que si se compara con las etapas anteriores elavance es espectacular, pero lo cierto es que cuando separte de un solar yermo, cualquier construcción, por muyendeble que sea, siempre da sensación de presencia.Actualmente, el tema de las manifestaciones rupestres enlas Islas precisa de un cambio de rumbo, de aproxima-ciones y planteamientos novedosos, que incentiven lainvestigación y proponga nuevos objetivos y nuevasvisiones. Algunas alternativas a esta situación de estanca-miento, más en la línea de innovar temática y metodológi-camente, pueden verse en algunos trabajos quecomienzan a hacer referencia a aspectos de visibilidad yvisualización de los grabados.
Sin embargo, los resultados obtenidos no muestrangeneralizaciones muy significativas, debido tal vez a que el
nivel de desarrollo alcanzado es aún muy reducido comopara sacar conclusiones definitivas, aunque cabe destacarque de momento sólo son comentarios o referencias nomuy extensas, puesto que no hay estudios específicos queaborden esta temática en Canarias. A pesar de ello,algunos de los comentarios más claros sobre visibilidad yvisualización de los grabados se pueden encontrar en losestudios realizados por ejemplo para la isla de La Gomera(Navarro Mederos 1996), aunque también destacan los deFuerteventura (Tejera Gaspar y Perera Betancor 1996;Perera Betancor et al. 1996) y los de La Palma (MartínRodríguez y Pais Pais 1996). Entre las conclusiones a lasque se llegan, cabe destacar para la isla de La Gomera(Navarro Mederos 1996: 256-257), que las estaciones degrabados no ocupan necesariamente las formacionesnaturales que más destaquen en el paisaje o que sedivisen desde más partes, a diferencia de lo que sucedeen un gran número de estaciones de Tenerife, cuyasunidades geomorfológicas de acogida tienen un mayorgrado de visibilidad. En La Gomera este factor no parecehaber sido el más relevante a la hora de elegir el lugar. Sinembargo, en algunos casos, estos yacimientos tienenunas relaciones altimétricas con el entorno que los hacenperceptibles desde largas distancias. Esto, en el extraordi-nariamente compartimentado territorio gomero, equivale aradios máximos de cinco o seis kilómetros. Pero, salvoestas excepciones, la mayoría están en accidentestopográficos de segundo orden, visibles dentro de unradio de 0'5 a 3 kms. Con respecto a la visualización,sucede lo mismo: no suelen ser los puntos desde loscuales se posea el máximo dominio visual sobre el entornolejano, pero sí son lugares con unas notables condicionesde visualidad sobre el entorno inmediato-mediato,generalmente controlando un barranco o dos contiguos,una gran lomada, un llano, etc. Claro está que, teniendo encuenta el extremo abarrancamiento de La Gomera, estasubicaciones implican, además, un control parcial de zonasmás alejadas. Según el autor (Navarro Mederos 1996: 257)esta elección no parece que esté motivada por unanecesidad estratégica de controlar territorios extensos. Porel contrario, opina que desde un gran número deyacimientos rupestres se ejerce el control directo deespacios económicos menores, concretamente unidadesde pastizal o zonas de pastoreo. Dicho de otra manera, elemplazamientos de muchos de los grabados de LaGomera, se concentrarían en los lugares donde aún hoysuelen permanecer los pastores tradicionales vigilando elganado suelto.
En la isla de Fuerteventura también se han realizadoalgunos esfuerzos novedosos. En concreto estos estudiose han centrado fundamentalmente en la montaña deTindaya (La Oliva), pues es el yacimiento más excepcionaldel Archipiélago en cuanto a manifestaciones depodomorfos, debido a su espectacularidad, al número demotivos que concentra y por encontrase los grabadosasociados a diversos elementos de la cultura material e

inmaterial de los antiguos pobladores. Esta singularidadexplica que no resulte extraño el nivel de atención al queha sido objeto, aunque también debe mencionarse sinduda la polémica en la que se ha visto envuelta, primeropor los desastres que las extracciones mineras han cau-sado (pese a ser considerado BIC y monumento natural, laAdministración canaria ha permitido su deterioro), y funda-mentalmente la popularidad que ha alcanzado tras elproyecto del arquitecto Chillida5 (Carreño Fuentes 1979;Hernández Pérez y Martín Soca 1980; Cortes Vázquez1987; Perera Betancor y León Hernández 1994; PereraBetancor et al. 1996).
En las cotas altas de la montaña, cercanos a y sobresu cumbre (Tindaya posee una cumbre alargada en elsentido NE-SO con dos elevaciones principales en losextremos NE y SO respectivamente) se han localizadohasta la actualidad un total de 213 grabados podomorfosque se encuentran distribuidos en 57 paneles, a los quehay que sumar 7 paneles más con 29 huellas de pies quese encontraban en bloques sueltos de traquita y que en laactualidad han desaparecido (Perera Betancor et al. 1996:166). Aunque en superficie se constata la presencia deelementos arqueológicos (fragmentos de materialcerámico, óseo, malacológico así como de material lítico),sin embargo es en diferentes zonas de la base de Tindayadonde se localizan un mayor número de material arqueo-lógico en superficie junto a estructuras arquitectónicas,caracterizados éstos por tener planta de tendencia circular
formada por dos hileras de piedras hincadas (PereraBetancor et al. 1996: 168), aunque se identifican confacilidad toda una serie de enclaves arqueológicos queestán en estrecho contacto con la montaña como soncuevas de habitación, cuevas funerarias y concheros(Hernández Pérez y Martín Socas,1980: 14).
Las singularidades de esta montaña la han convertidoen lugar de gran interés para los investigadores (no sóloarqueólogos sino también astrónomos), quienes coincidenen ratificar su conexión con el aparato religioso y ritual delos antiguos habitantes de la isla, perviviendo hastanuestros días numerosas historias y leyendas quereconocen a la montaña como el foco de brujería másimportante de Fuerteventura (Cabrera Pérez 1993: 100;Hernández Pérez y Martín Socas 1980: 27). En esta línea,Tindaya se interpreta como posible nexo de unión entredos realidades (la celeste y la terrestre) funcionando amodo de Axis Mundi, como columna sustentadora delCielo y Tierra, la Luna y el Sol, una estructura ideológicaconcebida como una especie de Cielo-Dios que funcio-naría no sólo en esta isla, sino en la cosmogonía insular decada una de las sociedades del Archipiélago (PereraBetancor et al. 1996: 174; Tejera Gaspar y González Antón1987: 152). Así para algunos autores, parece razonablesuponer que Tindaya ejerció este papel de montañasagrada, templo, quizás eje del mundo de los antiguosmajoreros, siendo incluso posible que la propia montañaestuviera divinizada. De esta manera adquiere sentido la
173
Traballos de Arqueoloxía e Patrimonio, 33
2005
>> Javier Soler Segura
Figura 5: Vista de la montaña Tindaya desde el noroeste. La casi totalidad de los grabados podomorfos se encuentran en la cumbre meridional(derecha en la foto) y en cotas cercanas a ésta en la ladera sur (Perera et al. 1996: 186).
5 Quien plantea un espectacular proyecto arquitectónico que juega con el vacío y los rayos del Sol y la Luna, y cuyo requisito fundamental pasa por vaciarcasi en su totalidad la montaña. Todo ello se autofinanciaría con la comercialización de la propia piedra extraída, de extraordinaria calidad.

174
Traballos de Arqueoloxía e Patrimonio, 33
2005
Interpretando lo rupestre, visiones y significados de los podomorfos en Canarias
gran concentración de podomorfos (la más impresionantede las Islas) y la existencia de numerosos espaciossagrados desde donde se divisa Tindaya.
Los estudios arqueoastronómicos realizados en lamontaña, parecen evidenciar que existe una orientación noaleatoria en el 80% de los casos analizados, pues parececlaro que la mayoría de los podomorfos poseen acimutesdistribuidos entre 225 y 270 grados, intervalo quecomprende por un lado, las siluetas del Teide (Tenerife) y elpico de Las Nieves (Gran Canaria) así como diversoseventos astronómicos significativos como es el ocasosolar en el solsticio de invierno, los lunasticios mayor ymenor, los ocasos de la luna llena siguiente al solsticio deverano, los de la luna nueva siguiente al solsticio de in-vierno, y más en general, los ocasos solares de los mesesotoñales e invernales comprendidos entre ambos equino-cios (cuando el sol se pone justamente por el oeste), y elsolsticio hienal, interpretando con todo ello que la montañade Tindaya pudo haber servido como punto de referenciasacralizada relacionado con algún tipo de cómputo detiempo y culto a los antepasados (Perera Betancor et al.1996: 174-180). Pese a esta contundencia de datos, ycomo ocurre siempre con este tipo de análisis, las conclu-siones que ofrecen no son del todo concluyentes. Pese adejar aparentemente claro que existe una relacióntopográfica con diversos elementos del medio (en varioscasos como es el de Castillejo Alto o Tisajoyre, los podo-morfos se orientan hacia el Pico de Jandía, altura máximade la isla en donde se han documentado restos arqueoló-gicos; o bien hacia la montaña de Tindaya (Tejera Gaspary Perera Betancor 1996: 113), cuando se entra en elterreno de las relaciones astronómicas, la amplitud deposibilidades disminuye la precisión de las hipótesis ademostrar, tal y como puede observarse ante la granmagnitud de eventos astronómicos que se detallan arriba.
LAS INTERPRETACIONES DE LOSGRABADOS
Similares controversias se evidencian en el momento deplantear la explicación de los podomorfos en concreto y delas manifestaciones rupestres en general. Quienes primerose interesaron por los grabados canarios les atribuían losmás variados significados y procedencias, desde suconsideración como símbolos de una escritura semi-jeroglífica, o simplemente como adornos, hasta la atribu-ción de su autoría a navegantes fenicios. A partir de losaños cuarenta del siglo XX, y a raíz del hallazgo de nuevosconjuntos rupestres, será cuando surjan las primerashipótesis de carácter "científico". Así autores comoMartínez Santa-Olalla, L. Diego Cuscoy o J. ÁlvarezDelgado, llegarán a la conclusión de que responden a unculto de la fecundidad, a la diosa de las fuentes y de lasaguas, debido a las asociaciones que advierten entregrabados y puntos de agua, ya sean fuentes, charcas o
sus vías de acceso, aunque con el tiempo también se iráconcibiendo la posibilidad de un doble culto, al agua y alsol. A. Beltrán defenderá por los mismo años argumentosparecidos, relacionando los motivos circulares con repre-sentaciones solares y los meandriformes con ritos paraatraer la lluvia, en base a la distinta situación topográficaque advertía en su localización (Martín Rodríguez y PaisPais 1996: 330).
El conjunto de estas interpretaciones se irán encajandode forma más o menos sutil, con las distintas explica-ciones que sobre el poblamiento de las Islas o las distintasdinámicas insulares se vayan explicitando. La autoría delos grabados también quedará inserta en la tradicionalhipótesis raciológica, por la que primero los cromañoidesy luego los mediterranoides irían llegando en sucesivasoleadas a las islas, plasmándose esa diferencia no sólo enlos caracteres físicos de los fósiles humanos, sino tambiénen la mayor o menor elaboración de la cultura material, enlos territorios insulares ocupados o en la "calidad" de lasmanifestaciones rupestres. Así, aquellos signos de morfo-logía geométrica se contextualizarían en el substratogenerado por la población más antigua, troglodita, de tiporacial cromañoide; en cambio, aquellas inscripcionesmejor representadas, con claros indicios de caracteresalfabetiformes y halladas en contextos asimilables a casas,constituirían parte de las aportaciones traídas posterior-mente por las gentes de raza semita o mediterranóide(Jiménez Gómez 1985-1987: 218). En general esta inter-pretación, que hasta hace poco era el paradigmadominante en la prehistoria canaria, progresivamente vaperdiendo simpatizantes, pese a ser escasas lasocasiones en las que los investigadores razonan pública-mente las causas de su descrédito.
Volviendo a las distintas interpretaciones dadas a losgrabados rupestres en Canarias, conviene precisar algunasmatizaciones que en los últimos años algunos autores hanido esbozando, aunque en general cabe señalar queconciben los grabados y la religión aborigen en general,bajo perspectivas de corte funcionalista. Generalizando lasposturas, se concibe la religión como cohesionadora de lasociedad frente a la adversidad productiva y reproductiva.Así la cosmogonía aborigen por ejemplo, sería fiel reflejo dela estructura segmentaria presente en la sociedad, configu-rándose una jerarquía de divinidades en función de losdistintos niveles de segmentación de la sociedad. Separtiría de un fondo de almas y fuerzas animistas relacio-nados con cultos individuales, para seguir con un nivelintermedio de seres ancestrales y antepasados, ligados alos linajes y unidades de descendencia, para finalizar conlas divinidades supremas, vinculadas a rituales comunita-rios orientados a garantizar el bienestar de la tribu en sutotalidad (Cabrera Pérez 1993: 91).
Por ejemplo, E. Martín y J. País parten del principio deque se está frente a un rito mágico de carácter propicia-torio, en el que el símbolo debe ser la sustantivación dealguno de los atributos que definen la naturaleza de

aquello que se pretende obtener a través de su represen-tación simbólica. Hacer uso de esta magia, como ya lomantuvo Malinowski (1994: 101), sería el medio por el queel aborigen controlaría los procesos naturales queescapan a la experiencia racional (que el ganado sea másfecundo, que cese la sequía, que la lluvia riegue latierra…), a fin de garantizar la supervivencia del ganado yde la suya propia. Este razonamiento que como hemosvisto no es nuevo, se desprende según los autores tras elanálisis de las características tipológicas de las represen-taciones y su asociación a determinados elementos delterritorio en que se inscriben. Atendiendo a cinco grandescategorías (espiraliformes, meandriformes, circuliformes,líneas y reticulados y cazoletas) se aborda el estudio apartir de la presencia o no de combinaciones en lasestaciones, ya sea en cuanto a la frecuencia porcentual delos motivos, de las representaciones y de su ubicacióngeográfica y su relación con elementos del territorio(recursos naturales, rutas pastoriles y vestigios arqueoló-gicos). Este análisis (centrado en la Caldera de Taburientey en las cumbres que la circundan de La Palma)demuestra para estos autores, que el valor de estas repre-sentaciones parece que no es otro que el de reproducirmediante símbolos, alguno de los atributos que individua-lizan a aquello que se quiere representar. Así, la únicamanera de reproducir el agua es a través de la combina-ción de líneas curvas y no mediante la figuración delelemento que la contiene. Este podría ser el caso demotivos como las espirales (relacionable tanto con cultoslunares como con el agua), los círculos, meandros yserpentiformes. En el caso de las asociaciones entreespirales y meandros se podría entrever en la espiral, lafiguración del agua como elemento vital, mientras que elmeandro simbolizaría el flujo de la misma por su cauce; loscírculos radiados se considerarían signos solares, lasherraduras encajadas o las cazoletas símbolos de fecun-didad. Básicamente, el significado último vendría a ser elmismo, pues agua, sol o fecundidad son sinónimos devida (Martín Rodríguez y Pais Pais 1996: 331-337).
Otra matización, más específica en el tratamiento delos podomorfos, es la que ofrece M. C. Jiménez, paraquien el agua se convierte en una manifestación de ladivinidad cuyo origen pertenece, en ocasiones, al mundosubterráneo de donde brota, por lo que se procede adivinizar los elementos de la naturaleza que son indispen-sables para la vida (Jiménez Gómez 1991: 167). Losgrabados rupestres serían pues, prácticas rituales deprotección y defensa de los escasos manantiales y fuentescon lo que contaría la isla de El Hierro en su época prehis-pánica. A diferencia de otras islas, las fuentes históricasseñalan que ésta estaba desprovista de cursos de aguacorriente, existiendo en ella tan solo tres manantiales. Lagran cantidad de leyendas relacionadas con el agua y elgran número de rituales propiciatorios al agua quedescriben las fuentes, parecen ser motivos suficientespara pensar que la perentoria necesidad de este recurso y
su extrema escasez, fueron los móviles para que sedesplegaran estrategias para la protección y defensa delos recursos acuíferos, algo que se confirmaría cuando seatiende al lugar en donde se realizarían las inscripciones.Inscripciones alfabéticas y podomorfos parecen concen-trase en lugares cercanos a estos recursos, fórmulasmágicas con las que se invocan y representa a las divini-dades para que se constituya en guardián de los mismos.Así, entre culturas que poseen unas creencias religiosasde tipo animista, las reiteradas presencias de podomorfosen todas las estaciones (en especial las de El Julan) expre-sadas de manera extremadamente esquemática, casiabstractas, podrían interpretarse como las huellas de laspisadas de la divinidad (Jiménez Gómez 1996: 379-380).
Otra de las cuestiones, dentro del campo de las creen-cias, a las que más interés se le ha prestado, es a la sacra-lización, comentada ya en líneas anteriores, de elementosnaturales, tales como montañas o árboles, que ha sidointerpretado por algunos autores, como una de lasconcepciones religiosas más características de la pobla-ción prehispánica del Archipiélago, como lo sería tambiénla elección de puntos elevados del territorio para emplazarlos centros rituales (Tejera Gaspar y González Antón 1987:152). Este carácter sagrado lo tendrían montañas como ElTeide (Tenerife), Tirma (Gran Canaria), Tindaya (Fuerteven-tura) o el Roque Idafe (La Palma), pero también pinos degran porte como el que existía en Teror (Gran Canaria) o elPino de la Virgen (El Paso), circunstancia que aprovecharáy explotará la religión católica para consolidar su introduc-ción entre la población indígena, como lo confirma laexistencia de tradiciones referidas a conceptos emparen-tados con los grabados de podomorfos, como son lastradiciones sobre "el pie de la Virgen" (Barranco de la Peñay Barranco Azul en Fuerteventura) o la supuesta piedra conun pie grabado en la que apareció la Virgen del Pino (GranCanaria). Estas creencias conducirían también a ubicar losespacios rituales en lugares elevados como consecuenciade lo anterior y por su propia altitud que permitía unamayor proximidad divina (Martín Rodríguez y Pais Pais1996: 336). Como ya se ha manifestado, de estas creen-cias participan también las comunidades bereberes delnorte de África, para quienes la montaña sería el lugardestinado a convertirse en intermediario entre la tierra y elcielo, sirviéndose de ella para la realización de ritos propi-ciatorios, en unos casos derramando leche, manteca, etc.,y en ocasiones como lugar sacralizado en sí mismo. Lacima de la montaña en la que se hallarían los podomorfosreflejaría la idea de umbral del recinto sagrado que ha deser preservado de "la malevolencia de los hombres,cuando de las potencias demoníacas y pestilentas",puesto que es la zona destinada a ofrecer sacrificios a lasdivinidades (Tejera Gaspar y González Antón 1987: 152).
Concretamente en el caso de la Montaña de Tindaya,la presencia tan elevada de podomorfos se interpretacomo una simbolización del lugar sagrado, como sucedeen otras zonas africanas donde los oratorios agrestes
175
Traballos de Arqueoloxía e Patrimonio, 33
2005
>> Javier Soler Segura

176
Traballos de Arqueoloxía e Patrimonio, 33
2005
Interpretando lo rupestre, visiones y significados de los podomorfos en Canarias
poseen similares podomorfos, acompañados de otrasfiguras redondas y ovales. Pese a ello, no es ésta la únicainterpretación que sobre los podomorfos de la montaña sehan ofrecido. Se han entendido en ambigua asociacióncon algún ritual mágico difícil de definir, en un sentido detoma de posesión, en relación con el culto a los antepa-sados que, como espíritus invisibles, serían representadosmediante la impronta que dejarían a su paso (la silueta delos pies), o bien en el contexto de un recinto donde seimpartiría justicia mediante la intervención divina o comoplasmación sagrada de alianzas o pactos entre grupos(Cabrera Pérez 1993: 100; Brito 1979: 27; Carreño Fuentes1979: 11).
CONCLUSIONESComo puede observarse, las interpretaciones ofrecidas nosólo para los podomorfos, sino para el resto de manifesta-ciones rupestres del Archipiélago, se caracterizan engeneral y salvando contadas excepciones, por la falta deanálisis detallados y rigurosos, que intenten demostrar conargumentos más materiales que las simples opiniones opareceres, hipótesis de trabajo, algo que a todas luces nosólo ocurre en el "solar" canario. En general, y como ya haapuntado algún autor (Jiménez González 1996: 238), lagran variedad de significados dados a las manifestacionesrupestres en Canarias se pueden vincular, en el ámbitoeconómico, con zonas de pastos extras e intraterritorial,fuentes de agua, lugares de apañada, paraderos pasto-riles, atalayas y zonas de vigilancia del ganado, asociadaso no a la presencia de litófonos. A escala social, podríareconocerse el cómputo del tiempo y el calendario astro-nómico, ritos de paso, puntos de segregación e integra-ción tribal, grupos de edad y sexo, señales o marcas degrupos de parentesco. En el ámbito político, dejaríanconstancia de la división tribal e intratribal de la isla. Y anivel ideológico, estarían relacionadas con los lugaresasociados o no al mundo funerario, con o sin las antiguasprácticas de suicidio ritual, revitalización o fertilidad (porejemplo, ritos piaculares, acuíferos y sexuales), áreas deculto astral y microespacios sacralizados, como cuevas,bosques, árboles, manantiales, lagunas, roques, monta-ñas y pitones, entre otros. Pese a este amplio listado depropuestas interpretativas, lo cierto es que de una u otramanera, la práctica totalidad de investigadores canariosconcluyen insistiendo en el carácter funcional de lorupestre, sin llegar a valorar otras esferas explicativas, loque lo convierte a este discurso en el dominante dentro dela actual historiografía canaria.
Contemplado desde una perspectiva general, elestudio en Canarias de las manifestaciones rupestres ado-lece de propuestas teóricas en las que se asuman losavances epistemológicos alcanzados en el panoramainternacional, que ofrezcan alternativas claras a las
posturas historicistas, funcionalistas, ecológico-culturalesy eclécticas que dominan la arqueología de las Islas, y queno se queden en la mera puesta en práctica de nuevastécnicas, procedimientos novedosos o temas a los quetradicionalmente no se les había prestado atención. Escierto que cada estudio es fruto de su tiempo, y que porello no debe plantearse una crítica demoledora quedemonice los esfuerzos realizados, pero también debeasumirse que cualquier apunte, comentario o reflexiónrealizado desde una línea crítica, no puede ser entendidocomo simple descalificación. Dejando de lado muycontados intentos por modificar esta situación, la falta dereflexión teórica y crítica en Canarias, conduce inalterable-mente a generar una endogamia intelectual que terminaestancando y agotando los campos de estudio, en lamedida en que la tendencia de los últimos años es apostarpor la especialización temática y territorial (la cerámica detal isla, los grabados de tal otra…) lo que por otra parte escierto, permite ampliar el conocimiento de un aspectoconcreto, pero que a la larga puede generar un conoci-miento fragmentado.
Indudablemente la aplicación de nuevas técnicas ymétodos (ya sean de prospección sistemática, nocturna,con luz artificial, etc.) suponen un aumento cualitativo ycuantitativo en el número de estaciones, motivos ytipología de los grabados, algo que destaca muy manifies-tamente si lo comparamos con el nivel de conocimientoque se tenía en los años 70. Sin embargo, el aumento esvisto por la mayoría de los investigadores como unprogreso en sí mismo, en la medida en que se confundecantidad con conocimiento. Por supuesto que patrimonial-mente, en cuanto es cierta la idea de conocer paraproteger, esto supone un logro rotundo, pero desde elpunto de vista de la investigación básica, que se descubrauna estación más o menos, no implica significativamentenada nuevo.
Para intentar resolver este error, así como otrasdeficiencias que posee la investigación en Canarias, unaalternativa a poner en práctica podría ser la de generar unaconcepción integral del Patrimonio6 , que integre todas lasfacetas que se relacionan directa o indirectamente con él,ya sea la revalorización o actuación institucional en algúnyacimiento o incluso la propia investigación teórica-práctica que se desarrolla en la Universidad. En otraspalabras, intentar romper con la tradicional dicotomía entreinvestigación científica, generada por y para las universi-dades, y la propia gestión patrimonial, entendidas general-mente como simple aplicación burocrática. Suponegenerar una nueva concepción de la investigación, de lagestión y de la revalorización del patrimonio, pues éste,ante las leyes de mercado que comienzan a dominartodos los ámbitos de nuestra sociedad, sólo puedesalvarse si partimos de una visión más integradora delpatrimonio: anular la visión meramente administrativa que
6 En la misma línea que intenta llevar a cabo el Laboratorio de Arqueología y Formas Culturales de la Universidad de Santiago de Compostela.

posee el término gestión, aproximándolo más al términoanglosajón de heritage, concibiendo verdaderos proyectosde investigación que contengan lo que es investigaciónbásica (la que permite generar información científica) einvestigación aplicada (socialización del conocimientomediante una aplicación práctica). Esto es partir de unateoría arqueológica de la gestión patrimonial, que "piense"al Patrimonio cultural como verdadero centro de actuación,al que deben orientarse todos los esfuerzos de la investi-gación, transformando sustancialmente de esta manera elpropio sentido de la arqueología.
Esta perspectiva implica todo un corpus de principiosque necesariamente, si se siguen, deben ser reflexionadosy analizados en profundidad, ya que son consecuencia de
un posicionamiento teórico determinado, que implica unavía sorprendentemente compleja y generalizadora, quepretende plantear una propuesta de cómo debemosentender y abordar la investigación y el patrimonio culturalen general. Una vez entendida su génesis, con todaseguridad supondrá una forma de abordar la arqueologíade las Islas Canarias desde una perspectiva completa-mente diferente a la que se ha llevado hasta ahora. Tal vezno resuelva todos sus problemas, pero lo cierto es quepermitirá aproximarse de una forma muy diferente, alestudio de las manifestaciones rupestres, a la gestión delPatrimonio cultural y por supuesto al conocimiento de lacomplejidad cultural del Archipiélago canario.
177
Traballos de Arqueoloxía e Patrimonio, 33
2005
>> Javier Soler Segura

178
Traballos de Arqueoloxía e Patrimonio, 33
2005
Interpretando lo rupestre, visiones y significados de los podomorfos en Canarias
BIBLIOGRAFÍA
Arco Aguilar, M. del C., M. Jiménez Gómez y J. NavarroMederos. 1992. La arqueología en Canarias: del mito a laciencia. Santa Cruz de Tenerife: Interinsular/EdicionesCanarias.
Arco Aguilar, M. del C. y J. Navarro Mederos. 1996. Losaborígenes. Santa Cruz de Tenerife: Centro de CulturaPopular Canaria.
Beltrán, A. 1971. El arte rupestre canario y las relacionesatlánticas. Anuario de Estudios Atlánticos, 17: 281-306.
Beltrán, A. 1996. Introducción. En Manifestaciones rupes-tres de las Islas Canarias, pp: 9-24. Santa Cruz deTenerife: Dirección General de Patrimonio Histórico.
Brito, T. 1979. Fuerteventura. Los importantes descubri-mientos en Tindaya y Villaverde. El Eco de Canarias, 16de febrero de 1979, p: 27.
Cabrera Pérez, J. C. 1993. Fuerteventura y los majoreros.Santa Cruz de Tenerife: Centro de Cultura Popular Canaria.
Carreño Fuentes, P. 1979. Los petroglifos de Tindaya.Aguayro, 109: 11.
Cortes Vázquez, M. 1987. Los petroglifos podomorfos deMontaña Tindaya (Fuerteventura): característicasformales y significación. Actas del I Jornadas de Historiade Fuerteventura y Lanzarote. Tomo II: 13-63.
Cuenca Sanabria, J. 1996. Las manifestaciones rupestresde Gran Canaria. En Manifestaciones rupestres de lasIslas Canarias, pp: 133-22. Santa Cruz de Tenerife:Dirección General de Patrimonio Histórico.
Hernández Pérez, M. 1996. Las manifestaciones rupestresdel archipiélago canario. Notas historiográficas. EnManifestaciones rupestres de las Islas Canarias, pp: 25-47. Santa Cruz de Tenerife: Dirección General dePatrimonio Histórico.
Hernández Pérez, M. y D. Martín Socas. 1980. Nuevasaportaciones a la prehistoria de Fuerteventura. Losgrabados rupestres de la Montaña de Tindaya. Revistade Historia Canaria, XXXVII: 13-41.
Jiménez Gómez, M. C. 1985-1987. Las tesis Antropológico-Culturales sobre la prehistoria de El Hierro: Algunasconsideraciones para su análisis. Tabona, VI: 159-172.
Jiménez Gómez, M. C. 1991. Magia y ritual en la prehistoriade El Hierro. Tabona, VII: 159-178.
Jiménez Gómez, M. C. 1996. Las manifestaciones rupes-tres de El Hierro. En Manifestaciones rupestres de lasIslas Canarias, pp: 361-391. Santa Cruz de Tenerife:Dirección General de Patrimonio Histórico.
Jiménez Gómez, M. C. y J. Navarro Mederos. 1996. Elcomplejo de Morras de Chacona (Güimar, Tenerife). XIIColoquio de Historia Canario-Americano, Tomo I: 525-537. Las Palmas de Gran Canaria.
Jiménez González, J. J. 1996. Las manifestaciones rupes-tres de Tenerife. En Manifestaciones rupestres de las
Islas Canarias, pp: 223-252. Santa Cruz de Tenerife:Dirección General de Patrimonio Histórico.
León Hernández, J. de y M. Perera Betancor. 1996. Las ma-nifestaciones rupestres de Lanzarote. En Manifestacionesrupestres de las Islas Canarias, pp: 49-105. Santa Cruz deTenerife: Dirección General de Patrimonio Histórico.
Lhote, H. 1952. "Varia" sur la sandale et la marchechej lestouareg. Bulletin de l'I.A.F.N., XIV: 596-622.
Malinowski, B. 1994. Magia, Ciencia, Religión. Barcelona:Ariel. [1936]
Martín Rodríguez, E. 1992. La Palma y los auritas. SantaCruz de Tenerife: Centro de Cultura Popular Canaria.
Martín Rodríguez, E. y J. Pais Pais. 1996. Las manifesta-ciones rupestres de La Palma. En Manifestacionesrupestres de las Islas Canarias, pp: 299-359. Santa Cruzde Tenerife: Dirección General de Patrimonio Histórico.
Navarro Mederos, J. F. 1996. Las manifestaciones rupes-tres de La Gomera. En Manifestaciones rupestres de lasIslas Canarias, pp: 253-297. Santa Cruz de Tenerife:Dirección General de Patrimonio Histórico.
Navarro Mederos, J. F. 1997: La arqueología en Canarias.Espacio, Tiempo y Forma, Serie I, t. 10: 201-232.
Navarro Mederos, J. F.; Martín Rodríguez, E. 1985-1987. Laprehistoria de la isla de La Palma (Canarias). Unapropuesta para su interpretación. Tabona, VI: 147-184.
Pellicer, M. y P. Acosta. 1972. Aproximaciones al estudio delos grabados rupestres del Sahara español. Tabona 1.
Pellicer, M., P. Acosta, M. Hernández Pérez y D. MartínSocas. 1973-1974. Aportaciones al estudio del arterupestre del Sahara español (zona meridional). Tabona 2.
Perera Betancor, M. A. y J.León Hernández. 1994. Nuevasestaciones de grabados rupestres de Lanzarote yrelación con el contexto arqueológico de los majos. XIColoquio de Historia Canario-Americana, Tomo I: 253-289. Las Palmas de Gran Canaria.
Perera Betancor, M. A., J. Belmonte, C. Esteban y A. TejeraGaspar. 1996. Tindaya: un estudio arqueoastronómicode la sociedad prehispánica de Fuerteventura. TabonaIX: 165-195.
Tejera Gaspar, A. y R. González Antón. 1987. Las culturasaborígenes canarias. Santa Cruz de Tenerife: Interinsular.
Tejera Gaspar, A. y M. A. Perera Betancor. 1996. Las ma-nifestaciones rupestres de Fuerteventura. En Manifesta-ciones rupestres de las Islas Canarias, pp: 107-131.Santa Cruz de Tenerife: Dirección General de PatrimonioHistórico.
Valencia Alfonso, V. 1990. Historia de los descubrimientose investigación de los grabados rupestres. En V. Valenciay T. Oropesa (eds.). Grabados rupestres de Canarias, pp:25-35. Santa Cruz de Tenerife: Viceconsejería de Culturay Deportes.

33