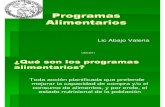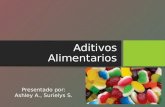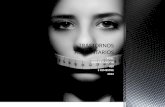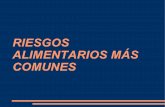Informes eufic 10 alergenis alimentarios
Click here to load reader
-
Upload
carlos-vergaray-leon -
Category
Food
-
view
197 -
download
1
Transcript of Informes eufic 10 alergenis alimentarios

INFORMES EUFIC 10/2013
Los alérgenos alimentarios
1. Diferencias entre alergia e intolerancia alimentaria
Para un pequeño porcentaje de la población, alimentos específicos o componentes determinados de alimentos pueden causar reacciones adversas. Estas reacciones se clasifican normalmente como alergias alimentarias (reacciones en las que interviene el sistema inmunitario) o intolerancias alimentarias (reacciones en las que no interviene el sistema inmunitario). La Organización Mundial de la Alergia (1 ) ha publicado una terminología alérgena basada en la terminología originalmente propuesta por la Academia Europea de Alergia e Inmunología Clínica (EAACI, del inglés European Academy of Allergy and Clinical Immunology) (2).
Una alergia alimentaria ocurre cuando un alérgeno (una proteína presente en el alimento que causa la alergia y que en la mayoría de las personas no produce reacción adversa) inicia una cadena de reacciones reproducibles que afectan al sistema inmunitario. Las reacciones pueden bien ser mediadas por anticuerpos, o bien, ser mediadas por células. El primer caso es el más habitual y se desarrolla en dos fases (3,4):
1. Sensibilización: el contacto inicial con un alérgeno no provoca una reacción alérgica sino que prepara el sistema inmunitario. Las células dendríticas (un tipo especial de leucocitos), que se encuentran en numerosas ubicaciones de todo el cuerpo, incluidos parches/bolsillos en la pared intestinal, desempeñan un papel fundamental en esta fase. Cuando las células dendríticas se encuentran con moléculas extrañas, las capturan y las muestran a otras células (células T) del sistema inmunitario. En el caso de un individuo alérgico, el sistema inmunitario identifica incorrectamente ciertas proteínas como perjudiciales. Como consecuencia, se producen grandes cantidades de anticuerpos IgE específicos de alérgenos que se unen a la superficie de los mastocitos (células de los tejidos).
2. Reacción: una vez que se ha producido la sensibilización, la posterior exposición al alérgeno puede desencadenar una reacción alérgica, es decir, en un individuo sensibilizado la proteína alergénica se combina con los anticuerpos IgE de la superficie de los mastocitos causando la liberación de histamina u otras sustancias como leucotrienios y prostaglandinas. Estas sustancias producen síntomas alérgicos (p. ej., picores e inflamación). En muchos casos, las reacciones son inmediatas pero puede que tarden varias horas en manifestarse (5).
Las intolerancias alimentarias, por su parte, no afectan al sistema inmunitario (5,6) . Las intolerancias alimentarias se pueden clasificar en enzimáticas (debidas, p. ej., a la deficiencia de una enzima como la lactasa, la cual se requiere para digerir la lactosa de azúcar de leche), farmacológicas (debidas, p. ej., a aminas como la histamina) o indefinidas, en cuyo caso el mecanismo es desconocido (7 ).
Este estudio solo trata la alergia alimentaria.
2. Prevalencia de las alergias en Europa

El estudio de EuroPrevall ha sido uno de los proyectos de investigación más exhaustivos llevados a cabo para evaluar la prevalencia, la base y el coste derivado de las alergias alimentarias. Este proyecto multidisciplinar, financiado por la Unión Europea, se inició en 2005 y se completó en 2009. En el estudio participaron socios de Europa y de todo el mundo (8,9). Con respecto a la prevalencia, este estudio abordó 2 elementos: i) un análisis bibliográfico de más de 900 estudios publicados sobre la prevalencia de las alergias alimentarias en Europa y ii) un estudio real cuyo objetivo era establecer el porcentaje real de lactantes, niños y adultos con alergias alimentarias en toda Europa.
De los 900 estudios publicados, solo 51 de ellos se basaron en una muestra representativa y pudieron usarse por tanto para estimar la prevalencia (1 0). Estos estudios observaron la prevalencia de las alergias en cualquier tipo de alimento (es decir, no se limitaron a alimentos específicos). En algunos estudios, la alergia alimentaria se confirmó por medio de una prueba de estimulación, una prueba de punción o un análisis sanguíneo. Sin embargo, en la mayoría de los estudios la alergia alimentaria fue notificada por el propio paciente. En los estudios en los que la alergia alimentaria se confirmó clínicamente, el porcentaje de personas a las que se les notificó que tenían una alergia osciló del 1 al 5 %. En el resto de los estudios (en los que la alergia alimentaria fue notificada por el propio paciente), el porcentaje osciló entre el 3 y el 38 %. No obstante, solo se confirmó la alergia en el 1 al 11 % de los casos. Esto muestra la discrepancia entre el porcentaje de personas que creen tener alergia y el porcentaje de personas a las que realmente se les diagnostica. Debido a esta alta variabilidad en los resultados de los estudios y otras limitaciones relativas a los datos, los investigadores no pudieron hacer uso de estos datos para calcular el porcentaje total de personas que padecen alergias alimentarias en la Comunidad Europea (1 0).
El estudio de EuroPrevall también estableció el porcentaje real de lactantes, niños y adultos con alergias alimentarias en Europa, a través de sus estudios de cohorte de nacimiento y comunidad. Para el estudio de cohorte de nacimiento de EuroPrevall, se contó con un total de 12 049 lactantes y sus familias procedentes de 9 países diferentes (1 1 ). Mediante el uso de cuestionarios estandarizados y evaluaciones clínicas, este estudio investigó: i) la aparición de alergias alimentarias en los primeros 2 años y medio de vida, ii) patrones regionales de alergia alimentaria y iii) el papel de factores de riesgo parentales, prenatales y tempranos y factores de protección. Los investigadores encontraron diferencias considerables entre países en relación con factores que se suponen desempeñan un papel importante en el desarrollo de alergias alimentarias. Entre estos factores se incluyen el historial familiar, prácticas obstétricas y la exposición medioambiental tanto pre como posnatal.
La Agencia de Normas Alimentarias (FSA, del inglés Food Standards Agency) del Reino Unido también está involucrada en la realización de estudios relativos a la alergia y la intolerancia alimentaria (1 2). Uno de los estudios financiados por la FSA tenía como objetivo obtener datos fiables sobre la prevalencia de la alergia y la intolerancia alimentaria en niños del Reino Unido y comparar estos datos con estimaciones previas para determinar si la prevalencia varía con el tiempo (1 3). En este estudio, se realizó el seguimiento de una cohorte de población completa de niños de la Isla de Wight desde su nacimiento hasta los 3 años de edad. El estudio incluyó un total de 969 mujeres embarazadas (es decir, el 91 % de la población objetivo). A lo largo de los 3 años que duró el estudio, 942 niños (es decir, el 97,2 % de la población objetivo) fueron visitados a los 1, 2 o 3 años de edad, mientras que 807 niños (es decir, el 83,3 % de la población objetivo) lo fueron anualmente. El estudio también incluyó cohortes completas de población de grupos de mayor edad, es decir, niños de 6 (n=1440, 100 % de la población objetivo), 11 (n=775, 47,4 % de la población objetivo) y 15 años (n=757, 50,2 % de la población objetivo). Los datos se recopilaron por medio de cuestionarios detallados y las alergias alimentarias observadas se confirmaron mediante pruebas de punción y estimulación alimentaria controlada. El estudio reveló que la prevalencia no había cambiado en las dos últimas décadas. Además, el estudio

desveló que las alergias alimentarias notificadas eran habituales en todos los grupos de edad. Sin embargo, el porcentaje de los casos confirmados de alergia alimentaria era mucho menor (basado en pruebas de estimulación alimentaria doble ciego controladas por placebo y un historial clínico documentado, osciló entre el 3 % para niños de un año y el 1,4 % para niños de once años). Teniendo en consideración esta discrepancia, se destacó la necesidad de llevar a cabo diagnósticos precisos con el fin de evitar que se ponga a niños a dietas restringidas innecesarias. Otros informes publicados procedentes de la Isla de Wight indican que la prevalencia de las alergias alimentarias sufre un descenso significativo entre los 4 y los 10 años (un 5 % de prevalencia a los 4 años en comparación con el 2,3 % a los 10) al tiempo que experimenta un aumento considerable entre los 10 y los 18 años (un 4 % a los 18 años) (1 4).
Otros estudios han demostrado que en torno al 5-8 % de los niños y el 1-2 % de los adultos se ven afectados por una alergia alimentaria (1 5, 1 6). La prevalencia de la alergia alimentaria en niños (es decir, personas con menos de 18 años) de Estados Unidos se estimó en un 8 % (1 7 ).
3. Alimentos implicados en las respuestas alérgicas
Se han descrito más de 120 alimentos que causan alergia, pero solo un número limitado de estos causan la mayoría de las reacciones alérgicas (1 0, 1 8). Las causas más habituales de alergia alimentaria en el Reino Unido son el cacahuete, las nueces, los huevos, el pescado, la leche de vaca, los crustáceos/moluscos/mariscos, la soja y los cereales que contienen gluten(1 6). No obstante, este patrón varía en Europa y otros países del mundo (1 9). El estudio llevado a cabo por EuroPrevall descubrió que la fruta (como el melocotón) y los frutos secos (como las avellanas) eran las fuentes alérgenas más habituales, a menudo en asociación con el polen. Aunque un gran número de alimentos y grupos de alimentos pueden desencadenar una reacción alérgica, 14 sustancias o productos requieren etiquetado alérgeno obligatorio según la normativa de la UE (Anexo IIIa de la Directiva 2000/13/CE (20), aplicable hasta el 13 de diciembre de 2014 y el Reglamento n.º 1169/2011 (21 ), aplicable a partir de esta fecha). Dos de estos ingredientes (los cereales con gluten y el dióxido de azufre/sulfitos) no provocan reacciones inmunes mediadas por IgE pero se clasifican como alérgenos para simplificar la legislación. Estos 14 ingredientes específicos (incluidos los que se encuentran en los coadyuvantes de elaboración, aditivos y disolventes) representan las causas más habituales o graves de hipersensibilidad a los alimentos en la UE en el momento en que se desarrolló la legislación y deben constar en la etiqueta cuando se utilizan en la producción de alimentos. En el caso de que uno de los 14 ingredientes se encuentre a niveles bajos como resultado de la contaminación cruzada de los alimentos, no es necesario declararlo específicamente, aunque la gestión de esta situación no es uniforme en los Estados Miembros de la UE y, por tanto, dicha gestión se desarrollará de acuerdo con las evaluaciones de riesgos llevadas a cabo en cada jurisdicción individual. Para obtener información detallada sobre el etiquetado de alérgenos, consulte la sección 7.2.
4. Síntomas de alergias alimentarias
Los síntomas de las alergias alimentarias van de leves a graves. Entre los órganos que se pueden ver afectados se encuentran la piel, el tracto gastrointestinal, el tracto respiratorio, los ojos y el sistema nervioso central. El picor y/o la inflamación de la zona bucal son los síntomas más habituales. La anafilaxis que causa reacciones graves y que constituye una amenaza para la vida ocurre en un número pequeño de casos. Afortunadamente, la mayoría de las reacciones alérgicas alimentarias son relativamente leves (6, 22).

La anafilaxis es un estado agudo que constituye una amenaza potencial para la vida. Puede afectar al sistema cardiovascular, el tracto respiratorio, la boca, la faringe y la piel, tanto de forma individual como en varias zonas a la vez. Los síntomas iniciales a menudo afectan a la piel o la orofaringe (es decir, la región bucal). Entre los síntomas cutáneos se incluyen el desarrollo de sarpullido/urticaria, angioedema (inflamación debajo de la piel) y prurito (picor de piel). Entre los síntomas que se producen en la región bucal se encuentran hormigueo y prurito en los labios. El edema (inflamación) de la laringe puede ocasionar dificultades para tragar y hablar. Asimismo, es posible que la función respiratoria se vea gravemente afectada. Entre los síntomas respiratorios se incluyen broncoespasmo, tos y sibilancia. Estos síntomas a menudo se confunden con un empeoramiento del asma preexistente. En ciertos casos, el síntoma inicial puede ser la pérdida de conciencia (23).
El “shock anafiláctico” es un estado grave en el que la presión arterial desciende rápidamente y el afectado podría fallecer por paro cardíaco a no ser que se le administre adrenalina poco después de la aparición de los síntomas con el fin de abrirle las vías respiratorias e invertir la vasodilatación (6). Los datos recopilados en Inglaterra y Gales desde 1992 sugieren que anualmente se atribuyen 20 fallecimientos a reacciones anafilácticas y que aproximadamente un cuarto de estas reacciones se deben a alimentos (24). Las reacciones anafilácticas a alimentos se asocian a las alergias mediadas por IgE. En Europa, el cacahuete es el alimento más habitualmente implicado (25), aunque existen otros alérgenos alimentarios que también pueden causar reacciones anafilácticas (23).
5. Diagnóstico de alergias alimentarias (pruebas cutáneas, dietas de eliminación de alimentos, RAST y DBPCFC)
Como se indicó en la sección 2, el porcentaje de personas que creen ser alérgicos (se autodiagnostican) es mayor que el porcentaje de personas que realmente reciben diagnóstico como alérgicos. Esta discrepancia destaca la necesidad de llevar a cabo diagnósticos precisos con el fin de evitar restricciones dietéticas innecesarias (26) y proporcionar datos de prevalencia fiables. El primer paso para el diagnóstico de una alergia alimentaria consiste en elaborar un historial clínico completo y realizar un examen clínico por parte de un especialista médico. Se presta especial atención al tipo, la frecuencia y el momento de aparición de los síntomas. Entre los métodos de diagnóstico específicos se incluyen pruebas de punción, análisis sanguíneos, pruebas de estimulación alimentaria oral, pruebas de estimulación alimentaria doble ciego controladas por placebo (DBPCFC, del inglés double-blind placebo-controlled food challenge tests) y dietas de eliminación de alimentos. Cada prueba tiene sus ventajas y desventajas (5, 26-
28).
1. Las pruebas de punción y las pruebas sanguíneas son las primeras que se utilizan en la detección de anticuerpos IgE específicos de alimentos(26, 28). Las pruebas de punción resultan baratas y normalmente son seguras incluso en el caso de alergia grave a los frutos secos. Además, se pueden realizar en la primera visita del paciente y los resultados están fácilmente disponibles. En esta prueba, una pequeña gota del alérgeno se coloca en la piel, normalmente en el antebrazo, y la piel se punza a lo largo de la gota con una lanceta. La reacción de la piel al alérgeno indica la presencia de anticuerpos IgE en el paciente, el cual es, por tanto, sensible a dicho alérgeno. No obstante, también se producen “falsos negativos” (26-29). Por su parte, las pruebas sanguíneas, como la prueba de radioalergoabsorbencia (RAST, del inglés radioallergosorbent test), miden los niveles de anticuerpos IgE específicos en respuesta a alérgenos sospechosos o

conocidos. La posibilidad de que se produzca una reacción clínica aumenta con el incremento de los niveles de IgE (27 ).
2. Las pruebas de estimulación alimentaria oral requieren que el paciente ingiera un alimento sospechoso en cantidades gradualmente mayores en condiciones controladas con el fin de determinar si los síntomas alérgicos aparecen. Estas pruebas se deben realizar bajo supervisión médica. En el caso de niños de mayor edad y adultos, normalmente se realizan pruebas de estimulación alimentaria doble ciego controladas por placebo (DBPCFC), es decir, ni el paciente ni el investigador conocen si los materiales de estimulación contienen el alérgeno alimentario específico que se está investigando. Aunque esta es la “pauta más elevada” para el diagnóstico de la alergia alimentaria, los “falsos negativos” ocurren, especialmente si la dosis más alta utilizada es demasiado baja. Si se produce un resultado negativo, se recomienda por tanto realizar a continuación una prueba de estimulación abierta (no ciega) (28).
3. La prueba de eliminación conlleva la retirada de alimentos sospechosos de la dieta durante aproximadamente dos semanas. Si los síntomas desaparecen, los alimentos sospechosos se vuelven a incorporar a la dieta, uno a uno, en cantidades pequeñas pero cada vez mayores hasta alcanzar un patrón de consumo normal. Durante este período se procede a realizar el seguimiento de los síntomas. Una vez que se han comprobado todos los alimentos sospechosos, se pueden evitar los alimentos que causan los problemas (5 ).
6. Factores que influyen en la prevalencia de las alergias alimentarias
Aunque sin duda existen factores genéticos que contribuyen al desarrollo de las alergias alimentarias (30), numerosas pruebas sugieren que los factores genéticos no son los únicos responsables. Estudios han desvelado que poblaciones con antecedentes genéticos similares pueden tener prevalencias diferentes de alergias alimentarias y viceversa (31 ). De este modo, parece que la prevalencia está relacionada con infinidad de factores genéticos, medioambientales y demográficos (32).
En esta sección nos centramos en cuatro factores específicos: i) mayor exposición a nuevos alimentos, ii) diferencias geográficas, iii) desarrollos en el procesamiento de alimentos y iv) desarrollos en la tecnología alimentaria.
6.1 Cambios en los hábitos alimenticios
En la era de la globalización, en la que son habituales los viajes por todo el mundo y los alimentos se comercializan a nivel internacional, los consumidores se ven expuestos a diario a nuevos alimentos y por tanto a cambios en sus hábitos alimenticios.
En los últimos 30 años, los cambios en los hábitos alimenticios han estado vinculados a un aumento de las alergias al cacahuete en el mundo occidental. Los hallazgos cualitativos del estudio de EuroPrevall avalan esta información. Los grupos de muestra estudiados en cuatro países diferentes (Bulgaria, España, Polonia y Reino Unido) revelaron un mayor consumo de alimentos procesados (el efecto del procesamiento en la alergenicidad se describe en la sección 6.3) y étnicos, así como un aumento de la ingesta de refrigerios. Asimismo, estos estudios desvelaron una falta de conocimiento por parte del consumidor acerca de los ingredientes de estos alimentos (p. ej., alimentos que no están preenvasados y que por tanto no cuentan con una etiqueta de ingredientes) (33). Estos son otros ejemplos que asocian la prevalencia de la alergia a los hábitos alimenticios: un aumento de la incidencia de la alergia al sésamo en Oriente Medio e Israel y una mayor incidencia de la alergia al arroz en China y Japón (8).

6.2 Diferencias geográficas Las diferencias geográficas en la prevalencia de los alérgenos también se pueden atribuir a factores distintos a los hábitos alimenticios. Por ejemplo, en Europa del Norte existe una mayor incidencia de las alergias a la manzana, donde se encuentran habitualmente poblaciones de abedules (34) . Esto se puede explicar por la similitud entre las proteínas alergénicas encontradas en los manzanos y los abedules. Las manzanas contienen dos proteínas alergénicas principales. Una de ellas, Mal d 1, se asemeja en gran medida a la proteína alergénica Bet v 1 encontrada en el polen del abedul. Por tanto, las personas sensibles al polen de abedul pueden reaccionar también a la pulpa de la manzana.
6.3 Procesamiento de alimentos Antes de describir el efecto del procesamiento de alimentos en los alérgenos alimenticios, es importante comprender la interacción que se produce entre la proteína alergénica y los anticuerpos IgE (inmunoglobulina E).
Como se mencionó en la sección 1, la respuesta alérgica se inicia en un individuo sensible cuando una proteína alergénica se combina con los anticuerpos IgE de la superficie de los mastocitos, causando la liberación de histamina u otras sustancias como leucotrienios y prostaglandinas (5). La parte de la proteína responsable de la combinación con los IgE se conoce como epítopo. El epítopo puede ser una estructura simple, es decir, una cadena de varios aminoácidos a lo largo de la estructura principal (epítopos lineales), o una estructura tridimensional más compleja (epítopo conformacional). Para que se produzca la combinación con los anticuerpos IgE es necesario más de un epítopo. Ciertas proteínas alergénicas contienen varias copias del mismo epítopo, mientras que otras contienen epítopos diferentes (36). Los cambios en el epítopo (cualquier modificación, eliminación o sustitución de aminoácidos) pueden afectar a su habilidad para combinarse con IgE y repercutir así en la alergenicidad (35,
36). En ciertas circunstancias, el procesamiento de alimentos puede alterar el epítopo y por tanto la alergenicidad de los alimentos (35-38). Puede llevar a la destrucción, modificación, enmascaramiento o desenmascaramiento del epítopo, provocando así el descenso o aumento de la alergenicidad, o no producir efecto alguno en esta (36). El efecto no solo está influenciado por las propiedades moleculares del alérgeno, sino también por el tipo de procesamiento y la interacción entre el alérgeno y otros componentes de los alimentos (35).
Ciertos procesos térmicos (como el cocinado, la cocción, el gratinado, el secado y la esterilización) pueden afectar a la alergenicidad. Las altas temperaturas pueden llevar a la destrucción del epítopo como resultado de la desnaturalización de la proteína. Sin embargo, algunas proteínas alergénicas, como el alérgeno del cacahuete Ara h 1, pueden ser termoestables (39). El tipo de proceso térmico también es significativo. Se ha demostrado por ejemplo que la alergenicidad del cacahuete (variedad Virginia) es inferior en los cacahuetes hervidos que en los tostados. Esto se ha atribuido a la pérdida de alérgenos de bajo peso molecular en el agua (40). Además, la interacción con otras proteínas, grasas y carbohidratos en la matriz de los alimentos puede igualmente influir en la alergenicidad. Un ejemplo es la reacción de Maillard, que es la interacción química que se produce entre aminoácidos y azúcares durante el calentamiento (o almacenamiento) de los alimentos. En la leche, la interacción entre la betalactoglobulina de la proteína y la lactosa del azúcar aumenta la alergenicidad (41 ). La proteólisis (descomposición de las proteínas en polipéptidos o aminoácidos de menor tamaño) también puede influir en la alergenicidad. La proteólisis se puede conseguir a través del uso de enzimas como las proteasas y se ha utilizado para reducir la alergenicidad de la soja (42). La eliminación física del componente alergénico es otro medio utilizado para reducir la alergenicidad de los alimentos. En el caso de ciertos alimentos, se utiliza una combinación de técnicas. Por ejemplo, el desarrollo de productos hipoalergénicos, como los preparados para

bebés, se realiza mediante el tratamiento de la leche con proteasas seguido de un proceso de ultrafiltración. Por otra parte, se ha demostrado que una combinación de enzimas y tratamiento térmico reduce el potencial alergénico del huevo de gallina 100 veces (37 ). Estos hallazgos resaltan las oportunidades y los desafíos a los que deben hacer frente los procesadores de alimentos para reducir y eliminar los alérgenos alimenticios.
6.4 Biotecnología (alimentos modificados genéticamente) La manipulación de plantas, animales o microorganismos para que adquieran características concretas es posible mediante la identificación, el aislamiento y la manipulación de genes individuales o grupos de genes que son responsables de rasgos físicos o metabólicos específicos (es decir, mediante la modificación o ingeniería genética).
Desde el punto de vista de la seguridad, los alimentos modificados genéticamente (GM, del inglés genetically modified) son uno de los tipos de alimentos más investigados. Antes de su lanzamiento al mercado, los alimentos GM son sometidos a un proceso de evaluación de seguridad por parte de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA, del inglés European Food Safety Authority) que incluye una evaluación de la alergenicidad del nuevo rasgo. Los Estados Miembros y el público pueden opinar tanto sobre la aplicación como sobre la evaluación de seguridad de la EFSA. Un comité permanente de expertos de los Estados Miembros decide si se autoriza o no un alimento GM. La autorización de los alimentos GM se realiza para un período de 10 años. No obstante, dicha autorización se debe renovar para poder permanecer en el mercado más tiempo. Este proceso garantiza que los alimentos GM permitidos en el mercado de la UE son tan seguros como sus equivalentes no GM. Este proceso se detalla en el Reglamento (CE) n.º 1829/2003 sobre alimentos y piensos modificados genéticamente (43).
La tecnología GM también se puede utilizar para eliminar alérgenos de alimentos. Por ejemplo, la producción de productos de soja supondría un menor riesgo de alergias alimentarias que los productos de soja estándar(44).
7. Gestión de los riesgos alergénicos por parte del sector de la alimentación
El sector de la alimentación tiene la obligación legal de producir alimentos seguros para los consumidores (Artículo 14, Reglamento n.º 178/2002). Con respecto a los alérgenos, el sector de la alimentación consigue producir alimentos seguros mediante:
i) La implementación de un sistema de gestión de seguridad de los alimentos basado en los principios de análisis de riesgos y puntos críticos de control (HACCP, del inglés Hazard Analysis and Critical Control Point). ii) El etiquetado de alimentos para informar al consumidor de la presencia de alérgenos. El sector de la alimentación también debe enfrentarse a numerosos desafíos relacionados con la gestión de los riesgos de los alérgenos. Por ejemplo, no dispone de valores de umbral y carece de directrices legislativas cuantitativas. Además, no cuenta con métodos de análisis validados para la detección de alérgenos. Estos problemas se debaten a continuación.
7.1 HACCP HACCP es un sistema de gestión de seguridad de los alimentos que garantiza la identificación de peligros potenciales (biológicos, físicos y químicos) y la puesta en práctica de estrategias de control antes de que dichos peligros supongan una amenaza para la seguridad de los alimentos.

HACCP constituye la base de la legislación europea (Artículos 4 y 5 del Reglamento n.º 852/2004) (45) e internacional relativa a los alimentos y es el componente clave del comercio global de productos alimenticios. Hoy en día, los estándares del sector de la alimentación constituyen una pieza clave para que las empresas alimentarias puedan cumplir con la legislación vigente y, en numerosos casos, superar los requisitos legislativos. Además, permiten a las empresas alimentarias garantizar la coherencia en términos de seguridad y calidad.
La gestión de los alérgenos es una parte integral del sistema de gestión de seguridad de los alimentos de las empresas alimentarias que les ayuda a gestionar los riesgos potenciales de los alérgenos alimenticios. La gestión de los alérgenos cubre todos los aspectos de la empresa, desde el suministro y la manipulación de la materia prima hasta la fabricación, el procesamiento y el empaquetado del producto final. Se trata de una consideración importante durante el desarrollo de nuevos productos (46).
Uno de los retos más importantes para el sector de la alimentación es evitar la contaminación cruzada entre los ingredientes y alimentos reconocidos como alergénicos y los que no. Por ejemplo, en muchas instalaciones de fabricación no siempre es viable o no resulta práctico implantar líneas de producción dedicadas exclusivamente a la fabricación de un único producto, ya sea por razones comerciales o de otro tipo (47 ). Por tanto, la limpieza de los equipos compartidos, las líneas de procesamiento y el ambiente local es uno de los puntos críticos para el control efectivo de los alérgenos. Los fabricantes definen procedimientos y programas de limpieza apropiados para sus instalaciones (limpieza en mojado o en seco), los cuales son posteriormente validados (para garantizar que el programa de limpieza es efectivo) y verificados (para demostrar que los procedimientos de limpieza validados se han llevado a cabo correctamente) (48).
7.2 Etiquetado
Requisitos legislativos El etiquetado es esencial para ayudar a los consumidores que padecen alergias o intolerancias, proporcionándoles información sobre la composición de los alimentos. Aunque un gran número de alimentos y grupos de alimentos pueden desencadenar una reacción alérgica, solo 14 sustancias o productos requieren etiquetado alérgeno específico según la normativ a de la UE (Anexo IIIa de la Directiva 2000/13/CE (20), en su forma enmendada) aplicable hasta el 13 de diciembre de 2014 y el Reglamento n.º 1169/2011 (21), aplicable a partir de esta fecha. Estos ingredientes alergénicos (incluidos los que se encuentran en los coadyuvantes de elaboración, aditivos y disolventes) deben estar indicados en la etiqueta del alimento:
1. Cereales con gluten y derivados 2. Crustáceos y derivados 3. Huevos y derivados 4. Pescado y derivados 5. Cacahuetes y derivados 6. Soja y derivados 7. Leche y derivados (incluida la lactosa) 8. Frutos secos (almendras, avellanas, nueces, anacardos, pacanas, nueces de Brasil,
pistachos, nueces de macadamia y nueces de Queensland) y derivados 9. Apio y derivados 10. Mostaza y derivados 11. Semillas de sésamo y derivados 12. Dióxido de azufre y sulfitos a concentraciones superiores a 10 mg/kg o 10 mg/litro
expresado como SO2 13. Altramuces y derivados

14. Moluscos y derivados
La justificación científica para el etiquetado obligatorio de estos ingredientes alergénicos ha sido ofrecida por el Comité científico sobre productos dietéticos, nutrición y alergias (comité NDA, del inglés Dietetic Products, Nutrition and Allergies) de la EFSA. No obstante, es importante tener en cuenta que los derivados especificados de algunas de estas 14 sustancias y productos pueden estar exentos de este requisito de etiquetado, si dicha exención se basa en una opinión de la EFSA según la cual se concluye que no es probable que estos productos y sustancias provoquen una reacción adversa en individuos susceptibles. Las exenciones actuales se enumeran en la legislación europea: Directiva 2007/68/CE de la Comisión. Esta lista se revisa continuamente teniendo en cuenta los cambios en los hábitos alimenticios, las prácticas de procesamiento de alimentos y la aparición de nuevos hallazgos científicos y clínicos. Irlanda ha encargado a EFSA la revisión de todos los alérgenos de esta lista con respecto a su prevalencia, concentraciones de umbral y métodos de análisis para llevar cabo su detección/cuantificación (registro de preguntas de EFSA: mandato M-2011-0194, número de pregunta EFSA-Q-2011-00760).
A partir del 13 de diciembre de 2014, entrarán en vigor nuevas normas (21 )en relación con el etiquetado de alérgenos. En primer lugar, el nombre del alérgeno se debe distinguir c laramente del resto de ingredientes en la etiqueta de los alimentos preenvasados (por ejemplo, por fuente, estilo o color). En segundo lugar, se debe proporcionar información sobre los alérgenos para alimentos no preenvasados (es decir, alimentos vendidos sin envasar en restaurantes, establecimientos de comida para llevar, delicatesen y puestos de comida, entre otros). Este nuevo requisito es particularmente importante si se considera que la mayoría de los incidentes de alergia alimentaria están vinculados a alimentos no preenvasados y comida ingerida fuera de casa. La legislación no es prescriptiva en términos del modo en que esta información debería proporcionarse para alimentos no preenvasados. Únicamente indica que los requisitos exactos deberían estar especificados en la legislación nacional.
Etiqueta preventiva voluntaria Aunque el sector no escatima esfuerzos para eliminar el riesgo que supone la presencia accidental de alérgenos en los alimentos, en un gran número de empresas es virtualmente imposible producir un producto carente de riesgo. De este modo, los fabricantes utilizan en ocasiones etiquetas preventivas del tipo “puede contener…” o “preparado en una empresa que utiliza…” si consideran la posibilidad de que haya alérgenos presentes en cantidades que pudieran conllevar riesgo. Sin embargo, es importante tener en cuenta que el etiquetado preventivo no puede reemplazar al sistema de gestión de alérgenos que cada empresa alimenticia está obligada a poner en práctica como parte de su sistema de gestión de seguridad de los alimentos. De ahí que el etiquetado de alérgenos imprevistos solo debería realizarse en situaciones en las que el riesgo de presencia no intencionada sea real y no se pueda esperar de forma realista que se mantenga bajo control. Además, aunque no existe actualmente una legislación específica relativa al etiquetado preventivo, se espera que en el futuro, una vez completado el mandato pertinente de EFSA, se ponga en marcha una legislación adecuada. Se espera que la Comisión Europea adopte una ley de aplicación en relación con este asunto (21 ). Actualmente, existen dos problemas principales en torno al etiquetado preventivo:
1. La ausencia de umbrales de seguridad de alérgenos (es decir, una dosis mínima que pueda provocar una reacción en una parte sustancial de consumidores vulnerables) y umbrales de etiquetado (es decir, el nivel por encima del cual se requiere una declaración específica en el envase del producto) ha sido problemática para los fabricantes y ha dado lugar a incoherencias en la aplicación del etiquetado preventivo. Ha sido igualmente conflictiva para los reguladores, lo que ha provocado que tanto la

actitud como la reacción a la presencia imprevista de niveles bajos de alérgenos no declarados en alimentos varíe considerablemente dentro de la UE.
2. Cuando se aplican con prudencia, las etiquetas preventivas pueden ayudar a proteger a los consumidores vulnerables. Sin embargo, el uso injustificado de etiquetas preventivas puede: i) dar lugar a la eliminación innecesaria de opciones saludables de la dieta de los consumidores alérgicos o ii) socavar su credibilidad, causando que los consumidores vulnerables se arriesguen a ingerir estos alimentos. En relación con el último aspecto, un estudio llevado a cabo con padres británicos cuyos hijos son alérgicos a los frutos secos reveló que muchos de ellos, bien hacían caso omiso de las etiquetas de advertencia de los alimentos o asumían que la expresión utilizada en el etiquetado (p. ej., “no adecuado para pacientes alérgicos” frente a “puede contener trazos de frutos secos”) indica una gradación del riesgo (49).
7.3 Establecimiento de umbrales Los umbrales de seguridad de los alérgenos se pueden definir en dos niveles: umbrales individuales y umbrales poblacionales. Un umbral individual es la cantidad máxima de un alérgeno que un individuo alérgico puede tolerar. Un umbral poblacional, en cambio, es la cantidad máxima de un alérgeno que puede tolerar una población entera (o una subpoblación representativa) de individuos con dicha alergia alimentaria. No obstante, es virtualmente imposible establecer umbrales poblacionales que protejan a todos los individuos sensibles. Por tanto, es más realista implantar umbrales de población que eviten reacciones graves en la inmensa mayoría de los individuos sensibles. Los umbrales poblacionales pueden ayudar tanto al sector de la alimentación como a las autoridades reguladoras a evaluar el riesgo de salud pública y permiten así diseñar objetivos de seguridad alimenticia adecuados hacia los que orientar la gestión de riesgos (50). Por ejemplo, podrían proporcionar una base científica para el establecimiento de un sistema efectivo y coherente de etiquetado preventivo y obligatorio.
En los últimos años, se ha ido supliendo la ausencia de datos que impedía realizar evaluaciones cuantitativas de riesgos y por tanto establecer umbrales de seguridad adecuados. Asimismo, se han desarrollado herramientas para analizar estos datos (hoy en día, el modelado estadístico de distribuciones de dosis es un enfoque ampliamente aceptado que se emplea para tipificar los peligros derivados de los alérgenos, por lo que también constituyen enfoques probabilísticos para estimar las consecuencias probables de un patrón determinado de contaminación alergénica). Otro de los avances en la materia lo constituye un enfoque práctico hacia la evaluación de riesgos de los alérgenos, conocido como etiquetado de alérgenos para el rastreo accidental voluntario (VITAL, del inglés Voluntary Incidental Trace Allergen Labelling), que fue en un principio desarrollado por la oficina australiana de alérgenos (del inglés, Australian Allergen Bureau) en 2007 (VITAL 1.0) y actualizado en 2012 (VITAL 2.0). VITAL es una metodología basada en el riesgo para la evaluación del impacto del contacto cruzado de los alérgenos de la que se obtiene etiquetado preventivo adecuado de los alérgenos. Este sistema utiliza una rejilla de acción que ayuda a determinar si la presencia de proteínas alergénicas residuales por contacto cruzado inevitable requiere o no información de etiquetado preventivo.
Teniendo en cuenta estos desarrollos y siendo consciente de las lagunas de información existentes, el grupo de trabajo sobre alergias alimentarias (FATF, del inglés Food Allergy Task Force) del Instituto Internacional de Ciencias Biológicas (ILSI, del inglés International Life Sciences Institute) en Europa ha formado un grupo de expertos con el objetivo de desarrollar un consenso sobre los niveles de acción cuantitativos para la gestión de alimentos alergénicos. En septiembre de 2012, ILSI en Europa organizó un taller llamado “desde el umbral hasta los niveles de acción” en el que invitaba a expertos destacados a alcanzar un consenso con respecto a la viabilidad de definir niveles de umbral, los enfoques que se han de utilizar y las ausencias de información que aún es preciso afrontar.

7.4 Métodos de análisis para la detección de alérgenos El sector de la alimentación necesita disponer de métodos fiables de detección y cuantificación de alérgenos para validar los procedimientos de limpieza (51 ) y así garantizar el cumplimiento de los estándares de etiquetado de alimentos y aumentar la protección del consumidor (52, 53). Asimismo, estos métodos son importantes para las autoridades reguladoras para evaluar el cumplimiento de la legislación por parte de los alimentos (es decir, legislación general sobre la seguridad y el etiquetado de los alimentos)(51 ). Con el fin de determinar la fiabilidad de los alimentos, se tienen en cuenta cinco criterios: exactitud, precisión, sensibilidad, especificidad y reproducibilidad (53). ELISA (ensayo de inmunoabsorción ligado a enzimas, del inglés enzyme-linked immunosorbent assay) y la reacción en cadena de la polimerasa basada en ADN (PCR, del inglés polymerase chain reaction) son los métodos principales utilizados en la detección y cuantificación de los alérgenos alimentarios (54).
El método ELISA se basa en las interacciones antígeno-anticuerpo de las proteínas alergénicas. Este método es específico, sensible, tiene límites bajos de detección/cuantificación y es rápido. Sin embargo, es un método muy específico de matriz y, debido a que se basa en la interacción proteína-anticuerpo, es susceptible a que se produzcan falsos negativos. Otras tecnologías basadas en anticuerpos (como las varillas de medición y los dispositivos de afluencia lateral) también son útiles para realizar análisis rápidos, en particular en las pruebas requeridas fuera del laboratorio (como la supervisión de la efectividad de los procedimientos de limpieza) (51 ) .
La reacción en cadena de la polimerasa basada en ADN (PCR) es un método utilizado para detectar y cuantificar el ADN: Este método es útil para la detección/cuantificación de alérgenos en los alimentos procesados, ya que el ADN es, por lo general ,más fiable que las proteínas y es por tanto menos probable que resulte dañado o destruido durante el procesamiento. Mediante el uso de esta técnica el ADN se amplifica, haciéndolo particularmente adecuado para su uso cuando existen cantidades muy pequeñas de la fuente del alérgeno del alimento. Además, la correcta selección de iniciadores (partes de ácido nucleico que sirven como punto de partida para la síntesis del ADN) garantiza que esta técnica sea altamente selectiva y presente escasas posibilidades de falsos positivos.
La validación de los métodos es una parte integral de cualquier práctica analítica que se precie y resulta esencial para garantizar la idoneidad del método para su propósito. El Centro Común de Investigación (JRC, del inglés Joint Research Centre) de la Comisión Europea ha participado en la redacción de directrices internacionales sobre los procesos de validación para los métodos cuantitativos ELISA de alérgenos alimentarios. El objetivo de estas directrices es promover la realización de pruebas armonizadas, precisas y fiables para la detección de alérgenos alimentarios potencialmente letales por parte de laboratorios de análisis en todo el mundo (55). Hasta la fecha, los equipos de prueba ELISA han sido validados para matrices definidas, es decir, para alérgenos específicos en alimentos específicos (como cacahuete en cereales, galletas, helado y chocolate) (51 ). También se han validado métodos basados en ADN para ciertos materiales alergénicos, en particular en los casos en los que ha resultado difícil desarrollar tecnología ELISA. Es el caso del apio cuando se produce reactividad cruzada con muchas otras plantas comestibles de la misma familia (método CEN/TS 15634-2:2012).
8. Estrategias de prevención de alergias: el enfoque dietético
El único modo de evitar una reacción alérgica es evitar aquellos alimentos que causan los signos y síntomas relacionados. No obstante, los estudios de investigación se centran en la prevención de la sensibilización inicial. A pesar de numerosas investigaciones y muchos estudios de intervención, no existen actualmente enfoques que alcancen este objetivo.

Las pruebas sugieren que el desarrollo de tolerancia a los alérgenos requiere la temprana colonización del tracto intestinal por parte de la microflora adecuada (56, 57 ). Como consecuencia, se han realizado investigaciones que hacen uso por ejemplo de probióticos (microorganismos vivos que proporcionan un beneficio para la salud de los humanos que los consumen) y/o prebióticos (componentes alimentarios que pueden proporcionar beneficio s para las personas que los consumen debido a los cambios que se pueden producir en la flora bacteriana intestinal). Aunque existen pruebas de que Lactobacillus rhamnosus puede reducir la incidencia de eczemas en bebés, aún faltan indicios que vinculen otros probióticos a la prevención de otras alergias. Además, existen dudas acerca de si los efectos son transitorios o duraderos. La situación es similar para los prebióticos. Por tanto, es preciso disponer de una cantidad considerablemente mayor de datos de investigación antes de extraer conclusiones.
Numerosos estudios han investigado los efectos beneficiosos de la lactancia materna en la prevención de alergias. La Academia Europea de Alergia e Inmunología Clínica (EAACI, del inglés European Academy of Allergy and Clinical Immunology) recomienda la lactancia exclusiva durante los primeros 4-6 meses de vida para evitar el desarrollo de enfermedades alérgicas, incluidas las alergias alimentarias. En ausencia de leche materna, se recomienda el uso de fórmulas con proteínas hidrolizadas y alergenicidad reducida documentada durante al menos 4-6 meses con un mayor riesgo de enfermedad alérgica (es decir, bebés cuya madre, padre o hermanos tienen una alergia) (58, 59). Diferentes metanálisis (60, 61 ) sugieren una estrecha relación entre la lactancia por un período de al menos 3 meses y la reducción del riesgo de padecer dermatitis atópica. Sin embargo, las evidencias no son tan claras en el caso de las alergias alimentarias (62), por lo que es necesario realizar más estudios de investigación. A pesar de ello, no se debe subestimar la importancia de la lactancia como fuente de nutrición para los bebés.
Del mismo modo, existen pruebas contradictorias relacionadas con la relación entre el consumo materno de alérgenos (como el cacahuete) durante el embarazo y la posterior alergia alimentaria del bebé. Una hipótesis actualmente en proceso de investigación es la posibilidad de que ciertas alergias alimentarias se producen por exposición cutánea o respiratoria y que la exposición oral a través de la ingesta es en realidad protectora y conduce al desarrollo de tolerancia. Esta hipótesis es la base del estudio sobre el aprendizaje temprano de la alergia al cacahuete (LEAP, del inglés Learning Early about Peanut allergy) (63) y el estudio sobre la adquisición temprana de tolerancia (EAT, del inglés Early Acquisition of Tolerance) (64).
Otros factores dietéticos epidemiológicamente asociados a las enfermedades alérgicas incluyen los ácidos grasos poliinsaturados y los antioxidantes como las vitaminas (C, D y E), el zinc y el selenio (65). Por ejemplo, la deficiencia de vitamina D se ha asociado a la anafilaxis inducida por alimentos. Así por ejemplo se ha asociado el nacimiento en meses de invierno con un aumento discreto de la anafilaxis inducida por alimentos.
9. Actividades actuales en esta área (otras agencias/organizaciones)
La gestión de los alérgenos alimentarios requiere financiación por parte de los diferentes implicados. A continuación se citan varios de estos implicados.
El Instituto Internacional de Ciencias Biológicas europeo (ILSI Europe) participa activamente en este área. Además del establecimiento de niveles de umbral como se describe en la sección 7.3, otras de las actividades del grupo de trabajo incluyen: la priorización de los alimentos alergénicos con respecto a la relevancia para la salud pública y la difusión de nuevos datos y enfoques sobre la evaluación de riesgos para alimentos alergénicos (66).

La Academia Europea de Alergia e Inmunología Clínica (EAACI, del inglés European Academy of Allergy and Clinical Immunology) junto con médicos, investigadores y profesionales de la salud se dedicó a mejorar la salud de las personas afectadas por enfermedades alérgicas. En junio de 2012, lanzó una campaña contra la alergia alimentaria. El objetivo de la campaña era concienciar a la población acerca del fuerte incremento de la anafilaxis en los niños (67 , 68).
A nivel nacional, numerosas agencias de seguridad de la alimentación en Europa, como la Autoridad de Seguridad Alimentaria de Irlanda (FSAI, del inglés Food Safety Authority of Ireland) y La Agencia de Normas Alimentarias del Reino Unido (FSA, del inglés Food Standards Agency (69, 7 0), están involucradas activamente en la emisión de alertas de alérgenos alimentarios. Los consumidores pueden suscribirse a estas organizaciones para asegurarse de que disponen de la información más actualizada sobre el etiquetado no adecuado o incorrecto de alérgenos.
Bibliografía
1. Johansson SGO, Bieber T, Dahl R, Friedmann PS, Lanier BQ, Lockey RF, Motala C, Ortega Martell JA, Platts-Mills TAE, Ring J, Thien F, Van Cauwenberge P and Williams HC. (2004). Revised nomenclature for allergy for global use: Report of the Nomenclature Review Committee of the World Allergy Organization, October 2003. J Allergy Clin Immunol, 113, 832-836.
2. Johansson SGO, O'B Hourihane J, Bousquet J, Bruijnzeel-Koomen C, Dreborg S, Haahtela T, Kowalski ML, Mygind N, Ring J, van Cauwenberge P, van Hage-Hamsten M and Wüthrich B. (2001). A revised nomenclature for allergy. An EAACI position statement from the EAACI nomenclature task force. Allergy 56, 813-824.
3. Institute of Food Research. Food allergy: Where does it begin?http://www.ifr.ac.uk/info/society/spotlight/Eatforlife_immunityA4.pdf
4. European Academy of Allergy and Clinical Immunology (EAACI). Food Allergy & Anaphylaxis Public Declaration.http://infoallergy.com/Tools-Extras/foodallergycampaign/EuropeanFoodAllergyAnaphylaxisPublicDeclaration/
5. EUFIC. The basics 06/2006. Food allergy and food intolerance. /article/en/expid/basics-food-allergy-intolerance/
6. Food Allergy Information. Non-allergic food hypersensitivity (formerly food intolerance) http://www.foodallergens.info/Facts/Reactions/Non-allergic.html
7. Sadler CR, Storcksdieck genannt Bonsmann S and Friel M. (2013). Coeliac disease: An overview. Agro FOOD Industry Hi Tech, 24, 2, 12-15
8. Hadley C. (2006). Food allergies on the rise? EMBO Reports, 7, 11, 1080-1083 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1679775/
9. EuroPrevall Website: http://www.europrevall.org/ 10. Pia Nørhede. The percentage of people with food allergy in the
community:http://www.foodallergens.info/Facts/More/Lay_prevalence_paper_final.pdf Based on the paper: Rona RJ, Keil T, Summers C, Gislason D, Zuidmeer L, Sodergren E, Sigurdardottir ST, Lindner T, Goldhahn K, Dahlstrom J, McBride D and Madsen C. (2007). The prevalence of food allergy: A meta-analysis. J Allergy Clin Immunol, 120, 3, 638-646.
11. McBride D, Keil T, Grabenhenrich L, Dubakiene R, Drasutiene G, Fiocchi A, Dahdah L, Sprikkelman AB, Schoemaker AA, Roberts G, Grimshaw K, Kowalski ML, Stanczyk -Przyluska A, Sigurdardottir S, Clausen M, Papadopoulos NG, Mitsias D, Rosenfeld L, Reche M, Pascual C, Reich A, Hourihane J, Wahn U, Mills ENC, Mackie A and Beyer, K. (2011). The EuroPrevall birth cohort study on food allergy: baseline characteristics of 12,000 newborns and their families from nine European countries. Pediatric Allergy and Immunology, 23, 230-239.

12. Food Standards Agency:http://www.food.gov.uk/science/research/allergy-research/#.Ubh4wiRBtFo
13. Food Standards Agency. Prevalence and incidence of food allergies and food intolerance http://www.food.gov.uk/science/research/allergy-research/allergy-prevalence/t07023/#.Ub3fAiRBuAU
14. Venkataraman D, Matthews S, Erlewyn-Lajeunesse M and Hasan Arshad, S. (2012). Longitudial trends in food allergy patterns in the first 18 years: Results of the Isle of Wight birth cohort study. Arch Dis Child, 97, 22-23.
15. Sicherer, SH, Noone SA and Munoz-Furlong A. (2001). The impact of childhood food allergy on quality of life. Annals of Asthma, Allergy and Immunology, 87, 461 -464
16. Hignett J. (2002). Food allergens and the Food Industry. in: Adverse reactions to food. The report of a British Nutrition Foundation Task Force. Buttriss, J. (ed.). Blackwell Science Ltd. Great Britain.
17. Gupta SR, Springston EE, Warrier MR, Smith B, Kumar K, Pongracic, J and Holl, JL. (2011). The prevalence, severity, and distribution of Childhood Food Allergy in the United States. Pediatrics, 128: 9-17.
18. Hefle SL, Nordlee JA and Taylor SL. (1996). Allergenic foods. Crit Rev Food Sci Nutr, 36, S69-S89.
19. Report of WP 4.1.1 in the Europrevall project. Consumer preferences regarding food allergen informationhttp://www.docstoc.com/docs/69168097/Consumer-Preferences-Projects---PDF
20. Directive 2000/13/EC of the European Parliament and of The Council of 20 March 2000 on the approximation of the laws of the Member States relating to the labelling, presentation and advertising of foodstuffs, as amended (OJ L 109, 6.5.2000, p. 29)
21. Regulation (EU) No 1169/2011 of the European Parliament and of The Council of 25 October 2011 on the provision of food information to consumers, amending Regulations (EC) No 1924/2006 and (EC) No 1925/2006 of the European Parliament and of the Council, and repealing Commission Directive 87/250/EEC, Council Directive 90/496/EEC, Commission Directive 1999/10/EC, Directive 2000/13/EC of the European Parliament and of the Council, Commission Directives 2002/67/EC and 2008/5/EC and Commission Regulation (EC) No 608/2004 (OJ L 304/18, 22.11.2011, p. 18)
22. Food Allergy Information:http://www.foodallergens.info/Facts/Symptoms.html 23. European Food Safety Authority. (2004). Opinion of the Scientific Panel on Dietetic
Products, Nutrition and Allergies on a request from the Commission relating to the evaluation of allergenic foods for labelling purposes. The EFSA Journal, 32, 1-197
24. Pumphrey, RSH. (2000). Lesson for management of anaphylaxis from a study of fatal reactions. Clinical and Experimental Allergy, 30, 1144-1150.
25. O’B Hourihane J, Dean TP and Warner JO. (1996). Peanut allergy in relation to heredity, maternal diet, and other atopic diseases: results of a questionnaire survey, skin prick testing, and food challenges. BMJ, 313:518 http://www.bmj.com/content/313/7056/518
26. Pia Nørhede. Food allergy diagnosis today and in the future.http://www.europrevall.org/Publications/Lay/diagnosis.pdf
27. Dupont, C. (2011). Food Allergy: Recent Advances in Pathophysiology and Diagnosis. Ann Nutr Metab, 59 (suppl 1):8–18
28. Food Allergy Information:http://www.foodallergens.info/Facts/Diagnosis/Today.html 29. Asero R, Ballmer-Weber BK, Beyer K, Conti A, Dubakiene R, Fernandez-Rivas M,
Hoffmann-Sommergruber K, Lidholm J, Mustakov T, Oude Elberink JN, Pumphrey RS, Stahl Skov P, van Ree R, Vlieg-Boerstra BJ, Hiller R, Hourihane JO, Kowalski M, Papadopoulos NG, Wal JM, Mills EN and Vieths S. (2007). IgE-mediated food allergy diagnosis: Current status and new perspectives. Mol Nutr Food Res., 51, 1, 135 -47.

30. Hong X, Tsai HJ and Wang X. (2009). Genetics of food allergy. Current Opinion in Pediatrics, 21, 6, 770–776.
31. Du Toit G, Katz Y, Sasieni P, Mesher D, Maleki SJ, Fisher HR, Fox AT, Turcanu V, Amir T, Zadik-Mnuhin G, Cohen A, Livne I and Lack G. (2008). Early consumption of peanuts in infancy is associated with a low prevalence of peanut allergy. Journal of Allergy and Clinical Immunology, 122, 5, 984–991.
32. Ben-Shoshan M, Harrington DW, Soller L, Fragapane J, Joseph L, St. Pierre Y, Godefroy SB, Elliott SJ and Clarke AE. (2012). Demographic Predictors of Peanut, Tree Nut, Fish, Shellfish, and Sesame Allergy in Canada. Journal of Allergy. doi:10.1155/2012/858306.
33. Sora B, Boulay A, Sala R, Houghton J, Gancheva V, Strada A, Schlegel-Zawadzka M and Rowe G. (2009). A characterization of peanut consumption in four countries: results from focus groups and their implications for peanut allergy prev alence. International Journal of Consumer Studies, 33, 676-683.
34. Burney P, Summers C, Chinn S, Hooper R, Van Ree R, and Lidholm J. (2010). Prevalence and distribution of sensitization to foods in the European Community Respiratory Health Survey: a EuroPrevall analysis. Allergy, 65, 9, 1182–1188.
35. Sathe SK and Sharma GM. (2009). Effects of food processing on food allergens. Mol. Nutr. Food Res., 53, 970-978.
36. Sathe SK, Teuber SS and Roux KH.. (2005). Effects of food processing on the stability of food allergens. Biotechnology Advances, 23, 423-429.
37. Paschke A (2009). Aspects of food processing and its effect on allergen structure. Mol. Nutr. Food Res., 53, 959-962.
38. Nowak-Wegrzyn A and Fiocchi A. (2009). Rare, medium, or well done? The effect of heating and food matrix on food protein allergenicity. Current opinion in Allergy ad Clinical Immunology, 9, 234-237.
39. Koppleman SJ, Bruijnzeel-Koomen CA, Hessing M and De Jongh HH. (1999). Heat-induced conformational changes of Ara h 1, a major peanut allergen, do not affec t its allergenic properties. The Journal of Biological Chemistry, 274, 8, 4770 –4777.
40. Mondoulet L, Paty E, Drumare MF, Ah-Leung S, Scheinmann P, Willemot RM, Wal JM and Bernard H. (2005). Influence of thermal processing on the allergenicity of peanut proteins, J. Agric. Food Chem., 53, 4547 –4553.
41. Bleumink E. and Berrens L. (1996). Synthetic approaches to the biological activity of beta-lactoglobulin in human allergy to cow's milk. Nature, 212, 514 –543.
42. Yamanishi R, Tsuji H, Bando N, Yamada Y, nadoka Y, Huang T, Nishikawa K, Emoto S and Ogawa T. (1996). Reduction of allergenicity of soybean by treatment with proteases. J. Nutr. Sci. Vitaminol., 42, 581 –587.
43. Regulation (EC) No 1829/2003 of the European Parliament and of The Council of 22 September 2003 on genetically modified food and feed (OJ L 268, 18.10.2003, p. 1)
44. Herman EM. (2003). Genetically modified soybeans and food allergies. J. Exp. Bot., 54, 386, 1317–9.
45. Regulation (EC) No 852/2004 of the European Parliament and of The Council of 29 April 2004 on the hygiene of foodstuffs (OJ L 139, 30.4.2004, p. 1)
46. Food Drink Europe (2013). Guidance on Food Allergen Management for Food Manufacturers.http://www.fooddrinkeurope.eu/uploads/press-releases_documents/temp_file_FINAL_Allergen_A4_web1.pdf
47. Crevel R. (2005). Industrial dimension of food allergy. Proceedings of the Nutrition Society, 64, 470-474
48. Jackson LS, Al-Taher FM, Moorman M, DeVries JW, Tippett R, Swanson KMJ, Fu TJ, Salter R, Dunaif G, Estes S, Albillos S and Gendel SM. (2008). Cleaning and other control and validation strategies to prevent allergen cross-contact in food-processing operations. Journal of Food Protection, 71, 2, 445-458

49. Noimark L, Gardner J, Warner JO. (2009). Parents' attitudes when purchasing products for children with nut allergy: a UK perspective. Pediatr Allergy Immunol., 20, 5, 500-504.
50. Crevel RWR, Ballmer-Weber BK, Holzhauser T, O’B Hourihane J, Knulst, AC, Mackie, AR, Timmermans F and Taylor SL. (2008). Thresholds for food allergens and their value to different stakeholders. Allergy, 63, 5, 597 -609
51. Kerbach S, Alldrick AJ, Crevel RWR, Domotor L, DunnGalvin A., Mills ENC, Pfaff S, Poms RE, Popping B and Tomoskozi S. (2009). Managing food allergens in the food supply chain- viewed from different stakeholder perspectives. Quality Assurance and Safety of Crops & Foods, 1, 50-60.
52. Poms RE, Klein CL and Anklam E. (2004). Methods for allergen analysis in food: a Review. Food Addit Contam., 21, 1, 1-31.
53. European Food Safety Authority. (2004). Opinion of the Scientific Panel on Dietetic Products, Nutrition and Allergies on a request from the Commission relating to the evaluation of allergenic foods for labelling purposes. The EFSA Journal, 32, 1-197
54. Walker MJ, Colwell P, Elahi S, Gray K and Lumley I. (2008). Food Allergen Detection: A literature Review 2004-2007. Journal of the Association of Public Analysts (Online), 36, 1-18
55. Abbott M, Hayward S, Ross W, Godefroy S, Ulberth F, Van Hengel A, Roberts J, Akiyama H, Popping B, Yeung J, Wehling P, Taylor S, Poms R, and Delahaut P. (2010). Validation Procedures for Quantitative Food Allergen ELISA Methods: Community Guidance and Best Practices. Journal of AOAC International, 93, 2, 442-450
56. Bjorksten B. (2004). Effects of intestinal microflora and the environment on the development of asthma and allergy. Springer Semin Immunopathol, 25, 257 –270.
57. Sudo N, Aiba Y, Oyama N, Yu XN, Matsunaga M, Koga Y et al. 2004. Dietary nucleic acid and intestinal microbiota synergistically promote a shift in the Th1/Th2 balance toward Th1-skewed immunity. Int Arch Allergy Immunol, 135, 132–135.
58. Muraro A, Dreborg S, Halken S, Host A, Niggemann B, Aalberse R, Arshad SH, von Berg A, Carlsen K-H, Duschen K, Eigenmann P, Hill D, Jones C, Mellon M, Oldeus G, Oranje A, Pascual C, Prescott S, Sampson H, Svartengren M, Vandenplas Y, Wahn U, Warner JA, Warner JO, Wickman M and Zeiger RS. (2004). Dietary prevention of allergic diseases in infants and small children. Part III: Critical review of published peer-reviewed observational and interventional studies and final recommendations. Pediatric Allergy and immunology, 15, 291-307.
59. Food Allergy Information:http://www.foodallergens.info/Facts/Prevention.html 60. Gdalevich M, Mimouni D, David M and Mimouni M (2001). Breast-feeding and the
onset of atopic dermatitis in childhood: a systematic review and meta-analysis of prospective studies. J Am Acad Dermatol, 45, 4, 520-527.
61. Ip S, Chung M, Raman G, Chew P, Magula N, DeVine D, Trikalinos T and Lau J. (2007). Breastfeeding and maternal and infant health outcomes in developed countries. Evidence Report/ Technology Assessment, No. 153, 1-415.
62. Kramer, MS (2011). Breastfeeding and Allergy: The Evidence. Ann Nutr Metab., 59, Suppl 1, 20-26.http://content.karger.com/produktedb/produkte.asp?DOI=000334148&typ=pdf
63. LEAP (Learning Early about Peanut allergy) Study:http://www.leapstudy.co.uk/index.html
64. EAT (Early Acquisition of Tolerance) Study:http://www.eatstudy.co.uk/ 65. EUFIC Science Briefs: Diet may help prevent allergies and
asthma./page/en/show/latest-science-news/page/LS/fftid/diet-allergies-asthma/ 66. ILSI Europe. Food Allergy Task
Force.http://www.ilsi.org/Europe/Pages/TF_FoodAllergy.aspx 67. The European Academy of Allergy and Clinical Immunology (EAACI). Call for allergies
to be included in the European Union’s Horizon 2020 and Health for Growth research programmes.

http://eaaci.net/images/files/Pdf_MsWord/2012/Press_Release/By%202040,%2040%20of%20the%20population%20will%20present%20an%20allergic%20predisposition%20in%20Europe.pdf
68. European Food Information Council. 2013. Podcast of the European Academy of Allergy and Clinical Immunology (EAACI) Stop Anaphylaxis! Food Allergy Campaign./page/en/page/MEDIACENTRE/podid/Food_Allergy_Campaign/
69. Food Safety Authority of Ireland. Food Allergy Alert Notifications.http://www.fsai.ie/news_centre/food_allergy_alert_notification.html
70. Food Standards Agency. Allergy Alerts.http://www.food.gov.uk/safereating/allergyintol/alerts/