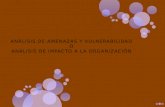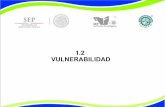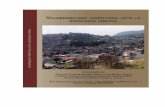Indicadores sociales y vulnerabilidad social: Una …€¦ · ... con respecto a los problemas...
Transcript of Indicadores sociales y vulnerabilidad social: Una …€¦ · ... con respecto a los problemas...
1
Indicadores sociales y vulnerabilidad social: Una mirada a los problemas urbanos en
la ciudad de Zacatecas, México
Ernesto Menchaca Arredondo
Domingo Cervantes Barragán
Eramis Bueno Sánchez
Resumen
Este trabajo se propone analizar y caracterizar la situación actual de la población que
prevalece en el municipio de Zacatecas, Zac., México, con respecto a los problemas
urbanos y las condiciones de vida actuales que permita la formulación de hipótesis de
trabajo en cuanto a la forma e intensidad cómo influyen los indicadores sociales de la
población sobre los grados de vulnerabilidad de los hogares y con ello tratar de aportar
nuevas formas de abordaje para el análisis de las relaciones estructurales entre
vulnerabilidad y desarrollo.
Objetivo
Analizar y caracterizar la situación actual de la población que prevalece en el municipio de
Zacatecas, Zac., México, con respecto a los problemas urbanos y las condiciones de vida
actuales que permita la formulación de hipótesis de trabajo en cuanto a la forma e
intensidad cómo influyen los indicadores sociales de la población sobre los grados de
vulnerabilidad de los individuos, los hogares y la comunidad; para tratar de aportar nuevas
formas de abordaje del análisis de las relaciones estructurales entre vulnerabilidad y
desarrollo.
Métodos
La presente investigación es de tipo descriptivo correlacional que busca especificar diversas
características generales de la población del municipio y sus heterogéneas relaciones sobre
la vulnerabilidad social; así como, medir y recolectar datos sobre diversas variables y
dimensiones del desarrollo y grados de vulnerabilidad que permitan prefigurar y mostrar
con mayor precisión cómo se correlacionan en el espacio territorial urbano de la ciudad de
Zacatecas, México. Se efectuó un muestreo poli-etápico a la población objetivo, a través de
un instrumento tipo cuestionario con varias dimensiones que de manera integral visualice
las diversas vertientes de los indicadores de desarrollo municipal y su vulnerabilidad social.
Trabajo presentado en el IV Congreso de la Asociación Latinoamericana de Población, realizado en La
Habana, Cuba, del 16 al 19 de noviembre de 2010.
2
Datos y resultados esperados.
En distintos momentos y ámbitos del análisis del desarrollo de las ciudades es necesaria la
definición y medición de aspectos relacionados con el desarrollo, los niveles de vida de la
población, las condiciones sociales y económicas imperantes, la cultura, la salud, etc. Todo
ello con diversas finalidades pero en general para conocer de mejor manera la realidad y
buscar las mejores estrategias para incidir en el mejoramiento de las condiciones de vida de
la población. Con este trabajo se pretende construir una base de datos y un acercamiento al
análisis con información actualizada sobre las condiciones de vulnerabilidad social y sus
relaciones entre diversos indicadores sociales como el Bienestar, Trabajo, Educación,
Salud, Género, Vivienda y servicios básicos, Población y algunos aspectos de la Economía
y sus diversas expresiones en una población urbana.
Indicadores sociales y vulnerabilidad social: Una mirada a los problemas urbanos en la
ciudad de Zacatecas, México.
La forma novedosa de abordar el estudio de la vulnerabilidad resultado de los trabajos de
Caroline Moser (1998) permitió un nuevo marco de trabajo para identificar con mayor
precisión lo que tienen los pobres para distinguir sus activos tangibles e intangibles; dentro
de los primeros incluye aspectos como el trabajo y el capital humano y en los segundos, las
relaciones del hogar y el capital social. Sus aportaciones mostraron con mayor claridad
como los individuos, las familias y en general las comunidades administran estos activos y
esto a su vez afecta la pobreza y la vulnerabilidad.
La reducción de la pobreza como una de las estrategias prioritarias del desarrollo; dentro de
una lógica de deuda, recesión económica y política de ajuste estructural, fomentó la
revisión de los enfoques para su análisis, no sólo desde aspectos metodológicos, sino sobre
todo conceptuales, para tratar de modificar la intervención del estado y la aplicación de
políticas públicas con mayor viabilidad para la reducción de la pobreza en distintos países
del mundo. El trabajo de Moser profundiza sobre estudios previos de Sen (1981), Swift
(1989), Maxwell y Smith (1992), Davies (1993), Davereux (1993) y Putnam (1993) y
categoriza los activos de los individuos urbanos pobres. Además, trata de buscar respuestas
a largo plazo y sobre todo cómo los pobres enfrentan su vida. El estudio vino a
complementar las políticas de reducción de la pobreza implementadas por el Banco
Mundial1 desde los 90s que estaban enfocadas principalmente desde aspectos más tangibles
como el capital humano y el empleo.
1 El Reporte sobre la pobreza del Banco Mundial 1990 perfiló una estrategia para la reducción de la pobreza
fundada en tres componentes: 1) crecimiento económico, usando intensivamente el trabajo del pobre, como su
activo más importante. 2) inversión en salud y educación básica (Capital humano) para habilitar al pobre en el
uso más productivo de su trabajo y 3) suministro de redes de seguridad social, para proteger a grupos
vulnerables y a los muy pobres (citado en, Moser, 1998).
3
A pesar de múltiples políticas de atención a la reducción de la pobreza lo cierto hoy es que
el número de pobres sigue en aumento en el mundo. La discusión sobre su medición ha sido
incesante sin embargo es posible, simplificando un poco, señalar que existen de manera
general dos alternativas para la medición de la pobreza que pueden resumirse en: una forma
convencional u objetiva, que trata de identificar el ingreso de los hogares y calcular su
consumo como medida más estable en el tiempo para su cálculo y una forma subjetiva o
participativa que trata de utilizar técnicas de discusiones grupales, ejercicios de
visualización, etc.
Vulnerabilidad por los activos
Encontrar respuestas acerca de las estrategias y formas que utilizan las familias para
enfrentar las crisis económicas va más allá de un análisis dualista sobre la pobreza en virtud
de su complejidad.
El estudio de Moser (1998) realizado en cuatro lugares pobres en los países de Zambia,
Ecuador, Filipinas y Hungría identifico cuatro aspectos de singular importancia:
1. La distinción entre pobreza y vulnerabilidad
Al capturar los diversos aspectos multidimensionales del bienestar de un hogar o
una comunidad, se asocia la pobreza con la vulnerabilidad pero las diferencias son
perceptibles, en particular porque la medida de la pobreza es un concepto más
estático, y en contraste la vulnerabilidad capta mejor los procesos de cambio.
Aunque se asocia por lo general a los más pobres con mayor vulnerabilidad, no
siempre las personas vulnerables son pobres. El crecimiento conceptual de la
vulnerabilidad2, para incluir las percepciones subjetivas de las personas sobre lo que
significa ser pobre (Chambers, 1989), ha redimensionado la forma en que debe
abordarse su estudio, por ello cualquier definición requiere de por lo menos la
identificación de dos dimensiones 1. Su sensibilidad, vista como magnitud de
respuesta ante un evento externo y 2. Su resilencia, como la facilidad o rapidez de
un sistema para recuperarse de una tensión.
El estudio urbano define la vulnerabilidad como inseguridad y sensibilidad en el bienestar
de los individuos, hogares y comunidades frente a un medio ambiente cambiante e
implícitamente en su sensibilidad y resilencia, ante el riesgo que encaran durante tales
cambios negativos (Moser, 1998). Estos cambios incluyen los ambientales que amenazan al
bienestar y pueden ser además ecológicos, económicos, sociales y políticos, que
igualmente; pueden tomar la forma de choques repentinos, tendencias de largo plazo o de
ciclos estacionales. Con estos cambios llegan el riesgo cada vez mayor, la inseguridad y la
disminución de la autoestima.
2 El concepto de vulnerabilidad ha crecido enormemente hasta incluir un rango de elementos y situaciones de
'segura sobrevivencia', incluyendo la exposición al riesgo, el azar, conmociones y tensión, dificultades para
lidiar con las contingencias y ligado a una red de activos (Longhurst 1984, 18) y ahora las percepciones
subjetivas de las personas (Moser, 1998).
4
2. Distinción entre vulnerabilidad y capacidades
Al argumentarse que el desarrollo es un proceso a través del cual se aumentan las
capacidades y se reducen las vulnerabilidades de la gente
física/material/social/organizacional y motivacional o actitudinal (Anderson y
Woodrow, 1989), se buscaba considerar a las personas no solo como “victimas
desesperadas” sino que contaban con muchos recursos aún en tiempos de
emergencia, lo cual podría formar la base de la recuperación (Longhurst, 1994,
citado en, Moser, 1998).
Evidentemente los eventos de tensión y de crisis económica intensifican la adversidad al
igual que los choques o desastres repentinos, lo que influye en las perspectivas de las
personas para ganarse la vida y en los efectos sociales y psicológicos de las privaciones o
de la exclusión social.
3. La relación entre vulnerabilidad y la posesión de activos.
El análisis de la vulnerabilidad involucra la identificación no sólo de las amenazas sino de
la resilencia o la capacidad de respuesta, de resistencia o de posibilidades de reaccionar
ante los efectos de un cambio de ambiente negativo. Los medios de resistencia son los
activos de los individuos, hogares o comunidades que pueden movilizar y manejar frente a
la dificultad. Esta relación estrecha permite señalar que la gente que cuente con más activos
será menos vulnerable y de igual forma la mayor erosión de estos activos traerá consigo
mayor inseguridad.
Vulnerabilidad Social
El estudio de la vulnerabilidad social necesariamente reclama el análisis de los factores o
variables sociales que reflejan con mayor precisión el desarrollo de las diversas capacidades
y oportunidades de los individuos, hogares y grupos y cómo se enfrentan los impactos de
diversos eventos que atraviesan su ser y existir; y generalmente se relaciona a los tipos de
políticas sociales que se aplican en los diversos sectores sociales con el impacto, en
términos de mejoramiento o deterioro de las condiciones de existencia de una determinada
población.
La vulnerabilidad social se distingue de la simple exposición a un riesgo en términos de la
existencia de una vulneración de los recursos, activos y capitales con los que cuentan los
individuos, grupos u hogares para enfrentar estos eventos y mantener ciertas capacidades y
oportunidades.
Existen en general dos maneras de analizar la vulnerabilidad social en términos de su
espacialidad; desde un enfoque macro-social que técnicamente se define como la estructura
de las oportunidades y desde uno micro-social; pueden incluirse generalmente en sus
5
análisis variables del entorno (en sus componentes físicos, de infraestructura y de
servicios), así como la vivienda, la salud, educación y la generación de ingresos.
La vulnerabilidad definida como “la exposición a contingencias y tensión, y la dificultad
para afrontarlas. La vulnerabilidad tiene por tanto dos partes: una parte externa, de los
riesgos, convulsiones y presión a la cual está sujeto un individuo o familia; y una parte
interna, que es la indefensión, esto es, una falta de medios para afrontar la situación sin
pérdidas perjudiciales” (Chambers, 1989, april).
La vulnerabilidad se puede entender como una función inversa de la capacidad que tienen
los individuos, grupos, hogares y comunidades, de prever, resistir, enfrentar y recuperarse
del impacto o efecto de eventos que implican una pérdida de activos materiales e
inmateriales.
Es también entendida como el “nivel de riesgo que afronta una familia o individuo a perder
la vida, sus bienes y propiedades, y su SISTEMA DE SUSTENTO (esto es, su medio de
vida) ante una posible CATÁSTROFE. Dicho nivel guarda también correspondencia con el
grado de dificultad para recuperarse después de tal catástrofe” (Pérez de Armiño, 2000).
Una de la principales utilidades del concepto de vulnerabilidad podría encontrarse en la
forma de analizar las intervenciones de las políticas sociales; al lograr tener la capacidad
de, no sólo identificar los componentes esenciales de la exposición al riesgo; sino sus
consecuencias a mediano y largo plazo y detectar las estrategias que individuos, grupos y
comunidades utilizan para prevenir, enfrentar y recuperar los efectos e impactos de estos
hechos. He ahí una de sus finalidades, predecir los impactos sociales3, con los mayores
elementos, para su valoración y construir una estimación de los efectos de su impacto.
Esto nos lleva a uno de los principales problemas en este tipo de análisis que aún sigue sin
resolverse a nivel de quienes han trabajado teóricamente el concepto, cómo medir las
dotaciones o activos históricos (en términos de Marx el trabajo objetivizado con
anterioridad), que hace que individuos o grupos reaccionen de manera totalmente diferentes
para enfrentar el mismo tipo de evento y la existencia de diferentes grados de éxito para
enfrentar los desafíos o los problemas.
La vulnerabilidad, según esta perspectiva, está relacionada con el nivel de activos y con las
capacidades de los individuos y de los grupos para lograr y mantener un cierto nivel de
control sobre ellos a lo largo del tiempo. Busca las causas del deterioro de los activos y
también sus impactos (tanto las consecuencias producidas como las estrategias utilizadas)
3 Aquí se podría hablar de una vulnerabilidad potencial que en general es lo que se ha dado en llamar el riesgo
o de una vulnerabilidad que se hace material, real, y que tiene efectos tangibles (Veeduria, 2002).
6
lo que incluye indicadores no sólo socioeconómicos sino al mismo tiempo educativos,
culturales, de relaciones interpersonales y las relaciones entre sujetos e instituciones.
En el diagnóstico realizado sobre la vulnerabilidad en Bogotá (Veeduria, 2002) se incluyen,
principalmente para el análisis de la vulnerabilidad desde una perspectiva macro, cinco
tipos de activos: el cuerpo, la vivienda, el ingreso, un entorno saludable y las habilidades
técnicas y cognitivas.
Vulnerabilidad y Pobreza
Desde una perspectiva histórica existe el riesgo de no poder diferenciar los efectos y
contrastes entre la perspectiva del análisis de la vulnerabilidad y el ámbito de los estudios
de la pobreza, sin descartar las interrelaciones y los entramados. Ambos fenómenos sociales
se encuentran estrechamente relacionados, sin embargo cada uno tiene su marco conceptual
y su metodología de investigación como bien se señala en el estudio sobre la vulnerabilidad
en Bogotá (2004, 29 septiembre)“la pobreza define la falta de medios para asegurar un
nivel mínimo de bienestar y, en particular, el acceso a bienes y servicios de carácter
esencial; mientras que la vulnerabilidad social se ocupa de los mecanismos y dinámicas
sociales que determinan la pérdida de recursos o su consumo insostenible y, por ende, la
mayor exposición a una serie de riesgos, como caer en una situación de pobreza”4.
La pobreza ha sido también definida como “falta de medios para garantizar la
supervivencia meramente física, o la satisfacción de las necesidades básicas del ser
humano, pero también como una condición de exclusión y marginalización frente a la
sociedad, y como la imposibilidad de realizar las potencialidades del ser humano mismo”
(Veeduria, 2002, p. 5).
El concepto de vulnerabilidad emerge a mediados de los años 80s en términos de la
percepción que los pobres mismos tienen sobre las implicaciones de la pobreza, y su
conceptualización aún no acabada se ha logrado a través de un proceso de convergencia e
interés de diversas áreas de investigación que como eje común se encuentran atravesadas
por su inconformidad con los diversos abordajes y conceptualizaciones de la pobreza, que
4 Ejemplos que pueden servir para diferenciar estas perspectivas entre el pobre no vulnerable y el no pobre
pero vulnerable. Tomando el ámbito de la generación de sustento, “una familia campesina o urbana que vive
una parte del año por encima de la línea de pobreza y otra parte del año por debajo, de acuerdo con los
cambios que tienen los precios de los alimentos, etc., puede no ser particularmente vulnerable. De hecho, si la
familia dispone de pequeñas reservas que puede reconstituir con relativa facilidad, o de relaciones de apoyo y
solidaridad en tiempo de crisis, puede utilizar estos recursos para enfrentar la parte del año más crítica sin una
pérdida definitiva de sus activos”. En cambio, “la familia de estrato medio-bajo, sin particulares ahorros, la
mujer jefe de hogar con varios hijos, la familia de estrato bajo pero con un trabajo regular en una fábrica y, sin
embargo, todos sin ahorros, ni propiedades, ni una red de apoyo (formal o informal) efectiva en tiempo de
crisis, son ejemplos de situaciones donde no obstante el bienestar relativo, existe un alto potencial de
vulnerabilidad”(Veeduria, 2002).
7
efectivamente se ha traducido en el manejo indiscriminado de sus resultados.
Los estudios de este tipo pertenecen a una corriente de pensamiento que afirma la dignidad
de las personas y contribuye a resaltar el papel de los individuos, grupos o comunidades
como actores activos del desarrollo de su realidad, donde se ponen en juego estrategias
complejas para enfrentar las dificultades de su subsistencia.
Este tipo de estudios podrían clasificarse principalmente en tres ramas: Estudios sobre
desastres naturales, estudios sobre la generación y sostenibilidad sobre las prácticas que
caracterizan la vivencia de los pobres, y los análisis enfocados en la pobreza pero desde una
perspectiva asociada a la dimensión de la desigualdad, las dinámicas que generan los
diferentes tipos de pobreza y sus implicaciones en términos de políticas sociales.
En síntesis, como subraya Whitehead (1992), los pobres son aquellos que más limitaciones
tienen en cuanto a opciones en cada campo de la vida. Además, los pobres no sólo se
mueren más (Hardoy y Satterthwaite, 1989), sino que se mueren por un número mayor de
causas. Lo que hace que estén expuestos a un número mayor de riesgos.
El estudio de la vulnerabilidad trata de comprender la dimensión dinámica de la pobreza, al
estudiar la relación entre las causas como parte de la estructura de las oportunidades y
desde sus implicaciones en virtud de la pérdida de activos o recursos como consecuencia de
eventos impactantes sobre las dotaciones (recursos y capacidades) de los individuos,
hogares o grupos. En este sentido se trata de una visión que involucra una comprensión
subjetiva de la pobreza, -por parte de los mismos pobres-, y en el sentido no sólo de una
cuantificación propia del fenómeno sino en la búsqueda de las raíces sociales que la
provocan.
Estructura de Oportunidades
Por estructura de oportunidades, de acuerdo con Filgueira (2001), se entiende el conjunto
de oportunidades que provienen del mercado, del Estado y de la sociedad. Cuando,
conjuntamente al nivel micro del estudio de los impactos de la vulnerabilidad y de las
estrategias de reacción frente a ésta por parte de individuos y hogares, se quiere buscar una
relación de la vulnerabilidad, con el nivel macro representado por la oferta institucional, la
elaboración conceptual que Filgueira plantea acerca de la estructura de las oportunidades
como uno de los elementos que juega un papel importante en la dinámica ´oportunidades,
activos, vulnerabilidad.
Diversos estudios asocian el tipo de activos de los cuales puede disponer un individuo una
familia o una comunidad a la dependencia de la estructura de oportunidades que favorece o
limita a estos grupos o individuos desde su nacimiento y durante el proceso de desarrollo y
socialización y en ausencia de mecanismos sociales de protección y equidad la
8
vulnerabilidad se relaciona de manera sobresaliente con el proceso de selección social; que
incluye no sólo la dotación natural inicial sino el acceso a los distintos factores que
modificarán tu inserción en una determinada sociedad; estas dinámicas se pueden
claramente observar en el acceso a la salud, educación y al trabajo de una determinada parte
de la población.
El nivel de la estructura de las oportunidades, “identifica el conjunto de las dotaciones,
accesos y oportunidades ofrecidas en los ámbitos de lo público y lo privado, el mercado y
la articulación de la sociedad civil. Para un análisis más profundo acerca de la dinámica
micro-social de la vulnerabilidad, se necesitan datos que presenten la necesaria
desagregación y asociación entre variables para unidades de análisis y de tiempo
comparables, que permitan una lectura dinámica de los mismos” (Veeduria, 2002, p. 64).
Exclusión social
Cuando una persona no logra relacionarse con los demás ni participar en la vida
comunitaria, puede llegar a empobrecer la propia vida y esta privación de la capacidad de
relacionarse (algunos de manera simplista también lo llaman oportunidad), puede
representar en términos de la vulnerabilidad, la imposibilidad de mantener cierto control
sobre un activo como son las relaciones interpersonales, que sirve de contexto para en
ciertos acontecimientos de crisis enfrentar con mayor éxito cualquier amenaza a la persona,
al hogar u comunidad.
Este concepto, de exclusión social, puede analizarse desde una perspectiva o dimensión
política que la enmarca por lo menos en una polémica: incluidos y excluidos, dentro de una
cierta dinámica social mayoritaria en una perspectiva relacional. Aquí la conexión con el
concepto de vulnerabilidad consiste en lograr ver el entramado y los procesos que se
generan entre los niveles micro y meso de la vulnerabilidad y la dinámica social de una
determinada población; una comparación preliminar de ambos conceptos nos llevaría de
inmediato a correlacionar los grupos o comunidades más vulnerables serán los que sean
más excluidos socialmente, incluida la fragmentación de los mismos grupos así por
ejemplo; al analizar grupos sociales específicos se puede observar esa tendencia en los
grupos de ancianos, mujeres, enfermos, etc.
Necesidades Básicas Insatisfechas
Determinar estas necesidades cuando se trabaja en la línea del análisis de la pobreza hace
tomar sólo los datos descriptivos del fenómeno en análisis a diferencia de lo que podría
hacerse desde la perspectiva de la vulnerabilidad que permite tomar en cuenta la capacidad
9
de explicación de los mismos afectados5.
Como es señalado en el estudio sobre la vulnerabilidad en Bogotá; los hechos de
enfermarse, de tener vivienda rentada o ser de su propiedad, haber llegado a tener
determinado nivel de estudios (estudios de primaria o haber llegado a tener estudios de
maestría o doctorado), deben encontrarse enmarcados en un modelo analítico que permita
entender qué peso pueden tener estos factores en relación con el riesgo y la exposición a
ello, es decir su vulnerabilidad.
Indicadores sociales y Vulnerabilidad social
La vulnerabilidad social vista como “la falta de activos para enfrentar de manera sostenible
los eventos de la vida, y la vejez misma, puede ser considerada como tal” (Veeduria, p.7)
También es claro que existe una relación entre vulnerabilidad y segregación socio-espacial
o territorial, lo que hace ver el aumento en la complejidad del concepto de vulnerabilidad al
existir una relación con su entorno6 para reconfigurar su apertura a diversos factores que
constituyen ciertos indicadores fundamentales que construyen un entramado de relaciones
que apoyan o desprotegen a los grupos, comunidades e individuos para reubicar su
vulnerabilidad. Esta relación ha mostrado en algunos estudios la concentración espacial de
la pobreza, la asociación entre pobreza y mayor presencia de grupos que requieren apoyo
para su desarrollo, limitaciones en el acceso a la infraestructura y menor cobertura
educativa. Además el concepto se encuentra asociado a otros factores como la salud, la
existencia de servicios y los niveles de protección frente a fenómenos o eventos
catastróficos naturales como pueden ser inundaciones o sismos; en los cuales los grupos
con menor acceso a los recursos resultan ser los más vulnerables.
En otro aspecto del análisis que incluye la intervención de políticas sociales como los
planes de reordenamiento territorial, que regularmente consideran tres categorías de
amenazas: alta, media y baja, en términos de la probabilidad de ocurrencia de un
determinado evento adverso. Se le otorga sentido a ligar el análisis de la vulnerabilidad a un
nivel micro-social espacial y territorial de los diversos sectores de una determinada
población –el no abordarla desde esta mirada es una de las principales razones de la
invisibilidad de la vulnerabilidad -, para poder identificar con mayor claridad la
5 Esta es una de las principales diferencias con respecto a los estudios tradicionales de la pobreza y de la
focalización de los grupos en riesgo, la conceptualización que a su vez determina las formas de análisis de la
información y el procesamiento de las variables. 6 Por entorno entendemos el conjunto de factores que de manera estructural interactúan con la generación,
conservación y multiplicación de activos y recursos en las áreas de vivienda, salud, educación e ingreso
(Veeduría, 2002 p. 18). El entorno es considerado aquí como un conjunto de factores que son tanto físicos
(por ejemplo, la tipología de las viviendas y las condiciones de la malla vial), naturales (la presencia de ríos o
quebradas, de zonas montañosas o sujetas a inundaciones), como relacionados con la infraestructura (la
presencia de servicios y su calidad para la alimentación, la compra de bienes, la salud, etc.).
10
disminución, perdida o aumento de los recursos y activos de los individuos, grupos o
comunidades.
Vulnerabilidad y Salud
El proceso dinámico de la vulnerabilidad caracterizado por la pérdida o el uso no sostenible
de activos o recursos implica asumir la salud7 de las personas como un evento primordial y
tratar de descubrir las estrategias que utilizan los grupos sociales y los individuos para
enfrentar, prevenir, reaccionar y algunas formas de recuperación frente a un evento de
enfermedad.
Para comprender la vulnerabilidad dentro del proceso de urbanización en las ciudades, se
requiere reconocer los principales factores que se relacionan con las políticas públicas de
salud. Algunos de los factores a considerar son:
1. Origen socioeconómico: nivel de ingreso, nivel educativo, tipo de alimentación,
hacinamiento en la vivienda y condiciones sanitarias.
2. Factores Medio Ambientales: Nivel de industrialización, tráfico vehicular, estrés y
Alienación.
3. Factores de inestabilidad e inseguridad social: promiscuidad, alcoholismo,
drogadicción y prostitución.
Las causas principales por las cuales los grupos sociales en pobreza se encuentran afectados
por la polarización, -según algunos estudios-, se originan principalmente en las precarias
condiciones del entorno, el acceso a los servicios y bajos niveles en la calidad de vida en lo
concerniente a enfermedades infecciosas, también a la adopción de estilos de vida y de
consumo, así como la presión a imitar los comportamientos socialmente dominantes.
La escasa desagregación de los datos en los análisis de la vulnerabilidad es una de las
principales razones para su invisibilidad.
El enfoque de la enfermedad en la población desde la vulnerabilidad implica conocer la
percepción del enfermo y lo que la enfermedad implica para esta persona al encontrar la
relación entre la enfermedad y las dinámicas sociales, aspecto que actualmente se deja de
lado, asumiéndose sólo desde un punto de vista biológico.
7 Efectivamente como es señalado en el estudio de la vulnerabilidad en Bogotá “la consecuencia más
importante del factor salud de la vulnerabilidad, representativa de lo que la crisis genera en los hogares, es
una carga notable de enfermedad mental, de disturbios y alteraciones en las relaciones y de sobrecarga
psicológica y física para las mujeres. A pesar de que los datos no permiten medir directamente estos
fenómenos, porque los entrevistados, por obvias razones, expresan sus disturbios, como depresión, mal genio
y amargura, sabemos que bajo estas palabras de carácter neutral se esconden muchas veces la violencia
intrafamiliar, el alcoholismo, el maltrato, la violencia psicológica, y las situaciones más complejas y tensas a
nivel de relaciones entre parejas y parientes” (Veeduria, 2002, p. 50).
11
Hipótesis sobre la vulnerabilidad
Se retoma la idea central de la hipótesis formulada en el estudio de la vulnerabilidad en
Bogotá, de que existe una vulnerabilidad invisible debido a la incapacidad institucional y la
existencia de una metodología incapaz de obtener los datos que muestren la realidad con
respecto a los diferenciales intra-urbanos en salud con respecto a la relación estrecha
existente con las condiciones de exclusión social y la obtención de oportunidades en la
generación de ingresos (Veeduria, 2002, p. 34).
Algunos de los indicadores más reconocidos que representan la ausencia o presencia de
pobreza en una población son: el ingreso (y su distribución) y el consumo.
El estudio de la vulnerabilidad a nivel micro-social permite desarrollar un análisis más
cercano a las dinámicas que afectan los individuos y los hogares y, más allá de un estudio
de los factores de riesgo, identificar en relación con qué tipo de eventos de vida se da una
mayor pérdida de activos o recursos. Es solamente a este nivel micro-social del análisis que
lo que acontece a los individuos, a los hogares, a las comunidades y a los grupos sociales,
puede ser relacionado a lo que hemos llamado estructura de oportunidades y, por tanto,
comprender cómo las dos dimensiones interactúan de manera que haya pérdida insostenible
de activos y/o recursos o, al contrario, una capacidad parcial o total de enfrentar los eventos
sin mayores impactos (Veeduria, 2002, p. 48).
Una mirada a la ciudad: Diversidad y urbanización.
La urbanización y los procesos de cambio social, económico y cultural que este proceso
conlleva generan vulnerabilidad social en la dimensión micro-social y en la estructura de
las oportunidades y este proceso evidentemente está ligado a las políticas públicas y a las
instituciones que las promueven. Sin olvidar que la dinámica de las ciudades está
franqueada por los procesos de globalización económica y cultural, entre cuyos efectos de
desestructuración social incluye el aumento de la inseguridad y la incertidumbre,
especialmente donde colisionan los cambios de modos de producción y la construcción de
estrategias de desafío de estos eventos por parte de los grupos sociales y los individuos.
Las ciudades no pueden ser pensadas como un conjunto uniforme y homogéneo, en virtud
de que su ambiente está compuesto de diversidad. Y la mirada de quienes administran y
ejecutan políticas públicas está invadida del error de abrogarse el derecho de pensar según
su propia representación de los otros.
En el caso de la ciudad de Bogotá se muestra como “las localidades de mayor
concentración de pobreza, marginalidad y exclusión social, son también aquellas donde el
problema del entorno (falta de infraestructura adecuada, falta de acceso a servicios básicos,
amenazas naturales, y contaminación alrededor de las viviendas) se vuelve un factor de alta
generación de vulnerabilidad, en cuanto al riesgo constante se une la incapacidad de
12
enfrentarlo de manera eficaz, debido a la falta de acceso a servicios y control sobre recursos
económicos y físicos que permitan incidir sobre el contexto. Los hogares se encuentran
atrapados en una dinámica enfocada en la supervivencia material, y no tienen la capacidad
suficiente para poner en marcha ni siquiera soluciones de auto-ayuda” (Veeduria, 2002, p.
68).
En algunos estudios se ha mostrado como las altas tasas de dependencia económica
relacionada con los niveles bajos de logro educativo, están fuertemente asociados a los
profundos impactos de los eventos de vida que golpean a los pobres en particular en las
áreas económicas y de salud. Estos eventos traen consigo consecuencias como la reducción
del consumo y altas cargas de estrés laboral, físico y psicológico, que se traducen a largo
plazo en un cerco o renuncia frente al mundo social y económico que los rodea y del cual
quedan excluidos.
La forma tradicional de abordar las políticas públicas implica la realización de un
diagnóstico o el estudio del perfil de los grupos y, por el otro, el análisis de las políticas
existentes para estos mismos grupos en cuanto a supuestas necesidades para individuar
carencias generales en la oferta de servicios.
Una de las principales conclusiones del estudio de la vulnerabilidad desde la estructura de
las oportunidades y sus efectos sobre la vulnerabilidad social, y el discurso sobre la
participación ciudadana, es que una acción de fundamental importancia es devolver a los
ciudadanos el control sobre las decisiones macro que los afectan. Allí está el verdadero
significado de las metodologías y prácticas de planeación participativa, que se han diseñado
como esenciales para el diagnóstico y el planteamiento de soluciones.
Indicadores sociales
En distintos momentos y ámbitos del análisis del desarrollo de los municipios es necesaria
la definición y medición de aspectos relacionados con el desarrollo, los niveles de vida de
la población, las condiciones sociales y económicas imperantes, la cultura, la salud, etc.
Todo ello con diversas finalidades pero en general para conocer de mejor manera la
realidad y buscar las mejores estrategias para incidir en el mejoramiento de las condiciones
de vida de la población. Y precisamente esta finalidad motivó la aparición desde los años
70s de diversos programas de medición de indicadores sociales y económicos elaborados en
diversos países y por organismos internacionales. Los cuales se han venido desarrollando,
transformando y se han mantenido en una permanente discusión, lo que ha generado una
variada gama de propuestas y mecanismos de medición, entre los cuales se pueden
encontrar: los Índices de desarrollo humano, la marginación, los diversos análisis sobre la
medición de la pobreza, los determinantes sociales, los relacionados con reordenamientos
territoriales, indicadores de concentración como el de GINI, cálculos de las necesidades
básicas insatisfechas (NBI) y los actuales referentes sobre los temas de Vulnerabilidad, sin
13
olvidar por supuesto todos los esfuerzos orientados en los censos y conteos poblacionales y
encuestas nacionales sobre una gran diversidad de tópicos como; adicciones, violencia,
empleo, hogares, cultura, etc. Los censos en general se han vuelto en la práctica los
principales referentes de medición por excelencia, pero que sin embargo, por su dificultad
operacional y económica se realizan en periodos muy largos de tiempo, lo que abre la
posibilidad de encontrar nuevos mecanismos de investigación e información actual y
oportuna, que permita la toma de decisiones con mayor prontitud y con mayor objetividad
si realmente se quieren mejorar los indicadores sociales y la calidad de vida de la
población.
La construcción de un sistema de indicadores
La pretensión de construir un consenso en torno a un sistema de indicadores que apoye la
toma de decisiones y le dé seguimiento al desarrollo social ha sido una tarea inacabada que
han emprendido distintos organismos, entre ellos, la propuesta preparada por Simone
Cecchino (CEPAL, 2005) en la división de estadística y proyecciones económicas de la
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)8 dentro del proyecto de la
Red de Instituciones y Expertos en Estadísticas Sociales y de Medio Ambiente (REDESA),
coordinado por Juan Carlos Feres, en la unidad de Estadísticas Sociales, contribuye a ésta
búsqueda de consensos internacionales con respecto a un conjunto de indicadores que
puedan ser comparables internacionalmente.
Ciertamente es casi imposible lograr un sistema de indicadores que abarque todos los
aspectos de la vida de las personas, que lograra integrar de igual manera aspectos sociales,
culturales, económicos y políticos; por su naturaleza de complejidad en la que se enmarca
el ámbito humano. Sin embargo, existen aspectos de innegable importancia que se vuelven
fundamentales para cualquier análisis que pretenda explicar las condiciones de vida de las
personas de un determinado país, zona o región. Para ello, regularmente es necesario
utilizar un gran número de indicadores que midan la multiplicidad dimensional del ser
humano y junto a ello una gran cantidad de variables para cada dimensión; bienestar,
trabajo, educación, salud, género, vivienda y servicios básicos, población, economía,
cultura, adicciones, alimentación, transporte, etc.9 En la integración de indicadores sociales
se reconoce la necesidad de una mirada más amplia e integral, que permita constituir el
marco general para la formulación de políticas de desarrollo. Esta propuesta10
, del
8 El estudio se basa en otros documentos del mismo proyecto, entre ellos “Hacia un Sistema Latinoamericano
de Indicadores Sociales” (autoría de Guillermo García-Huidobro) e “Indicadores Sociales en América Latina
y el Caribe” (de la serie estudios estadísticos y prospectivos No 34). 9 En Latinoamérica, se están generando indicadores en áreas “emergentes” como la cohesión y exclusión
social, la gobernabilidad, la sociedad de la información, la cultura, la violencia intrafamiliar o la situación de
los discapacitados, que son de gran importancia y en las cuales se necesita avanzar en la obtención y
generación de herramientas de medición. 10
Los conjuntos de referencia para este compendio de indicadores sociales son: los ODM, el marco de
indicadores del sistema de Evaluación Común para los Países (ECP o CCA, Common Country Assessment,
14
compendio de indicadores, presenta 105 indicadores agrupados en ocho subtemas, de ellos
50 básicos y 55 recomendados para la mayoría de los países, que pueden ser comparables a
nivel internacional, en su gran mayoría los indicadores básicos forman parte de los
Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), acordados en la Cumbre del Milenio de las
Naciones Unidas de septiembre del 2000, con el objetivo de combatir la pobreza, el
hambre, el analfabetismo, la discriminación contra la mujer, las enfermedades y la
degradación del ambiente.
Cuadro 1. Áreas y sub-áreas temáticas del compendio de indicadores sociales
Área temática Sub-área temática
1. Bienestar 1.1 Pobreza
1.2 Distribución del ingreso
1.3 Hambre y desnutrición
2. Trabajo 2.1 Empleo, desempleo y subempleo
2.2 Remuneraciones y calidad del empleo
3. Educación
3.1 Cobertura
3.2 Impacto y rendimiento
3.3 Recursos
4. Salud 4.1 Mortalidad
4.2 Fecundidad, salud reproductiva y lactancia materna
4.3 Morbilidad
4.4 Cobertura
4.5 Recursos
5. Género 5.1 Participación en la actividad económica
5.2 La mujer y la pobreza
5.3 Educación y capacitación de la mujer
5.4 Participación política de la mujer
5.5 Violencia contra la mujer
6. Vivienda y servicios básicos 6.1 Tenencia y tipos de vivienda
6.2 Servicios básicos
7. Población 7.1 Tamaño, estructura y distribución geográfica de la
población
7.2 Crecimiento de la población
7.3 Migración
7.4 Familias
8. Economía 8.1 Producto
8.2 Precios
8.3 Gasto público social
8.4 Deuda
Fuente: (CEPAL, 2005, p. 16)
en inglés); el conjunto mínimo de datos sociales nacionales (CMDSN); los indicadores de desarrollo
sostenible, los indicadores para el seguimiento de las metas consensuadas en la Conferencia Internacional
sobre Población y el Desarrollo y el Caribe y en la Plataforma de Acción de Beijing; el Programa regional de
indicadores educativos (PRIE); los indicadores de la Iniciativa Regional de Datos Básicos de Salud y Perfiles
de País; y los indicadores de la Agenda Hábitat. Las publicaciones de referencia son el Panorama Social y el
Anuario Estadístico de la CEPAL, así como el Panorama Laboral de América Latina y el Caribe y el Anuario
de Estadísticas del Trabajo de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) (CEPAL, 2005, p. 12).
15
El bienestar
Medir el bienestar de una persona o de una familia siempre encuentra dificultades y es
motivo de amplios debates, debido a su naturaleza y a las distintas concepciones que
existen sobre el bienestar. Convencionalmente diversos estudios optan por tomar como
medida del bienestar, la cantidad de bienes materiales y servicios útiles producidos por un
país, dividido entre el número de sus habitantes, que viene a ser lo que se conoce como PIB
per cápita o alguna medida directamente relacionada o equiparable, pero existen otras
medidas alternativas que permiten trazar un cierto nivel de bienestar social de una
determinada población. Algunos aspectos que se consideran en este aspecto son: tener
educación y disfrutar de una vida decente, así como llevar una vida larga y saludable y
algunos aspectos como la libertad política, el respeto a los derechos humanos, la seguridad
personal, el acceso al trabajo productivo y bien remunerado y la participación en la vida
comunitaria (CEPAL, 2005, p. 17).
Sin embargo, en varios aspectos subjetivos de la condición de bienestar existen enormes
dificultades para su medición; por ello, regularmente se restringe a una medición de los
elementos cuantificables, regularmente relacionados a conceptos o elementos sobre el nivel
de vida. Una medida de la cantidad de bienestar subjetivo –referida a la cantidad de
bienestar que dicen tener las personas de un determinado lugar-, es el índice de bienestar
subjetivo, que se elabora calculando los porcentajes de personas que se consideran “felices”
o “muy felices” menos el porcentaje de las que se consideran “no muy felices” o
“infelices”11
. Estas últimas características han llevado a la realización de estudios en el
ámbito subjetivo como la Encuesta Mundial de Valores12
que sirve de base documental
para la realización del Informe sobre Desarrollo Humano de las Naciones Unidas.
La importancia del bienestar es indudable, el hecho de ser un fenómeno de múltiples
dimensiones que se correlaciona directamente con la pobreza, la cual a su vez esta
intrínsecamente relacionada con casi todos los indicadores sociales, y muestra por ejemplo
que la insuficiencia en áreas de salud y alimentación afectan directamente a la población
indigente y se traducen en desnutrición, mortalidad infantil, mortalidad materna y una alta
incidencia de enfermedades como el VIH/SIDA, así también, la falta de educación, el no
tener acceso a agua potable en la vivienda y habitar en lugares inapropiados o en tugurios
11
La encuesta mundial de valores de 1990 mostró que este índice variaba desde -2% para Bulgaria hasta el
90% para Islandia. Se observó al igual que sucede con la esperanza de vida, que para niveles de renta baja
existe una correlación más alta entre bienestar subjetivo y PIB per cápita. Para el 2004, nuestro planeta y sus
habitantes no soportan un ritmo de crecimiento desenfrenado que no solo pone en riesgo la salud del planeta,
sino que ensancha la brecha que separa al 28% pudiente de la población mundial de las otras tres cuartas
partes cuyo máximo objetivo es sobrevivir (Feijóo, 2004). 12
Realizada por el Worldwatch Institute, organización de investigación independiente, reconocida en el
mundo por su acceso y el análisis basado en los hechos de los temas globales críticos. Los informes anuales
muestran investigaciones interdisciplinarias del Instituto centrada en los desafíos que el cambio climático, la
degradación de recursos y el crecimiento de la población plantean para satisfacer las necesidades humanas en
el siglo XXI (Institute, 2009).
16
constituyen graves obstáculos para el desarrollo de las capacidades de las personas
(CEPAL, 2005, p. 17).
Existen, como ya hemos visto factores objetivos y subjetivos del bienestar dentro de los
cuales es más común la medición de los aspectos mejor cuantificables, como pueden ser los
aspectos materiales y existen algunos intentos por medir aspectos subjetivos que de acuerdo
al contexto en que se realicen experimentan variantes que reconfiguran la determinación
social del bienestar. Así, es posible que personas que cuentan materialmente con pocos
recursos disponibles a su alcance, subjetivamente señalen estar en otra condición social y a
la inversa, de ahí la importancia de su estudio y análisis dentro de los indicadores sociales
indispensables para el desarrollo de una determinada sociedad.
Corrientes del pensamiento de la Economía del Desarrollo.
Las tres corrientes de pensamiento de la Economía del Desarrollo que, a nuestro juicio,
siguen activas en la actualidad, a saber la neoliberal, la estructuralista y la alternativa,
entendiendo que la teoría de la modernización desapareció en los años setenta y que la
teoría neomarxista del desarrollo no ha realizado aportaciones significativas durante los
noventa (Hidalgo Capitán, 2000).
No obstante, cada corriente utiliza expresiones diferentes para referirse a lo mismo, al
cambio estructural; así, los neoliberales hablan de estabilización, ajuste estructural y
reformas; los neoestructuralistas de transformación productiva con equidad; y los
pensadores alternativos de ajuste con rostro humano y desarrollo humano.
Como veremos al final, a pesar de defender cada corriente un modelo diferente, en los
últimos años se ha venido produciendo una cierta convergencia de las posiciones político-
ideológicas hacia una nueva que integra elementos de cada una de ellas.
Desarrollo
Por otro lado, el desarrollo puede ser entendido como el proceso mediante el cual un
sistema mejora su capacidad para satisfacer las necesidades de su población, es decir, se
hace más eficiente en la consecución de su finalidad. Este concepto puede ser aplicado
tanto a sistemas socioeconómicos subdesarrollados como a sistemas desarrollados; en
nuestro caso nos interesa referido a los primeros.
Economía del Desarrollo
Por Economía del Desarrollo se conoce como parte de la subdisciplina científica que se
ocupa del estudio de las economías de los países menos desarrollados, es decir, de las
condiciones, características y políticas de desarrollo económico de dichos países. Esta
17
especialidad académica de la ciencia económica surgió como subdisciplina científica a
partir de la Segunda Guerra Mundial.
No obstante, la concepción más aceptada de Economía del Desarrollo es la de Hirschman,
basada en dos elementos definidores, el rechazo de la pretensión monoeconómica y la
afirmación de la pretensión del beneficio mutuo; es decir, esta subdisciplina se caracteriza
por rechazar la monoeconomía (la aplicación de un mismo análisis económico a realidades
radicalmente distintas) y defender la necesidad de reformular dicho análisis económico para
que resulte aplicable a los países subdesarrollados; la segunda característica sería la
afirmación de que las relaciones entre países desarrollados y subdesarrollados generan
ventajas recíprocas (Bustelo, 1989, pp. 69-76).
Desde nuestro punto de vista, la concepción de Hirschman si bien es aplicable a los
primeros estudios de desarrollo, casi todos pertenecientes a la teoría de la modernización, a
medida que la heterogeneidad de la subdisciplina aumenta, las diferentes subcorrientes se
desmarcan de estos elementos definidores; así las teorías estructuralista y neomarxista
rechazan claramente el beneficio mutuo, mientras que las teorías neoliberal y neomarxista
aceptan la monoeconomía.
El ajuste con rostro humano.
El pensamiento alternativo sobre desarrollo emanado de la relatoría de Uppsala se vio
fortalecido a finales de los ochenta con la propuesta del Ajuste con rostro humano de la
UNICEF, publicada en 1987. Dicho informe supuso la más elaborada alternativa a las
recomendaciones de estabilización y ajuste estructural propugnadas por el FMI y el Banco
Mundial desde los años setenta.
En este documento se defendía la necesidad de una estabilización económica (ajuste
ortodoxo, preconizado por el FMI) y de un ajuste estructural (ajuste orientado hacia el
crecimiento, preconizado por el Banco Mundial), pero se iba más allá defendiendo que
dicho ajuste habría de hacerse garantizando la protección de los grupos vulnerables, es
decir, que toda la población viese cubiertas sus necesidades básicas de nutrición, salud y
educación (Cornia et al., 1987, vol. 1, pp. 163-166).
La forma de conseguir un ajuste con rostro humano supondría la aplicación de una serie de
medidas concretas dependiendo de cada país, pero que habrían de corresponderse con los
principales elementos del enfoque, que eran los siguientes (Cornia et al., 1987, vol. 1, pp.
166-173):
a) Macropolíticas expansivas graduales, destinadas a conseguir la estabilización.
b) Mesopolíticas selectivas, que garantizasen la satisfacción de las necesidades básicas
y promoviesen el desarrollo económico.
18
c) Políticas sectoriales de reestructuración del sector productivo, priorizando las
actividades de pequeña escala.
d) Políticas destinadas a incrementar la equidad y eficiencia del sector social.
e) Programas compensatorios, para proteger los niveles básicos de vida, salud y
nutrición, antes que los efectos positivos del crecimiento generado llegasen a los
grupos vulnerables.
f) Seguimiento regular de los niveles de vida, salud y nutrición de los grupos
vulnerables durante el ajuste.
El equilibrio de los presupuestos habría de realizarse por la vía del aumento de los ingresos
fiscales y no tanto por la vía de la reducción del gasto, ya que existirían algunas prioridades
que serían responsabilidades del sector público y que no deberían dejarse de atender, tal es
el caso de la atención primaria en salud, la educación primaria, el saneamiento, la
infraestructura económica, etc.; en muchos casos incluso sería necesario un aumento del
gasto en estos sectores. Los ingresos podrían aumentarse mejorando la eficacia recaudatoria
y/o aumentando la base imponible y los tipos impositivos.
La ayuda, por medio de la financiación externa, aunque no imprescindible, sí resultaría
importante; gracias a dicha financiación, en forma de créditos, de ayuda al desarrollo, o de
aplazamiento en el pago de la deuda, se podrían obtener recursos para la inversión sin
necesidad de contraer el consumo y sin incrementar el desempleo, además podría permitir
que se mantuviesen los niveles de gasto público; esta inyección de recursos externos en las
economías podría suponer una más lenta reducción de los desequilibrios pero al mismo
tiempo podría significar un menor impacto negativo sobre los grupos vulnerables (Cornia et
al., 1987, vol. 1, pp. 186-189).
La justificación de un ajuste alternativo al ajuste ortodoxo no sólo se encontraría en razones
de justicia social, sino que habría razones económicas a favor de dotar de rostro humano al
ajuste: la mayor productividad de las explotaciones agrarias pequeñas; las mayores tasas
sociales de rendimiento de las pequeñas empresas industriales; los altos coeficientes
coste/beneficio de las inversiones en obras públicas; la correlación entre los bajos niveles
de productividad y los bajos niveles de nutrición; la menor productividad de los adultos con
retraso en el crecimiento consecuencia de una desnutrición infantil; las altas tasas de
rendimiento de la inversión en educación primaria frente a la realizada en educación
secundaria o superior o capital físico; la relación entre las tasas de crecimiento y el nivel de
alfabetización, etc. (Cornia et al., 1987, vol. 1, pp. 176-177).
El Consenso de Washington.
Tres son los elementos centrales del citado consenso: el diagnóstico de la crisis de los
países latinoamericanos, que habían aplicado las políticas de industrialización por
19
sustitución de importaciones, las recomendaciones de políticas económicas a aplicar a corto
plazo y las recomendaciones de políticas de reforma estructural.
Por lo que se refiere al diagnóstico de la crisis, las causas que los neoliberales encontraron
fueron esencialmente dos. La primera, el excesivo crecimiento del Estado, del
proteccionismo, de la regulación y del peso de las empresas públicas, numerosas e
ineficientes. La segunda, el llamado populismo económico, consistente en la incapacidad de
los gobiernos para controlar tanto el déficit público como las demandas de aumentos
salariales del sector público y del sector privado (Williamson, 1990, pp. 7-20).
El Consenso de Washington y el modelo reformista de desarrollo derivado de él, asumen
que, una vez que las economías sean estabilizadas, liberalizadas y privatizadas, éstas
retomarán la senda del desarrollo; dicho desarrollo vendría dado por la restauración de un
crecimiento sostenido, cuyos efectos se irían distribuyendo por toda la economía y por toda
la sociedad, mejorando el nivel y la calidad de vida de la población.
El desarrollo humano
En 1990 el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) publicó
Desarrollo Humano. Informe 1990; dicho documento, que recogía las ideas básicas del
Ajuste con rostro humano, marcó el inicio de una nueva etapa en la estrategia de desarrollo
de las Naciones Unidas.
Según del PNUD, el objetivo central del desarrollo humano sería el ser humano, ya que
dicho desarrollo sería un proceso por el cual se ampliarían las oportunidades de éste; dichas
oportunidades, en principio podrían ser infinitas y cambiar con el tiempo; sin embargo, las
tres oportunidades más esenciales serían disfrutar de una vida prolongada y saludable,
adquirir conocimientos y tener acceso a los recursos necesarios para poder lograr un nivel
de vida decente. Si no se poseen estas oportunidades esenciales, otras resultarían
inaccesibles (PNUD, 1990-c, pp. 8-12). Pero el desarrollo humano comprendería otras
muchas dimensiones tales como la libertad política, económica y social, la posibilidad de
ser creativo y productivo, respetarse a sí mismo y disfrutar de la garantía de los derechos
humanos.
El desarrollo humano tendría además dos aspectos distintos, la formación de las
capacidades humanas (mejor estado de salud, conocimiento y destreza) y el uso que la
población hace de las capacidades adquiridas (descanso, producción y actividades
culturales, sociales y políticas). Si el desarrollo humano no consiguiese equilibrar los dos
aspectos podría generar una gran frustración humana.
Los informes posteriores han seguido utilizando la misma metodología que el de 1990,
aunque se han centrado en temáticas concretas (1992, desigualdad; 1993, sociedad civil;
20
1994, Cumbre Social; 1995, género; 1996, crecimiento; 1997, pobreza; 1998, consumo;
1999, mundialización).
El informe de 1997 merecería una especial atención por cuanto identificaba el desarrollo
humano como la negación de la pobreza, enlazando de forma inequívoca con el mensaje del
Relatorio de Uppsala. Este informe definía la pobreza como la denegación de opciones y
oportunidades básica para el desarrollo humano, vivir una vida larga, sana, creativa y
disfrutar de un nivel decente de vida, libertad, dignidad y respeto por sí mismo y de los
demás (PNUD, 1997, pp. 2-14). Además, señalaba la multidimensionalidad de la pobreza,
destacando entre las principales dimensiones, la vida breve, el analfabetismo, la exclusión
social y la falta de medios materiales.
El Desarrollo sustentable
El desarrollo sustentable ha sido otro de los aspectos del desarrollo de la transformación
productiva con equidad, donde ésta se puso en relación con el medio ambiente (CEPAL,
1993-c). Una estrategia de crecimiento basada en la exportación de los recursos naturales,
manufacturados o no, no podría ser sostenible y esa competitividad espuria se iría
erosionando en poco tiempo, a la vez que iría empeorando la calidad de vida de la
población. Por tanto, la conservación del medio ambiente sería un elemento más de la
estrategia de desarrollo, una vez superada la falaz dicotomía entre medio ambiente y
desarrollo.
Para incorporar la dimensión ambiental en el proceso de desarrollo la actividad prioritaria
debería ser la formulación de políticas nacionales de educación y comunicación, al objeto
de aumentar la conciencia pública sobre el problema de sustentabilidad del desarrollo.
El neoestructuralismo y la transformación productiva con equidad
El pensamiento estructuralista consiguió salir de la travesía del desierto que supuso la
década pérdida del desarrollo, los ochenta, y ello gracias a una profunda renovación
ideológica liderada por Fernando Fajnzylber y que dio pie al llamado neoestructuralismo.
A partir del trabajo de Fernando Fajnzylber, en el seno de la CEPAL se fue elaborando un
diagnóstico alternativo de la crisis de los países latinoamericanos, al del Consenso de
Washington; según el diagnóstico cepalino las causas de la crisis estaban ligadas al carácter
rentista del modelo de desarrollo latinoamericano.
Apoyándose en lo anterior, en 1990 la CEPAL publicó un informe titulado Transformación
productiva con equidad; la tarea prioritaria de América Latina y el Caribe en los años
noventa. Dicho informe, además de presentar un diagnóstico alternativo al neoliberal, sobre
la situación de subdesarrollo de los países que habían aplicado la industrialización por
sustitución de importaciones, recogía un conjunto de recomendaciones de política
económica que obedecían a una concepción neoestructuralista del problema del
21
subdesarrollo latinoamericano y a las enseñanzas que había dejado la crisis de los años
ochenta.
De las tres políticas que contribuyen a la equidad, empleo productivo, inversión en recursos
humanos y transferencias, sólo la última no favorece el crecimiento. En este sentido, la
CEPAL apoyaba su estrategia en el progreso técnico, el empleo productivo y la inversión
en recursos humanos, para tratar que los pobres acumulasen el capital necesario para salir
de su situación de pobreza; las políticas asistenciales perderían relevancia frente a las
políticas productivistas. El capital acumulado por los pobres, bien utilizado en promover la
competitividad, implicaría mayor crecimiento, al igual que economías abiertas con
equilibrios macroeconómicos y equilibrio social reforzarían la competitividad, con lo que la
equidad y el desarrollo pasarían a ser complementarios en lugar de competitivos.
Para fomentar la relación entre competitividad y equidad se precisaría de la formación de
los recursos humanos (capacitación, educación, ciencia y tecnología), por lo que la
educación y el conocimiento se convertirían en un eje de la transformación productiva con
equidad; este aspecto fue recogido en el documento (CEPAL, 1992-c) así denominado en
cuya elaboración participó junto a la CEPAL, la UNESCO.
El pensamiento alternativo y el desarrollo con rostro humano
El pensamiento alternativo surgido del Relatorio de Uppsala ha tenido entre sus más
importantes manifestaciones desde finales de los años ochenta el ajuste con rostro humano
de la UNICEF y el desarrollo humano del Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo (PNUD); en ambos se recoge una versión actualizada de la concepción del
desarrollo como negación de la pobreza.
Estudios del desarrollo
Parece que se abren las puertas a la refundación de una nueva Economía del Desarrollo en
el seno de la Economía Política, donde factores externos e internos, económicos y no
económicos, estructurales y coyunturales, históricos y corrientes, otorguen de nuevo a la
subdisciplina la categoría de especialidad abierta y la conduzcan a lo que Seers (1979)
llamó Estudios de Desarrollo, para referirse a la comunión de las distintas disciplinas que se
ocupan del desarrollo. En el campo de la economía se hace necesaria la constitución de una
Economía Política del Desarrollo, donde el análisis económico y la economía aplicada se
complementen y favorezcan el acercamiento a otras disciplinas.
Finalidad del sistema socioeconómico
La finalidad que persigue el sistema socioeconómico, esto es, la satisfacción de las
necesidades de la población; sin embargo, la combinación de los conceptos de satisfacción,
necesidades y población abre las puertas para la discusión política, pues no todos los
agentes del sistema entenderán de la misma forma dichos conceptos, generándose así
22
ideologías alternativas, cada una de las cuales defenderá un genotipo político-ideológico
diferente para alcanzar la citada finalidad y preferirá un modelo de desarrollo diferente e,
incluso, un creodo político-institucional diferente.
Hacia una convergencia de las corrientes.
Las aportaciones de la estrategia orientada al mercado y la consolidación de las reformas,
vienen a significar una cierta convergencia del pensamiento neoliberal hacia las
recomendaciones neoestructuralistas y alternativas, donde el papel activo del Estado es
incuestionable y donde la reforma de las instituciones es un elemento imprescindible, sin el
cual la estrategia de desarrollo neoliberal es inviable; por tanto, se observa una cierta
convergencia moderadora y homogeneizadora entre las diferentes Economías del
Desarrollo.
Los neoliberales han conseguido que se acepte de forma generalizada la necesidad de una
estabilización y de un ajuste estructural que oriente las economías hacia el exterior con el
fin de aprovechar las ventajas que ofrece un entorno internacional globalizado.
Los neoestructuralistas han conseguido que se acepte que el papel del Estado es esencial en
el proceso de desarrollo y que éste debe seguir interviniendo en la economía, aunque si bien
con un nuevo enfoque. Los alternativos han conseguido que las cuestiones sociales y,
particularmente, la lucha contra la pobreza ocupen un lugar prioritario en las estrategias de
desarrollo, evitando que dichas cuestionen queden reducidas al efecto cascada del
crecimiento económico.
La consolidación de las reformas.
Pero no quedó aquí la moderación ideológica del pensamiento neoliberal y así, tras la
revuelta zapatista y la crisis cambiaria mexicana en 1994, algunos analistas comenzaron a
percibir que el hecho de haber reformado con éxito la economía no era condición suficiente
para un desarrollo sostenible y equitativo, por lo que se hacía necesaria una serie de
medidas para consolidar dichas reformas; uno de estos analistas fue el chileno Sebastián
Edwards, un destacado economista del Banco Mundial que en 1995 publica Crisis y
reforma en América Latina.
Este autor afirmaba (Edwards, 1997 [1995], pp. 373-391) que la consolidación de las
reformas pasaba por el establecimiento de un amplio y estable consenso entre las fuerzas
políticas y por el convencimiento de la mayoría de la población de las bondades de las
políticas reformistas; para ello, sería preciso mantener la estabilidad macroeconómica,
generar un crecimiento rápido y sostenido, mejorar las condiciones sociales y reducir o
eliminar la corrupción, la violencia y el crimen.
23
El nuevo consenso político debería permitir la discusión, pero salvaguardando los pilares
esenciales del reformismo, a saber, la estabilidad, la apertura, la orientación al mercado y el
alivio de la pobreza. Estos dos últimos pilares supondrían la necesidad de reconstruir el
Estado, de forma que éste sólo se encargaría: de aquellas actividades productivas en las que
la iniciativa privada dudase o fracasase, para concentrase en la provisión de servicios
sociales para los pobres, de una educación de calidad y de una infraestructura básica; de
garantizar un sistema normativo estable y un entorno macroeconómico que permitiese la
expansión de las exportaciones; y de la protección del medio ambiente.
El tercer eje los constituirían los programas sociales para tratar de reducir la desigualdad y
aliviar la pobreza, ya que esto no sólo mejoraría las condiciones de vida de la población,
sino que daría mayor estabilidad al nuevo sistema económico y a la democracia.
Dos líneas prioritarias destacarían en el desarrollo de las reformas, el aumento de la eficacia
y la productividad y la creación de instituciones que fortaleciesen el nuevo Estado. Entre
las áreas principales del desarrollo de las reformas destacarían el mercado de trabajo, la
educación, la privatización y desregulación, la función pública (o servicio civil) y la
consolidación de la apertura.
El segundo de los ejes de la consolidación sería el propio desarrollo de las reformas
estructurales e institucionales, al entenderse que las reformas parciales e incompletas
obstaculizarían un proceso de crecimiento autosostenido al restar credibilidad y generar
aplazamientos, mientras que las reformas de base amplia generarían una sinergia positiva.
Las líneas de actuación para la consolidación de las reformas serían tres, una
administración macroeconómica prudente, una serie de reformas estructurales e
institucionales que permitiesen el aumento de la productividad y un conjunto de programas
sociales que redujesen la desigualdad y aliviasen la pobreza.
Por lo que se refiere a la primera de las líneas de actuación, lo esencial sería mantener la
disciplina fiscal, pero junto a ello habría que: elaborar políticas que fomentasen el ahorro
privado; aumentar la inversión en infraestructura; desarrollar instituciones que añadiesen
transparencia a la política macroeconómica y la aislasen de la presiones políticas; vigilar
los movimientos de capitales; y evitar el endeudamiento excesivo, la apreciación del tipo de
cambio real, la pérdida de competitividad y el declive del dinamismo de las exportaciones.
Por último, cabe señalar que los tres ejes de la consolidación de las reformas se reforzarían
mutuamente; por ejemplo, el control de la inflación beneficiaría el mantenimiento del poder
adquisitivo de los pobres y las reformas en la seguridad social aumentarían la eficacia del
mercado de trabajo y la productividad, al tiempo que mejorarían las finanzas del sector
público y el equilibrio macroeconómico global.
La estrategia de la intervención orientada al mercado.
24
Así, en 1991, el Banco Mundial en su Informe sobre el desarrollo mundial propuso la
denominada estrategia de intervención orientada al mercado, sobre la que profundizó en
otra publicación de 1993, El milagro de Asia oriental. Crecimiento económico y política
pública. Dicha estrategia se basaba en un estudio del proceso de desarrollo de los países del
sudeste asiático y rompía con la idea de que este proceso había sido fruto de la aplicación
de políticas neoliberales por medio de las cuales el Estado se había abstenido de intervenir.
El Banco Mundial aceptaba, por tanto, que la intervención del Estado podría ser un
importante factor de desarrollo, pero siempre que tratase de apoyar y no de sustituir al
mercado, es decir, que se tratase de una intervención del Estado a favor del mercado.
Regionalismo abierto
En el plano de la inserción internacional, la CEPAL elaboró su propuesta de Regionalismo
abierto (CEPAL, 1994-c), con la que trataba de compatibilizar la liberalización de las
relaciones económicas exteriores (comerciales y financieras) en el ámbito internacional con
los acuerdos de integración regional. La propuesta se basaba en modelos de integración más
liberalizadores que las tendencias internacionales, por ejemplo, una reducción arancelaria
generalizada de mayor intensidad dentro del área de integración. Con esta estrategia se
contribuiría a elevar la competitividad internacional, por la vía de la liberalización, sin
perjudicar la integración regional e incluso hemisférica, donde el ingrediente preferencial se
considera esencial.
Subdesarrollo
Así, el subdesarrollo puede ser entendido como la situación de estabilidad (estancamiento
económico) caracterizada por una estructura socioeconómica donde las relaciones de
interdependencia interna son débiles (desarticulación interna) mientras que las relaciones
con otros sistemas socioeconómicos son fuertes (extraversión), lo que a su vez es
consecuencia del seguimiento de creodos ineficientes en la consecución de la finalidad,
pero eficaces en el mantenimiento de la estabilidad estructural. Es precisamente la
desarticulación interna, combinada con la extraversión, la que genera el estancamiento
económico, ya que los recursos generados por el sistema y que podrían ser útiles en la
satisfacción de las necesidades de la población, son enviados al exterior en lugar de ser
distribuidos por la estructura socioeconómica en virtud de las relaciones de
interdependencia. Desarticulación, extraversión e ineficiencia son los elementos que
caracterizan estructuralmente una situación de subdesarrollo.
La transformación productiva con equidad planteaba la necesidad de generar un círculo
virtuoso entre crecimiento, competitividad, progreso técnico y equidad, al igual que
hicieron otros países de industrialización tardía. La equidad favorecería el crecimiento,
pues permitiría la existencia de un patrón de consumo compatible con una mayor inversión
y promovería patrones de comportamiento, de valorización social y de liderazgo favorables
al crecimiento. Además, la equidad reforzaría la competitividad auténtica (basada en el
25
progreso técnico), ya que favorecería la difusión, asimilación progresiva y adaptación de
patrones tecnológicos adecuados, la homogeneización de productividades y de patrones de
comportamiento y, de esta forma, la capacidad de inserción internacional.
Resultados
27
Primeras conclusiones:
1. El gráfico número uno sintetiza los niveles de confianza de la población de la
Ciudad de Zacatecas respecto a las instituciones y la personalización de algunas
instituciones sociales y los niveles de confianza, esperados se tornaron desconfianza
por las instituciones sociales, políticas, económicas y educativas que dice tener la
ciudadanía encuestada, pues al agregar nada y poca confianza resulta que existe una
desconfianza mayor al 80% de los sujetos e instituciones siguientes: La
Gobernadora, los agentes del ministerio público, los partidos políticos, los policías
municipales, los agentes de tránsito y los diputados.
Con desconfianza de parte de la ciudadanía de la Ciudad de Zacatecas, superior al
70% además de los anteriores, resultó el conjunto siguiente: El presidente de la
República, el presidente municipal, el rector de la Universidad Autónoma de
Zacatecas, los jueces, los empresarios, los sindicatos, las organizaciones
campesinas, las asociaciones civiles, la policía ministerial, los regidores y el
presidente de la colonia. Con desconfianza superior al 60% a todos los anteriores se
suman los maestros del magisterio y los directores de las escuelas primarias.
2. El gráfico número dos resume la disposición ciudadana mostrada para ayudar a las
personas vulnerables en la Ciudad de Zacatecas. Resultó que más del 80% no
ayudarían o le ayudaría poco a una persona con creencias religiosas distintas a las
suyas, ni se ayudaría a una persona con preferencias políticas diferentes a las suyas,
así mismo tampoco le ayudaría o le ayudaría poco a una persona con tatuajes o con
pearsing. Adicionalmente más del 60% no ayudarían o le ayudaría poco a una
28
persona homosexual, a una persona adicta, a una persona enferma de SIDA/VIH, a
una persona de clase social distinta a la suya ni a un extranjero.
3. El gráfico número tres califica la calidad de la educación y se asocian los promedios
de calificaciones de con los niveles del sistema educativo, con 8.15 se califica a los
posgrados; con 8.12 a las licenciaturas con 7.67 a los carreras técnicas; con la
calificación promedio de 7.58 los Kinders; reciben calificación de 7.55 las
primarias; las escuelas preparatorias son calificadas con 7.47 y en seguida con 7.33
a las secundarias. La educación privada en general recibe calificación de 7.41 en
cambio la educación pública en general es calificada con 7.24.
4. El gráfico número cuatro muestra la afiliación a régimen de seguridad social de la
población del municipio de Zacatecas; el 54.1% de la población encuestada dice
estar en el régimen del Instituto Mexicano del Seguro Social y el 18.5 % se afilia al
Instituto de Servicios de Salud para Trabajadores del Estado; las otras alternativas
tienen menores porcentajes, como los Servicios de Salud de Zacatecas, con menos
de un décimo de punto porcentual y el Seguro Popular con el 3.2%.
Bibliografía
Avalos, B. (2004, 29 septiembre). Las instituciones formadoras de docentes y las claves
para formar buenos docentes: OREALC/UNESCO Santiago.
CEPAL. (2005). Propuesta para un compendio latinoamericano de indicadores sociales
[versión electrónica]. Chile: CEPAL/ONU.
Chambers, R. (1989, april). Vulnerability: How do poor cope? IDS Bulletin, Sussex.
Feijóo, A. (2004). Encuesta Mundial de Valores 2004. Milenio revista digital Recuperado
13 de octubre, 2009, desde http://www.gh.profes.net
Hidalgo Capitán, A. L. (2000). El cambio estructural del sistema socioeconómico
costarricense desde una perspectiva compleja y evolutiva (1980-1998). Tesis de
Doctorado, Universidad de Huelva, España. Recuperado desde
http://www.eumed.net/tesis/alhc/
Institute, W. (2009). Acerca de Worldwatch Institute Recuperado 13 de octubre, 2009,
desde http://www.worldwatch.org/node/23
29
Moser, C. O. N. (1998). Reassessing urban poverty reduction strategies: The asset
vulnerability framework. World Development, The World Bank, Washington DC,
Vol. 26, No 1, desde
http://www.tessproject.com/products/seminars&training/seminar%20series/Assets_
Materials/Reassessing_Urban_Poverty_Reduction_Strategies.pdf
Pérez de Armiño, K. (Ed.) (2000) Diccionario de Acción Humanitaria y Cooperación al
Desarrollo [On line]. España: Icaria editorial / Instituto de Estudios sobre Desarrollo
y Cooperación Internacional.
Veeduria, D. (2002). Vulnerabilidad Social en Bogotá Vivir en Bogotá. Indicadores
Sociales. Boletín No. 8 Recuperado 19 de abril, 2010, desde
www.veeduriadistrital.gob.co