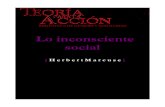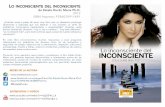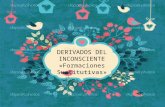Inconsciente Como Premisa Teórico
-
Upload
alejandra-zuniga-vanegas -
Category
Documents
-
view
5 -
download
2
description
Transcript of Inconsciente Como Premisa Teórico

Inconsciente como premisa Teórico-Clínica del Psicoanálisis.
Antequera Palacio Mateo
Zúñiga Vanegas Alejandra
Presentado a:
Guillermo Staaden Mejía
Universidad Metropolitana
Componente de Fundamentos Epistemológicos del Psicoanálisis.
Programa de Psicología cuarto Semestre (IV)
Barranquilla, Atlántico.
2015

Introducción
La manera en cómo se aborda el concepto de inconsciente determina la posición del psicoanálisis en cuanto praxis. Demanda por ello, la noción de inconsciente entereza en quien lo funda, investigación en sus primeras apariciones, y reconocimiento como eje central del campo psicoanalítico. Un concepto como lo definía Freud el shibboleth*
del psicoanálisis, que ha reformado el proceder en la clínica y con ello la posición aludida al sujeto desde el discurso de la ciencia y del psicoanálisis.
Cimentar como pilar del psicoanálisis lo inconsciente, exigió la comprobación de su existencia. Las pruebas que aportaron las pacientes histéricas mediante hipnosis representaron las primeras huellas de lo que conformaría la teoría freudiana, muy criticada en su época.
En un inicio Freud (1896) pensó que “llegar a lo inconsciente” significaba la anulación del síntoma, y en su pretensión de lograrlo utilizo la hipnosis como vía de cese, que empero, solo proporciono una “cura momentánea”. Lo inconsciente se propuso como un contenido traumático que debía ser abreaccionado para prescindir de su efecto patológico. No obstante, los límites inmersos en este método hipnótico indujeron a Freud emplear otra vía de acceso a lo inconsciente.
Posteriormente, Freud constituirá al Psicoanálisis como un procedimiento que sirve para indagar procesos anímicos difícilmente accesibles por otras vías, otorgando primacía al lugar de lo inconsciente. Para el año 1915 Freud escribe en “Lo inconsciente”: “La represión no consiste en cancelar, en aniquilar una representación representante de la pulsión, sino en impedirle que devenga consciente. Decimos entonces que se encuentra en el estado de lo «inconsciente», y podemos ofrecer buenas pruebas de que aun así es capaz de exteriorizar efectos, incluidos los que finalmente alcanzan la conciencia. Todo lo reprimido tiene que permanecer inconsciente, pero queremos dejar sentado desde el comienzo que lo reprimido no recubre todo lo inconsciente. Lo inconsciente abarca el radio más vasto; lo reprimido es una parte de lo inconsciente” (p. 161).
Se aprecia por lo anterior, el andamiaje teórico de Freud al conceptualizar la noción de lo inconsciente y que será preciso estudiar a continuación:
*Shibboleth. Se refiere a cualquier uso de la lengua indicativa del origen social o regional de una persona, y de forma más amplia cualquier práctica que identifique a los miembros de un grupo, una especie de contraseña (De la Fuente, 1974).

Inconsciente como premisa Teórico-Clínica del Psicoanálisis.
“Hacía mucho tiempo que el concepto de inconsciente golpeaba a las puertas de la psicología para ser admitido. Filosofía y literatura jugaron con él harto a menudo, pero la ciencia no sabía emplearlo. El psicoanálisis se ha apoderado de este concepto, lo ha tomado en serio, lo ha llenado con un contenido nuevo.” (Freud, 1938, p. 288).
El lugar que le ha otorgado el psicoanálisis a la noción de Inconsciente ha significado la apertura a un planteamiento muy distante del que hacía uso desde tiempos remotos la filosofía, la fisiología, las neurociencias, y la psicología por mencionar algunas. Es tanta la acogida de este término, que puede evidenciarse en Freud escritos pre-psicoanalíticos, y psicoanalíticos en sí, donde es posible reconocer la analogía entre Freud-Inconsciente. En el año 1923 Freud afirma que “La diferenciación de los psíquico en consciente e inconsciente es la premisa básica del psicoanálisis”1, con esto él distingue al Inconsciente del o desde el psicoanálisis, con el inconsciente de la ciencia, y aproximándonos más a una posición psicoanalítica decimos: sujeto del inconsciente y sujeto de la ciencia.
Es pertinente señalar que Freud no fue el primero en utilizar el término inconsciente; su aparición es conocida aproximadamente en lengua inglesa en el año 1751 y sólo en el 1860 empieza difundirse hasta presentarse en el Diccionario de la Academia Francesa (Roudinesco & Plon, 1998). Asimismo, fue insertado tempranamente en Alemania recibiendo especial vigor durante el periodo romántico. La connotación asignada al inconsciente durante esta época y que incluso en la actualidad retorna ha sido de “el inconsciente de la sensación”, “el del automatismo del hábito”, “de la doble o múltiple personalidad”, “de la telepatía”, “del fondo arquetípico”, “de lo pasional y profundo del humano”, “de los actos irresponsables o peligrosos”, “de la sinrazón o la locura”, “ de lo ejecutado sin consciencia” “de lo hereditario”, “del espíritu”, “de lo subliminal”. Versiones múltiples que no dejan, como lo advertía Lacan, de tener su pivote en la referencia invertida a la conciencia, como la captura imaginaria del yo por su reflejo especular.”2
“Para Lacan las conceptualizaciones sobre el inconsciente anteriores al Psicoanálisis, las que consideran lo inconsciente como lo no consciente, las que lo consideran como el efecto de ilusión perceptivo, las que lo conciben como el automatismo presente en el hábito, las que lo refieren como el fondo presente en la memoria, etc. sólo tienen relación de homonimia con el inconsciente freudiano y denuncia la posición de la Psicología, tanto por que esta considera a la consciencia como un campo unitario, influida inevitablemente por el cogito cartesiano que la lleva a pretender la certidumbre del saber, buscando con ello perpetuar la aprehensión "fraudulenta" de la consciencia, como por prestarse a ser tradicionalmente un "vehículo de ideales" y consecutivamente erigir al psicólogo como agente adaptacionista”3.
Aun cuando Freud no asienta un legado filosófico explícito de su concepción teórica del inconsciente del psicoanálisis, es Theodor Lipps quien resaltó como el predecesor de

la noción de inconsciente en el sentido más próximo al suyo. En el III Congreso Internacional de Psicología, realizado en Múnich (1896) Lipps como profesor universitario facilitó sus conocimientos con el título: “El concepto de inconsciente en psicología”. Empero, las inclinaciones de Lipps estaban en torno a la legitimación del inconsciente como una categoría de la psicología que en la presentación y justificación de una categoría vinculada con la vida mental de los seres humanos (Brès, 2006)
Siguiendo el dominio de la psicología, autores como Fechner, Herbart, Helmholtz y Wundt suscitaron la existencia de ciertas ideas o percepciones que no obtenían el reconocimiento consciente porque no tenían la fuerza necesaria para superar el umbral requerido y por tanto no aparecían en el escenario de la consciencia, es decir, eran inconscientes.
Más próxima a la elaboración freudiana del inconsciente, allá en los escritos pre-psicoanalíticos es conocida la discrepancia entre Freud y Janet en relación a la concepción de los fenómenos inconscientes. A través de la hipnosis al igual que Freud, Janet adquirió el descubrimiento de algo más allá del estado consciente, sin embargo, a esta alteración de la consciencia la estableció como “subconsciencia”, incluso cuando su tesis de doctorado hablara de “ideas fijas inconscientes”.
En corroboración a esto indica Rancière (2005), “el inconsciente es uno de esos términos litigiosos, es decir, que convocan a la disputa intelectual por su reconocimiento y herencia. En ese terreno querellante, se plantea que la conceptualización freudiana del inconsciente tiene una deuda con la literatura, la estética y el arte del siglo XIX, donde su presencia ya estaba contenida”.
En los trabajos de sugestión e hipnosis realizados en la Salpêtrière con Charcot y en la Escuela de Nancy con Liébeault y Bernheim, Freud dio cuenta de la existencia de un fenómeno escindido de la consciencia de sus pacientes. En sus obras “Comunicación preliminar” y “Estudios sobre la histeria” publicados conjuntamente con Breuer menciona diversos conceptos que suponen un registro que va más allá de la consciencia “doble consciencia, consciencia segunda, consciencia anormal, conciencia hipnoide o subconsciente”. No obstante se escapan de la conceptualización del inconsciente.
Los escritos psicoanalíticos tienen su indicio en la obra de Freud llamada “La interpretación de los sueños”, que acoge excepcional relevancia al proponer que por medio de la interpretación de los sueños se confecciona una vía regia de acceso al inconsciente. “En la obra sobre los sueños, el inconsciente es conceptualizado como una instancia del aparato psíquico, cuyo rol es proporcionarle al sueño la fuerza constitutiva para su formación” (Freud, 1900). El sueño surge entonces como una formación del inconsciente que da cuenta de su existencia, así el deseo inconsciente es el punto de partida para la formación del sueño.
Para el año (1915) Freud en “Lo Inconsciente” enuncia: El inconsciente está constituido por representaciones pulsionales que buscan indistintamente la descarga o la

satisfacción, los procesos inconscientes se hallan sometidos al principio del placer. En el inconsciente no existe contradicción, no existe negación, ni duda alguna, ni tampoco grado alguno de seguridad. En él existen contenidos recubiertos por la libido en grados variables de intensidad: estos contenidos no observan secuencias espaciales lógicas y ordenadas y son atemporales. El orden temporal no influye en las producciones del inconsciente.
“En este la realidad exterior, objetiva es substituida por la realidad psíquica. Los mecanismos con los que opera la dinámica inconsciente son el desplazamiento y la condensación, a partir del primero "puede una idea transmitir a otra todo el montante de su carga"4; a partir del segundo una idea "puede acoger en si toda la carga de varias otras ideas"5. Desplazamiento y condensación son característicos del proceso primario e implican representaciones de cosa, sin vínculo con la palabra o con el discurso concreto
En “El yo y el ello” Freud escribe: “Es de la doctrina de la represión de donde extraemos nuestro concepto de lo inconsciente”, estableciendo un primer momento en la teoría psicoanalítica; sin embargo, “sigue siendo correcto que todo reprimido es inconsciente, pero no todo inconsciente es, por serlo, reprimido”6 Así, lo inconsciente es una condición de todo el aparato psíquico y no solamente lo característico de uno de los sistemas psíquicos como postula en su primera tópica. Pero si el inconsciente es condición de todo el aparato psíquico surge un interrogante “¿cómo algo deviene consciente?” cuestión que el mismo Freud se pregunta, y se responde: «Esta pregunta se formularía más adecuadamente así: ¿Cómo algo deviene preconsciente? Y la respuesta sería: “Por conexión con las correspondientes representaciones-palabra”»7
En esta dirección, la represión implica desalojar la representación de su carga de afecto, y desligarla de la palabra que le da un nombre en el lenguaje disponible a la consciencia, en tanto el proceso secundario que es prerrogativa de este sistema consciente se distingue por la unión de las representaciones con el orden de la palabra.
Lacan en Posición del Inconsciente (1981), esboza que "el inconsciente es un concepto forjado sobre el rastro de lo que opera para constituir al sujeto"16; disponiendo del inconsciente como un concepto que se entrama a partir de la acción del significante. Diríase de tal forma que un sujeto aparece en lo real y se constituye sujeto sólo porque existen sujetos hablantes, como manifiesta Soler, C. “De que el sujeto es lo que está implícito en la demanda, la que a su vez es demanda de amor y demanda de ser.”8
De esta manera, ¿cómo llegar a la verdad inconsciente? “La naturaleza singular de las experiencias vitales del sujeto inconsciente prevalece y aunque ésta no es “demostrable”, en el sentido de un presupuesto lógico formal que nos diga si es verdadero o falso, precisamente por su naturaleza particular, sí que es calculable. Cómo, pues bien, de partida sólo sabemos que existen unos síntomas, es decir, unos elementos (las palabras) que se insertan de forma abrupta, “sorprendente”, en el discurso lingüístico” 9

“El inconsciente se entiende como Otro escenario de la mente o como un escenario Otro” La escisión del sujeto entre un decir y un dicho -entre lo que se quiere decir, y lo que se dice- permite la búsqueda del inconsciente: entre una dimensión de enunciación y otra de enunciado. Introduciendo los nociones que hace uso Lacan: metonimia y metáfora para hablar de desplazamiento y condensación equitativamente, refiere un lugar donde la metonimia y la metáfora ejercen efectos en la enunciación; operaciones del lenguaje que envuelven a los mecanismos del inconsciente.
“Es esta movilidad del significante entre un eje sintagmático (metafórico) y un eje paradigmático (metonímico), la que marca al sujeto como enajenado, es decir, como desconocedor de su causa, eclipsado como sujeto por la acción significante, por la acción del lenguaje, sistema exterior a él, al que obligadamente debe recurrir para verificar los múltiples aspectos de su realidad interior y exterior”10
“El sueño expresión de lo inconsciente tiene la estructura de un acertijo, los síntomas se resuelven a partir de un análisis de la expresión verbal formal del sujeto, las ocurrencias sobre los olvidos, los actos fallidos, las omisiones y sobre todos los actos psicopatológicos de la vida cotidiana llevan en si la posibilidad de dar cuenta de las intenciones y del sentido de lo reprimido inconsciente que los ha producido; lo no dicho del chiste hace aparecer el sentido en otra cadena significante diferente de aquellas que lo constituyen.”10
En el “El prefacio a la edición inglesa del Seminario XI” Lacan señala la independencia entre el inconsciente y el sentido, al decir lo siguiente: “Cuando el (…) espacio de un lapsus, ya no tiene ningún alcance de sentido (o de interpretación), tan solo entonces uno puede estar seguro de que está en el inconsciente”11. Desde esta posición, se expone una conceptualización del inconsciente que no se circunscribe al encadenamiento significante productor de sentido, ni a la interpretación; más aún se localiza en los límites de ésta. Esta dimensión del inconsciente puede situarse en el nivel del enjambre de S1, de lalengua cuyos efectos anteceden al lenguaje que en primer lugar no existe (Lacan, 1972-1973).
Tiempo antes -en el seminario XX de Lacan- se definía al inconsciente como un savoir-faire con lalengua, subrayando la cara de desciframiento del inconsciente lenguajero. Siendo notoria las versiones del inconsciente en la última enseñanza de Lacan: por un lado lalengua, el enjambre de S1 en las antípodas del sentido, en su dimensión real y por el otro, el inconsciente cadena, que comporta un trabajo sobre lalengua, produciendo un saber que es del sentido y que responde al artificio del análisis.
Asimismo, el inconsciente también, "es una cadena significante que en algún sitio se repite e insiste para interferir en los cortes que le ofrece el discurso efectivo y la cogitación que este refiere" Haciendo referencia al retorno de lo reprimido como cadenas discursivas que parasitan el discurso consciente, apareciendo entonces el discurso concreto como extraño o como errático.

Lacan (1960) muestra en su clase titulada “La pulsión de muerte la diferencia entre la teoría freudiana y el evolucionismo”. Plantea que la pulsión posee un dominio de creación ex nihilo, “en tanto introduce en el mundo natural, la organización del significante” (p. 130). Ante ello, no queda más que suponer que Lacan observó en Freud una construcción del inconsciente diferente a la propuesta por los teóricos post-freudianos; es decir la del inconsciente que se estructura de la nada, “del campo de dominio de la cosa freudiana en donde se cuestiona todo lo que puede ser” (Lacan, 1960, p. 129).
A la par del término inconsciente, se encuentra el de repetición. En una de sus conferencias, Nasio (2013) se pregunta al respecto: “¿Qué es el inconsciente? A lo que responde: Sin negar que está estructurado como un lenguaje, que es una estructura del lenguaje, prefiero considerarlo esta tarde como una pulsión, como una fuerza […] La experiencia clínica me ha enseñado que existe otro poder del inconsciente, más irresistible todavía y al que quisiera consagrar esta conferencia: es el poder de empujarnos a repetir; nuestra vida late al ritmo de la repetición que el inconsciente impulsa”
En el artículo “Mis tesis sobre el papel de la sexualidad en la etiología de las neurosis”, Freud (1906 /2006), introduce todo un apartado sobre la importancia de la fantasía (deseo reprimido) en la contracción de la neurosis. A su vez, es en el historial sobre “El hombre de los lobos” (Freud, 1918) y en la conferencia “La fijación al trauma, lo inconsciente” (Freud, 1916-17) donde se problematiza la esencia de la escena primordial y donde se desplaza el núcleo de la neurosis del trauma infantil a la fantasía, y que posteriormente en “Más allá del principio de placer” (Freud, 1920) servirá como lazo para hablar de la pulsión de muerte. En estos artículos de diferentes autores se ha podido concluir que el inconsciente tiene una gran importancia en la psiquis de la persona y como al pasar de los años han sido plasmados e interpretados esos múltiples escritos en lo la cual se trata de explicar las múltiples manifestaciones del inconsciente y como afecta al sujeto.
Conclusiones
A través del abordaje a la noción de inconsciente ha imperado la distinción entre un inconsciente freudiano, pos freudiano y anterior a Freud. Es notoria la existencia del inconsciente como concepto teórico de diversas disciplinas cuyos significados atribuidos no remitían más que a lo arcaico, escondido, instintual, o como diría Lacan in-negro. Con Freud y su estudio en los fenómenos del hipnotismo esta caracterización se tornó lejana, fue posible pensar al inconsciente palpable, vivo y como objeto de experimentación.
Aunque Freud no creo el término inconsciente, fue el primero en realizar una triple descripción del psiquismo inconsciente: tópica, dinámica y económica. Su obra cumbre

denominada el punto de partida del psicoanálisis “La Interpretación de los sueños” lo hace el fundador, el padre de un movimiento que despliega el inconsciente como premisa.
“El fracaso de la represión”, “La cadena de significantes que se repite e insiste”, eso de lo real de no deja de no escribirse da muestras reiterativas en la vida cotidiana de la existencia de un psiquismo inconsciente, de un sujeto del inconsciente. Quedando así lo inconsciente como una concepción teórica que tiene lugar no solamente en la vida de los enfermos, sino como fenómenos de la cotidianeidad que afloran en la vida de los seres humanos: Sueños, chistes, actos fallidos, síntomas.
Freud estable una teoría metapsicológica que propone, a nivel descriptivo tópico ubicar al inconsciente como otro lugar, -un escenario Otro-. A nivel descriptivo económico, emergen conjeturas referentes a la libido, energía libre, principio de placer; a nivel descriptivo dinámico, comunica la movilidad constante de las representaciones entre los diferentes lugares del aparato psíquico, es decir, la represión refleja su fracaso desbordándose el retorno de lo reprimido o las formaciones del inconsciente. El inconsciente se constituye como premisa del psicoanálisis, y por tanto enlaza conceptos fundamentales de la teoría psicoanalítica que hallan su origen en él: Edipo, sujeto, sexualidad, pulsión, yo, deseo, realidad, estructura clínica, etc.
Durante el 1896, Freud se vio ante el impedimento de evidenciar que la etiología de la histeria tenía un padecimiento psíquico del orden inconsciente y no físico, como hasta en ese entonces la medicina creía. Dando cuentas que el psicoanálisis no opera con un inconsciente constituido como un lugar solido posible de localizar en lo orgánico, en contraposición, el inconsciente sólo puede ser “rastreado, bordeado, identificado” en las manifestaciones que enuncia el paciente.
Para el 1920 Freud se ve enfrentado a otra cuestión, “sus pacientes no quieren curarse”. Proponiendo que un grado de energía ilocalizable moviliza al organismo a permanecer padeciendo e ir más allá del principio del placer, nombre que Freud asignara como Pulsión de muerte. Una de las secuelas derivadas de este tipo de energía, Freud la destaca en “Análisis terminable e interminable”. De esta manera la etiología de las neurosis pasar a ser del orden pulsional y no solo de índole traumático. Por consiguiente, el inconsciente no converge exclusivamente con el proceso de la represión, ni a la escisión del aparato psíquico como reductibles a sistemas, más bien, debe ser considerado como un concepto dinámico.
Por otra parte, retomado a Lacan y su postulado “El inconsciente está estructurado como lenguaje”, refiere Lacan al utilizar la noción de estructura como un conjunto, algo que es coherente a alguna otra cosa, algo que es el significante, y continua diciendo: “…un significante es aquello que representa a un sujeto para otro significante” (Lacan, La angustia 1962-1963) acentuando el efecto de la conduplicación que causa al sujeto del inconsciente.

Lacan define al inconsciente su pulsación, es decir, entre aperturas y cierres, expresando que es el cierre del inconsciente el que brinda la clave de su espacio y por tal, la impropiedad que hay en hacer de él un dentro. Se concibe la peripecia de algo que despliega el papel de un obturador, así, el inconsciente fluctúa entre la pertinacia de la cadena significante y la contención de esta, donde se haya el objeto a.
Para Lacan de esta forma el inconsciente "no tiene sentido sino en el campo del Otro" como resultado de la articulación significante. Al hablar puede pretenderse de sujeto, pero sus palabras serán otorgadas del Otro. Entendiendo al Otro como el lugar de la palabra, el orden de las relaciones en las que se introduce, el lugar del sentido, de las significaciones del lenguaje. La madre –primer objeto de amor- es el prototipo del Otro, no obstante, con la castración el Nombre del Padre, que representa la Ley vendrá a ser un sustituto del campo del Otro, de esa madre representante del orden simbólico. El sésamo del inconsciente es pues, tener efecto de palabra, ser estructura de lenguaje.
La causalidad psíquica y la diacronía organizan o conforman al inconsciente como lugares que siempre remiten a otro. La causalidad psíquica no alude a una predestinación o determinación, siempre hay algo en el psiquismo que escapa al determinismo, la atribución de sentido que implica subjetividad.
Mientras que Freud deja en suspenso la naturaleza del inconsciente pronunciado la conjetura de que podría ser un espacio vacío. Lacan toma mencionada posibilidad y dirige toda su enseñanza. Toma como principio el inconsciente como lo no realizado, lo cual lo llevará a hacer del mismo un lugar de saber, de un saber nuevo que escapa a las leyes del conocimiento “de un saber que no se sabe”. Propone que el inconsciente es uno de los cuatro conceptos fundamentales del psicoanálisis, y postula su concepción, intentado redefinir el inconsciente no como existente sino como potencialmente posible.

Bibliografía
1Sigmund, F. (1979) El yo y el ello. En: Obras completas El yo y el ello, y otras obras. (Vol. XIX) Buenos Aires: Ed. Amorrortu.
2Said, E. (2011) El Inconsciente Freudiano y su reformulación por Lacan: Sus consecuencias en la clínica. Cuadernos Sigmund Freud Nº 26. Buenos Aires.
3Murillo, C. (2007) Inconsciente y transferencia: pilares de la clínica. Revista de Psicoanálisis y Cultura Acheronta. Nº 24. Buenos Aires.
4Sigmund F. (1914-1916) Lo inconsciente. En: Obras completas Trabajos sobre metapsicología, y otras obras, «Contribución a la historia del movimiento psicoanalítico»
(Vol. XIV) (pp. 173) Buenos Aires: Ed. Amorrortu.
5Ibid.
6Ibidem.
7Aristizábal, E. (2010) Freud y la cuestión del inconsciente. Revista desde el jardín de Freud Nº 10. (pp. 109-120.)
8Ibidem
9 UIrich, G. (2013) Versiones del inconsciente. V Congreso Internacional de Investigación y Práctica Profesional en Psicología XX Jornadas de Investigación Noveno Encuentro de Investigadores en Psicología del MERCOSUR. Facultad de Psicología Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires.
10Ibidem
11 Lacan (1976) “Prefacio a la edición inglesa del seminario XI”, en Intervenciones y Textos 2, Manantial, Buenos Aires, Argentina, 2001, pág. 60.
UIrich, G. (2013) Versiones del inconsciente. V Congreso Internacional de Investigación y Práctica Profesional en Psicología XX Jornadas de Investigación Noveno Encuentro

de Investigadores en Psicología del MERCOSUR. Facultad de Psicología Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires.
Sigmund F. (1900) La interpretación de los sueños. En: Obras completas La interpretación de los sueños (Vol. IV) Buenos Aires: Ed. Amorrortu.
Rodríguez, R. (2010) Posición del Inconsciente en el congreso de Bonneval retomada de 1960 en 1964: Versión crítica. Disponible en http://www.lacanterafreudiana.com.ar/2.5.1.8%20%20%20POSICION%20DEL%20INCONCIENTE.%20VC,%201964.pdf Buenos Aires: Escuela Freudiana
García, E. (2010) La Praxis Psicoanalítica: un análisis del(a) lengua(je). Disponible en http://www.pedagogica.edu.co/storage/folios/articulos/folios14_09arti.pdf Colombia.
Gallo, J. (2008) El Inconsciente se está estructurando con una historia. Revista Electrónica de Psicología Social «Poiésis» Nº 15.
Pérez, C. García, F. Rangel, R. (2013) La duplicación del inconsciente en la obra freudiana y sus consecuencias para la clínica psicoanalítica. San Nicolás de Hidalgo: Facultad de Psicología Michoacana.
Gallegos, M. (2012) La noción de inconsciente en Freud: antecedentes históricos y elaboraciones teóricas. Revista Latinoamericana v. 15, Nº4 (pp 891-907) Sao Paulo.
Ávila, A. (2011) Psicoanálisis, psicoterapias de orientación psicoanalítica. Disponible en http://www.psicoterapiarelacional.es/portals/0/Documentacion/AAvila/Psicoanalisis_Efectiv_terapeutica.PDF
Bleichmar, S. (1996) Conferencia sobre estructuración psíquica. Revista uruguaya de psicoanálisis. Disponible en http://www.apuruguay.org/apurevista/1990/1688724719968303.pdf Uruguay.
De Freitas, A. (2012) Sobre la concepción de Sujeto en Freud y Lacan. Alternativas en Psicología Nº 27. Barbacena. Disponible en http://www.alternativas.me/attachments/article/13/10.%20Sobre%20la%20Concepci%C3%B3n%20de%20Sujeto%20en%20Freud%20-%20Alternativas%20en%20Psicolog%C3%ADa%20-%2027.pdf.
Freda, F. (2013) Inconsciente freudiano y el inconsciente lacaniano. Universidad Nacional de San Martín. Argentina. Disponible en http://www.unsam.edu.ar/escuelas/humanidades/Seminario%20Freud%20Posgrado.pdf
Estrach, N. (2013) El sujeto escindido de J. Lacan. Disponible en http://www.ub.edu/demoment/Lacan.pdf